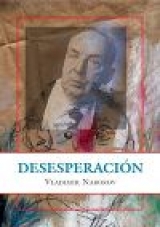
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Resultó llamarse Félix, «el alegre». Cuál pudiera ser su apellido es asunto, querido lector, que no te incumbe. La tosca caligrafía de aquel sujeto parecía a punto de quebrarse a cada curva. Escribió con la izquierda. Ya era hora de irme. Metí diez coronas en la gorra. Con una sonrisa forzada, condescendiente, me tendió la mano, sin tomarse apenas la molestia de enderezarse. Se la estreché solamente porque de ese modo tuve la curiosa sensación de ser Narciso tomándole el pelo a Némesis por medio de la estratagema consistente en retirar su imagen del arroyo.
Luego, casi a la carrera, regresé por donde había venido. Al volver la cabeza atrás vi su flaca y oscura planta entre los matorrales. Estaba tendido decúbito supino, con las piernas cruzadas en el aire y los brazos debajo de la cabeza.
De repente me pareció cojear, sentir vértigo, un cansancio mortal, como después de una orgía prolongada y repugnante. El motivo de este agridulce resplandor final fue la comprobación de que, con fría distracción, se había guardado en su bolsillo mi lápiz de plata. Toda una procesión de lápices de plata desfiló ahora por un túnel interminable de corrupción. Y mientras caminaba por el borde de la carretera, cerré de vez en cuando los ojos hasta casi tropezar y caerme en la cuneta. Más tarde, en la oficina, y mientras celebraba mi conversación de negocios, sentí el simplemente implacable anhelo de decirle a mi interlocutor: «¡Qué cosa tan extraña acaba de ocurrirme! Parece increíble, pero...» Sin embargo, no dije nada, y establecí de este modo un precedente para el silencio.
Cuando regresé por fin a mi habitación del hotel me encontré con que allí, entre sombras mercúricas y enmarcado en ensortijado bronce, estaba aguardándome Félix. Pálido y solemne, se me acercó. Ahora iba afeitado; el pelo bien peinado hacia atrás. Vestía un traje gris paloma con corbata lila. Saqué el pañuelo; él también sacó el suyo. Una tregua para parlamentar.
El campo se me había metido en la nariz. Me soné y me senté al borde de la cama, sin dejar entretanto de consultar el espejo. Recuerdo que las leves señales de existencia consciente, tales como el polvillo que me quedaba en la nariz, la negra suciedad que se me había metido en el hueco que forman la suela y el tacón, el hambre, y más tarde el tosco sabor pardo teñido de limón de la gran chuleta de ternera que me sirvieron en el restaurante, tuvieron la extraña virtud de concentrar mi atención como si estuviese buscando, y encontrando (y dudando todavía un poco), pruebas de que yo era yo, y de que este yo (un industrial de segunda fila, no carente de ideas) estaba realmente en un hotel, cenando, pensando en sus negocios, y no tenía nada que ver con cierto vagabundo que, en ese mismo momento, haraganeaba al pie de un matorral. Pero de nuevo la emoción que me produjo aquel portento hizo que mi corazón se saltase un latido. Ese hombre, sobre todo mientras dormía, mientras sus rasgos permanecían inmóviles, me mostraba mi propio rostro, mi máscara, la imagen inmaculadamente pura de mi cadáver... Utilizo este último término tan sólo porque deseo expresar con la más absoluta claridad... ¿Qué quiero expresar? Que teníamos los mismos rasgos, y que, en perfecto estado de reposo, este parecido era pasmosamente obvio, y qué es la muerte sino una cara en paz... su perfección artística. La vida no hacía más que malograr a mi doble; del mismo modo que la brisa atenúa el éxtasis de Narciso; del mismo modo que, en ausencia del pintor, llega su alumno y, con el tinte superfluo de un color innecesario, desfigura el retrato pintado por el maestro.
Por otro lado, pensé, no me encontraba yo, que conocía y apreciaba mi propio rostro, en mejores condiciones que otros para fijarme en mi doble, pues no todo el mundo es igualmente observador; y ocurre a menudo que cuando algunas personas comentan el extraordinario parecido que hay entre otras dos, éstas, aunque se conocen, ni siquiera sospechan su propia semejanza (y empiezan a negarla acaloradamente en cuanto alguien se la señala). De todos modos, jamás había sospechado hasta entonces la posibilidad de que existiera un parecido tan perfecto como el que había entre Félix y yo. He visto a hermanos que se parecían, he visto a muchos gemelos. He visto en la pantalla a un hombre que se encontraba con su doble; aunque sería mejor decir que he visto a un actor haciendo los dos papeles, con, al igual que en nuestro caso, un ingenuo subrayado de la diferencia de nivel social, de manera que en uno de los papeles ese actor actuaba como un taimado pícaro, y en el otro como un burgués señorial... como si, en realidad, una pareja de vagabundos idénticos, o un par de idénticos caballeros, pudieran haber menguado la diversión. Sí, todo eso he visto, pero el parecido entre los gemelos suele quedar malogrado, como una rima equirradical, por el sello del parentesco, mientras que un actor de cine que interpreta dos papeles jamás podrá engañar a nadie, pues, incluso cuando aparece simultáneamente en ambas caracterizaciones, el ojo, aunque no lo quiera, termina por localizar la raya central que marca el lugar por donde se unen las dos mitades de la película.
Nuestro caso, sin embargo, no era el de los gemelos idénticos (que comparten una sangre que hubiese debido ser para uno solo) ni tampoco correspondía a ningún truco de los que suelen hacer los prestidigitadores del cine.
¡Cuánto ansio convencerles a ustedes! Y lo lograré, ¡les convenceré! Les forzaré a todos, pandilla de canallas, a creer... Aunque me temo que solamente con palabras, debido a su especial naturaleza, no habrá modo de transmitir visualmente un parecido de esa clase: habría que retratar las dos caras la una al lado de la otra, no tanto con palabras como con colores reales, y entonces, y sólo entonces, comprendería el espectador lo que quiero decir. El mayor sueño del escritor consiste en convertir al lector en espectador; ¿lo consigue alguna vez? Los pálidos organismos de los héroes literarios que se alimentan bajo la supervisión del autor, se hinchan poco a poco con la sangre vital del lector; de modo que la genialidad del escritor consiste en otorgarles la facultad de adaptarse a esa —no muy apetitosa– comida y a medrar con ella, a veces durante siglos. Pero en este momento no son métodos literarios lo que necesitaría tener a mi alcance, sino la tosca evidencia del arte pictórico.
Miren, ésta es mi nariz; grande y de tipo nórdico, con un duro hueso un tanto arqueado, y la parte carnosa arremangada hacia arriba y casi rectangular. Y ésta es la nariz de él, réplica perfecta de la mía. Aquí están los dos pliegues profundamente marcados que tengo a ambos lados de la boca, y unos labios tan delgados que parece que la lengua se los haya llevado. También él los tiene. Aquí están los pómulos... Ah, pero esto no es más que una lista de rasgos faciales como las que aparecen en los pasaportes, y carece de significado; una convención absurda. Alguien me dijo una vez que me parezco a Amundsen, el explorador polar. Pues bien, también Félix se parecía a Amundsen. Pero no todo el mundo recuerda la cara de Amundsen. Yo mismo la recuerdo muy vagamente, y no estoy muy seguro de que no se me haya mezclado con la de Nansen. No, no puedo explicar nada.
Lo único que estoy haciendo es sonreír, sonreír como un bobo. Cuando en realidad sé muy bien que ya he demostrado lo que quería demostrar. Todo funciona espléndidamente. Ahora, lector, ya nos ves muy bien a los dos. Somos dos, pero con una sola cara. No debes sin embargo suponer que me avergüenzan los posibles patinazos y errores tipográficos del libro de la naturaleza. Mira más de cerca: tengo unos dientes grandes y amarillentos; los de él son más blancos y están más apretados, aunque, ¿tan importante es este detalle? En mi frente destaca una vena que es como una M mayúscula dibujada con cierta torpeza, pero cuando duermo tengo la frente tan lisa como la de mi doble. Y esas orejas... las circunvoluciones de las suyas muestran sólo levísimas alteraciones en relación con las mías: aquí más comprimidas, allí más holgadas. Tenemos ojos de la misma forma, estrechos y almendrados, con pocas pestañas, pero sus iris son más pálidos que los míos.
Esto es todo lo que, en relación con las peculiaridades distintivas, llegué a discernir en ese primer encuentro. Durante la noche siguiente mi memoria racional no cesó de examinar esas minúsculas imperfecciones, mientras que con la memoria irracional de mis sentidos seguía, a pesar de todo, viéndome, a mí, con el lamentable disfraz del vagabundo, inmóvil el rostro, sombreados por la barba el mentón y las mejillas, como suele ocurrir a la mañana siguiente en el cadáver de un hombre fallecido durante la noche.
¿Por qué me entretuve tanto en Praga? Ya había concluido mis transacciones. Podía regresar a Berlín. ¿Por qué regresé a esas cuestas, a ese camino, a la mañana siguiente? No tuve dificultades cuando traté de localizar el punto exacto en donde él estuvo tumbado el día anterior. Descubrí allí una colilla dorada, una violeta muerta, un pedazo de periódico checo, y... esa huella patéticamente impersonal que el caminante más tosco suele dejar bajo un matorral: grande, recta y viril la una, y más delgada la otra, enroscada sobre la anterior. Varias moscas esmeralda completaban el cuadro. ¿Adonde podía haberse ido? ¿En qué lugar había pasado la noche? Enigmas vacíos. No sé por qué razón me sentí espantosamente incómodo, de una forma vaga y abrumadora, como si aquella experiencia hubiese sido una mala acción. Regresé a buscar la maleta al hotel y me fui apresuradamente a la estación. Allí, al entrar en el andén, vi un par de filas de bonitos bancos con el respaldo curvado, en perfecta armonía con la espalda humana. Había varias personas sentadas en ellos; algunas dormitando. Se me ocurrió que iba a encontrármelo repentinamente allí, completamente dormido, con las palmas abiertas y una última violeta colgándole del ojal. La gente, al vernos juntos, saltaría sobre nosotros, nos rodearía, nos arrastraría a la comisaría más próxima... ¿Por qué? Sí, ¿por qué escribo esto? ¿Sólo por la simple inercia de la pluma? ¿O acaso es un delito grave el hecho mismo de que dos personas se parezcan tanto como dos gotas de sangre?
2
He acabado acostumbrándome a tener una visión exterior de mí mismo, a ser al mismo tiempo pintor y modelo, y no puedo por lo tanto extrañarme de que mi estilo carezca del bendito don de la espontaneidad. Por mucho que lo intente no consigo volver a meterme en mí primer sobre, ni mucho menos sentirme cómodo en mi antiguo yo; el desorden que allí reina es tremendo; las cosas están fuera de sitio, la lámpara está ennegrecida y apagada, hay fragmentos de mi pasado esparcidos por todo el suelo.
Un pasado muy feliz, me atrevo a decir. Yo tenía en Berlín un piso pequeño pero atractivo, de mi propiedad, con tres habitaciones y media, un balcón soleado, agua caliente, calefacción central; Lydia, mi joven esposa, y Elsie, la muchacha que hacía de criada, lo compartían conmigo. Cerca de allí se encontraba el garaje en donde guardábamos aquel delicioso cochecito, un dos plazas azul oscuro, comprado a crédito. En el balcón crecía, valiente aunque lentamente, un cactus canoso de protuberantes formas redondeadas. Solía comprarme el tabaco siempre en el mismo establecimiento, donde me saludaban con sonrisas radiantes. Una sonrisa similar le daba la bienvenida a mi esposa cuando entraba en la tienda que nos proveía de huevos y mantequilla. Las noches de los sábados solíamos ir a un café o a ver películas. Pertenecíamos a la crema de la más presumida clase media, o eso al menos parecía. No acostumbraba yo, sin embargo, quitarme los zapatos al regreso de la oficina y luego tumbarme en el sofá con el diario vespertino. Ni tampoco las conversaciones con mi esposa se limitaban exclusivamente a cifras de pocos ceros. Ni tampoco mis pensamientos rondaban sólo en torno al chocolate de mi fábrica. Puedo incluso confesar que ciertas preferencias bohemias no le resultaban completamente extrañas a mi personalidad.
En cuanto a mi actitud hacia la nueva Rusia, permítaseme declarar inmediatamente que yo no compartía las opiniones de mi esposa. Emitido por sus labios pintados, el término «bolchevique» adquiría un matiz de odio cotidiano y trivial. Aunque quizás «odio» resulte aquí una palabra demasiado fuerte. Era más bien un sentimiento casero, elemental, femenino, porque ella les tenía a los bolcheviques la misma antipatía que se le puede tener a la lluvia (sobre todo los domingos) o a las chinches (sobre todo en un hotel), y el bolchevismo no era para ella más que un fastidio comparable al que pueda producir un resfriado común. Y daba por sentado que la realidad confirmaba su opinión; que la verdad de los hechos era tan obvia que no merecía discusión alguna. Los bolcheviques, además, no creían en Dios; muy feo por su parte, aunque ¿qué otra cosa podía esperarse de aquella pandilla de sádicos y gamberros?
Cuando yo le decía que el comunismo era a largo plazo tan importante como necesario; que la nueva y joven Rusia estaba produciendo unos valores maravillosos, por mucho que, para las mentes occidentales, resultaran ininteligibles, así como inaceptables para los rencorosos y empobrecidos exiliados; que la historia del mundo no había presenciado jamás tanto entusiasmo, tanto ascetismo, tanto altruismo, ni tanta fe en la inminente igualdad de todos... cuando le hablaba así, mi mujer respondía, sin perder la serenidad:
—Lo dices para tomarme el pelo. Y no me parece muy bonito de tu parte.
Pero en realidad yo hablaba muy en serio, pues he creído siempre que el abigarrado enmarañamiento de nuestras esquivas vidas exigía un cambio así de esencial; que el comunismo creará sin duda un mundo bellamente cuadriculado de tipos idénticamente fornidos, anchos de hombros y cortos de seso; y que cualquier hostilidad contra el comunismo era tan infantil como prejuiciada, lo cual me recuerda la cara que mi esposa pone —tensas las aletas de la nariz, enarcada una ceja (la imagen infantil y prejuiciada de una vampiresa)– cada vez que se sorprende en el espejo.
¡Cómo detesto esa palabra, y qué espanto me produce ese objeto! No he vuelto a tener ninguno desde que dejé de afeitarme. En fin, su sola mención acaba de producirme un horrible impacto, y ha interrumpido el fluir de mi relato (imagina tú mismo, por favor, lo que tendría que venir aquí: la historia de los espejos); y es que, encima, hay espejos retorcidos, monstruosos: un cuello, por poco desnudo que esté, se zambulle repentinamente en una catarata descendente de carne a cuyo encuentro corre, desde debajo del cinturón, otro rosado mazapán de desnudez, hasta que ambos se funden en uno solo; los espejos retorcidos te desnudan o te comprimen, y ¡hale-hop!, de repente aparece el hombre-toro, el hombre-sapo, bajo la presión de innumerables atmósferas espejeras; o bien, te estiran primero como si estuvieras hecho de masa de hojaldre, y luego te parten en dos.
Ya basta... prosigamos... las carcajadas estentóreas no son precisamente mi especialidad. Ya basta, no es todo tan sencillo como estabas imaginando, so cerdo. Desde luego que sí, pienso maldecirte, nadie puede prohibirme que te maldiga. ¡Y también me asiste todo el derecho a no tener ningún espejo en mi habitación! Cierto, aun en el supuesto de que me enfrentase a semejante objeto (bah, ¿qué he de temer?), sólo reflejaría a un barbudo desconocido, porque esa barba que me he dejado ha crecido lo suyo, ¡y en poquísimo tiempo! Estoy tan perfectamente disfrazado que soy invisible para mí mismo. Me brotan pelos por todos y cada uno de mis poros. Debía de haber un bien provisto almacén de vello en mi interior. Ahora me escondo en la selva natural que me ha crecido. No hay nada que temer. ¡Tontas supersticiones!
Miren, voy a escribir otra vez esa palabra. Espejo. Espejo. Y bien, ¿ha ocurrido algo? Espejo, espejo, espejo. Tantas veces como quieran, no tengo ningún miedo. Un espejo. Ver la propia imagen en un espejo. Estaba refiriéndome a mi esposa cuando ha aparecido este tema. La verdad, no es fácil hablar con interrupciones constantes.
Por cierto, también ella era propensa a las supersticiones. La moda del «tocar madera». Apresuradamente, con aires de determinación, apretados los labios, miraba a todas partes en busca de algún fragmento de madera desnuda y sin barnizar, no encontraba más que la cara inferior de la mesa, la tocaba con sus dedos gordezuelos (almohaditas de carne en torno a las uñas color fresa que, aunque lacadas, jamás estaban del todo limpias; uñas de niña), la tocaba rápidamente, antes de que la mención de la felicidad dejara de flotar en el aire. Creía además en los sueños: soñar que se te caía un diente anunciaba la muerte de algún conocido; y si el diente estaba manchado de sangre, el muerto era un pariente. Un prado con margaritas predecía el reencuentro con el primer novio. Las perlas significaban lágrimas. Verse en la cabecera de una mesa era muy mala señal. El barro significaba dinero; un gato, traición; el mar, problemas anímicos. Disfrutaba contando sus sueños, con todo detalle, larga y tediosamente. ¡Ay! Estoy escribiendo acerca de ella en pasado. Permítanme que cierre un agujero más la hebilla de mi relato.
Lydia odia a Lloyd George; de no haber sido por él, jamás habría caído el Imperio Ruso; y, generalizando: «Seria capaz de estrangular a esos ingleses con mis propias manos.» Los alemanes reciben lo suyo por ese tren sellado en el que iba enlatado el bolchevismo, y que sirvió para que Lenin fuese importado por Rusia. Hablando de los franceses: «Sabes, dice Ardalion [un primo suyo que combatió con el Ejército Blanco] que durante la evacuación de Odesa se comportaron como unos sinvergüenzas.» Al propio tiempo, no obstante, cree que las caras inglesas son (después de la mía) las más bonitas del mundo; respeta a los alemanes por ser trabajadores y amantes de la música; y declara que adora París, en donde sólo pasó unos pocos días, y por pura casualidad. Todas estas opiniones suyas se mantienen tan tiesas como estatuas en sus nichos. Por el contrario, su actitud en relación con el pueblo ruso ha experimentado, en su conjunto, cierta evolución. En 1920 aún decía: «El auténtico campesino ruso es monárquico»; ahora dice: «El auténtico campesino ruso es una especie extinguida.»
Tiene poca cultura y poca capacidad de observación. Un día descubrimos que la palabra «bastión» tenía cierta vaga relación con «bastón» y con «devastación» y «abasto», pero en realidad Lydia no tenía ni la menor idea de qué significaba «bastión». El único tipo de árbol que era capaz de identificar, el abedul, le recuerda, suele decir, a su bosque nativo.
Es una gran tragona de libros, pero sólo lee basura, no memoriza nada y se salta todas las descripciones. Se surte de libros en una biblioteca rusa; en cuanto llega allí, toma asiento y se pasa muchísimo tiempo eligiendo; revuelve los libros que encuentra en la mesa; toma un volumen, lo hojea, se lo mira de reojo, como una gallina de espíritu científico; lo deja a un lado, coge otro, lo abre... y todo esto lo hace sobre la misma mesa, y con una sola mano; luego se da cuenta de que ha abierto el libro del revés, momento en el cual le imprime un giro de noventa grados, ni uno más, porque lo abandona a fin de lanzarse como un rayo hacia el volumen que el bibliotecario le está ofreciendo en este instante a otra dama; toda esta operación dura más de una hora, e ignoro qué pueda ser lo que motiva en último extremo su decisión. Tal vez el título.
En una ocasión, tras un viaje en ferrocarril, llegué a casa con una repugnante novela policíaca en cuya cubierta aparecía una araña roja en medio de una telaraña negra. Mi esposa se zambulló en ese libro y lo encontró increíblemente emocionante, no se sintió capaz de reprimir sus deseos de echarle una ojeada al final, pero a sabiendas de que así lo malograría todo, cerró bien fuerte los ojos y rompió el libro en dos y ocultó la segunda mitad, la que contenía el final; más tarde, sin embargo, olvidó cuál era el escondite y se pasó mucho, muchísimo tiempo buscando por toda la casa al criminal que ella misma había ocultado, y repitiendo sin parar, en voz muy baja: «Era tan emocionante, tan emocionante; como no lo encuentre me voy a morir, lo sé...»
Ahora ya lo ha encontrado. Aquellas páginas que lo explicaban todo estaban muy bien escondidas; de todas formas, fueron encontradas... todas excepto, quizás, una sola. Y, en efecto, son muchas las cosas que han ocurrido; y que ahora han hallado la debida explicación. E incluso llegó a ocurrir lo que más temía ella en el mundo. El más espeluznante de todos los signos agoreros. Un espejo roto. Sí, ocurrió, aunque no de la forma corriente. Pobre mujer. Pobre difunta.
Tum-ti-tum. Y otra vez: ¡TUM! No, no es que me haya vuelto loco. Sólo que emito alegres ruiditos. Alegres, con la alegría de quien le ha hecho una inocentada a alguien. Y, en efecto, menuda inocentada le he hecho a alguien. ¿A quién? Querido lector, mírate al espejo, ya que tanto parecen gustarte los espejos.
Y ahora, de repente, me siento triste: esta vez de verdad. Acabo de visualizar, con estremecedor realismo, ese cactus que teníamos en el balcón, esas habitaciones azules, las del piso que habitábamos en una de aquellas casas nuevas a estrenar y construidas en el llamado estilo moderno, una de esas pequeñas cajas sin espacio y sin-nada-que-no-sea-estrictamente-útil. Y allí, en mi mundo pulcro y ordenado, todo el desorden que Lydia era capaz de crear, el zarpazo dulzón de su barato perfume. Pero sus defectos, su inocente insipidez, esa su costumbre de internado de chicas consistente en entregarse a las risillas tontas y excitadas cuando se metía en la cama, no llegaron en realidad a fastidiarme mucho. Jamás nos peleábamos, jamás le formulé una sola queja... por grave que fuese el disparate que dijera en público, por malo que fuese su gusto para vestir. La pobrecilla, era todo lo contrario de un genio a la hora de distinguir matices. Le parecía que era suficiente con usar un solo color básico, y en cuanto lo conseguía ya había satisfecho por completo su sentido de la armonía; así, era capaz de combinar un sombrero de fieltro verde hierba con un vestido verde oliva o verde agua-del-Nilo. Le gustaba que todo tuviese «ecos». Si, por ejemplo, se ponía un fajín negro, creía imprescindible que hubiese algún detalle negro, aunque sólo fuera un pespunte o un volante del cuello. Durante los primeros años de nuestro matrimonio usaba siempre vestidos con encajes suizos. Era perfectamente capaz de ponerse un vestidito delicadísimo con unos gruesos zapatones otoñales; en fin, carecía por completo del sentido de los misterios de la armonía, lo cual estaba íntimamente relacionado con su desdichada falta de pulcritud. Su desaliño se le notaba hasta en su mismísima forma de caminar, pues solía pisar con el pie izquierdo completamente torcido.
Siempre me estremecía de horror al abrir su cómoda, en cuyos cajones solía serpentear un revuelto fárrago de trapos, cintas, trozos de seda, el pasaporte, un tulipán marchito, pedazos sueltos de pieles comidas por las polillas, un amplio surtido de anacronismos (polainas, por ejemplo, de las que llevaban las jovencitas hace siglos) y otras muestras no menos disparatadas de porquerías mil. Frecuentemente, además, caía sobre el maravillosamente organizado cosmos de mis cosas un diminuto y sucísimo pañuelo de encaje, o alguna media suelta y rota. Cualquiera hubiese dicho que sus duras rodillas eran capaces de romper todo cuanto rozaban.
Tampoco entendía ni jota acerca del funcionamiento de un hogar. Sus fiestas eran espantosas. Siempre había, en un platillo, chocolatinas rotas, como las que ofrecería a sus invitados una pobre familia de provincias. A veces me preguntaba a mí mismo ¿por qué la amo? Tal vez por el cálido iris avellana de sus plumosos ojos, o por el ondulado natural de su cabello castaño, o tal vez debido a cierto ademán especial de sus redondeados hombros. Pero probablemente la verdad fuese que la amaba porque ella me amaba a mí. Para ella yo era el hombre ideal: inteligente, con agallas. Y no había ninguno que vistiese mejor que yo. Recuerdo que, cuando estrené mi smoking, ella entrelazó las manos, se hundió en una butaca, y murmuró: «Oh, Hermann...» Aquel embeleso rozaba casi la adoración.
Con el tal vez inadecuado propósito de, embelleciendo más incluso la imagen del hombre al que ella amaba, hacerle un favor a Lydia y proporcionarle una felicidad aún mayor, me aproveché de la confianza que tenía en mi palabra para, durante los diez años que vivimos juntos, contarle un número de mentiras sobre mí, mi pasado y mis aventuras tan disparatado que excedía con mucho la capacidad de almacenamiento de mi mente, siempre presta para toda clase de referencias. Pero ella lo olvidaba todo. Su paraguas pasaba, por turnos, temporadas en casa de todos nuestros conocidos; su barra de labios aparecía en lugares tan incomprensibles como el bolsillo de la camisa de su primo; la noticia que yo había leído en el diario de la mañana me la contaba por la noche, más o menos de la siguiente forma: «Veamos, dónde lo leí, y qué era exactamente... Ay..., pero si lo tenía en la punta de la lengua... ¡Anda, ayúdame tú, por favor!» Darle una carta para que ella se encargase de echarla al correo equivalía a tirarla al río y dejar el resto a la intuición de la corriente y a los ocios piscatorios del destinatario.
Mezclaba fechas, nombres, caras. Una vez hecha una invención, jamás volvía yo sobre ella; y Lydia la olvidaba enseguida, y la anécdota se hundía hasta el fondo de su conciencia, pero siempre quedaban en la superficie los permanentemente renovados anillos de su humilde y cautivada admiración. Su amor casi cruzaba la frontera que limitaba todos sus demás sentimientos. Ciertas noches, cuando rimaban junio y plenilunio, sus pensamientos más profundamente posados se convertían en tímidos nómadas. Esta situación no duraba, y esos pensamientos no llegaban muy lejos, y el mundo volvía a cerrarse con cerrojo; un mundo, por otro lado, muy simple, tanto que la mayor complicación que podía albergar apenas si era la búsqueda de un número de teléfono que Lydia había anotado en una de las páginas de un libro que ella misma le había prestado precisamente a la persona a quien quería llamar.
Era rolliza, baja, bastante amorfa, pero a mí sólo me excitan las gorditas. De nada me sirve la señorita alargada, la moderna descarnada, la orgullosa puta lista que sube y baja por Tauentzienstrasse con sus relucientes botas bien atadas. No sólo me he sentido siempre eminentemente satisfecho por mi sumisa compañera de lecho, por sus querubínicos encantos, sino que últimamente he notado, con agradecimiento hacia la naturaleza y un estremecimiento de sorpresa, que la violencia y la dulzura de mis alegrías nocturnas crecían hasta alcanzar un vértice exquisito gracias a cierta aberración que, al parecer, no es tan infrecuente entre treintañeros hipersensibles como al principio creí. Me refiero a un conocido tipo de «disociación». En mí empezó de manera fragmentaria unos meses antes del viaje a Praga. Por ejemplo, me encontraba en cama con Lydia, llegando ya a la conclusión de la breve serie de caricias preparatorias a las que se suponía que ella tenía derecho, cuando de repente mi conciencia me decía que aquel diablillo de la Escisión se había hecho con el poder. Sepultado mi rostro en los pliegues del cuello de Lydia, y mientras sus piernas comenzaban a entrelazarme, el cenicero, golpeado, caía al suelo desde la mesilla de noche, el universo entero caía tras él... y al mismo tiempo, incomprensible y deliciosamente, me encontraba en pie, plantado en el centro mismo de la habitación, apoyada una mano en el respaldo de la silla en donde ella había dejado las medias y las bragas. La sensación de encontrarme en dos sitios a la vez me proporcionaba una excitación extraordinaria; pero esto no fue nada comparado con lo que tenía que venir después. En mi impaciencia por escindirme, me llevaba a Lydia a la cama tan pronto como terminábamos la cena. La disociación había alcanzado ahora su fase perfecta. Me sentaba en una butaca a media docena de pasos de la cama en la que Lydia había sido adecuadamente instalada y distribuida y, desde mi mágico punto de vista, contemplaba las ondulaciones y estremecimientos que recorrían de arriba abajo mi musculosa espalda, a la luz de laboratorio de una potente lámpara que, desde la mesilla de noche, hacía resaltar un destello madreperla en el rosa de sus rodillas, un brillo bronceado en la melena que se le diseminaba por la almohada... que eran los únicos pedacitos de ella que conseguía ver mientras esa espalda mía tan ancha no se apartaba para mostrar de nuevo su jadeante cara frontal al atento público. La fase siguiente llegó cuando comprendí que cuanto mayor era el intervalo que separaba mis dos yoes, mayor también era mi éxtasis; por consecuencia, decidí sentarme cada noche unos cuantos centímetros más apartado de la cama, y pronto las patas traseras de la butaca llegaron al umbral de la abierta puerta del dormitorio. Con el tiempo llegué a encontrarme sentado en la salita, mientras seguía haciendo el amor en la habitación. No bastaba. Anhelaba descubrir algún medio que me permitiera alejarme al menos cien metros del iluminado escenario en donde yo mismo estaba actuando; anhelaba contemplar esa escena del dormitorio desde un remoto anfiteatro perdido en la neblina azul bajo las alegorías flotantes de una estrellada cúpula; contemplar a una pareja, pequeña pero bien perfilada y activa, por medio de unos anteojos de ópera, unos prismáticos de campaña, un tremendo telescopio, algún instrumento óptico de poder hasta ahora desconocido y que iría creciendo en proporción a mi cada vez mayor arrobamiento. De hecho, jamás retrocedí más allá de la cómoda de la salita, e incluso en esta posición me encontré con que mi visión de la cama quedaba obstaculizada por el marco de la puerta, a no ser que abriese el armario del dormitorio y obtuviese así una visión del reflejo de la cama en el espejo o spiegeloblicuo. Hasta que, ay, una noche de abril, mientras las arpas de la lluvia gorgoteaban afrodisíacamente en la orquesta, y estaba sentado yo a la máxima distancia, en la fila quince, dispuesto a contemplar un espectáculo excepcional —y que, en efecto, había comenzado ya, con mi yo escénico en colosal forma, y más imaginativo que nunca—, me llegó, procedente de la lejana cama en la que yo creía encontrarme, el bostezo de Lydia y su voz estúpida diciéndome que, si no pensaba meterme en cama aún, le llevase el libro rojo que se había dejado en la salita. El libro se encontraba, efectivamente, en la consola junto a mi butaca, y más que llevárselo lo arrojé hacia la cama con un revoloteo de páginas agitadas. Este sobresalto tan extraño como espantoso rompió el hechizo. De repente yo era como un ave insular perteneciente a una especie que ha perdido la capacidad de elevarse en el aire y que, como el pingüino, vuela sólo en sueños. Hice los mayores esfuerzos por recobrar la escisión, y tal vez lo habría logrado a la postre, si no hubiera sido porque una obsesión nueva y maravillosa obliteró en mí todo deseo de reanudar aquellos divertidos pero más bien triviales experimentos.








