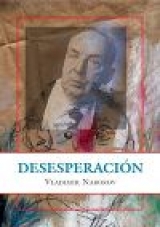
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Por lo demás, mi felicidad conyugal era completa. Ella me amaba sin reservas, sin volver la vista atrás; su devoción parecía formar parte de su naturaleza misma. No tengo ni idea del motivo por el cual he vuelto a recaer en el tiempo pasado; pero, sea como fuere, mi pluma se siente más cómoda de ese modo. Sí, ella me amaba, me amaba fielmente. Le gustaba examinar mi rostro desde aquí y desde allí; con el índice y el pulgar formando un a modo de compás, medía mis rasgos: la zona más bien espinosa que se extendía entre la base de la nariz y el labio superior, con su alargado surco central; la espaciosa frente, con sus relieves gemelos en las cejas; y la uña de su meñique seguía los pliegues que se formaban a ambos lados de mi boca, siempre cerrada e insensible a sus cosquilieos. Una cara grande y no precisamente sencilla; modelada con cierto orden especial; provista de cierto brillo en los pómulos, y con las mejillas levemente ahuecadas y, cuando llevaba dos días sin rasurar, cubiertas por un rastrojo piratesco, rojizo bajo ciertas iluminaciones, exactamente igual que la barba de él. Sólo nuestros ojos no eran del todo idénticos, pero el parecido que los unía era un simple lujo; porque los de él permanecían cerrados en aquel su cuerpo tumbado en tierra ante mí, y aunque nunca he visto en realidad, sólo sentido, mis párpados cerrados, sé que no diferían en absoluto de sus aleros oculares. Bonita expresión ésta, algo recargada pero magnífica; bienvenida sea a mi prosa. No, no me estoy excitando en lo más mínimo; mantengo un perfecto control sobre mí mismo. Si de vez en cuando aparece mi cara, como asomándose tras un seto, tal vez para fastidio del lector mojigato, en realidad sólo es para beneficio de éste: que vaya acostumbrándose así a mi semblante; entretanto, yo me reiré bajito cada vez que no sepa si se trata de mi cara o de la de Félix. ¡Estoy aquí! Y ahora he vuelto a desaparecer; ¡o quizá no fuese yo! Sólo gracias a este método puedo confiar en enseñarle una lección al lector, demostrarle que nuestro parecido no era imaginario, sino una posibilidad real, más aún... un hecho real, sí, un hecho, por fantasioso y absurdo que pueda parecer.
A mi vuelta de Praga, me encontré a Lydia metida en la cocina y dedicada a batir un huevo en un vaso, o «glugli-glogli», como lo llamábamos nosotros. «Dolor de garganta», me dijo con su voz infantil; luego dejó el vaso encima de la cocina, se secó sus labios amarillos con el revés de la muñeca, y pasó a besarme la mano. Llevaba un vestido rosa, medias rosadas, zapatillas viejas. El sol del ocaso cuadriculaba la cocina. Comenzó otra vez a revolver con la cucharilla aquella pasta espesa y amarillenta, haciendo crujir levemente los granitos de azúcar, la mezcla se mantenía aún grumosa, la cucharilla no giraba libremente ni con la aterciopelada ovalidad requerida. Sobre la cocina reposaba un viejo libro abierto. En el margen había una nota escrita por algún desconocido, con un lápiz despuntado: «Triste pero cierto», seguido por tres signos de admiración con otros tantos y vertiginosos puntos en su base. Leí por encima la frase que tan atractiva le había parecido a uno de los predecesores de mi esposa: «El amor al prójimo —dijo Sir Reginald– es un valor muy poco cotizado actualmente en la bolsa de las relaciones personales.»
—¿Has tenido un buen viaje? —preguntó Lydia mientras volvía a mover enérgicamente el mango, y con la pieza en forma de caja sujeta entre las piernas. Los granos de café crujieron, intensamente olorosos; el molinillo seguía funcionando con un esfuerzo sordo y rechinante; hasta que se produjo una suavización, una aceptación; toda resistencia había desaparecido; vacío.
No sé cómo, me sentí confundido. Al igual que en un sueño. Lo que ella hacía no era moler café sino revolver un glugli - glogli.
—Habría podido ser peor —le dije, refiriéndome al viaje—. ¿Y a ti, qué tal te ha ido?
¿Por qué no le conté mi increíble aventura? Yo, capaz de inventar para ella millones de mentiras, parecía no atreverme a contarle, con aquellos mis contaminados labios, un portento verdadero. O quizá fuese otra cosa la que me contuvo. Ningún escritor le muestra al público su primer boceto; al bebé que está en la matriz nadie le llama Tom o Linda; los salvajes no les ponen nombres a los objetos de significación misteriosa o de carácter equívoco; a la misma Lydia le molestaba que yo empezara a leer un libro que ella no había terminado todavía.
Durante varios días me sentí agobiado por ese encuentro. Curiosamente, me trastornaba la idea de que, durante todo aquel tiempo, mi doble pudiese estar arrastrándose por caminos que yo ignoraba, que pasara hambre y frío y se mojara bajo la lluvia... o que incluso hubiese pillado un catarro. Anhelaba que encontrase empleo: habría sido más dulce saber que estaba abrigado y alimentado... o que, al menos, se encontraba sano y salvo en prisión. A pesar de todo, no entraba en mis cálculos tomar medidas que pudiesen mejorar sus circunstancias. No me apetecía en lo más mínimo pagarle su manutención, y habría sido de todo punto imposible encontrarle trabajo en Berlín, pues la ciudad estaba plagada de granujas. Es más, para ser del todo franco, debo decir que me parecía en cierto modo preferible mantenerle a cierta distancia de mí, como si cualquier clase de proximidad hubiese podido malograr nuestro parecido. De vez en cuando podía mandarle algo de dinero, para evitar que resbalara y pereciera en el curso de sus lejanos extravíos, y de este modo dejara de ser mi fiel representante, la copia viva y andante de mi cara... Ideas tan amables como inútiles, pues aquel hombre carecía de señas estables. Aguardemos, pues (me dije a mí mismo), hasta que, un día cualquiera de otoño, pase por la oficina de correos de cierta población de la Sajonia.
Transcurrió mayo, y el recuerdo de Félix terminó curado en mi mente. Noto, personalmente complacido, el suave discurrir de la anterior frase: el trivial tono narrativo de las dos primeras palabras, y luego ese largo suspiro de imbécil satisfacción. Los amantes de las grandes sensaciones, sin embargo, quizás estén interesados en saber que, por lo general, la palabra curar se refiere a enfermedades o heridas. Pero menciono esto sólo de pasada, y no pretendo causarle daño a nadie. Hay además otra cosa que me gustaría resaltar, a saber, que escribir está resultándome cada vez más fácil: mi relato ha cobrado ímpetu. Ya me he subido a ese autobús (mencionado al principio), y, es más, tengo un cómodo asiento de ventanilla. Y así es como solía ir cada día a mi despacho hasta que adquirí el automóvil.
Ese verano tuvo que trabajar duro el pequeño y reluciente Icaro azul. Sí, mi nuevo juguete me cautivaba. Lydia y yo solíamos montarnos en su zumbido y recorrer así el campo durante todo el día. Siempre nos llevábamos a ese primo suyo, Ardalion, que era pintor: un alma alegre, pero un pintor horrible. En cualquier caso, era pobre como un gorrión. Cuando alguien decidía salir en un retrato pintado por él, se trataba siempre de un acto de pura y simple caridad, o de debilidad de carácter (ya que el pintor llegaba a odiosos extremos de insistencia). Yo, y también seguramente Lydia, le prestaba dinero en pequeñas cantidades; y siempre se las arreglaba, claro está, para quedarse a cenar. Debía permanentes atrasos del alquiler, y cuando lo pagaba era en especie. Más exactamente, en bodegones: manzanas cuadradas sobre manteles inclinados, o fálicos tulipanes en jarrones torcidos. Todo esto era enmarcado, pagando de su propio bolsillo, por su casera, cuyo comedor me recordaba una de esas hipócritas exposiciones vanguardistas. Se alimentaba en un restaurante ruso que había sido, por utilizar su propia expresión, «abofeteado» por él, es decir, decorado con sus cuadros; a veces empleaba frases más pintorescas incluso, pues procedía de Moscú, ciudad cuyos vecinos aprecian cierto argot zumbón, saturado de jugosas trivialidades (y que no pienso tratar siquiera de reproducir aquí).
Lo más gracioso de todo era que, pese a su pobreza, se las había arreglado para comprar un pedazo de tierra, a tres horas de Berlín; mejor dicho, había logrado pagar una entrada de cien marcos, y se despreocupó del resto; de hecho, jamás tuvo intención de desembolsar ni un solo céntimo más, pues consideraba que esa tierra, fertilizada por su primer pago, había pasado a ser suya desde ese momento hasta el día del juicio. Medía de largo, aquel terreno, como dos pistas y media de tenis, y desembocaba en un lago bastante bonito. Un par de inseparables abedules con el tallo en forma de Y (o un par de parejas, si contamos también sus reflejos) crecía en esa orilla; junto con varios matorrales de aliso negro; algo más lejos se elevaban cinco pinos, y aún más allá, tierra adentro, comenzaba un brezal, cortesía del bosque cercano. El terreno no estaba vallado, por falta de dinero con el que pagar la operación. Yo abrigaba sospechas de que Ardalion esperaba que sus dueños respectivos vallasen antes las dos parcelas vecinas, con lo cual quedarían automáticamente legitimados los límites de su propiedad, y obtendría de paso la necesaria valla de forma gratuita; pero esos terrenos vecinos seguían esperando comprador. En las orillas de ese lago no había mucho negocio pues se trataba de un sitio húmedo, infestado de mosquitos y alejado del pueblo; tampoco había ninguna pista que lo uniese a la carretera, ni nadie sabía tampoco cuándo sería construida esa pista.
Fue, lo recuerdo bien, una mañana de domingo, mediado junio, cuando, cediendo a la arrobada elocuencia de Ardalion, fuimos por primera vez a ver su terreno. De camino hacia allí nos paramos a recogerle. Me pasé un buen rato haciendo mec - mec, con la vista fija en su ventana. Ventana que dormía profundamente. Lydia se llevó las manos a los labios y gritó con voz trompetera:
– ¡ Ardally -o-o!'
En una de las ventanas más bajas, justo sobre el cartel del bar (que, por su aspecto, insinuaba que Ardalion le debía dinero al local) un visillo fue violentamente apartado, y un notable con pinta de Bismarck y ataviado con un batín con brochaduras de pasamanería se asomó a mirar provisto de una trompeta de verdad.
Dejé a Lydia en el automóvil, que ahora ya había dejado de latir, y subí a llamar a su primo. Le encontré dormido. Dormía en su bañador de una pieza. Ardalion se levantó de la cama y, con silenciosa rapidez, procedió a calzarse las sandalias, ponerse una camisa azul y unos pantalones de franela; luego agarró una cartera provista de un sospechoso bulto en mitad de su mejilla, y descendimos. La expresión solemne y soñolienta de Ardalion no contribuía precisamente a añadirle encantos a su rostro de carnosa nariz. Le acomodamos en el asiento trasero descubierto.
Yo no conocía el camino. El dijo conocerlo tan bien como el Padrenuestro. Tan pronto como salimos de Berlín perdimos el rumbo. El resto del paseo consistió en ir preguntando.
—¡Feliz perspectiva para el terrateniente! —exclamó Ardalion cuando, al mediodía, pasamos por Koenigsdorf y luego, acelerando más, cruzamos una carretera que dijo conocer—. Ya te avisaré cuando tengas que torcer. ¡Ah, mis viejos árboles, yo os saludo!
—No hagas el tonto, Ardy —le dijo plácidamente Lydia.
A ambos lados se extendían unos baldíos de la variedad arena-y-brezo, con algún que otro pino joven de vez en cuando. Luego, más adelante, el paisaje cambiaba un poco; teníamos ahora a nuestra derecha un sembrado corriente, con un borde oscuro y boscoso a cierta distancia. Ardalion volvió a alborotar. En el lado derecho de la carretera crecía un poste de color amarillo muy vivo, y en ese punto se ramificaba en ángulo recto una pista apenas discernible, el fantasma de una carretera en desuso, que más adelante expiraba entre lampazo y avena.
—En este recodo hemos de torcer —dijo Ardalion dándose muchos aires, y luego, con un repentino gruñido, cayó proyectado sobre mí, pues yo había aplicado los frenos.
¿Sonríes, amable lector? Sí, ¿acaso hay algo que te lo impida? Un día agradable de verano y un pacífico paisaje campestre; un artista tan tonto como bienhumorado y un poste junto a la carretera... Ese poste amarillo... Erigido por el vendedor de las parcelas, perfectamente visible en su brillante soledad, hermano errante de esos otros postes pintados que, diecisiete kilómetros más lejos, camino del pueblo de Waldau, guardaban como centinelas unas hectáreas más tentadoras y caras, ese poste amarillo llegó a convertirse posteriormente para mí en una idea fija. Claramente recortado y amarillo en mitad del paisaje borroso, se alzó a partir de entonces en mis sueños. Y su posición sirvió para orientar mis fantasías. Todos mis pensamientos revertían al poste, y el poste comenzó a brillar, fiel faro, en la oscuridad de mis especulaciones. Hoy tengo la sensación de que, cuando lo vi por vez primera, lo reconocí: me resultó tan familiar como una cosa futura. Tal vez me equivoco; tal vez la mirada que le eché fue del todo indiferente, y mi única preocupación consistió en no rozarlo con el guardabarros al describir la curva; de todos modos, cuando hoy lo recuerdo no consigo separar ese primer encuentro de su más maduro desarrollo.
El camino, tal como ya he indicado, se perdía, se borraba; el auto crujió, enfadado, al rebotar en los baches; frené y me encogí de hombros.
—Sugiero, Ardy —dijo Lydia—, que lo dejemos correr y nos vayamos a Waldau; ¿no dijiste que allí había un lago muy grande con una cafetería o algo así?
—De eso nada —replicó excitadamente Ardelion—. En primer lugar, porque por ahora la cafetería no es más que un proyecto, y en segundo lugar porque yo también tengo un lago. Vamos —prosiguió, dirigiéndose a mí—, pon en marcha este cacharro. No te arrepentirás.
Frente a nosotros, en un terreno algo más elevado, y a una distancia de unos noventa metros, comenzaba un pinar. Lo miré y... bueno, juro que tuve la misma impresión que si ya lo conociese. Sí, eso es, ahora consigo expresarlo con claridad: tuve sin duda esa extraña sensación; no he añadido este detalle posteriormente. Y ese poste amarillo... Qué significativamente me miró cuando volví la vista hacia él... como diciéndome: «Estoy aquí, a tu servicio...» Y esos pinos que me miraban con una corteza que parecía una tensa y rojiza piel de serpiente, y ese pellejo verde, erizado del revés por el viento; y ese abedul desnudo al borde del bosque (vamos a ver, ¿por qué he escrito «desnudo»? No había llegado todavía el invierno, el invierno era aún remoto), y el día tan balsámico y casi desprovisto de nubes, y las tartamudeantes cigarras tratando celosamente de decir algo que empezaba por z... Sí, no hay engaño posible: todo aquello tenía un significado.
—¿Te molesta que te pregunte... por dónde quieres que vaya? No veo ningún camino.
—Oh, no seas tan quisquilloso —dijo Ardalion—. Adelante, hijo, sigue recto al frente, desde luego. Por allí, por esa abertura. En cuanto lleguemos al bosque, no queda más que una corta carrera hasta mis posesiones.
—¿No sería mejor apearse e ir andando? —propuso Lydia.
—Tienes toda la razón —repliqué yo—. A nadie se le ocurriría, ni soñando, robar un coche nuevo abandonado en un sitio como éste.
—Sí, demasiado riesgo —admitió ella enseguida—, pero lo mejor sería que siguierais adelante vosotros dos —(Ardalion soltó un gruñido)– para que él te enseñara la parcela, y mientras tanto yo os espero aquí, y cuando regreséis nos vamos todos a Waldau, y allí podríamos nadar en el lago y sentarnos en la terraza de alguna cafetería, ¿no os parece?
—¿Serás bruta? —dijo Ardalion, tomándoselo muy a pecho—. ¿No comprendes que quería recibiros en mis tierras? Os reservaba una bonita sorpresa. Y ahora me has ofendido. Muchísimo.
Yo puse el coche en marcha, diciendo al mismo tiempo:
—Bien, si tenemos algún accidente, la reparación la pagas tú.
Las tremendas sacudidas me hicieron saltar en el asiento, y junto a mí Lydia también brincaba, y lo mismo hacía atrás Ardalion, que iba diciendo:
—Muy pronto (brinco) llegaremos al bosque (brinco) y entonces (brinco-brinco) con los brezos (brinco) será más cómodo (brinco).
Logramos entrar en el bosque. Primero nos quedamos atascados en un profundo arenal, el motor rugió y las ruedas patinaron; finalmente logramos salir de allí con grandes esfuerzos; después las ramas bajas comenzaron a rozar la carrocería del coche y arañar su pintura. Algo parecido a un camino apareció por fin, y seguimos avanzando unas veces con un sordo crujido de brezos, y otras trazando meandros por entre excesivamente próximos troncos.
—Más a la derecha —dijo Ardalion—, un poco más a la derecha. Bien, ¿qué me decís del olor de los pinos? ¿No es magnífico? Ya os lo había dicho. Absolutamente magnífico. Para aquí; iré a investigar un poco.
Se apeó y se alejó, acompañando cada paso de un inspirado meneo de los cuartos traseros.
—Eh, espérame. Voy contigo —exclamó Lydia, pero su primo se alejaba a toda vela, y enseguida quedó oculto tras el denso sotobosque.
El motor hizo un último clic y enmudeció.
—Qué sitio tan misterioso —dijo Lydia—. Me moriría de miedo si estuviese completamente sola. Aquí podrían robarte, asesinarte... cualquier cosa.
¡Un lugar solitario, muy solitario! Los pinos susurraban levemente, había nieve por todas partes, aunque en algunas calvas asomaba, negra, la tierra. ¡Qué absurdo! ¿Cómo podía haber nieve en junio? Habría que tacharlo, si no estuviera mal el borrar; pues el verdadero autor no soy yo, sino mi impaciente memoria. Entiéndanlo ustedes como gusten; no es cosa que me concierna a mí. Y también el poste amarillo llevaba puesto un gorro de nieve. De este modo reverbera el futuro en el pasado. Pero ya basta: que el día veraniego vuelva a quedar enfocado: salpicaduras de luz solar; las sombras de las ramas cruzándose sobre el coche azul; una pina en el estribo, ese estribo en el que cierto día se encontrarán los objetos más inesperados; una brocha de afeitar.
—¿Vendrán el martes? —preguntó Lydia.
—No —repliqué—, el miércoles por la noche.
Silencio.
—Confío —dijo mi esposa– en que esta vez no lo traigan.
—Aunque lo trajeran... No tienes por qué preocuparte.
Un silencio. Pequeñas mariposas posándose sobre tomillo.
—Oye, Hermann, ¿estás completamente seguro de que era el miércoles?
(¿Vale la pena revelar el sentido oculto? Estábamos hablando de naderías, aludiendo a un matrimonio conocido, a su perro, un mal bicho que captaba la atención de todos los presentes en las fiestas; a Lydia sólo le gustaban «los perros grandes con pedigree»; al pronunciar «pedigree» le temblaban las aletas de la nariz.)
—¿Por qué no regresa? —dijo ella—. Seguro que se ha perdido por ahí.
Me apeé del coche y di una vuelta completa a su alrededor. La pintura estaba rayada por todos lados.
Sin nada mejor que hacer, Lydia se consagró a la abultada maletita de Ardalion: empezó palpándola, luego la abrió. Me alejé unos pasos (no, no: no consigo recordar a qué le daba vueltas en la cabeza); observé unas cuantas ramitas partidas que yacían a mis pies; y después regresé. Lydia se había sentado en el estribo, y silbaba. Encendimos sendos pitillos. Silencio. Ella soltaba el humo de una forma peculiar, lateralmente, con los labios sesgados.
Nos llegó desde muy lejos el lujurioso y desgañitado grito de Ardalion. Al cabo de un minuto apareció en un claro, blandió los brazos, llamándonos. Fuimos hacia él en coche, despacio, circunnavegando los troncos. Ardalion caminaba delante de nosotros, dando grandes zancadas, con aire resuelto y eficiente. Algo produjo un destello: el lago.
Ya he descrito su parcela. Fue incapaz de mostrarme sus límites exactos. Midió, con grandes y pesados pasos, los metros, para luego detenerse, y mirar atrás, doblando en parte la pierna que sostenía su peso; después sacudió la cabeza, como diciendo que no, y se fue hacia un tocón en el que hizo algún tipo de marca.
Los dos abedules enlazados se miraban a sí mismos en el agua; flotaba en su superficie alguna pelusa, y los juncos brillaban al sol. La sorpresa que Ardalion nos había prometido resultó ser una botella de vodka que, sin embargo, Lydia había logrado esconder; luego ella se puso a reír y retozar, exactamente igual que una pelota de croquet con su traje de baño beige con dos listas, una roja y otra azul, justo en el centro. Cuando, tras haberse cansado de montar sobre la espalda de Ardalion mientras él nadaba («¡Cuidado con pellizcarme! ¡Mira que te tiro!»), después de muchos gritos y salpicaduras, salió del agua, sus piernas adquirieron un aspecto muy peludo, pero en cuando se secaron sólo se vio un poco de luminoso vello. Antes de tirarse de cabeza Ardalion se persignaba; tenía en la barbilla una cicatriz fea y grande, resultado de la guerra civil; cada vez que saltaba al agua, le brincaba, en el hueco que se le formaba bajo la pechera de su repulsivamente fofo bañador, la cruz de plata estilo mujikque llevaba pegada a la piel.
Lydia se untó dócilmente de crema y se tendió boca arriba, poniéndose así a disposición del sol. A poca distancia, Ardalion y yo nos instalamos cómodamente a la sombra de su mejor pino. Sacó de su encogida maleta un bloc y unos lapiceros; y al poco rato vi que me estaba dibujando a mí.
—Tienes una cara difícil —dijo, entornando los ojos.
—¡Oh, quiero verlo! —exclamó Lydia sin mover ni un miembro.
—Un poco más alta la cabeza —dijo Ardalion—. Así, gracias.
—¡Oh, quiero verlo! —volvió a exclamar ella al poco rato.
—Primero tienes que decirme dónde has metido el vodka —murmuró Ardalion.
—Nada de nada —dijo ella—. No pienso permitir que bebas mientras estés cerca de mí.
—¡Esta mujer está chiflada! ¿Habrá que suponer, viejo amigo, que la ha enterrado? De hecho, lo que yo pretendía era escanciar para vosotros la copa de la amistad.
—Pienso impedir que sigas bebiendo —exclamó Lydia sin abrir siquiera los párpados.
—Qué rostro tiene —dijo Ardalion.
—Dime —le pregunté—, ¿por qué dices que tengo la cara difícil? ¿Dónde está el problema?
—No sé. Con grafito no hay quien te saque. La próxima vez tengo que probarlo con carbón o con óleo.
Borró algo; apartó el polvo de la goma con los nudillos de los dedos; inclinó la cabeza a un lado.
—Qué gracioso, siempre había creído que mi cara era muy corriente. ¿Y si intentases dibujarla de perfil?
—¡Sí, de perfil! —exclamó Lydia (igual que antes, abierta de brazos y piernas en la arena).
—Bueno, yo no diría que es corriente. Un poco más alta la cabeza, por favor. No, si quieres que te dé mi opinión, la encuentro francamente rara. Todas las líneas se me escapan bajo el lápiz, no sé si me explico, resbalan y se escapan.
—Y no es frecuente encontrarse con una cara así, ¿es eso lo que quieres decir?
—Todas las caras son únicas —dictaminó Ardalion.
—Dios mío, estoy asándome —gimió Lydia, pero sin moverse.
—Caramba, ¿únicas, dices? ¿No es un poco exagerado...? Tomemos, por ejemplo, los tipos concretos de caras que existen en el mundo; hablemos, por ejemplo, de los tipos zoológicos. Hay gente con rasgos de mono; otros con la cara estilo rata, o estilo cerdo. Pensemos, por otro lado, en las caras que recuerdan a las de los famosos... Entre los hombres, los napoleones; entre las mujeres, las reinas victoria. Hay mucha gente que me dice que mi cara les recuerda a la de Amundsen. Y me he tropezado frecuentemente con narices a la Leo Tolstoy. Es más, también nos encontramos con el tipo de cara que nos recuerda determinado cuadro. Caras de icono, ¡caras de madonnal ¿Y qué me dices del parecido debido a las formas de vida, a las profesiones?
—Como sigas así, pronto estarás diciendo que todos los chinos son iguales. Olvidas, buen hombre, que lo que percibe primordialmente el artista son las diferencias. En cambio, la gente corriente percibe las semejanzas. ¿No hemos oído a Lydia exclamando en el cine: «Oooh. ¡Pero si es exactamente igual que nuestra criada!»
—Ardy. No intentes hacerte el gracioso, anda —dijo Lydia.
—Tendrás que admitir, sin embargo —proseguí—, que a veces lo que importa es el parecido.
—Cuando vas a comprar una palmatoria a juego con la que ya tienes, por ejemplo.
No hace en realidad ninguna falta seguir registrando aquí nuestra conversación. Sentí un profundo deseo de que aquel bobo comenzara a hablar de dobles, pero no lo hizo. Al cabo de un rato se guardó su bloc de dibujo. Lydia le imploró que le mostrase lo que había hecho. El dijo que accedería a condición de que ella le devolviese su vodka. Ella se negó, y no pudo ver los dibujos. El recuerdo de ese día termina en una neblina soleada, o se mezcla con recuerdos de excursiones posteriores. Porque tras esa primera hubo otras muchas. Terminé tomándole un sombrío y doloroso aprecio a ese bosque solitario con el lago brillando en su centro. Ardalion hizo todo lo posible por forzarme a conocer al administrador y comprarle la parcela contigua a la suya, pero yo me mostré firme; e incluso en el supuesto de que hubiese tenido muchísimas ganas de comprar terrenos, tampoco habría llegado a decidirme, pues aquel verano mi negocio sufrió un lamentable vuelco, y me sentía harto de todo: mi asqueroso chocolate estaba conduciéndome a la ruina. Pero, caballeros, les doy mi palabra, mi palabra de honor: no fue la codicia mercenaria, o no sólo eso, no fue solamente mi deseo de mejorar mi situación... No hay, sin embargo, ninguna necesidad de anticipar acontecimientos.
3
¿Cómo podría empezar este capítulo? Les brindo unas cuantas variaciones, para que puedan ustedes elegir. La primera (que suele ser adoptada en las novelas donde la narración va siendo conducida por el autor real o ficticio):
Hoy hace buen día, aunque fresco, y nada contiene la violencia del viento; bajo mi ventana se agita el follaje, y el cartero de la carretera de Pignan camina hacia atrás, agarrándose la capa. Crece mi inquietud...
Los rasgos característicos de esta variación son bastante obvios: está claro, para empezar, que la persona que escribe lo hace situada en un lugar definido; no se trata de un espíritu que planea sobre la página. Mientras reflexiona y escribe, a su alrededor van ocurriendo cosas; por ejemplo, este vendaval, este remolino de polvo que veo desde mi ventana (el cartero ha dado un viraje repentino y, doblado por la cintura, sin dejar de combatir, camina hacia adelante). Esta variación número uno es bonita, refrescante; proporciona un respiro y contribuye a dar una nota personal, añadiéndole así vida al relato, sobre todo cuando la primera persona es tan ficticia como todo lo demás. Bien, pues ahí es precisamente a donde iba yo: esto no es más que un truco del oficio, una pobre criatura a la que los traficantes de ficciones literarias han hecho trizas, y no me sirve, porque yo soy estrictamente sincero. De modo que podríamos pasar a la segunda variación, que consiste en dejar suelto de repente un nuevo personaje, lo que conduce a empezar el nuevo capítulo de la siguiente manera:
Orlovius se sentía insatisfecho.
Cada vez que se sentía insatisfecho o preocupado, o cuando, simplemente, ignoraba la mejor respuesta a lo que le habían preguntado, solía tirar del largo lóbulo de su oreja izquierda, un lóbulo orlado de vello gris; después tiraba también del largo lóbulo de su oreja derecha, para evitar celos, y te miraba por encima de sus honestos y feos anteojos, esperaba así un buen rato, y, finalmente, acababa dándote su contestación:
—Es duro de decir, pero creo...
Cuando él decía «duro» quería decir «difícil», pues empleaba expresiones bastante alemanas; y había incluso cierta pesada solemnidad teutónica en su elevado ruso.
Esta segunda variación de comienzo de capítulo es un método eficaz y corriente... pero en exceso pulido; y me parece poco adecuado que este tímido y entristecido Orlovius sea quien, impetuosa y ágilmente, abra las puertas del nuevo capítulo. Voy, así pues, a llamar su atención sobre mi tercera variación.
Mientras tanto... (ese ademán de invitación que son los puntos suspensivos).
Hace muchísimos años que este truco es el preferido del Kinematograph, alias Cinematógrafo, alias películas. Se suele ver al héroe haciendo esto o aquello, y mientras tanto... Puntos suspensivos, y la acción salta a un paisaje campestre. Mientras tanto... Otro párrafo, por favor.
... Avanzando con pasos pesados por el sendero inundado de sol y buscando la sombra de los manzanos cada vez que sus troncos encalados y retorcidos caminaban a su lado...
En absoluto, qué tontería: este personaje no se pasaba la vida errando de un lado para otro. Algún sucio kulak debía de necesitar a veces un par de manos adicionales; algún molinero brutal debía de tener trabajo para una espalda más. No habiendo sido jamás vagabundo, no he logrado nunca, y sigo sin lograr ahora, proyectar en mi pantalla particular la película de su vida. Lo que más deseaba yo imaginar era qué impresión le había dejado cierta mañana de mayo que pasó tumbado sobre un espantoso herbazal, cerca de Praga. Despertó. A su lado, un caballero muy bien vestido estaba mirándole. Una idea feliz: quizá me dé un cigarrillo. El caballero resultó ser alemán. Con muchísima insistencia (¿y si tenía varios tornillos sueltos?) me acercó un espejito de bolsillo; me habló en un tono ofensivo. Deduje que hablaba de parecidos. Muy bien, pensé, hablemos de parecidos. Un tema que no me interesa en absoluto. A ver si por casualidad consigo que me proporcione algún trabajo sencillo. Me pregunta mi dirección. Nunca se sabe, tal vez salga algún empleo de todo esto.
Más tarde: conversación en un pajar, en mitad de una noche negra y templada:
—Como te iba diciendo, el tipo del otro día, ése sí que era extraño. Dijo que éramos dobles.
Una carcajada en la oscuridad:
—Seguro que fuiste tú el que, de tanto beber, veías doble.
Otro recurso literario se nos ha colado aquí de rondón: la imitación de esas novelas extranjeras, a su vez imitaciones de otras, que nos muestran las costumbres de los alegres vagabundos, a quienes representan como gente simpática que siempre está de broma. (Me temo que mis técnicas se están entremezclando un poco las unas con las otras.)
Y, hablando de literatura, no hay nada de esta especialidad que yo desconozca. Siempre he sido un gran aficionado. De pequeño componía versos y complicadas historias. Nunca robé melocotones del invernadero de ese terrateniente del norte de Rusia para el que mi padre trabajaba como administrador. Nunca enterré vivo a ningún gato. Nunca le retorcí el brazo a ningún amigo menos fuerte que yo; pero, como decía, compuse versos abstrusos e historias complicadas, animado de una tremenda determinación y haciendo terribles e inmotivadas sátiras de los conocidos de mi familia. Pero no llegué nunca a escribir esas historias, ni tampoco hablé nunca de ellas. No transcurría ningún día sin que no contase yo alguna mentira. Mentía como canta un ruiseñor, en éxtasis, olvidado de sí mismo; refocilándome con las nuevas armonías vitales que iba creando. Por culpa de todas esas dulces mentiras, mi madre me pegaba algún que otro cachete en la oreja, y mi padre me azotaba con una fusta que antiguamente había formado parte de los tendones de un toro. Pero nada de esto me descorazonó en lo más mínimo; más bien al contrario, fomentó los vuelos de mi fantasía. Con la oreja aturdida y las nalgas ardiendo, me tendía boca abajo a silbar y soñar entre las altas hierbas del jardín.








