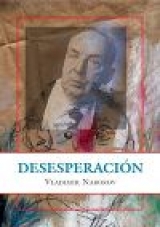
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
En el colegio yo sacaba, indefectiblemente, la nota más baja en redacción, pues entendía las cosas a mi modo tanto por lo que se refiere a los clásicos rusos como a los extranjeros; así, por ejemplo, cuando me pedían que explicara «con mis propias palabras» la trama de Ótelo (obra con la que, lo advierto, estaba absolutamente familiarizado), el Moro de mi versión era más escéptico, y Desdémona más infiel.
Una sórdida apuesta cruzada con un mujeriego muchacho de un curso superior tuvo como resultado que yo me encontrase en posesión de un revólver; y fue así como, tras dibujar con tiza en los troncos de los álamos unas cuantas caras blancas, feas, desgarradas por los gritos, me dediqué luego a matar de uno en uno a todos esos desgraciados.
En aquel entonces me gustaba, y aún me gusta, jugar a que las palabras pareciesen tímidas y tontas, a enlazarlas por medio del matrimonio bufo que los trucos verbales establecen entre ellas, volverlas del revés, pillarlas por sorpresa. «What is this jest in majesty? This ass in passion? How do God and Devil combine to form a live dog?» «¿Qué hace esta chanza en la majestad? ¿Y este culo en la pasión? ¿Cómo se combinan Dios y Diablo para formar un perro vivo?»
Durante varios años estuve obsesionado por un sueño muy singular y muy malévolo: soñaba que me encontraba en mitad de un largo pasillo con una puerta al fondo, y sentía, aunque sin atreverme a realizarlos, unos apasionados deseos de ir hasta esa puerta y abrirla, y finalmente tomaba la decisión de acercarme hasta ella, lo cual, en efecto, terminaba haciendo; pero acto seguido despertaba, gruñendo, pues lo que veía allí era horroroso hasta lo inimaginable; a saber, una habitación completamente vacía y recién encalada. Eso era todo, pero era tan horrible que jamás pude resistirlo; hasta que una noche aparecieron en el centro de la habitación desnuda una silla y su delgada sombra: no tanto como un primer mueble, sino como si alguien la hubiese metido allí para subirse a ella y colgar una cortina, y como yo sabía a quién encontraría allí la próxima vez, encaramándose en la silla y provisto de un martillo, y con la boca llena de clavos, los escupí, y jamás volví a abrir esa puerta.
A los dieciséis años, cuando todavía iba a colegio, comencé a visitar con más regularidad que antes una casa de lenocinio de carácter agradablemente informal; después de probar a cada una de sus siete chicas, concentré mi afecto en la voluminosa Polymnia, con la que solía tomar montones de espumosa cerveza en una húmeda mesa del huerto: los huertos me encantan, sencillamente.
Durante la guerra, tal como ya he dicho, estuve permanentemente abatido en un pueblo pesquero no lejos de Astracán, y de no haber sido por los libros dudo que hubiese llegado a sobrevivir aquellos sombríos años.
Conocí a Lydia en Moscú (adonde llegué de milagro, tras recorrer los sinuosos meandros del marasmo provocado por la contienda civil), en el piso de un conocido casual, que es donde me alojaba entonces. El conocido era letón, un hombre silencioso de cara muy blanca y cráneo cuboide, pelo muy corto y ojos tan fríos como un pez. Profesor de latín, aquel conocido se las arregló para, más adelante, convertirse en un importante funcionario soviético. El Destino había embutido en esas habitaciones a varias personas que apenas si se conocían mutuamente, y se encontraba entre ellas un hermano de Ardalion, por tanto primo también de Lydia, que se llamaba Innocent, el cual, no sé por qué razón, fue ejecutado por el pelotón de fusilamiento muy poco después de nuestra partida. (Si he de ser franco, todo esto encajaría mucho mejor al comienzo del primer capítulo que al comienzo del tercero.)
Osado y burlón pero interiormente torturado (Oh, alma mía, ¿no se encenderá tu antorcha?) Desde el pórtico de tu Dios y su Huerto ¿Por qué despegar hacia la Tierra y la noche?
¡Míos, míos! Sí, mis juveniles experimentos con esos amados sonidos sin sentido, aquellos himnos inspirados por mi cervecera amante, y por «Shvinburne», como le llamábamos en las provincias bálticas... Ahora bien, hay una cosa que me gustaría saber: ¿estaba yo dotado entonces de alguna así llamada tendencia criminal? ¿Secretó tal vez mi adolescencia, tan parda y pobre aparentemente, la posibilidad de producir un genial transgresor de las leyes? ¿O quizá me limité a seguir avanzando por aquel vulgar pasillo de mis sueños, chillando horrorizado una y otra vez al encontrar la habitación vacía, hasta que, cierto día inolvidable, dejé de encontrarla vacía? Sí, fue entonces cuando todo quedó explicado y justificado: mis deseos de abrir esa puerta, y los raros juegos a los que jugué, y esa sed de falsedades, esa adicción a la elaborada mentira que tan inane había parecido hasta ese momento. Hermann descubrió su alter ego. Esto ocurrió, tal como ya he tenido el honor de informarles, el 9 de mayo; y en julio visité a Orlovius.
La decisión, que yo había tomado previamente y que ahora fue apresuradamente ejecutada, encontró su más completa aquiescencia, tanto más completa cuanto que yo no estaba haciendo otra cosa que seguir un consejo suyo.
Al cabo de una semana le invité a cenar. Se metió la punta de la servilleta por el cuello de la camisa. Mientras la emprendía con su sopa, expresó el disgusto que le inspiraba la evolución de los asuntos políticos. Lydia le interrogó despreocupadamente acerca de si podía haber una guerra, y entre quiénes. El la miró por encima de sus gafas, se tomó un tiempo para reflexionar (en tal disposición, más o menos, le entrevieron ustedes al comienzo de este capítulo) y finalmente contestó:
—Es duro de decir, pero creo excluida la guerra. Cuando yo era joven, tropecé con la idea de suponer sólo lo mejor —(prácticamente transformaba «mejor» en «pejor», tan brutal era su forma de pronunciar las consonantes)—. Una idea que sigo manteniendo siempre. Lo principal conmigo es el optimismus.
—Lo cual resulta especialmente práctico —dije, sonriendo– a la vista de su profesión.
Me miró con el ceño fruncido y contestó con la mayor seriedad:
—Pero es el pesimismus lo que nos proporciona clientes.
El final de la cena estuvo inesperadamente coronado por un té servido en vaso. Por algún inexplicable motivo, Lydia creyó que esa conclusión era un bello rasgo de ingenio. En cualquier caso, Orlovius parecía muy satisfecho. Mientras nos hablaba, solemne y lúgubremente, de su anciana madre, que vivía en Dorpat, alzó su vaso para revolver los restos de té a la manera alemana —es decir que, en lugar de utilizar una cucharilla, lo hizo imprimiéndole un movimiento circular a la muñeca– a fin de no desperdiciar el azúcar posado en el fondo.
El acuerdo que firmé con su firma fue, por mi parte, un paso curiosamente borroso e insignificante. En aquel entonces me sentía deprimido, silencioso, abstraído; incluso mi esposa, en absoluto observadora, notó que había cambiado, sobre todo debido a que hacerle el amor se había transformado en una sosa rutina tras aquella temporada de furiosa disociación. Cierta vez, en mitad de la noche (estábamos despiertos en la cama, y la habitación, aun con la ventana abierta de par en par, resultaba insoportablemente bochornosa), Lydia me dijo:
—Creo que trabajas más de la cuenta, Hermann; en agosto nos iremos a la costa.
—Oh —dije—, no es el trabajo solamente; lo que me mata de aburrimiento es, sobre todo, el hecho mismo de vivir en la ciudad.
En la oscuridad, ella no podía verme la cara. Al cabo de un minuto, Lydia prosiguió:
—Mira, acuérdate, por ejemplo, de tía Elisa. ¿Sabes aquella tía mía que vivía en Francia, en Pignan? ¿No existe una población que se llama Pignan?
—Sí.
—Bien, pues ya no vive allí, sino que ella y ese francés con él que se casó se han sido a Niza. Tienen una granja.
Y mi esposa bostezó.
—Se me está yendo mi chocolate al infierno —dije, y bostecé también.
—Todo se arreglará —murmuró Lydia—. Tienes que descansar, sólo es eso.
—No necesito descansar, sino cambiar de vida —dije, fingiendo suspirar.
—Cambiar de vida —dijo Lydia.
—Dime —le pregunté—, ¿no te gustaría que nos fuésemos a vivir a algún rincón soleado, no te resultaría una verdadera fiesta que me retirase de los negocios? Podría convertirme en un respetable rentier o algo así. ¿Qué te parece?
—Me gustaría vivir contigo en cualquier parte, Hermann. Podríamos decirle a Ardalion que se viniera con nosotros, y seguramente nos compraríamos un perro bien grande.
Un silencio.
—Bien; por desgracia, no vamos a irnos a ninguna parte. Estoy prácticamente arruinado. Supongo que no habrá más remedio que liquidar ese chocolate.
Un peatón rezagado pasó por la calle. ¡Choc! Y otra vez: ¡Choc! Probablemente golpeaba las farolas con su bastón.
—Adivina adivinanza. Una cosa que empieza por ese ruido; luego sigue una exclamación, y termina con lo que hace mi corazón ahora que todavía no he dejado de existir; y significa mi ruina.
El monótono crepitar del paso de un automóvil.
—¿Qué...? ¿No lo adivinas?
Pero la tonta de mi mujer ya se había dormido. Cerré los ojos, me volví hacia mi lado, intenté dormir también; sin éxito. Por entre la oscuridad, avanzando directamente hacia mí, con el mentón sobresaliente y sus ojos clavados en los míos, se me acercó Félix. Cuando ya estaba casi sobre mí se esfumó, y lo que vi ante mí no fue más que el largo y vacío camino por el que había venido. Hasta que, de nuevo, a lo lejos, apareció una forma, la de un hombre, golpeando con su bastón todos los troncos del camino; siguió aproximándose, cada vez más, con su paso majestuoso, mientras yo trataba de distinguir sus rasgos... Mas, oh asombro, mentón sobresaliente y sus ojos clavados en los míos... Pero se esfumó, como antes, en cuanto llegó junto a mí, o mejor dicho, pareció entrar en mí, y pasar a través de mi cuerpo, como si yo fuese una sombra; y luego no había otra cosa que el camino extendiéndose, largo, expectante, y de nuevo apareció una figura, y de nuevo era él.
Me volví del otro lado, y durante un rato todo permaneció oscuro y pacífico, una negrura imperturbable; después, gradualmente, se hizo perceptible un camino: el mismo camino, pero invertido; y apareció de repente ante mi propio rostro, como si saliera de mí, la parte posterior de una cabeza humana, y la bolsa que colgaba a su espalda; esta figura fue empequeñeciéndose lentamente, yéndose, yéndose, en un instante habría desaparecido... pero de repente se detuvo, miró hacia atrás, y volvió sobre sus pasos, de modo que sus rasgos fueron haciéndose cada vez más claros; y era mi propia cara.
Me volví otra vez y me tendí ahora boca arriba, y entonces, como a través de un cristal ahumado, vi sobre mí la extensión barnizada de un cielo azul negruzco, una faja de cielo rodeada por las formas arbóreas del ébano que iban empequeñeciéndose a ambos lados; pero cuando me tendí boca abajo vi correr a mis pies las piedras y el barro de un camino con briznas de heno, una rodera rebosante de agua de lluvia, y, en ese charco arrugado por el viento, el tembloroso travestí de mi cara; que, según pude notar conmocionado, carecía de ojos.
—Siempre dejo los ojos para el final —dijo Ardalion, evidentemente satisfecho de sí mismo.
Sostenía ante él, con el brazo estirado, el retrato al carboncillo que había comenzado a hacerme, y después inclinó la cabeza a un lado primero, luego al otro. Venía con frecuencia, y generalmente nos instalábamos en el balcón. Yo disfrutaba ahora de mucho tiempo libre: se me había ocurrido regalarme unas pequeñas vacaciones.
Lydia estaba también presente, enroscada en un sillón de mimbre, con un libro; una colilla de cigarrillo medio aplastada (mi esposa no las mataba nunca del todo) emitía desde el cenicero, demostrando así su tenaz deseo de agarrarse a la vida, un recto y delgado hilillo de humo: de vez en cuando un débilísimo soplo de viento lo doblaba y oprimía, pero enseguida volvía a recuperarse y ascendía otra vez tan recto y delgado como antes.
—No se le parece en nada —dijo Lydia, sin alzar, no obstante, la mirada del libro.
—Todavía puedo conseguirlo —replicó Ardalion—. Así, podándole esta aleta de la nariz; ya está arreglado. Bastante apagada la luz, esta tarde.
—¿Qué dices que está apagado? —quiso saber Lydia, alzando la mirada y sosteniendo un dedo en la línea interrumpida.
Permítaseme que interrumpa, también, esta escena, porque hay otro momento de mis días de ese verano que me parece, lectores míos, merecedor de su atención. De paso que pido disculpas por el desorden y desgobierno de mi relato, permítanme repetirles que no soy yo quien lo escribe, sino mi memoria, la cual tiene sus propios caprichos y reglas. Bien, véanme ahora rondando de nuevo por el bosque que hay junto al lago de Ardalion; en esta ocasión he venido solo, y no he utilizado el coche sino el tren (hasta Koenigsdorf) y el autobús (hasta el poste amarillo).
En el mapa suburbano que Ardalion se dejó olvidado una vez en nuestro balcón, todos los rasgos de la zona están claramente marcados. Supongamos que abro el mapa ante mí; podemos imaginar que Berlín, que queda fuera del mapa, se encuentra en un punto más o menos próximo a mi codo izquierdo. En el propio mapa, en su esquina sudoeste, y extendiéndose hacia el norte, como un pedazo de cinta métrica en blanco y negro, aparece la vía del ferrocarril, que, al menos desde un punto de vista metafísico, circula camino del puño de mi camisa y sigue corriendo en esa dirección hasta llegar a Berlín. Mi reloj de pulsera es el pueblo de Koenigsdorf, tras el cual esa cinta blanca y negra traza una curva y sigue hacia el este, en donde hay otro círculo (el botón inferior de mi chaleco): Eichenberg.
No hace falta, sin embargo, viajar de momento hasta tan lejos; nos apeamos en Koenigsdorf. Mientras la línea férrea tuerce hacia el este, su compañera, la carretera, la abandona y continúa sola hacia el norte, avanzando en línea recta hasta el pueblo de Waldau (la uña de mi pulgar izquierdo). Tres veces al día un autobús va y viene entre Koenigsdorf y Waldau (diecisiete kilómetros); y en Waldau, por cierto, se encuentra situada la oficina central de la empresa que se dedica a la venta de terrenos; un pabellón pintado de tonos alegres, una ondeante banderola de fantasía; numerosos indicadores amarillos: uno de ellos, por ejemplo, señala hacia la «playa para bañistas», aunque no hay nada que merezca el nombre de playa, apenas una ciénaga en la orilla del lago Waldau; otro señala «al casino», pero también este último se encuentra ausente, aunque está representado por un edificio que parece un tabernáculo y tiene una cafetería incipiente; un tercer indicador te invita a visitar «las pistas deportivas», y naturalmente acabas encontrando, recién erigida, una estructura complicadísima con aparatos de gimnasia, más bien parecida a una horca, pero no hay nadie que utilice ese armatoste, como no sea algún que otro píllete de la aldea, que se columpia un rato boca abajo, mostrando así el remiendo que lleva en el trasero; y alrededor de este lugar, en todas direcciones, se encuentran las parcelas; algunas de ellas ya han sido semivendidas y, los domingos, hombres gordos en traje de baño y gafas de concha se entregan con la mayor seriedad a la tarea de construir rudimentarias casetas; aquí y allá hasta hay quien acaba de plantar unas flores, o quien ha colocado una celosía rosa en la que se enlaza un rosal trepador.
No llegaremos, sin embargo, a Waldau, sino que abandonaremos el autobús a diez kilómetros justos de Koenigsdorf, en un punto donde un solitario poste amarillo queda a nuestra derecha. Por el lado este de la carretera aparece en el mapa un amplísimo espacio completamente punteado: el bosque; allí, en su corazón mismo, se encuentra el pequeño lago en donde nos bañamos, con, en su orilla oeste, extendidas en forma de abanico como unos naipes, doce parcelas de las cuales sólo hay una vendida (la de Ardalion, si podemos decir que está vendida).
Ya llegamos a la parte más emocionante. Se ha mencionado con anterioridad la estación de Eichenberg, que viene después de la de Koenigsdorf cuando uno viaja en dirección este. Ahora hay que formular una pregunta técnica: ¿se puede llegar a Eichenberg, partiendo de las proximidades del lago de Ardalion, si se quiere hacer el camino a pie? La respuesta es: sí. Tendríamos, para hacerlo, que rodear la orilla sur del lago y después desviarnos hacia el este a través del bosque. Tras una caminata de cuatro kilómetros, sin abandonar nunca el bosque, salimos a un camino rústico, uno de cuyos extremos conduce a no importa dónde, villorrios acerca de los cuales no vale la pena que nos preocupemos, mientras que el otro nos lleva a Eichenberg.
Mi vida entera ha quedado destrozada y deshecha, y, sin embargo, aquí estoy yo, como un payaso, haciendo juegos malabares con esas brillantes descripcioncillas, jugando con ese cómodo y coquetón pronombre que es el «nosotros», guiñándole el ojo al turista, al propietario de la casita campestre, al amante de la Naturaleza, ese pintoresco revoltillo de verdes y azules. Pero ten paciencia conmigo, lector. El paseo que daremos a continuación será tu magnífico premio. Estas conversaciones con los lectores son también una bobada. Apartes escénicos. El susurro elocuente:
—¡Baja la voz! Viene alguien...
Ese paseo. El autobús me dejó en el poste amarillo. Luego reanudó su camino, llevándose lejos de mí a tres mujeres viejas con vestidos negros con lunares blancos; un tipo con chaleco de terciopelo que viajaba con una guadaña envuelta en arpillera; una niña cargada con un gran paquete; y un hombre que, pese al calor, llevaba abrigo y sostenía sobre las rodillas una maleta voluminosa y aparentemente pesada: quizás un veterinario.
Encontré entre el euforbio y la hierba rastrera huellas de neumáticos: los neumáticos de mi coche, que habían botado y brincado varias veces por aquí, en nuestras diversas excursiones. Yo llevaba pantalón de golf o, como los llaman los alemanes, «knickerbockers» (la «k» no es muda). Entré en el bosque. Me detuve en el punto exacto donde mi esposa y yo estuvimos una vez esperando a Ardalion. Me fumé un cigarrillo allí mismo. Miré la pequeña bocanada de humo que se dilató lentamente en el aire, fue doblada por unos dedos fantasmagóricos, y se esfumó. Noté un espasmo en la garganta. Me fui hasta el lago y vi, en la arena, un arrugado envoltorio de película (Lydia había estado sacándonos instantáneas), negro y anaranjado. Rodeé toda la orilla sur del lago y luego tomé la dirección este a través del espeso pinar.
Al cabo de una hora me encontré con un camino vulgar y corriente. Lo tomé, y al cabo de otra hora llegué a Eichenberg. Subí a un tren lento. Regresé a Berlín.
Repetí varias veces este monótono paseo sin encontrarme jamás con ningún alma en el bosque. Sombrío y profundo silencio. Los terrenos junto al pequeño lago no encontraban comprador; en realidad, la empresa estaba fracasando. Cuando nos íbamos los tres a nadar un rato allí, nuestra soledad a lo largo de todo el día era tan perfecta que, si el cuerpo así te lo pedía, podías bañarte completamente desnudo; lo cual me recuerda que una vez, obedeciendo mis órdenes, y muy asustada, Lydia se quitó el bañador y, con no pocos y graciosos sonrojos, y abundantes y nerviosas risillas, posó en puros cueros ante Ardalion para que éste la retratase, y el primo se mostró repentinamente ofendido por alguna cosa, probablemente por su propia falta de talento, y, dejando bruscamente de dibujar, se largó a grandes zancadas, para irse a buscar hongos venenosos.
En cuanto a mi propio retrato, trabajó testarudamente en él, siguió dibujándolo hasta agosto, y entonces, tras comprobar que no era capaz de lograr su propósito en el honesto afán del carboncillo, pasó a la bonita bellaquería del pastel. Me fijé a mí mismo cierto límite temporal: la fecha en la que Ardalion terminase el retrato. Por fin llegó el aroma a zumo de pera de la laca, el retrato fue enmarcado, y Lydia le dio a Ardalion veinte marcos alemanes, introduciéndolos previamente, por considerarlo más elegante, en un sobre. Aquella noche teníamos invitados, Orlovius entre otros, y todos nos pusimos en pie y miramos boquiabiertos: ¿qué miramos? El rojizo gesto horrorizado de mi rostro. No sé por qué les dio Ardalion a mis mejillas ese tono af rutado; en realidad son pálidas como la muerte. ¡Mirase como mirase, ninguno de los presentes logró encontrar ni el más remoto parecido! Qué absolutamente ridículo, por ejemplo, ese punto carmín del rabillo del ojo, o esa puntita de colmillo que aparecía debajo del retorcido labio burlón. Todo eso... contra un ambicioso fondo que insinuaba cosas que podían ser figuras geométricas o árboles para la horca...
Orlovius, en quien la miopía era una forma de estupidez, se acercó al retrato tanto como pudo, y después de haberse subido las gafas a la frente (¿para qué las llevaba? No eran más que un estorbo), se quedó muy quieto, con la boca entreabierta, mirando jadeante el retrato como si fuese un apetitoso plato que estaba a punto de comer. «Es de la escuela moderna», dijo finalmente en un tono de repugnancia, y pasó a su vecino, al que comenzó a examinar con la misma atención concienzuda, pese a que no era más que un vulgar grabado presente en todos los hogares berlineses: «La isla de los muertos.»
Y ahora, querido lector, imaginemos un despacho muy pequeñito, situado en el sexto piso de una casa impersonal. La mecanógrafa se había ido; me encontraba solo. Un alto y nublado cielo se asomaba por la ventana. Un calendario mostraba en la pared un enorme nueve negro, bastante parecido a la lengua de un toro: el 9 de septiembre. Encima de la mesa yacían las preocupaciones de la jornada (en forma de cartas de los acreedores) y entre ellas se encontraba una caja de bombones de chocolate, simbólicamente vacía, con aquella dama de lila que me fue infiel. No había nadie por allí. Le quité la funda a la máquina de escribir. Reinaba un completo silencio. En cierta página (luego destruida) de mi agenda había una dirección, escrita con letra de semianalfabeto. Mirando a través de aquel tembloroso prisma alcancé a ver una ceja arqueada, una oreja sucia; boca abajo, una violeta que colgaba de un ojal; un dedo de negra uña apretada sobre mi lápiz de plata.
Recuerdo, me sacudo de encima ese aturdimiento, vuelvo a guardarme la agenda en el bolsillo, saco las llaves, estaba a punto de cerrar e irme... ya me iba, pero de repente me detuve, con el corazón latiéndome alocadamente... No, irse era imposible... Regresé al despacho y me quedé un rato junto a la ventana, mirando la casa de enfrente. En ella se habían encendido ya las lámparas que iluminaban los libros mayores, y un hombre de negro, con una mano a la espalda, caminaba de un lado para otro, presumiblemente dictándole una carta a una secretaria a la que yo no podía ver. Una y otra vez el hombre reaparecía, y en una ocasión incluso se detuvo ante la ventana, pensó un momento, y luego se volvió y siguió dictando, dictando, dictando.
¡Inexorable! Encendí la luz, me senté, me apreté las sienes. De repente, con furia enloquecida, sonó el teléfono; pero fue por error; se habían equivocado de número. Y luego hubo una vez más silencio, con la sola excepción del leve golpeteo de la lluvia que aceleraba la llegada de la noche.
4
«Querido Félix: Te he encontrado trabajo. Ante todo, tenemos que sostener tú y yo un monólogo a una voz y arreglar las cosas. Como casualmente tengo que ir a Sajonia en viaje de negocios, te sugiero que vengas a reunirte conmigo en Tarnitz, que confío no esté muy lejos de tu actual residencia. Infórmame sin tardanza de si este plan encaja con los tuyos. En caso afirmativo, yo mismo te diré el día, la hora y el lugar exacto, y te remitiré el dinero que pueda costarte el desplazamiento. La vida viajera que suelo llevar me impide tener una residencia fija, de modo que lo mejor será que remitas tu respuesta a la oficina de correos (siguen las señas de una oficina de Berlín) con la palabra "Ardalion" en el sobre. Por ahora, adiós. Espero noticias tuyas.» (Sin firma.)
Aquí, ante mí, tengo la carta que finalmente escribí ese 9 de septiembre de 1930. No recuerdo ahora si la palabra «monólogo» fue un desliz o un chiste. Está mecanografiada en un magnífico papel azul de carta con una fragata por filigrana; pero actualmente se encuentra arrugadísima y con las esquinas manchadas; vagas huellas de sus dedos, quizá. Y se diría que yo no soy su remitente, sino su destinatario. Pues bien, así tenía que ser a largo plazo, pues ¿acaso no hemos intercambiado posiciones él y yo?
Se encuentran en mi poder otras dos cartas escritas en papel similar, pero todas las contestaciones han sido destruidas. Si todavía las tuviese, si tuviera, por ejemplo, esa tan idiota que, con despreocupación maravillosamente calculada, le mostré a Orlovius (para después destruirla, como todas las demás), podría adoptar ahora una técnica narrativa epistolar. Un método muy antiguo en el que antaño se produjeron grandes logros. De X a Y: «Querido Y», y arriba aparece, infaliblemente, la fecha. Las cartas van y vienen, como en un reñido ir y venir de la pelota sobre la red. El lector cesa muy pronto de prestarles la menor atención a las fechas, y, en realidad, ¿qué le importa a él que determinada carta fuese escrita el 9, o el 16, de septiembre? Hacen falta las fechas, no obstante, para mantener la ilusión.
Y así sigue todo, X escribiéndole a Y, y éste al primero, página tras página. A veces mete baza alguien exterior, que añade su propia contribución a la correspondencia, pero sólo para explicarle al lector (sin mirarle nunca, como no sea en algún que otro guiño) cierto acontecimiento que, por razones de plausibilidad o similares, ni X ni Y habrían podido contar.
También ellos escriben con circunspección: todos esos «te-acuerdas-de-cuando» (seguidos de detallados recuerdos) no aparecen ahí tanto por refrescarle la memoria a Y como para proporcionarle al lector la referencia precisa... de manera que, en conjunto, el efecto producido es bastante divertido, y esas fechas pulcramente inscritas y perfectamente innecesarias, son, como ya he mencionado, especialmente graciosas. Y cuando finalmente Z mete baza de golpe y porrazo con una carta dirigida a su propio corresponsal (porque esas novelas hablan implícitamente de un mundo formado solamente por corresponsales) contándole que X o Y han muerto, o diciéndole lo afortunada que ha sido su unión, el lector acaba pensando que, en lugar de todo eso, mejor hubiera sido recibir la vulgar carta del recaudador de impuestos. Como norma, siempre he destacado por mi excepcional sentido del humor; que va de la mano con mi magnífica imaginación; maldita sea la fantasía que no vaya acompañada por el ingenio.
Un momento. Estaba copiando esa carta, y ahora resulta que ha desaparecido.
Ya puedo continuar; había caído bajo la mesa.
Una semana más tarde llegó la contestación (ya había ido cinco veces a correos, y tenía los nervios de punta): Félix me informaba que aceptaba agradecido mi sugerencia. Como suele ocurrir con la gente carente de cultura, el tono de esa carta no tenía ni la más mínima relación con el que él empleaba en una conversación corriente: su voz epistolar era un falsete tembloroso que a veces se deslizaba hacia una elocuente afonía, mientras que en la vida real hablaba en un presumido tono de barítono que a veces se hundía en un didáctico timbre de bajo.
Volví a escribirle, incluyendo esta vez un billete de diez marcos, y pidiéndole que se reuniera conmigo el 1 de octubre, a las cinco de la tarde, junto a la estatua ecuestre de bronce situada al final del bulevar que empieza a la izquierda de la estación ferroviaria de Tarnitz. No recordaba yo ni la identidad del jinete de ese bronce ecuestre (algún vulgar y mediocre Herzog, me parece), ni tampoco el nombre del bulevar, pero un día, atravesando Sajonia en el automóvil de un amigo, me quedé un par de horas encallado en Tarnitz mientras mi acompañante intentaba poner una complicada conferencia telefónica; y como siempre he poseído una memoria tipo cámara fotográfica, capté y fijé ese paseo, esa estatua y otros detalles, en realidad era una foto de tamaño muy pequeño; aunque si supiera el modo de ampliarla se podrían discernir incluso los rótulos de las tiendas, pues poseo un aparato de calidad admirable.
Mi carta fechada el «16 de sept.» está escrita a mano: la garabateé apresuradamente en correos, tan excitado por el hecho de haber recibido respuesta a «la mía del 9 del prste.», que no tuve paciencia para esperar hasta encontrarme ante una máquina de escribir. Además, no tenía motivos para avergonzarme de ninguna de mis diversas letras, pues sabía que tarde o temprano yo sería su receptor. Tras haber echado la carta al buzón sentí lo mismo que probablemente siente una gruesa hoja de arce, teñida de púrpura y cruzada por venas rojas, durante su lento planear desde la rama hasta el arroyo.
Unos pocos días antes del 1 de octubre estuve paseando casualmente con mi esposa por el Tiergarten; allí, en un puentecillo, nos detuvimos, apoyados los codos en la barandilla. Abajo, en la quieta superficie del agua, admiramos (haciendo, por supuesto, caso omiso del original) la réplica exacta del tapiz otoñal del parque, con su follaje multicolor, el azul glaseado del cielo, los oscuros perfiles de la balaustrada y nuestros rostros inclinados. Cuando caía alguna lenta hoja, subía a encontrarse con ella, desde las profundidades oscuras del agua, su inevitable doble. El encuentro era insonoro. La hoja bajaba girando sobre sí misma, y girando sobre sí misma ascendía, anhelante, su exacto, bello y letal reflejo. Me sentí incapaz de arrancar la mirada de esos inevitables encuentros.
—Vamos —dijo Lydia, y suspiró—. Otoño, otoño —dijo al cabo de un rato—. Otoño. Sí, estamos en otoño.
Ya llevaba puesto su abrigo de piel con manchas de leopardo. Yo me rezagué, y estuve atravesando las hojas caídas con mi bastón.
—Sería maravilloso estar en Rusia en estos momentos —dijo ella (emitía frases así a comienzos de primavera y los días más bellos del invierno: el verano era la única estación que no causaba efecto alguno sobre su imaginación).








