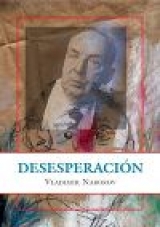
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Annotation
“Desesperación es una impagable joya literaria, una originalísima variación sobre el tema del doble en la que la inveterada astucia narrativa de su autor se combina con su diabólico sentido del humor. La historia empieza el día en que un fabricante de chocolate tropieza con un vagabundo que le parece su sosias. Cuando, más adelante, su negocio comience a hundirse, decidirá llevar a cabo un crimen perfecto que le permitirá cobrar su propio seguro de vida y vivir feliz para siempre jamás. Pero lo que importa no es tanto la historia como, en primer lugar, la voz de quien la cuenta, un narrador tan fatuo e ingenioso, tan brillante y chiflado, tan seductor y espeluznante como el Humbert de Lolita. Y, al lado de este gran hallazgo, la infinidad de juegos, parodias, acertijos, burlas y bufonadas continuas que la apabullante inteligencia de Nabokov va proponiéndole al lector a medida que progresa el relato. Un relato que le permite, no solamente exponer algunas de sus teorías literarias, lanzar diversas diatribas contra los críticos mentecatos de toda especie, y burlarse de todo lo divino y todo lo humano con una euforia de la que sólo es capaz un escritor tan en posesión como él de unas inmensas facultades”.
Vladimir Nabokov
DESESPERACIÓN
PROLOGO
El texto ruso de Desesperación( Otchayanie, aullido de sonoridad mucho más intensa [que el Despairinglés]) fue escrito el año 1932 en Berlín. La revista de emigrados Sovremennye Zapiski, de París, publicó la novela por entregas a lo largo de 1934, y la editorial de emigrados Petropolis, de Berlín, publicó el libro en 1936. Al igual que ha ocurrido con todo el resto de mis obras, Otchayanie(pese a la conjetura de Hermann) está prohibida en el estado policía por antonomasia.
A finales de 1936, cuando vivía aún en Berlín —ciudad donde comenzaba a megafonear otra bestialidad– traduje Otchayaniepara un editor londinense. Aunque llevaba toda mi vida literaria garabateando en inglés en los márgenes, por así decirlo, de mis escritos rusos, ésta era la primera vez (sin contar cierto desdichado poema publicado, alrededor de 1920, en una revista literaria de Cambridge) que intentaba usar seriamente el inglés para fines que podríamos calificar de relativamente artísticos. El resultado me pareció torpe desde el punto de vista estilístico, de modo que le pedí a un inglés bastante malhumorado, y cuyos servicios conseguí a través de una agencia berlinesa, que lo leyera; este caballero encontró algunos solecismos en el primer capítulo, y luego se negó a continuar, alegando que el libro no le parecía bien; sospecho que lo confundió con unas confesiones auténticas.
En 1937 John Long Limited, de Londres, sacó a la luz Despairen una cómoda edición provista, al final, de un catalogue raisonnéde sus publicaciones. Pese a semejante complemento, el libro se vendió muy poco, y al cabo de unos años una bomba alemana destruyó todos los ejemplares. El único que queda es, hasta donde sé, el que yo poseo, pero es posible que haya otros dos o tres escondidos aún entre las lecturas abandonadas por antiguos huéspedes en los oscuros anaqueles de alguna pensión playera de la zona situada entre Bornemouth y Tweedmouth.
Para esta edición he hecho algo más que ponerle un remiendo a mi traducción de hace casi treinta años: he revisado el propio original ruso. Los estudiosos que tengan la suerte de poder comparar los tres textos notarán asimismo la adición de un fragmento importante que había sido neciamente omitido en épocas más tímidas. ¿Es justo, o prudente, desde un punto de vista erudito, haber actuado así? Puedo imaginar fácilmente lo que Pushkin les habría dicho a sus temblorosos parafraseadores; pero sé también lo satisfecho y emocionado que me habría sentido yo en 1935 si hubiese podido leer anticipadamente esta versión de 1965. El éxtasis amoroso que un joven escritor puede sentir por el escritor más viejo que algún día llegará a ser no es más que ambición en su forma más pura. Este amor no es sin embargo devuelto recíprocamente por ese escritor de más edad desde su más amplia biblioteca, pues incluso si llegase a recordar aquel paladar desnudo y aquel ojo sin légañas, apenas si le dedicaría un fastidiado encogimiento de hombros al chapucero aprendiz que fue de joven.
Desesperación, como el resto de mis libros, no brinda comentario social alguno, ni trae entre los dientes ningún mensaje. No eleva el órgano espiritual de los hombres, ni le señala a la humanidad cuál es la salida más apropiada. Contiene muchas menos «ideas» que esas suculentas y vulgares novelas que tan histéricamente suelen ser aclamadas en el breve paseo que separa la pura propaganda del abucheo. El objeto de atractivas formas o el sueño Wiener - schnitzelque algún vehemente freudiano quizá crea distinguir en los remotos rincones de mis yermos resultará, inspeccionado desde más cerca, un burlón espejismo organizado por mis agentes. Permítaseme añadir, por si acaso, que los expertos en «escuelas» literarias deberían evitar el precipitarse en esta ocasión a repetir lo de «la influencia de los impresionistas alemanes»: no sé alemán ni he leído jamás a los impresionistas, quienesquiera que sean. Por otro lado, sí sé francés y me interesaría saber si habrá quien llegue a decir que mi Hermann fue «el padre del existencíalismo».
Este libro no tiene tanto acento ruso blanco como mis otras novelas de la emigración; (esto no le impidió a un crítico comunista (J. P. Sartre), que en 1939 le dedicó un artículo especialmente tonto a la traducción francesa de Despair, decir que «tanto el autor como el protagonista son víctimas de la guerra y la emigración»), por lo cual resultará menos desconcertante e irritante para los lectores educados en la propaganda izquierdista de los años treinta. Los lectores corrientes, por otro lado, agradecerán su estructura corriente y su agradable trama, que, sin embargo, no son tan trilladas como da por supuesto el autor de la carta que aparece en el capítulo 11.
A todo lo largo del libro aparecen numerosas y entretenidas conversaciones, y esa escena final en la que Félix aparece en los bosques invernales me parece, desde luego, divertidísima.
Soy incapaz de prever u obstaculizar los inevitables intentos que se harán por encontrar en los alambiques de Desesperaciónparte del veneno retórico que inyecté en el tono del narrador de una novela muy posterior. Hermann y Humbert son parecidos solamente en la medida en que puedan serlo dos dragones pintados por el mismo artista en diferentes períodos de su vida. Son un par de sinvergüenzas neuróticos, pero existe en el Paraíso una gran avenida verde por la que, una vez al año, al atardecer, se le permite pasear a Humbert; mas el Infierno no le concederá nunca la libertad condicional a Hermann.
El verso y los fragmentos de versos que Hermann murmura en el capítulo 4 proceden del breve poema que Pushkin le dirigió a su esposa en los años treinta del siglo pasado. Lo doy aquí entero, en mi propia traducción, que mantiene la medida y la rima, cosa que raras veces resulta aconsejable —ni admisible– excepto cuando se produce una conjunción muy especial de estrellas en el firmamento del poema, como ocurre aquí.
' Tis time, my dear, 'tis time The heart demands repose.
Day after day flits by, and witb each hour there goes
A Hule bit of lije ; but meanwhile you and I
Together plan to dwell... yet lo! 'tis when tve die.
There is no bliss on earth: there is peace and freedom though.
An enviable lot long have yearned to know:
Long have I, weary slave, been contemplating flight
To a remote abode of work and pure delight.
«Ya es hora amor mío, ya es hora. El corazón me pide reposo. / Día tras día pasa revoloteando la vida, y con cada hora escapa / Otro poquito; mas entretanto tú y yo / Juntos pretendemos morar... Sin embargo, ay, eso ocurre al morir. / No hay felicidad en la tierra; pero hay paz y libertad, / Un destino envidiable he ansiado conocer: / Durante mucho tiempo anhelé, cansado esclavo, volar hacia / Un lugar remoto de trabajo y puro júbilo.»
El «lugar remoto» al que el loco Hermann se precipita se encuentra económicamente localizado en el Rosellón, justo allí donde tres años antes había estado yo escribiendo mi novela de ajedrez, La defensa. Dejemos a Hermann allí, en las ridículas alturas de su confusión. No recuerdo qué acabó ocurriéndole más tarde. Al fin y al cabo, otros quince libros, y el doble de años, han transcurrido desde entonces. No me acuerdo ni siquiera de si esa película que Hermann tenía intención de dirigir llegó a ser realizada jamás.
Vladimir Nabokov 1 de marzo de 1965 Montreux
1
Si no estuviese absolutamente convencido de poseer un gran talento literario y una maravillosa capacidad para expresar ideas de manera insuperablemente viva y encantadora... Así, más o menos, había pensado comenzar mi relato. Es más, pensaba llamar la atención del lector acerca de que, en caso de haber carecido de ese talento, de esa capacidad, etcétera, no solamente me habría abstenido de describir ciertos acontecimientos recientes, sino que ni siquiera hubiese habido nada que describir, ya que, amable lector, no habría ocurrido absolutamente nada. Ridículo, quizá, pero al menos claro. Sólo el don de penetrar en los mecanismos de la vida, sólo una innata predisposición al ejercicio constante de la facultad creadora habrían podido permitirme... Al llegar aquí hubiese comparado a quien quebranta la ley, a quien organiza ese grandísimo alboroto por un poquito de sangre derramada, con el poeta o el actor. Pero, como solía decir mi pobre amigo zurdo: la especulación filosófica es un invento de los ricos. Abajo con ella.
Puede parecer que no sé cómo empezar. Carcajeante imagen la del anciano caballero que, pasos pesados, temblores de grasa bajo su quijada, corre valiente hacia el último autobús, lo alcanza en último extremo, pero, temiendo subirse en marcha, esboza una corderil sonrisa y, sin frenar todavía su trotecillo, abandona. ¿Ocurre acaso que no me atrevo a dar el salto? Brama, cobra velocidad, está a punto de desaparecer irrevocablemente a la vuelta de la esquina el bus, el autobús, el potente pontibús de mi relato. Voluminosas imágenes, a fe mía. Sigo corriendo.
Mi padre era un alemán de habla rusa, y nació en Reval, donde fue alumno de un famoso colegio agrícola. Mi madre, rusa pura, procedía de una antigua familia principesca. Los días calurosos del verano, lánguida dama envuelta en seda lila, solía tenderse en su mecedora, abanicándose, mordisqueando chocolate, corridos todos los visillos que, impulsados por el viento llegado de algún campo recién segado, se hinchaban como rojas velas.
Durante la guerra, fui internado como subdito alemán... Negra suerte, la verdad, teniendo en cuenta que acababa de ingresar en la Universidad de San Petersburgo. Desde finales de 1914 hasta mediados de 1919 leí exactamente mil dieciocho libros... llevé la cuenta. De camino hacia Alemania me quedé colgado durante tres meses en Moscú, y allí me casé. Desde 1920 he vivido en Berlín. El 9 de mayo de 1930, cumplidos ya los treinta y cinco...
Una leve digresión: ese detalle sobre mi madre ha sido una mentira deliberada. En realidad era una mujer del pueblo, sencilla y tosca, sórdidamente vestida con un blusón que le colgaba suelto por encima de las caderas. Hubiese podido, desde luego, tacharla, pero la dejo ahí aposta, como muestra de uno de los rasgos esenciales de mi carácter: mi garbosa e inspirada tendencia a mentir.
Bien, como iba diciendo, el 9 de mayo de 1930 me encontró en viaje de negocios a Praga. Mi negocio era el chocolate. El chocolate es una buena cosa. Hay damiselas a las que sólo les gusta el más amargo... gazmoñas hipocritillas. (No acabo de entender por qué me sale este tono.)
Me tiemblan las manos, tengo ganas de chillar o de romper estrepitosamente cualquier cosa... Este humor me parece sumamente inadecuado para el tenue inicio de una bonita historia. Me escuece el corazón, horrible... Calma, no pierdas la cabeza. Como sigas así, de nada te serviría continuar. Calma. El chocolate, como todo el mundo sabe... (y que el lector imagine aquí su propia descripción). En las envolturas del nuestro aparecía la marca: una lánguida dama envuelta en seda lila, abanicándose. Estábamos apremiando a una empresa extranjera que se hallaba al borde de la quiebra, tratando de lograr que adoptara nuestro proceso de producción y abastecer así a Checoslovaquia, y por este motivo me encontraba yo en Praga. La mañana del 9 de mayo salí del hotel y tomé un taxi que me dejó en... Qué soso es todo esto. Me mata de aburrimiento. Pero por grandes que sean mis ansias de llegar cuanto antes al momento crucial, parece necesario dar aquí algunas explicaciones preliminares. De modo que liquidémoslas de una vez: las oficinas de la empresa estaban casualmente situadas a las afueras de la ciudad, y no encontré al tipo que yo buscaba. Me dijeron que regresaría al cabo de una hora aproximadamente...
Creo que debería informar al lector de que se ha producido un largo intervalo. El sol ha tenido tiempo de ponerse, dándoles en su descenso unos trazos de sanguina a las nubes que coronan esa montaña de los Pirineos que tanto se parece al Fujiyama. Me he pasado todo este rato sentado, en un extrañísimo estado de agotamiento, escuchando a veces los rumores y ruidos del viento, dibujando otras sucesivas narices en el margen de la hoja, cayendo otras en un profundo sueño para luego despertar de nuevo en medio de estremecimientos. Y otra vez reaparecía esa comezón, ése insoportable nerviosismo... y mi voluntad yacía inerte en un mundo vacío... y he tenido que hacer un gran esfuerzo para encender la luz e insertar una nueva plumilla. La otra se había despuntado y doblado, y ahora recuerda el pico de un ave de presa. No, esta angustia no es la que siente el creador... sino alguien completamente distinto.
Bien, como iba diciendo, el hombre aquel había salido, y no iba a regresar hasta al cabo de una hora. No teniendo nada mejor que hacer, me fui a dar un paseo. Era un día veloz, fresco, moteado de azul. El viento, pariente lejano del que sopla aquí, batía sus alas a lo largo de las estrechas calles; una nube escamoteaba de vez en cuando el sol, que luego reaparecía como la moneda de un prestidigitador. El parque público por el que los inválidos se desplazaban pedaleando a mano era una tempestad de agitadas lilas. Miré los rótulos de las tiendas; rescaté alguna palabra en la que se escondía una raíz eslava que me resultaba conocida pese al enmarañamiento de sentido desconocido que ahora la rodeaba. Llevaba unos guantes amarillos recién estrenados, y paseé sin rumbo, balanceando los brazos. Hasta que, de repente, la hilera de casas se interrumpió para dejar al descubierto una extensión bastante amplia de terreno que a primera vista me pareció rural y fascinante.
Tras cruzar frente a un cuartel, ante cuya fachada un soldado adiestraba a un caballo blanco, comencé a caminar por un suelo blando y pegajoso; temblaban al viento los dientes de león, y un zapato con un agujero en la suela se tostaba al sol bajo una valla. Más allá, espléndidamente empinada, una colina ascendía hacia el cielo. Decidí escalarla. Su esplendor resultó engañoso. Entre hayas atrofiadas y matorrales achacosos, trepaba sin parar un sendero zigzagueante con peldaños tallados. Al comienzo de la ascensión me imaginaba que, a la vuelta de la siguiente curva, aparecería un lugar de belleza silvestre y subyugante, pero no lo alcancé jamás. Y aquella gris vegetación no me satisfizo. Los matorrales se esparcían por la tierra desnuda, contaminada en todas partes por trozos de papel, trapos, latas maltrechas. No se podían abandonar los peldaños del sendero pues estaba profundamente excavado en la pendiente; a uno y otro lado, raíces de árboles y delgadas tiras de putrefacto musgo formaban escuetos relieves en sus paredes de tierra a modo de muelles rotos asomando desde la tripa de los muebles de la casa habitada por un loco fallecido en horribles circunstancias. Cuando por fin llegué a la cumbre me encontré con cuatro cabañas medio torcidas, un alambre para la colada y, colgando de él, unos pantalones que el viento hinchaba en un simulacro de vida.
Apoyé ambos codos en la nudosa barandilla de madera y, mirando hacia abajo, vi, lejana y levemente velada por la neblina, la ciudad de Praga; tejados rielantes, chimeneas humosas, el cuartel por el que había pasado poco antes, un diminuto caballo blanco.
Resuelto a descender por el otro lado, tomé el camino que localicé detrás de las cabañas. La única cosa bella de todo el paisaje era la cúpula de un depósito de gas en mitad de una ladera: redonda y rojiza contra el cielo azul, parecía un enorme balón de fútbol. Dejé el camino y comencé a ascender de nuevo, esta vez por una cuesta en la que crecía una rala hierba. Un país monótono y desnudo. Me llegó de la carretera el estruendo de un camión, después pasó un carro en sentido contrario, luego un ciclista, luego, vilmente pintada de arco iris, la camioneta de un fabricante de barnices. En el espectro de aquellos tunantes, el rojo era vecino del verde.
Durante algún tiempo me quedé mirando la carretera desde la cuesta; luego di media vuelta, seguí mi camino, encontré una senda borrosa que se colaba entre dos jorobas de tierra calva, y poco más tarde busqué un rincón tranquilo en el que descansar. A cierta distancia, bajo un espino, yacía tendido un hombre, boca arriba y con una gorra sobre la cara. Estaba a punto de pasar de largo, cuando algo en su actitud proyectó sobre mí un extraño hechizo: el énfasis de esa inmovilidad, la falta total de vida en el despatarramiento de las piernas, la tiesura del semidoblado brazo. Iba vestido con una chaqueta oscura y gastados pantalones de pana.
«Bobadas —me dije a mí mismo—. Está dormido, simplemente dormido. No tengo por qué molestarle.» Sin embargo, me acerqué, y con la punta de mi elegante zapato hice saltar la gorra que le cubría el rostro.
¡Trompetas, por favor! O, mejor, el redoble que acompaña siempre a las más pasmosas piruetas de los acróbatas: ¡increíble! Dudé de la realidad de lo que veía, dudé de mi cordura, sentí náuseas y vértigo... Sinceramente, no tuve más remedio que sentarme, hasta ese punto me temblaban las rodillas.
Bien, si otra persona cualquiera hubiese estado en mi lugar y visto lo que yo veía, es posible que se hubiera partido de risa.
En mi caso, el misterio implícito me dejó demasiado aturdido como para reaccionar así. Mientras miraba, era como si en mi interior se me hubiesen soltado todas las piezas para luego caer desde una altura de diez pisos. Estaba contemplando un portento. Su perfección, su falta de causa y objeto, me embargaron de un temor extraño y reverencial.
En este momento, ahora que he llegado a la parte más crucial y he podido apagar el fuego de esa comezón, resultaría conveniente, me imagino, que refrenase mi prosa y, regresando tranquilamente sobre mis pasos, tratase de explicar cuál era exactamente mi estado de humor de aquella mañana, y hacia dónde habían errado mis pensamientos cuando, tras no encontrar en la oficina al agente de la empresa chocolatera, me fui a dar ese paseo, escalé esa colina y me quedé mirando la roja rotundidad de aquel depósito de gas cuyo perfil se recortaba contra el fondo azul de un ventoso día de mayo. Resolvamos, desde luego, esa cuestión. De modo que contémpleme otra vez el lector antes del encuentro, desprovisto de sombrero pero con mis manos luminosamente enguantadas, paseando todavía sin rumbo. ¿Qué ocurría en mi cabeza? Absolutamente nada, por raro que parezca. Me encontraba del todo vacío y se me podía así comparar con una vasija translúcida elegida por el destino para recibir un contenido todavía ignorado. Jirones de ideas relacionadas con mi trabajo de aquel día, con el automóvil que había adquirido recientemente, con este o aquel rasgo del paisaje que me rodeaba, jugueteaban, por así decirlo, en la parte externa de mi mente, y si alguna cosa reverberaba en el vasto desierto interior apenas si era la tenue impresión de que estaba avanzando impulsado por cierta fuerza desconocida.
Un listo letón al que conocí el año 1919 en Moscú me dijo un día que las nubes de tristeza reflexiva que me asaltaban ocasional e inmotivadamente eran señal segura de que terminaría mis días en un manicomio. Exageraba, por supuesto; durante este último año he puesto plenamente a prueba la notable capacidad de claridad y coherencia mostradas por la manipostería lógica en la que se recreaba mi mente, tan desarrolladísima pero también tan absolutamente normal. Las travesuras de la intuición, de la visión o inspiración artísticas, y demás cosas maravillosas que le han prestado a mi vida toda su belleza quizá le parezcan al profano el prólogo de una leve chifladura. Pero que no se preocupe el lector; mi salud es perfecta, mi cuerpo está limpio tanto por dentro como por fuera, mi paso sigue siendo ligero; no bebo ni fumo en exceso, ni vivo amotinadamente. Y fue así, sonrosadamente sano, bien vestido y con aspecto juvenil, como anduve por el paisaje campestre descrito más arriba; es más, la secreta inspiración que había sentido no me engañaba. Encontré aquello cuya pista había estado siguiendo inconscientemente. Permítaseme que lo repita: ¡increíble! Estaba contemplando un portento, y su perfección misma, su falta de causa y objeto, me embargaron de un temor extraño y reverencial. Pero tal vez ya entonces, mientras miraba fijamente, mi razón había comenzado a poner esa perfección a prueba, a buscar la causa, a adivinar el objeto.
Respiró profundamente y con un agudo silbido; en su rostro temblaron ondas de vida: esto estropeó ligeramente el portento, pero aún estaba allí. Abrió luego los ojos, me miró con recelo, parpadeando, se sentó y, con inacabables bostezos —nunca parecía tener suficiente—, comenzó a rascarse el cuero cabelludo, hundiendo profundamente sus dos manos en aquel su grasiento cabello castaño.
Era un hombre de mi misma edad, flaco, sucio, con tres días de barba en el mentón; una delgada lista de rosada carne asomaba entre el borde inferior del cuello de su camisa (blando, con un par de orificios redondos para el ausente alfiler) y el borde superior de la camisa. La corbata, estrecha y de punto, le colgaba de lado, y en la pechera de la camisa no le quedaba ni un solo botón. Unas cuantas violetas pálidas se marchitaban en el ojal de su americana; una de ellas, casi a punto de caer, colgaba boca abajo. Tenía a su lado una andrajosa mochila; bajo la solapa abierta de uno de sus bolsillos asomaban una rosquilla y un gran fragmento de salchicha, con las connotaciones corrientes de un ataque de lujuria intempestiva y brutal amputación. Me senté atónito y examiné al vagabundo; parecía haberse engalanado con tan desgarbado disfraz para acudir a un anticuado, barriobajero y mugriento baile de disfraces.
—Aceptaría un pitillo —me dijo en checo. Su voz resultó inesperadamente baja, incluso tranquila, y con un par de dedos estirados hizo el ademán de sostener un cigarrillo. Le tiré mi pitillera; mis ojos no abandonaron su rostro ni un instante. Se inclinó hacia adelante, acercándose un poco más y sosteniéndose en una mano apoyada en tierra, y yo aproveché la oportunidad para examinar su oreja y el hueco de su sien.
—Alemanes —dijo, y sonrió, mostrándome sus encías. Esto me decepcionó, pero por fortuna su sonrisa desapareció enseguida. (A estas alturas yo ya estaba muy poco dispuesto a separarme de aquel portento.)
—¿También usted es alemán? —me preguntó en ese idioma, mientras sus dedos le daban una vuelta completa al pitillo. Le dije Síy, con un sonido seco, encendí el mechero bajo sus mismas narices. El unió codiciosamente las manos para formar una techumbre sobre la temblorosa llama. Uñas cuadradas, negroazuladas.
—Yo también lo soy —dijo, exhalando el humo—. Bueno, mi padre era alemán, pero mi madre era checa, de Pilsen.
Yo seguía esperando algún estallido de sorpresa por su parte, quizás una gran carcajada, pero permaneció impasible. Sólo entonces comprendí hasta qué punto era un patán.
—He dormido como un topo —dijo, hablando consigo mismo en tono de fatua satisfacción, y lanzó un entusiasta escupitajo.
—¿Sin trabajo? —pregunté.
Asintió varias veces con la cabeza, con expresión afligida, y volvió a escupir. Siempre me pasma la enorme cantidad de saliva que parece capaz de producir la gente simple.
—Mis pies son más andarines que mis botas —dijo, mirándose los pies. En efecto, iba desdichadamente calzado.
Rodando en tierra, se puso boca abajo y, mientras observaba la lejana fábrica de gas, y una alondra que remontó el vuelo desde un surco, prosiguió en tono pensativo:
—El año pasado tuve un buen empleo en Sajonia, no lejos de la frontera. De jardinero. ¡Lo mejor del mundo! Luego trabajé con un pastelero. Todas las noches, cuando terminábamos de trabajar, mi amigo y yo cruzábamos la frontera y nos bebíamos una jarra de cerveza. Diez kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. La cerveza checa era más barata que la nuestra, y las mozas más llenitas. También, en tiempos, toqué el violín y tuve una rata blanca.
Vamos ahora a lanzar una ojeada al sesgo, pero sin entretenernos, sin echar mano de la fisonomía; no se acerquen más de la cuenta, caballeros, porque podrían llevarse la peor conmoción de sus vidas. O, tal vez, no. Pues, ay, después de todo lo ocurrido, conozco muy bien hasta qué grados de tendenciosidad y tergiversación puede llegar la vista humana. Sea como fuere, aquí tienen la imagen: dos hombres agachados en un pequeño y nauseabundo herbazal; uno de ellos, un tipo vestido con elegancia, azota su rótula con un guante amarillo; el otro, un vagabundo de vaga mirada, tendido en tierra se dedica a airear sus quejas contra la vida. Resecos rumores del cercano espino. Nubes pasajeras. Un ventoso día de mayo, con leves estremecimientos, como los que recorren la piel de un caballo. Desde la carretera, el retumbar traqueteante del motor de un camión. La vocecilla de una alondra en el cielo.
El vagabundo se había quedado en silencio; después volvió a hablar, deteniéndose a veces para las expectoraciones. Tal cosa y tal otra. Venga y dale. Tristísimos suspiros. Decúbito prono, dobló las rodillas hasta tocarse el trasero con los gemelos, y luego volvió a estirar las piernas.
—Eh, oiga —le dije bruscamente—. ¿No ha visto nada, en serio?
El hombre rodó y se sentó.
—¿De qué me habla? —preguntó, oscurecido el rostro por un ceñudo gesto de recelo.
—Debe de estar usted ciego —dije.
Durante unos diez segundos seguimos mirándonos mutuamente a los ojos. Alcé despacio el brazo derecho, pero su brazo izquierdo no se levantó, aunque yo casi lo había esperado. Cerré el ojo izquierdo, pero sus dos ojos se mantuvieron abiertos. Le saqué la lengua. Y él volvió a murmurar: —¿De qué me habla? ¿De qué me habla?
Saqué un espejito de bolsillo. Al cogerlo, se manoseó la cara, se miró después la palma de la mano, pero no encontró sangre ni excrementos de pájaro. Se miró en el cristal azul cielo. Me lo devolvió, encogiéndose de hombros.
—Loco —exclamé—. ¿No ve que somos...? ¿No se ha fijado, so necio, en que somos...? A ver... míreme bien...
Acerqué su cara a la mía, hasta que se tocaron nuestras sienes; dos pares de ojos bailaban y flotaban en el espejo.
Cuando habló, lo hizo en tono condescendiente:
—Jamás un rico podrá parecerse a un pobre, pero es usted muy dueño de tener otra opinión. Ahora me acuerdo de la vez en que vi a unos gemelos, era en una feria, en agosto del año veintiséis, o quizá fue en septiembre. A ver, espere un poco. No. Agosto. Bueno, eso sí que era parecerse. No había forma de distinguirles. Ofrecían veinte marcos a quien encontrase la más mínima diferencia. «Acepto», dijo Fritz (le llamábamos Zanahorio) y le pegó un tortazo a uno de los gemelos en la oreja. «Ahí tiene —les dijo—, ese de ahí tiene la oreja colorada, y el otro no, así que ya puede darme esos marcos.» ¡Cómo nos reímos!
Sus ojos recorrieron velozmente la tela gris paloma de mi traje; se deslizaron manga abajo; tropezaron y volvieron a levantarse al llegar al reloj de oro que llevaba en la muñeca.
—¿Podría encontrarme algún empleo? —me preguntó, inclinando la cabeza a un lado.
Nota: no fui yo, sino él, quien percibió en primer lugar el vínculo masónico de nuestro parecido; y como el propio parecido había sido determinado por mí, yo me encontraba en una sutil relación —de acuerdo con sus cálculos inconscientes– de dependencia con él, como si yo fuese el imitador y él el modelo. Naturalmente, siempre preferimos que la gente diga «Ese hombre se le parece a usted», que lo contrario. Al pedirme ayuda, aquel pícaro de tres al cuarto se limitaba a tantear el terreno con vistas a futuras peticiones. En el fondo de su confuso cerebro pululaba, tal vez, la idea de que yo tenía que estarle agradecido por la generosidad que había tenido él al concederme, por el solo hecho de su existencia, la oportunidad de tener su mismo aspecto. Nuestro parecido me sonaba a monstruosidad que casi rozaba lo milagroso. Lo que a él le interesaba era sobre todo que yo sintiera deseos de encontrar algún parecido. Ante mis ojos, él era mi doble, a saber, un ser físicamente idéntico a mí. Fue esta absoluta igualdad lo que me produjo una emoción tan intensa. Por su parte, él veía en mí a un imitador sospechoso. Quiero, no obstante, subrayar especialmente lo tenues que eran sus ideas. Estoy seguro de que el muy zoquete hubiese sido incapaz de entender los comentarios que esas ideas suyas me inspiraban.
—Siento decirle que de momento no puedo hacer gran cosa por usted —contesté con frialdad—. Pero déjeme su dirección.
Saqué mi cuaderno y mi lápiz de plata.
El rió con expresión triste:
—De nada me serviría decir que vivo en un chalet; es mejor dormir en un pajar que sobre el musgo de los bosques, pero también es mejor el musgo que un duro banco.
—De todos modos, me gustaría saber dónde puedo localizarle.
Se lo pensó un poco, y luego dijo:
—Estoy seguro de que el próximo otoño estaré en el mismo pueblo que el año pasado. Mande recado a correos. No está lejos de Tarnitz. Espere, le escribo el nombre.








