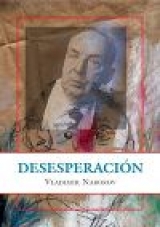
Текст книги "Desesperación"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Me reí:
—Sabes una cosa, amigo, me encanta ver lo rápidamente que has aceptado la idea de que soy un maleante.
Félix replicó diciendo que no le gustaban las cárceles; que las cárceles minaban la juventud de las personas; y que no había nada comparable a la libertad y el canto de los pájaros. Habló con bastante apresuramiento y sin la más mínima señal de enemistad. Al poco rato adquirió una actitud meditabunda, con el codo sobre la almohada. La habitación estaba silenciosa, maloliente. Apenas un par de pasos o un solo salto separaban su cama de la mía. Bostecé y, sin desnudarme, me tendí a la manera rusa, encima (y no debajo) de las plumas. Una pintoresca ocurrencia me hacía cosquillas: Félix podía, durante la noche, matarme y robarme. Estirando el pie hacia fuera y lateralmente, y arrastrando el dedo gordo por la pared, logré alcanzar el interruptor; resbalé y fallé; estiré el pie un poco más, y encendí la luz con el talón.
—¿Y si todo fuese una mentira? —dijo su voz sorda, rompiendo el silencio—. ¿Y si no le creo?
No moví ni un pelo.
—Una mentira —repitió Félix al cabo de un minuto.
Seguí sin mover ni un pelo, y por fin comencé a respirar con el ritmo desapasionado del sueño.
El estaba escuchando, seguro. Yo le escuché escuchar. El me escuchó escucharle escuchando. Sonó un ruido seco. Noté que no estaba pensando en absoluto lo que creía estar pensando; intenté atrapar mi conciencia en el momento de dar el traspié, pero terminé confundiéndome a mí mismo.
Soñé un sueño odioso, una pesadilla triple. Primero aparecía un perro pequeño; pero no era simplemente un perro pequeño; un perro pequeño y de risa, muy pequeño, con los diminutos ojos negros de la larva de un escarabajo; y el resto completamente blanco, y más bien frío. ¿Carne? No, no parecía tenerla; más bien grasa o gelatina, o incluso la materia de una lombriz blancuzca que, además, tuviera esa superficie ondulada que suele recordarme a los corderitos pascuales de mantequilla que se hacen en Rusia, la imitación llevada a sus más repugnantes extremos. Un ser de sangre fría al que la Naturaleza había retorcido de forma que pareciese un perro pequeño, con su cola y sus patas, todo tal como tiene que ser. Yo insistía en seguir mi camino, y él en cruzárseme; cuando me tocó, noté como una descarga eléctrica. Desperté. En las sábanas de la cama contigua a la mía se encontraba, enroscado, como una larva blanca que se hubiera desvanecido, aquel mismo pseudoperro espantoso... Solté un gruñido de asco y abrí los ojos. Flotaban sombras por todas partes; en la cama de al lado no había más que esas anchas hojas de lampazo que, a causa de la humedad, suelen crecer en los cabezales de las camas. Alcancé a ver, en esas hojas, las delatoras manchas de una naturaleza cenagosa; miré de más cerca; allí, pegado a un gordo tallito, estaba sentado, pequeño, sebosamente blancuzco, con sus ojillos como botones negros... hasta que, por fin, me desperté del todo.
Nos habíamos olvidado de correr las cortinas. Se me había parado el reloj. Debían de ser las cinco o cinco y media. Félix dormía envuelto en la colcha de plumas, vuelto de espaldas; sólo se le veía la oscura corona de su pelo. Un despertar misterioso, un amanecer misterioso. Evoqué nuestra conversación, recordé que no había sido capaz de convencerle; y una idea, nueva y magníficamente atractiva, me dominó.
Ah, lector, tras mi sueñecito me sentí fresco como un niño; con el alma recién lavada y aclarada; acababa de cumplir, en realidad, sólo treinta y seis años, y podía dedicar el generoso resto de mis días a cosas mejores que a perseguir fuegos fatuos. Qué idea tan fascinante, la verdad; aceptar los consejos del destino para después, inmediatamente, abandonar esa habitación, irme para siempre y olvidar, y ahorrarle a mi pobre doble... Y, quién sabe, quizás al fin y al cabo no se me pareciese tanto, no podía verle más que la coronilla, y él dormía profundamente, vuelto de espaldas. Eso es lo que un adolescente, tras haber cedido una vez más a un vicio solitario y vergonzoso, se dice a sí mismo con desmesurada fuerza y claridad: «Esto se acabó para siempre, a partir de ahora mi vida será pura; el éxtasis de la pureza»; y así, tras haberlo dicho todo, tras haberlo vivido todo por adelantado y haberme llevado mi ración de dolor y placer, sentía ahora unos deseos supersticiosamente intensos de darle la espalda para siempre a la tentación.
Qué sencillo parecía todo; en esa otra cama dormía un vagabundo al que yo había cobijado por casualidad; sus pobres zapatos polvorientos estaban en el suelo, unidos por las puntas; su leal bastón yacía cuidadosamente dispuesto de través en la silla que sostenía su ropa, doblada con pulcritud proletaria. ¿Qué diablos estaba haciendo yo en esa habitación de aquel hotel pueblerino? ¿Qué motivos tenía para seguir perdiendo el tiempo allí? Y aquel olor sobrio y fuerte del sudor de un extraño, y ese cielo cuajado de la ventana, esa enorme mosca negra que se había sentado en la palangana... todo me repetía: levántate y vete.
Una mancha negra de barro mezclado con gravilla, no lejos del lugar de la pared en donde estaba el interruptor, me recordó un día de primavera en Praga. ¡Sí, podía raspar esa mancha hasta no dejar huella, ni la más mínima huella, ninguna huella! Anhelé el baño caliente que me hubiese dado en mi bella casa... aunque de inmediato tuve que hacerle una irónica corrección a ese pensamiento anticipa torio, ya que Ardalion había probablemente usado la bañera, aprovechándose de la autorización que a tal efecto le había dado su amable primo, como mínimo un par de veces durante aquella ausencia mía.
Bajé los pies, los deposité sobre una punta doblada de la alfombra; me peiné hacia atrás el pelo que se me caía sobre las sienes, utilizando para ello un peine de carey auténtico... en lugar de hacerlo con el de imitación que le había visto usar a aquel vagabundo; sin hacer el menor ruido, crucé la habitación y me puse el abrigo y el sombrero; alcé del suelo mi maleta, y, cerrando insonoramente la puerta a mi espalda, salí. Presumo que incluso si hubiese tenido la oportunidad de echarle una sola ojeada a la cara de mi dormido doble me habría igualmente ido; pero no experimenté deseo alguno de hacerlo, de la misma manera que ese adolescente más arriba mencionado no se digna, a la mañana siguiente, a dirigirle una sola ojeada a la fotografía que había adorado en la cama.
Flotando en una leve neblina de vértigo, bajé la escalera, me limpié los zapatos con una toalla del lavabo, volví a peinarme, pagué la habitación, y, seguido por los ojos adormilados del portero nocturno, pisé por fin la calle. Media hora más tarde ya me encontraba sentado en el vagón de un tren; un eructo con sabor a brandy viajaba conmigo, y en las comisuras de mis labios permanecían aún las huellas saladas de una tortilla deliciosa que me había tomado apresuradamente en el restaurante de la estación. Así, con este bajo tono esofágico, termina este vago capítulo.
6
Nada más sencillo de demostrar que la inexistencia de Dios. No es posible aceptar, por ejemplo, que un Yahserio, absolutamente sabio y todopoderoso, pueda dedicar su tiempo a cosas tan inanes como jugar con maniquíes, y —cosa más ilógica incluso– que limite su juego a esas espantosamente vulgares leyes de la mecánica, la química y la matemática, sin mostrar nunca —¡fíjense ustedes, nunca!– su cara, y que en cambio se permita subrepticios circunloquios y miraditas, o ese furtivo susurrar (¡y lo llaman revelaciones, claro!) verdades contenciosas, escondido tras algún que otro amable histérico.
Todo este asunto de lo divino es, supongo, una tremenda estafa de la que no son responsables los sacerdotes, desde luego; son los propios sacerdotes quienes son sus víctimas. La idea de Dios fue inventada en las horas oscuras del amanecer de la historia por un tunante no desprovisto de genio; rezuma demasiado a humanidad, la susodicha idea, como para que sea plausible su origen azur; con lo cual no quiero decir que sea fruto de la más crasa ignorancia; ese tunante al que me he referido era un experto en leyendas celestiales, y me pregunto de verdad cuál es la mejor variación del Paraíso: esa visión deslumbrante de unos ángeles con más ojos que Argos, siempre agitando sus alas, o ese espejo curvado en el que un profesor de física va empequeñeciéndose complacidamente, haciéndose cada vez más y más pequeño.
Hay otra razón por la cual no puedo, o no quiero, creer en Dios: el cuento de hadas que transmite su historia no es mío en realidad, sino que pertenece a unos extraños, a todos los hombres; está absolutamente empapado de los efluvios de millones de otras almas que, después de pasar un ratito dando vueltas en torno al sol, terminan estallando; pululan en él múltiples miedos primigenios; resuena en él un confuso coro de voces innumerables que pugnan por ahogarse mutuamente; lo oigo en los estruendos y jadeos del órgano, en el rugido del diácono ortodoxo, en el canturreo del cantor de la sinagoga, en los gemidos de los negros, en la florida elocuencia del predicador protestante, en los gongs y los tronidos y en los espasmos de las epilépticas; veo brillar a su través las pálidas páginas de todas las filosofías, a modo de espuma de olas que rompieron en la lejanía; y me resulta extraño, y odioso y absolutamente inútil.
Si no soy dueño de mi vida, ni sultán de mi propio ser, jamás la lógica de hombre alguno ni los éxtasis de nadie podrán forzarme a encontrar menos tonta mi absolutamente tonta actitud: la del esclavo del Dios; no, ni siquiera su esclavo, sino tan sólo una cerilla caprichosamente encendida y luego apagada de un soplido por un niño curioso, un niño que es el terror de sus juguetes. No hay, sin embargo, motivos para la ansiedad: Dios no existe, como tampoco existe nuestro más allá, ya que podemos librarnos de esta segunda pesadilla con la misma facilidad que de la primera. Así, imagínese el lector en el momento en que acaba de morir... y despertando luego por completo en un Paraíso donde, coronados de sonrisas, sus queridos difuntos acuden a darle la bienvenida.
A ver, que alguien me diga, por favor, qué garantía tiene de que todos esos queridos fantasmas son auténticos; que es realmente nuestra querida madre, en lugar de cierto pícaro demonio que sólo pretende engañarnos poniéndose la máscara de nuestra madre e imitándola con arte y naturalidad consumados. Ahí está el problema, ahí el horror; y más incluso en la medida en que esa espléndida interpretación seguirá eternamente; jamás, jamás, jamás, jamás, jamás nuestra alma podrá en ese otro mundo estar completamente segura de que los dulces y amables espíritus que la rodean no son enemigos disfrazados, y siempre, siempre, siempre permanecerá nuestra alma en la duda, temiendo a cada momento algún cambio espantoso, alguna malévola sonrisilla diabólica que desfigurará el querido rostro que se inclina sobre nosotros.
Por este motivo estoy dispuesto a aceptarlo todo, venga lo que venga; el membrudo verdugo con su sombrero de copa, seguido luego del zumbido hueco de la vacía eternidad; pero me niego a sufrir los tormentos de una vida sin final, no quiero esos fríos perritos blancos. Déjenme suelto, no pienso soportar ni la más mínima muestra de ternura, se lo advierto, pues todo es engaño, un zafio truco de prestidigitador. No confío en nada ni en nadie, y cuando el ser más querido que he conocido en este mundo se reúna conmigo en el próximo, y sus conocidos brazos se extiendan para abrazarme, emitiré un aullido de puro terror, me desplomaré en el césped paradisíaco, retorciéndome... ¡Ay, cómo voy a saber qué haré! No, que ningún extraño pueda colarse en el país de los bienaventurados.
De todos modos, pese a mi falta de fe, no soy por naturaleza un ser triste ni malvado. Cuando regresé a Berlín desde Tarnitz, e hice inventario de las pertenencias de mi alma, disfruté como un crío de las pequeñas pero indudables riquezas allí encontradas, y tuve la sensación de, renovado, refrescado, liberado, estar entrando, como suele decirse, en una nueva etapa de mi vida. Tenía una esposa con seso de pajarito pero aún atractiva y que me adoraba; un bonito piso; un estómago acomodaticio; y un coche azul. Había en mí, así lo sentí, un poeta, un escritor; y poseía, además, grandes posibilidades comerciales, aunque era cierto también que el negocio no funcionaba muy bien. Félix, mi doble, no me parecía más que una curiosidad inofensiva, y, posiblemente, habría hablado de él con mis amigos caso de haberlos tenido. Jugué con la idea de abandonar el chocolate y emprender otra cosa; la publicación, por ejemplo, de caros volúmenes de lujo dedicados a tratar exhaustivamente de las relaciones sexuales tal como nos son reveladas en la literatura, el arte, la ciencia... en pocas palabras, me sentía pletórico de fieras energías que no sabía en qué emplear.
Una noche de noviembre destaca en especial sobre todas las demás: al llegar a casa procedente de la oficina no encontré allí a mi esposa; me había dejado una nota diciendo que estaba en el cine. No sabiendo qué hacer, me puse a caminar de un lado a otro por las diversas habitaciones, haciendo chasquear de vez en cuando los dedos; luego me senté a la mesa de mi despacho con intención de escribir un brillante fragmento de prosa, pero apenas si logré arrancarle unos cuantos babeos a mi pluma, y dibujar unas cuantas narices goteantes; de modo que me puse de nuevo en pie y salí, porque tenía una aguda necesidad no sé exactamente de qué: de tener algún tipo de relación con el mundo, ya que mi propia compañía, demasiado excitante y sin finalidad alguna para tal excitación, me resultaba insoportable. Me obligué a ir a casa de Ardalion, ese despreciable saltimbanqui de vigoroso carácter. Cuando finalmente me abrió la puerta (por miedo a los acreedores, vivía encerrado en su habitación) supe con sorpresa que no tenía ni idea de por qué había ido a verle.
—Lydia está aquí —dijo, dándole vueltas a alguna cosa que tenía en la boca (y que luego resultó ser un chicle)—. Se encuentra muy mal. Ponte cómodo.
Tendida en la cama de Ardalion, medio vestida (a saber, descalza y sin más ropa que el camisón), Lydia estaba fumando.
—Oh, Hermann —dijo ella—, qué buena idea has tenido. Gracias por venir. Me pasa algo en la barriguita. Siéntate aquí. Ahora me encuentro mejor, pero en el cine me he sentido horriblemente mal.
—Y en mitad de una película buenísima —se quejó Ardalion mientras urgaba su pipa y esparcía su contenido por el suelo—. Lleva media hora así, repanchigada como la ves ahora. Imaginaciones de mujeres, eso es todo. Está fuerte como un roble.
—Dile que contenga su lengua —dijo Lydia.
—Oye —dije, volviéndome hacia Ardalion—, tal vez esté confundido, pero ¿no pintaste tú una vez un cuadro con una pipa de brezo y dos rosas?
Ardalion emitió un sonido que los novelistas poco escrupulosos con la exactitud suelen representar así: «H'm.»
—No que yo sepa —contestó—. Me parece, amigo, que has estado trabajando más de la cuenta.
—Adivina adivinanza —dijo Lydia, tendida en la cama y con los ojos cerrados—. Empieza por un sentimiento fieramente romántico. Luego, una fiera salvaje. Y es también una fiera salvaje o, en último extremo, un pintor de brocha gorda. ¿Adivinas lo que es?
—No le hagas caso —dijo Ardalion—. En cuanto a lo de la pipa y las rosas, no, no lo recuerdo. Pero búscalo tú mismo si quieres.
Sus pintarrajos colgaban de las paredes, se amontonaban desordenados sobre la mesa y en un rincón. Todo lo que había en la habitación estaba cubierto de plumosos amontonamientos de polvo. Examiné los chafarrinones bermejos de sus acuarelas; repasé varios grasientos pasteles abandonados en una silla desvencijada...
—Primero —le dijo Ardor-león a su bella prima, en una de sus horrísonas bromas– tendrás que aprender a deletrear mi nombre.
Abandoné la habitación y me fui al comedor de la patrona. Aquella anciana señora, muy parecida a una lechuza, se hallaba sentada en una butaca gótica situada sobre una pequeña tarima y al lado de la ventana, y estaba zurciendo una media apoyándose en un champiñón de madera.
—... ver los cuadros —dije.
—Por supuesto —contestó ella graciosamente.
Justo a la derecha del aparador hallé lo que estaba buscando; resultó, sin embargo, que no eran exactamente dos rosas, y que tampoco era del todo una pipa, sino un par de grandes melocotones y un cenicero de cristal.
Regresé sumido en un estado de irritación aguda.
—Y bien —dijo Ardalion—, ¿lo has encontrado?
Negué con la cabeza. Lydia ya se había introducido en su traje y zapatos, y estaba alisándose el cabello ante el espejo, con el cepillo de Ardalion.
—Qué raro... debo de haber comido algo —dijo, haciendo ese numerito suyo consistente en angostar un poco la nariz.
—Simples vientos —comentó Ardalion—. Esperad un momento, vosotros dos. Os acompaño. Me visto en un periquete. Vuélvete, Liddy.
Llevaba puesto un blusón casero de pintor, manchadísimo y que le llegaba casi hasta los tobillos. Se lo quitó. No había nada debajo, excepto el crucifijo de plata, y unos mechones simétricos de pelo. Detesto, francamente, la falta de pulcritud y la suciedad. Doy mi palabra de que Félix era más limpio que él. Lydia se quedó mirando por la ventana, tarareando una cancioncilla que hacía tiempo quedó pasada de moda (y qué horriblemente mal pronunciaba la letra en alemán). Ardalion anduvo por todo el cuarto, vistiéndose por etapas a medida que iba descubriendo cosas en los sitios más inesperados.
—¡Pobre de mí! —exclamó repentinamente—. ¿Existe algo más corriente que un artista tronado? Si alguien con buenos instintos quisiera organizarme una exposición, al día siguiente sería famoso y rico.
Cenó con nosotros, y jugó luego a cartas con Lydia, y se fue pasada la medianoche. Ofrezco todo esto como muestra de una velada que transcurrió de forma agradable y provechosa. Sí, todo salió bien, todo fue excelente, me sentí otro hombre, refrescado, renovado, liberado (un piso, una esposa, el agradable y profundamente penetrante frío de uno de esos férreos inviernos berlineses) y demás. No puedo reprimir mis deseos de proporcionarles también una muestra de mis ejercicios literarios, algo así como un entrenamiento subconsciente, supongo yo, con vistas a la contienda que ahora libro con este atormentado cuento. Las tímidas fruslerías redactadas ese invierno han sido destruidas, pero mi memoria retiene con cariño todavía una de ellas... Lo cual me recuerda los poemas en prosa de Turguenev... «Qué bellas, qué frescas eran las rosas», leídos con acompañamiento de piano. Permítanme, así pues, que les moleste con un ratito de música.
Había una vez una persona débil, enferma y, sin embargo, bastante rica, un tal Mr. X. Y. Estaba este caballero enamorado de una embrujadora jovencita que, ay, no le prestaba la menor atención. Un día, encontrándose de viaje, este caballero pálido y deslustrado vio casualmente en la playa a un joven pescador llamado Mario, un tipo alegre, bronceado y fuerte que, además de todo eso, guardaba un maravilloso, un estupendo parecido con él. A nuestro protagonista se le ocurrió una gran idea: invitó a la joven dama a que fuese con él a la localidad costera. Se alojaron en hoteles diferentes. La primera mañana tras su llegada, ella fue a dar un paseo y desde lo alto del acantilado vio a... ¿a quién? ¿Era realmente Mr. X. Y.? Bueno, ¡jamás en la vida hubiese creído...! Se encontraba en mitad de la playa que se extendía abajo, alegre, bronceado, con un jersey a listas, fuertes brazos desnudos (¡pero era Mario!). La damisela regresó a su hotel temblorosa de emoción, y esperó, ¡más y más! Los minutos dorados fueron transformándose en plomizos...
El auténtico Mr. X. Y., que, tras un laurel, había estado viéndola mientras ella miraba a Mario, su doble (y que ahora estaba dándole tiempo al corazón de la señorita, esperando a que madurase plenamente), erró entretanto por el pueblo, en traje de calle y con corbata lila. De repente una morena pescadera de falda escarlata le llamó desde el umbral de una casita y, con un ademán latino de sorpresa, exclamó: «¡Qué maravillosamente bien trajeado vas, Mario! Siempre había creído que eras un simple pescador, tan tosco como todos nuestros jóvenes, y no te amaba; pero ahora, ahora...» Le hizo entrar consigo en la cabaña. Labios susurrantes, loción capilar y olor a pescado entremezclados, caricias ardientes. Así volaron las horas...
Por fin abrió los ojos Mr. X. Y., y se fue al hotel en donde su único y verdadero amor le esperaba febrilmente. «He estado ciega —exclamó ella al verle entrar—. Y he recobrado la vista al contemplarte en toda tu bronceada desnudez en esa playa besada por el sol. Sí, te amo. Haz conmigo lo que te plazca.» ¿Labios susurrantes? ¿Caricias ardientes? ¿Horas que pasan volando? No, ay, no y no: rotundamente no. Sólo un resto de pegajoso olor a pescado. El pobre tipo estaba del todo agotado tras su última jarana, de modo que se quedó allí sentado, sombrío y cariacontecido, pensando en lo chiflado que había sido al traicionar y malograr su glorioso plan.
Todo muy mediocre, lo sé. Al escribirlo tenía la sensación de estar haciendo cosas muy ingeniosas; hay ocasiones en las que un sueño produce esa misma impresión: sueñas que estás pronunciando un discurso de insuperable brillantez, pero cuando lo recuerdas al despertar dice tonterías como: «Aparte de guardar silencio ante el té, guardo también silencio ante unos ojos específicos y espejísimos», etc.
Por otro lado, este cuentecillo a la manera de Oscar Wilde sería perfectamente adecuado para las columnas de los periódicos, cuyos directores, sobre todo si son alemanes, gustan de ofrecerles a sus lectores precisamente esta clase de historias monas y una pizca licenciosas, no más de dos folios, con un final elegante y bien salpimentadas de lo que los ignorantes llaman paradojas («su conversación estaba salpimentada de paradojas»). Sí, una nadería, un arabesco, pero menuda sorpresa se llevará el lector cuando sepa que escribí tan sensibleras bobadas en plena agonía de dolor y espanto, con un horrible rechinar de dientes, liberándome furiosamente de una carga y sabiendo al mismo tiempo que aquello no suponía alivio alguno, apenas una autotortura refinada, y que por este procedimiento jamás descargaría de polvo y tinieblas mi alma, sino que sólo lograría empeorar las cosas más incluso.
Fue con esta disposición de ánimo como llegué a la noche de fin de año; recuerdo el negro cadáver de esa noche, de esa noche imbécil y medio bruja, conteniendo el aliento y pendiente de las campanadas de la hora sacramental. Revelados, sentados a la mesa: Lydia, Ardalion, Orlovius y yo, quietos y tiesos a modo de seres heráldicos. Lydia con el codo sobre la mesa, el índice alzado en actitud vigilante, los hombros desnudos, el vestido tan variegado como el envés de un naipe; Ardalion engalanado con una lujosa manta para las rodillas (debido a que el balcón permanecía abierto), y un brillo rojizo en su leonino rostro; Orlovius con levita negra, centelleantes sus gafas, el cuello de la camisa vuelto hacia abajo para así tragarse los extremos de su delgadísima pajarita negra; y yo, el Relámpago Humano, iluminando la escena.
Bien, ya puede moverse otra vez todo el mundo, apresúrate con la botella que el reloj está a punto de tocar. Ardalion sirvió el champagne, y nos quedamos todos quietos, una vez más. De soslayo, y por encima de sus gafas, Orlovius le echó una ojeada a su viejo reloj de plata, que estaba sobre la mesa; quedaban aún dos minutos. En la calle, alguien fue incapaz de esperar ni un instante más, y estalló con un sonoro grito; y luego, de nuevo ese tenso silencio. Mirando su reloj, Orlovius extendió lentamente hacia su copa una mano senil con zarpa de grifo.
De repente la noche cedió y comenzó a rasgarse; nos llegaron vítores desde la calle; salimos con nuestras copas de champagne, como reyes, al balcón. Silbaron los cohetes en lo alto, y con un estampido estallaron en lágrimas de vivos colores; y en todas las ventanas, en todos los balcones, enmarcada en cuñas y rectángulos de luz festiva, la gente saltaba y gritaba una y otra vez la misma frase estúpida de bienvenida.
Hicimos tintinear nuestras copas; tomé un sorbo de la mía.
—¿Por qué bebe Hermann? —le preguntó Lydia a Ardalion.
—Ni lo sé ni me importa —replicó este último—. Sea lo que sea, de todos modos este año le van a decapitar. Por haber ocultado sus beneficios.
—¡Feo discurso! —dijo Orlovius—. Bebo por la salud universal.
—Tenía que ser por eso —observé yo.
Algunos días después, un domingo por la mañana, cuando estaba a punto de meterme en la bañera, la criada llamó a la puerta y pronunció repetidas veces unas palabras que yo no logré entender debido al ruido del agua.
—¿Qué ocurre? —aullé—. ¿Qué quiere?
Pero mi propia voz y el ruido que hacía el agua ahogaron las palabras de Elsie cada vez que ella comenzaba a hablar. Volví a aullar, al igual que ocurre cuando dos personas, al hacerse ambas a un mismo lado, no pueden seguir su camino pese a la amplitud de una acera completamente despejada. Pero al final se me ocurrió cerrar el grifo; salté luego hacia la puerta y, en medio del silencio, la voz infantil de Elsie dijo:
—Hay un hombre, señor, que viene a verle.
—¿Un hombre? —pregunté, y abrí la puerta.
—Un hombre —dijo Elsie, como si estuviese refiriéndose a mi desnudez.
—¿Qué quiere? —pregunté, y no solamente me noté el sudor sino que llegué a ver todo mi cuerpo perlado de pies a cabeza.
—Dice que es un asunto de negocios, y que usted ya sabe de qué se trata.
—¿Qué aspecto tiene? —pregunté, no sin esfuerzo.
—Espera en el vestíbulo —dijo Elsie, contemplando con la más absoluta indiferencia mi perlada armadura.
—¿Qué clase de hombre es?
—Pobre, diría yo, señor, y con una bolsa colgada del hombro.
—Entonces ¡dile que se vaya al infierno! —rugí—. Que se largue ahora mismo, no estoy en casa, me he ido de viaje, me he ido de este mundo.
Cerré de un portazo y eché el cerrojo. Tuve la sensación de que el corazón me latía en la mismísima garganta. Transcurrió medio minuto aproximadamente. No sé qué fue lo que me sobrevino, pero, comenzando a gritar, quité el pestillo, abrí y, aún desnudo, salí del baño. En el pasillo choqué con Elsie, que iba de regreso a la cocina.
—Deténle —grité—. ¿Dónde está? Deténle.
—Se ha ido —dijo ella, soltándose educadamente de mi no intencionado abrazo.
—¿Por qué diablos le...? —comencé a decir, pero no terminé la frase, salí corriendo, me puse los zapatos, los pantalones y el abrigo, bajé a toda prisa las escaleras, y salté a la calle. Nadie. Seguí hasta la esquina, me quedé unos momentos por allí, mirando a mi alrededor, y finalmente volví a entrar. Estaba solo, pues Lydia se había ido muy temprano a visitar a no sé qué amiga suya, según dijo. Al regresar le conté que me encontraba indispuesto y que no la acompañaría al café como habíamos acordado.
—Pobrecillo —dijo ella—. Tendrías que echarte y tomar algo; tenemos aspirina por ahí. De acuerdo, iré sola al café.
Y se fue. También la criada se había ido. Estuve esperando en dolorosa escucha a que sonara el timbre de la puerta.
—¡Qué tonto! —repetí una y otra vez—. ¡Qué absolutamente tonto!
Me encontraba en un espantoso estado de exasperación morbosa. No sabía qué hacer, estaba dispuesto incluso a rezarle a un Dios inexistente, pidiéndole que sonara el timbre. Cuando oscureció no encendí la luz, sino que permanecí tendido en el diván, escuchando, escuchando. Seguro que se presentaría antes de que cerrasen la puerta de la calle, y si no lo hacía así, bueno, lo haría al día siguiente, o al otro, pues seguro, completamente seguro que vendría. Yo me moriría si no viniese, oh, seguro que vendría... Finalmente, más o menos a las ocho, sonó el timbre. Corrí a la puerta.
—¡Fíu, qué cansada estoy! —dijo Lydia en tono hogareño, quitándose el sombrero al entrar, y arrojándolo al aire.
Ardalion la acompañaba. El y yo nos fuimos a la salida, mientras mi esposa se iba a la cocina.
—¡Helado el peregrino está, y hambriento! —dijo Ardalion, calentándose las palmas ante la calefacción central y citando erróneamente al poeta Nekrasov.
Un silencio.
—Dirás lo que quieras —prosiguió él, echándole una ojeada a mi retrato—, pero sí existe un parecido, un parecido notabilísimo, en realidad. Ya sé que te pareceré engreído, pero en realidad no puedo dejar de admirarlo cada bendita vez que lo veo. En cuanto a ti, querido amigo, has hecho muy bien afeitándote ese bigote.
—La cena está servida —dijo Lydia amablemente, desde el comedor.
Fui incapaz de tocar siquiera mi comida. Me pasé el rato mandando a mi oreja hasta la puerta del piso, a pesar de que ahora ya era demasiado tarde.
—Dos de mis más queridos sueños —dijo Ardalion, doblando una tras otra las lonchas de jamón, como si fuesen panqueques, y masticando gozosamente—. Dos sueños paradisíacos: una exposición y un viaje a Italia.
—Y no ha probado ni una sola gota de vodka desde hace más de un mes —dijo Lydia en tono explicativo.
—Hablando del vodka —dijo Ardalion—, ¿ha venido a verte Perebrodov?
Lydia se llevó la mano a la boca.
—Oh, se be olbidó cobentártelo, Hermann —dijo ella con la mano tapándole la boca—. Combletabente.
—Menuda furcia. De hecho, le pedí a Lydia que te dijera... Se trata de un compañero de fatigas, un artista llamado Perebrodov, viejo amigo mío, ya sabes. Vino a pie desde Danzig, o eso al menos cuenta él. Vende pitilleras pintadas a mano, así que le di tus señas. Lydia creyó que podías ayudarle.
—Sí, sí —contesté—, ha venido, ya lo creo que sí. Y le he dicho que se fuera al cuerno. No sabes cuánto te agradecería que dejases de enviarme pícaros y gorrones. Ya puedes decirle a tu amigo que no se tome la molestia de volver a venir. La verdad, me parece una bobada que sigas insistiendo. Cualquiera diría que soy algo así como un benefactor profesional. Ya puedes irte al diablo con tu Como-se-llame... No pienso tolerar...
—Tranquilo, tranquilo, Hermann —intervino Lydia suavemente.
Ardalion produjo un sonido explosivo con los labios.








