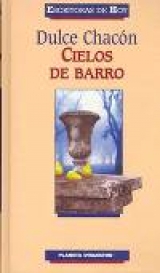
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Dele otro tiento al vino.
Yo se lo voy a dar, con su licencia. Y a su salud. Que esto no hace mal si es de cuando en cuando.
Sí, señor. Ella sabía. Se lo digo yo, sabía y disfrutaba con cualquier cosita, como el Emilio. Y a su hija le decía siempre que buscara con quien gastar sus horas, que no nos dieron la vida para desperdiciarla en simplezas. Y se empeñaba en que aprendiera que una mujer de su casa no precisa más que poner cada cosa en su sitio, y tiempo para tener al marido contento. Pero a la Inma no le sirvió para nada lo que la madre le pretendía enseñar. La Inma perdió la vida cuando encontró al que no quiso gastarla con ella.
No, señor, no tuvimos más hijos. Mi santa quedó averiada después de parir a la Inma. Y mire que la Isidora le dio brebajes y yo me empeñé a conciencia, no vaya a creer que no puse lo mío, que la dejé encinta una pila de veces. Pero no parió más criaturas, porque no cuajaba ninguna y se desbarataba la cosa. Y a la Isidora le pasó idénticamente, y eso que tuvo un parto bueno, la comadrona dijo que había tenido la hora más cortita que había conocido. Pero el Modesto y yo nos quedamos con un solo hijo, por mucho que ellas se arrimaran todos los remedios conocidos y por conocer, y nosotros nos arrimáramos a ellas. Y ya lo ve, nos hemos tenido que apañar a la fuerza sin que nadie nos echara una mano.
Mi nieto no cuenta. El Paco sólo está a buena merced con sus borregos. Todos le quieren. Y él a ellos, y los acaricia, y los tiene bien limpitos, y cuando llega la hora de encerrarlos, los arrea halagándolos uno a uno, para que sepan que no es de su gusto darles encierro.
Yo le digo a usted que si mi santa hubiera tenido al menos otro hijo, habríamos pasado la mitad de penas. Sí, señor, de penas, la mitad. Por lo menos.Un varón. Un varón me hubiera gustado a mí, que aunque siempre hayamos tirado para alante, no nos habría venido malamente otro jornal.
¿Y para qué si no? Los hijos vienen al mundo para ayudar a los padres. Aquí el que tiene muchos hijos se las arregla mejor que el que se queda corto en ellos. Y mal ha de ser que entre todos no junten un cerro de reales bien avenidos.
Antes era así, señor comisario, y yo le estoy hablando a usted de antes. ¿Es, o no es?
Es, pues claro que es. Sin ir más lejos, mi madre trabajó en el campo hasta que se casó. Empezó de chica, como todos sus hermanos, que eran nueve, y conforme iban llegando a la edad de usar la razón y las manos, el padre los ponía a faenar en el cachino senara que tenía al pie del Jusero. No había labor que no sudaran, ora manejar la vertedera, ora desparramar el estiércol, o bregar con los sarmientos para apañar escobones después de la vendimia. Nadie le regaló nada a mi abuelo, y tampoco a mi madre, que arrancando uvas se dejó en las viñas el pellejo de las manos, y cuando se murió tenía los dedos hechos un gurruño, más retorcidos que los mismísimos nudos con los que amarraba las escobas. Con su sangre se ganó su pan, y hasta la muerte la tuvo en sangre, que la echaba por los dientes y por debajo de las uñas, y estaba cuajaíta de cardenales. Sangraba con tocarla, oiga usted. La vio un médico de pago, nos largó unas palabrejas muy raras, con unos términos, que ni mi santa ni yo fuimos capaces de entenderlo, y luego sentenció que era por alimentarse malamente. La puso a plan y le recetó unos medicamentos, buenísimos, que unas cuantas de perras nos dejamos en la botica. Pero al día siguiente se reunió con mi padre y dejó en el plato el jamón que la Nina le había cortado a tijera, menudino, y el zumo de cuatro limones que había estrujado. Y le dejó entero el jergón a mi nieto, para que durmiera él solito a sus anchas.
Dormía con ella, sí, señor. No había otro sitio. A lo primero durmió con nosotros, y cuando ya fue grandecito y se iba dando cuenta de lo que no tenía que enterarse, que los esposos de noche son hombre y mujer muchas veces, mi madre se lo llevó al jergón. A mi Catalina no le gustaba bastante. Señora Lourdes, le rezaba, ese jergón es muy chico. Y mi madre replicaba que nuestro catre tampoco era grande. Dormían a gusto con él. Lo querían a morirse. Conque el niño que nació sin madre tuvo dos hasta que faltó la mía.
No, él tampoco fue. Desde bien chico se puso al pastoreo.
Usted cree que es cosa de otros tiempos. Pero yo le digo otra verdad: yo sé bien que aún hay muchos que quitan a los hijos de las escuelas en cuanto están en edad de quitarlos.
Yo no entro en que esté mejor ni peor; pero comer, comen más.
El pan de hoy es para hoy. Y para el hambre de mañana, hay que agenciarse otro pan.
Nosotros hemos aprendido otras leyes, señor comisario.
¿Cómo me va a entender? Ni usted ni nadie que no haya probado la miseria; que no ha nacido persona que se emborrache con el vino que otro se traga.
Mire, no me cambie de tercio. Aquí estamos usted y yo, nadie nos oye y nadie nos ve. No quiera venirme ahora con monsergas. Ni ante Dios ni ante el demonio, ni ante esa ley que usted dice, tenemos iguales los derechos.
Y yo le digo que no hay ley que se pueda comer, ni de antes, ni de ahora.
Lo que mis ojos han visto hasta aquí es que las escuelas se las han repartido siempre los mismos.
Y dale con la ley. Qué ley ni qué ley. Dígame de qué nos ha servido a nosotros la ley. Ni ésa, ni ninguna. ¿De qué me está hablando?
Pues si está escrita, escrita se puede quedar. La ley será la ley. Y yo no sé si habrá ley. Qué leche voy a saber yo.
No me venga con jerigonzas. Hábleme usted con palabras que yo pueda entender, no me ponga como ejemplo a mi nieto y no mezcle la ley con la justicia, que me está buscando la boca y me la va a encontrar.
¿Ah, sí? Pues entonces, dígame cómo es posible que mi Paco no intente salir del callejón donde le han metido. Dígame por qué no intenta salvarse. Y por qué no ha querido hablar con usted que lleva la ley en la cara. Dígame, ¿no será que sabe que no hay justicia que lo salve de la sangre que llevaba encima? Y dígame, señor comisario, dígame si usted va a buscar otras manchas. Y si el abogado las tiene, si lo ha de prender. Que la justicia será la justicia cuando el que haya tenido una escopeta en las manos lo mismo que mi nieto, y el que lleve la mancha de sangre lo mismo que él, acabe lo mismo en la cárcel. Y si yo veo que ése de camisa flamante acaba donde mi nieto, entonces no me hará falta saber qué carajo es la ley, y cuál es la diferencia con la justicia.
32
Los acontecimientos se sucedieron precipitados tras la marcha de los Albuera a la capital. Su hija pequeña empeoraba de forma alarmante. Los médicos se veían incapaces y Aurora deseaba regresar al cortijo, convencida de que iba a morir. Su madre llamó a Victoria y, al comunicarle los deseos de su hermana, la despojó del sueño que había madurado durante su luna de miel y que se concretó al entrar en el cortijo convertida en señora de la casa. Victoria se vio obligada a aceptar de mala gana que su familia se instalase de nuevo en «Los Negrales» creyendo que era un capricho de la enferma, sospechando incluso una secreta intención: fastidiar con su presencia su recién estrenada soberanía al obligar a su madre a regresar. Pero no había entendido bien. Únicamente Aurora regresaría. Sus padres no debían abandonar la capital hasta que el incidente del desfile dejara de suponer un riesgo para don Ángel. El alivio al escucharlo hizo que Victoria recuperara la autoridad perdida por un momento, y se sintió de nuevo dueña y señora de «Los Negrales».
–No te preocupes, mamá. Isidora y Catalina se harán cargo de ella, y la cuidarán, como antes. Tú quédate con papá. Y tranquila.
–¿Catalina? ¿Pero no se la has devuelto a tu suegra? ¿No le dijiste que te quedabas con ella hasta después de la boda?
La hija le contó, orgullosa de saber solucionar los problemas que acarrea el gobierno de una casa, cómo había resuelto el primer conflicto doméstico que se le había presentado. Cuando Catalina no quiso separarse de Isidora, ni de Justa, ni de Joaquina, Victoria habló con la marquesa de Senara.
–Ya sabes que Jacinta es un encanto, mamá. Y lo ha entendido perfectamente.
Catalina continuó al servicio de Victoria. Atendió de nuevo a la señorita enferma en cuanto regresó, y asistió impotente a su paulatino deterioro. Le llevaba las bandejas con la comida, y las retiraba sin conseguir que comiera. Leía para ella aunque no la escuchara. Repasaba palabra a palabra la Historia Sagrada, y las vidas de los santos en los libros donde Aurora le había enseñado a leer. Martirios y milagros; glorias, pecados, culpas, venganzas, castigos y arrepentimientos se mezclaban para salir despacio de los labios de Catalina, mientras Aurora se golpeaba el pecho con su escapulario apresado en un puño, sin oírla siquiera, desde su místico arrebato.
–¿Quiere que le cuente el cuento de la buena pipa?
Ella intentaba distraerla de su aflicción con otros cuentos, los que había aprendido de Isidora en las tardes de domingo.
–Yo no digo que se calle ni que no se calle, sino que si quiere que le cuente el cuento de la buena pipa.
Se ovillaba en el suelo junto a la mecedora de la enferma y la arrullaba con el tono de su voz hasta que se quedaba dormida. Dormida. Y así la vio por última vez. Dormida. Y corrió a buscar a la señorita que se había convertido en señora, para decirle que no despertaba.
–¿Cómo que no despierta?
–Que no despierta. Que no. Que siempre que me voy levanta los ojos y me dice gracias, Nina, y ahora no los levanta ni mijita
Victoria subió la escalera tan aprisa como su estrecho vestido se lo permitió, pero no pudo alcanzar a Catalina, que se encontraba arrodillada a los pies de la hamaca cuando ella entró en la habitación, acercando las puntas de sus dedos a un brazo de Aurora.
–¿Lo ve? A mí me da por barruntar que este sueño que tiene se parece mucho a la muerte.
Parecía dormida. Parecía abandonada a la comodidad de su mecedora.
–Calla, Nina, por Dios.
Su cabeza reclinada se deslizó hacia uno de sus hombros y sus manos resbalaron de sus piernas. La hamaca se movió con la presión que los dedos de Catalina ejercieron en el brazo de la enferma. Y Catalina apartó la mano como si la retirara del fuego.
–¿No está viendo que se menea el butacón, pero la señorita no se menea?
Victoria se acercó a su hermana sin atreverse a tocarla. Incapaz de comprobar si dormía, o no dormía.
Unas horas después, llegaron los Albuera. Encontraron a su hija menor en el pabellón de invitados rodeada de cirios encendidos en un catafalco improvisado. Yacía sobre un manto negro en la mesa del comedor de los trofeos, vestida con un hábito blanco, con el escapulario de la Virgen del Carmen sobre el pecho y las manos entrelazadas en su rosario de cuentas de cristal.
Las pompas fúnebres se celebraron con el mayor boato. Una carroza tirada por ocho caballos trasladó a Aurora al convento. Novicia de nuevo. Doña Carmen y Victoria la vieron alejarse por la avenida de álamos y no pudieron contar los automóviles que la seguían despacio, ni los jornaleros que culminaban a pie el cortejo detrás de los deudos. El padre de la novicia ocupaba el primer vehículo.Cuando supo que se encontraba fuera del alcance de la vista de su esposa, retiró de sus piernas la capa española que lo cubría y sacó de uno de los bolsillos de su chaqueta una petaca de plata. Su cuñado Federico, el marido de doña Ida, viajaba junto a él. Le observó beber con prisas, y esconder la petaca mientras se secaba una lágrima. Ambos cargaron el ataúd a hombros cuando la comitiva llegó al convento, ayudados por el marqués de Senara y sus dos hijos varones, y lo introdujeron en la capilla adornada con crespones negros. En el primer banco, don Ángel no cesó de acariciar la cinta de su sombrero, dándole vueltas con la misma lentitud con la que parpadeaba sin dejar de mirar al frente con un gesto de rencor, con los ojos clavados en el retablo del altar, en el Cristo que no le miraba, mientras don Matías celebraba la misa y rociaba con un hisopo el féretro de caoba cubierto de coronas de azahar que ocultaba a su hija. Las religiosas de la comunidad cantaban en el coro y, tras la celosía, la madre Amparo consolaba a la hermana portera. Los hombres cargaron el féretro de nuevo cuando el oficiante lo indicó y salieron con él de la capilla al paso de un réquiem. El padre entró al panteón del pequeño cementerio llevando en el hombro a su hija por última vez. Y fue el primero en ver la tumba abierta, el abismo que acogería al miembro más joven de su familia, y la lápida que no señalaba su nombre, ya que su esposa había decidido que la enterraran como sor Eulalia. Y en el mármol blanco que selló el hueco recién cubierto, fue el primero en leer la fecha de su muerte en letras grabadas en cobre, diez días antes de que llegase a cumplir los veinte años.
Pero ésa no sería la única pérdida que la familia debería afrontar. Antes de que hubieran podido asumir el dolor, antes incluso de conocerlo a fondo, cuando la salmodia en los rezos de Aurora no había enmudecido del todo, otra pérdida señalaría a los Albuera y Paredes Soler.
Se preparaban ya para regresar a la capital, cuando el hijo mayor de los marqueses de Senara llegó a «Los Negrales». Felipe ostentaba un alto cargo militar, había decidido permanecer en el ejército una vez acabada la guerra y su ascenso fue rápido, probó su lealtad, paralela a su ambición, demostrando su valía con la dureza sistemática que empleaba en las misiones de represalia que le fueron asignadas. Acudió de uniforme al cortijo, y reunió a la familia en el gabinete para comunicarles, extraoficialmente, que Federico había sido detenido. El horror prendió en los ojos de doña Carmen que, sin darse cuenta, dirigió sus pasos hacia él.
–Acabo de enterarme. No puedo hacer nada, Carmen.
Doña Ida y su marido se habían marchado a Pamplona el día anterior, inmediatamente después del entierro de su sobrina, pero a él lo esperaban en la puerta de su casa y no había llegado a entrar. Doña Carmen intercedió ante Felipe. Y él insistió en que no podía hacer nada. Lo habían condenado a la pena capital enjuicio sumarísimo, y no tardarían en llevar a cabo su ejecución.
–Te aconsejo que dejes las cosas como están. Os estáis significando políticamente, Carmen. Tu marido armó una comedia en el desfile, pero lo de tu cuñado es alta traición. Lo mejor sería que os fueseis inmediatamente como teníais pensado.
–Pero tienes que hacer algo.
–Federico se ha metido donde nadie le ha llamado, y de ahí no hay quien lo saque. Ha sido condenado en un Consejo de Guerra.
–No puedo creerlo, Felipe. Es el marido de mi hermana. Habla con quien tengas que hablar.
–Escucha, esta vez no es tan fácil. Se trata de un separatista, de un traidor, de un canalla que ha puesto en peligro a su familia.
–¿A su familia? Pero ¿y mi hermana? ¿Dónde está mi hermana?
–No te preocupes, no le pasará nada. La he llamado personalmente. Ida no debe hablar con vosotros, y nadie deber saber que yo he hablado con ella.
Federico fue fusilado a la mañana siguiente. Y su viuda siguió el consejo de Felipe. Abandonó el país uniéndose a los vencidos en su huida, sin entender muy bien por qué debía marcharse, aumentando la larga fila de hombres y mujeres que se protegían del frío envueltos en mantas. Una extensa caminata, inexplicable, urgente e imprevista, la aguardaba. Atravesó a pie la frontera con Francia, ignorando las causas que habían llevado a su marido al paredón, confusa, desorientada y perpleja, con la más pequeña de sus hijas de una mano y cargando en la otra un bolso de viaje donde la premura le hizo guardar apenas algo de ropa, sus joyas y unas cuantas fotografías. Caminó detrás de su sirvienta, que llevaba a sus otras dos hijas de las manos y un fardo en la cabeza como único equipaje, una manta anudada en sus extremos, con sus escasas pertenencias y dos panes y un queso en su interior. Doña Ida acompañó la marcha de los hombres y mujeres que caminaban junto a ella en un silencio tristísimo. La derrota arrastraba carros rebosantes de enseres, los que los fugitivos habían podido cargar, donde aupaban a los niños coronando con ellos baluartes de colchones. Algunos padres conducían a sus hijos de la mano, y otros llevaban a hombros a los que no podían caminar.
33
Dese usted cuenta, señor comisario, dese usted cuenta que aquí todo llega a saberse por mucho que uno se empeñe en esconderlo.
Yo no le ando con acertijos. Ni a usted ni a nadie. Pero todo el mundo sabe más cuando se acuesta que cuando se levanta. Y ayer me enteré yo, como se enteró todo el pueblo, de que la familia vino entera para despedirse de las tierras, y de él.
Sí, señor. El duque ciego les compró el cortijo justo antes de que los mataran a todos. Ayer mismo me lo dijo a mí la Juana, después de irse usted.
Ya le dije que la hija va a casarse. Para ella ha comprado las tierras, que ese padre puede darle una dote la mar de redonda a la niña.
Hile usted los cuatro cabos, señor comisario. Si han vendido las tierras, ya no necesitan que el abogado don Carlos les lleve los asuntos en el pueblo. Y me extraña a mí que ése se quede tan campante. Que algo retorcido se le ve en los ojos, se lo digo yo. La primera vez que vino, recién muerta la madre de doña Victoria, a nadie le dio en pensar que detrás de esa cara de ángel se escondía la maldad, la maldad mismísima. ¿Cómo no voy a desconfiar de él? De esta baza a mí no me engaña, carajo, que ya estoy avisado y sé de qué pie le viene la cojera. Que mi santa no escuchó en vano lo que ese picapleitos recién salido de la escuela le dijo a don Leandro.
Ella, mi Catalina, escuchó que nombraba a la doña Ida y, como mi santa le tenía aprecio, se acercó, arrimó la oreja y se puso a escuchar muy atenta junto por junto de una ventana donde estaban los dos; una del caserón. El abogado le estaba diciendo al señorito que era de preferir que todo estuviera arreglado cuando a la tía Ida le diera por volver. Hacía más de media docena de años que estaba en Francia, y ellos hubieran querido que allí se quedara, pero no se quedó.
A doña Carmen, la madre de la señora, ya le habían dado tierra cuando a la hermana le llegó el aviso de que había muerto. Pero ella se cogió a sus hijas y a la muchacha que se había llevado, que estaba por casarse con un gabacho y dejó al novio más plantado que un olivo, y se vino para acá. Y luego después, se largaron todas para la capital. Pero se quedaron en el cortijo unos cuantos de días, y entonces fue cuando la Nina se apercibió de cómo era ese tunante. Y que lo que había de arreglar se dio prisa en arreglarlo.
Mire usted, las tierras que se ven desde el cortijo eran de las dos hermanas, unas cuantas de miles de fanegas, todas las que los ojos le den a ver desde arriba.
Todas, hasta que se le cansen los ojos de mirar. Todas, sí, señor. Y cuando la una se murió, que le dieron unas fiebres de esas que te dejan en dos días en el penúltimo aliento; la otra se quedó con lo justo para poner una casa de huéspedes que, por bien que estuviera, no dejaba de ser un trabajo para una señora que en la vida había sabido qué era eso de tener que ganarse las perras, ni las gordas, ni las chicas.
A Francia le mandaba el señorito Leandro los dineros que ella precisaba.
Porque desde que el suegro se quedó más allá que acá, cuando la hija que iba para monja se les fue para el otro mundo, el señorito era quien manejaba las tierras y controlaba los cuartos.
Todo se sabe, señor comisario. Lo que la Catalina no escuchaba detrás de la reja lo escuchaba la Justa, cuando no la Joaquina, y se lo contaban entre ellas. Lo referido al cortijo, en el cortijo se conocía; y lo de la capital nos lo hacía saber el Lorenzo, que entre idas y venidas nos ponía al tanto de los aconteceres de la doña Ida, que más de una vez y más de doscientas se llegó a la pensión a llevarle vino de aquí, y chacina, y aceite, y toda clase de viandas que encargaba doña Victoria que le mandaran.
¿No la han de querer? Pero si no había más remedio que quererla. Aunque según mi santa, no era por eso que la sobrina la llenaba de cestos.
Era que la conciencia es la conciencia, y por fuerza ha de doler cuando se lleva atravesada. Y ese mangante le ayudó a doña Victoria a meterse el sable en la suya, cuando su madre faltó y le compró a su tía su parte correspondiente. La doña Ida se conformó, que era de buen conformar, pero las hijas le pidieron cuentas a la prima, y la armaron gorda cuando el abogado les dio con los números, que los había apañado bien y requetebién, y les explicó que su madre no había salido malamente del reparto, que el campo no valía nada y que ni siquiera le habían desquitado lo que le mandaban a Francia. Y eso no lo escuchó únicamente mi santa, lo escucharon todas desde la cocina, que hasta allí llegaban los chillos que daban.
34
El tiempo que pasaba hacía languidecer en Victoria la apariencia de perfección de su matrimonio. Su marido administraba las fincas desde que su padre se postró en un estado de melancolía del que no deseaba salir, a raíz de la muerte de su hermana. Leandro había adquirido ante sus suegros un respeto que crecía a medida que los ingresos que generaban sus propiedades aumentaban, y doña Carmen, reticente en un principio a dejarlas en sus manos, no tardó en comprobar que su yerno era muy capaz de hacerse cargo de ellas y de sacarles más rendimiento que nunca, superando las dificultades que ocasionaba la penuria posterior a la guerra. Victoria presumía de su marido, que poco a poco se estaba convirtiendo en el sostén de la familia, y de la pasión por la tierra que ni ella misma sentía. Gozó de su primer año de matrimonio entregada a saborear su posición, y al orgullo de haber entrado a formar parte de una familia aristocrática. Disfrutaba visitando a sus suegros, asistiendo con ellos a misa los domingos, o paseando por la calle Real cuando el hijo de los marqueses de Senara la llevaba del brazo. Y cuando doña Amalia regresó de Portugal por un breve período de tiempo, justo el necesario para acompañar a su hijo ciego en la toma de posesión de su título, Victoria acudió a la casa azul a presentar sus respetos, y aceptó la invitación de doña Amalia, que propuso que los recién casados los acompañaran en su viaje de regreso para que Victoria pudiera conocer su casa de la playa.
–Allí estamos muy solos los dos. Podríais pasar con nosotros todo el verano.
–Me encantaría, tía Amalia.
–Pues no se hable más.
Fue la primera vez que la llamó tía. Viajó a Portugal con ella, y se sintió dichosa. Y más dichosa aún cuando el nuevo duque contrajo matrimonio y regresó a la casa azul, porque ella comenzó a frecuentarla, o cuando su suegra aceptaba celebrar en «Los Negrales» la puesta de largo de alguna de sus hijas, y Victoria se consideraba anfitriona de las fiestas de la marquesa. Se convirtió en una perfecta anfitriona también de las cacerías, que volvieron a ser un punto de encuentro para las personalidades de la comarca y de fuera de ella, y para los altos cargos militares que aportaba su cuñado Felipe como invitados. Su vida transcurría dedicada a la gozosa tarea de representar con dignidad su papel de señora de la casa. Pero algo había en su marido que la inquietaba. Leandro parecía no tener prisa por formar una familia, la suya, y su falta de interés la apreciaba en su escasa preocupación ante un embarazo que no llegaba. Pasados los primeros años, la inquietud se convirtió en angustia; y cuando Catalina se casó y dio a luz una niña, Victoria comenzó a sentirse avergonzada ante Leandro. Y sospechó que él también sentía idéntica vergüenza, aunque la escondiera como un vendaje oculta una herida purulenta. Y lo supo un día que su cuñado fue a «Los Negrales» para acompañar a Leandro al molino después de comer. En la sobremesa, Felipe bromeó acerca de la descendencia al enterarse de que la hija de la antigua lavandera de su madre había tenido una niña.
–¿Catalina, la hija de la que violaron?
–Sí, pero no lo digas tan alto, que ella no sabe que a su madre la violaron antes de matarla.
–Pero si lo sabe todo el mundo.
–Pues ella no, y no hay ninguna necesidad de que lo sepa.
–¿Y ésa es la que ha tenido una niña? Pero si hace nada llevaba dos trenzas.
–Pues ahora sólo lleva una.
–Que no se diga, Leandro, ya ves que no es tan difícil, cuando hasta los criados saben hacerlo, que si me muero antes que tú y heredas el título, no tienes a quién dejárselo.
Felipe reía de su propia gracia sin advertir que Leandro había enfurecido y apretaba la servilleta contra la mesa intentando fingir que también reía.
–No seas grosero, Felipe, estamos con una dama.
Victoria enrojeció. Por cortesía a su invitado, esbozó una sonrisa. Y se levantó para decir que se encontraba fatigada.
–Si me perdonáis, voy a echarme una siesta. Isidora os servirá el café en la salita verde.
Los hombres se pusieron en pie para despedirla. Su marido se acercó a ella y ella se acercó a la puerta sin atreverse a mirarlo.
Sentados ya en la salita verde, Leandro le recriminó a Felipe su indiscreción y aceptó sus excusas mostrando una indiferencia por el tema que no llegó a convencer a ninguno de los dos. Desvió la conversación ofreciéndole un cigarro habano y cuando se disponía a encendérselo, Isidora pidió permiso para entrar. Él mismo le abrió la puerta, la miró depositar la bandeja sobre la mesa de centro y, al ver que se disponía a retirarse, le pidió que les sirviera el café. Los movimientos pausados de la criada parecían fascinar a ambos hermanos, que la miraban sin decir nada mientras ella llenaba las tazas, inclinada sobre la mesa. Y siguieron mirándola cuando les ofreció una a cada uno, y mientras caminaba para salir después de preguntar si a los señoritos se les ofrecía algo más. Los dos hombres la siguieron con la mirada hasta que Isidora cerró la puerta tras de sí. Sus ojos cazadores parecían lamentar un trofeo que se escapa. Pasaron unos minutos en silencio. Felipe se dirigió a Leandro, una vez que los pasos de la sirvienta dejaron de oírse.
–Vaya hembra.
–Pura sangre.
–Lástima de no haberla cabalgado cuando tuvimos oportunidad.
Isidora entró en la cocina llevando sus miradas en la espalda, cargando el peso de un fardo que no deseaba cargar,
–Chacha, qué susto nos has metido.
Justa se apresuraba a coser el borde de una esquina de un saco de trigo, y Catalina hacía lo propio con otro. De cada uno de ellos habían extraído unos cuantos granos que ya habían escondido en la alacena cuidadosamente envueltos en papel de estraza.
–¿Ya habéis hecho los cucuruchos?
–Hechos están.
–Hay tiempo, acaban de encenderse un puro. ¿Cuántos faltan?
–Los últimos eran éstos.
Una vez restaurada la arpillera que habían abierto, las mujeres depositaron los costales de trigo en el patio trasero junto a otros que se encontraban apilados contra la pared, en los que poco antes habían realizado la misma operación. Al cabo de una hora, dos jornaleros que habían llenado un carro con ellos se dirigían hacia el molino cantando al compás de las esquilas de las mulas que tiraban de la carga, escoltados por los hijos del marqués de Senara. Felipe cabalgaba delante vestido de militar y Leandro cerraba la comitiva llevando las riendas de su caballo en una mano y metiendo los dedos de la otra en un bolsillo de la chaquetilla de su traje corto, donde guardaba la autorización que le permitía moler el trigo. Felipe entregaría a la pareja de la Guardia Civil, apostada a las puertas del molino, el certificado extendido por las autoridades donde constaba que las cosechas no habían sido requisadas. Los hermanos marchaban al trote, mirándose en silencio de reojo. Competían entre sí de su destreza en el galope corto, ajenos al reparto que tenía lugar en la cocina de «Los Negrales», donde uno a uno, y discretamente, los peones del cortijo se acercaban a recoger un pequeño envoltorio de papel de estraza que se llevarían a sus casas. Sus mujeres tostarían en una sartén los escasos granos recibidos para hacer un simulacro de café, o los molerían en un molinillo fabricado por ellas mismas sujeto entre las piernas, dándole vueltas con un palo, con la paciencia sostenida por el deseo de conseguir un poco de harina para amasar un pan.
35
Es usted un hombre cabal, y eso se le nota al pronto. Por eso me extraña que haya dejado de buscar al hijo de la Isidora, que es quien podría hablarle de lo que pasó allí arriba; y que se empeñe en tener a mi nieto encerrado, que es quien no le va a hablar a usted, ni de eso ni de nada, señor comisario.
¿Conque sí, eh? ¿Conque lo siguen buscando?
¿Y es tan grande la capital como para no dar con él? Lástima. Porque él podría contarle mejor que ninguno lo que pasó aquella noche. Que me caiga muerto ahora mismo si no sabe él quién disparó la escopeta que reventó a los cuatro que han tomado tierra.
Es de suponer que, si estaba en el pasillo, el primer tiro lo tuvo que oír, por fuerza y sin más remedio. Y uno no se queda tan campante si escucha un tiro de cerca. Yo le digo a usted que el segundo lo escuchó casi junto por junto del que tenía la escopeta, y que el tercero y el cuarto los vio.
Que los tuvo que ver, leche, que el hijo de la Isidora no es de los que corren para atrás, que ése corrió para alante y se dio de bruces con el que tenía la escopeta en la mano. Y la sangre.
A mí me dijo que se manchó al quitarle el arma a don Carlos. Puede usted creerme y también puede no creerme, que es usted muy libre para usar su libertad.
No, no me dijo que le viera disparar. Y eso no se lo he dicho yo a usted. A mí sólo me dijo que estaba con la señorita Aurora, y que le arrancó al abogado la escopeta de las manos, y eso mismo le he dicho yo. Ni una palabra más, ni una menos. Que las palabras de más enredan las que se han dicho justas, y las de menos confunden lo que se ha dicho con lo que falta por decir.
Hará usted bien en enterarse, que a lo mejor pone en claro por qué estaba la escopeta en el chamizo de arriba, cuando en invierno mi nieto sólo usa el de abajo, y por qué estaba su Pardoen el cortijo y quién lo llevó hasta allí, que ese perro no ha conocido en la vida la lejanía de su amo.
¿Se le ofrece a usted otro poquito de vino?








