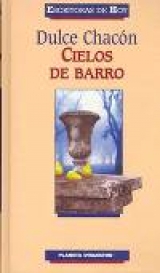
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
La mirada de la novicia seguía clavada en sus ojos; el médico lo notó en el súbito deseo de volver a mirarla.
3
¿Qué le dije yo antes, que volvió, o que no volvió?
¿Y usted cómo sabe que el hijo de la Isidora volvió para mi casa después del jaleo?
Sí que es usted espabilado, señor comisario. Y la Juana, si se traga la lengua se empacha con los chismes que seguirá largando, recontra.
Pues una mentirijina se le escapa a cualquiera. Sí que volvió. Ahora le doy por cierto que volvió. Y me dejó en las entrañas más agujeros de los que tengo en los codos de la zambra. ¿Sabe usted qué me dijo?
Si vienen preguntando, señor Antonio, diga usted que yo no he sido. Que yo no he sido, señor Antonio. Pero ¿qué dices, chacho?, le pregunté yo con la natural curiosidad por saber qué era aquello que él no había sido.
Las doce en punto daban. De fijo, señor comisario. De fijo, que sentimos las campanas parados en la puerta los dos. Yo las conté. Siempre las cuento, que para algo las dan, y el que tira de la soga vive pared con pared de nosotros, y le gusta que luego alguien le diga: oye, la séptima de las once de ayer noche te salió un poquino esmirriada a poco ni la roza el badajo. Y entonces él se esmera, y jala con tanto ahínco para la séptima que casi le sale un redoble. Antes las escuchaba con la parienta, ahora las escucho solo. Y es que mi difunta y yo siempre hemos pensado que hacer algo sabiendo que nadie te tiene cuenta es muy desagradecido, ¿no le parece a usted?
Las doce daban. El hijo de la Isidora se quedó sin habla mientras yo las contaba. Cayeron sobre él como a cuchillo, oiga usted, igual que si le dolieran. Verídico. Le daba un temblor en este ojo con cada una, y cuando acabaron de sonar, dio un respingo. Y luego, respiró hondo.
No entró, no. Yo le pedí que entrara.
Pero no quiso, no señor.
Cogió el camino de su casa, se volvió hacia mí, me repitió que él no había sido y ya no lo vi más, nunca. Parecía un forastero en el camino de su casa, con ese abrigo tan largo.
Fue la última vez que lo vieron estos ojos.
Se lo juro, señor comisario.
Por mi difunta esposa que Dios tenga en su gloria, se lo juro.
Ya, ya. Ya sé que donde su casa no estaba. Pero el camino de su casa cogió, ¿qué quiere que yo le diga?
No, hombre, si usted no molesta. Pero no vaya a creer que porque se me haya olvidado un detalle, que lo acabo de rectificar de cierto, voy a andarle ahora con inventados. No, señor, que yo aprendí desde bien chico que los embustes han de usarse siempre en provecho de uno, y a mí este pleito ni me aprovecha ni me deja de aprovechar.
Si no me enfado, válgame el cielo.
Déjese usted, pero también le digo otra cosa: mientras más tarda uno en descubrir que le han cogido en un extravío, más rabia le da. Y usted ha tardado un rato largo en decirme que me había cazado. Uno tiene su orgullo, qué carajo.
Haga el favor de no pedirme disculpas, que yo a usted todavía no le he pedido nada, recontra.
No se levante, hombre de Dios.
Pregunte lo que quiera preguntar. Pero siéntese, si quiere que sigamos con la plática y le haga yo saber lo que ha venido usted a saber.
¿Cómo no había de conocerla? ¿Pues no le he dicho que mi difunta se los traía a casa en los veranos, un día sí y otro también? ¿Sabe qué me contó el hijo de la Isidora ayer noche?
Que la señorita era la única en toda esa familia que le había dado cariño en la capital. Cariño, me dijo que le había dado. Ya lo decía mi Catalina, que sabía más de la vida que los propios filósofos, que la señorita y el hijo de la Isidora se tenían en mucha estima. Demasiada estima. Eso no es bueno siquiera en gente de la misma condición, decía, y estos dos han venido al mundo con pelaje distinto, distinto y encontrado. Si es que mi santa se percataba de lo que a nadie le daba por percatarse. Para ser mujer, tenía mucho fundamento. Hasta en las espaldas se le abrían ojos para ver lo que no podía ver.
Más de lo que usted se figura veía, sí, señor. Ella fue la que descubrió lo de la carta.
Una que le escribió el hijo de la Isidora a la señorita.
Verá, me lo contó la Nina un domingo después del almuerzo. La señorita Aurora andaba alborotada por su cumpleaños, que había de cumplir los quince en unos días.
La monja no, leche. La hija de doña Victoria. La monja hacía tiempo que estaba únicamente para las malvas.
Sigo, sí. Sigo. Le iba a decir que la rapaza no paraba en sí de ver que se avecinaba fecha tan señalada. La parienta había ido por la mañana a una procesión que recorrió el pueblo entero con el brazo de santa Teresa en alto metido en un cristal. Un brazo que no se pudre, oiga usted, ni desprendido del cuerpo se ha echado a perder. Total, que la Nina estaba fregando la loza como arrecogida, por lo del brazo santo, y yo me acerqué por su detrás, despacino, despacino, para darle un arrechucho y un susto. Mire que hace de eso, y todavía me acuerdo hasta en lo más chico. Quítate ya de ahí para acá, me pregonó antes de que llegara a rozarla, que te pareces a la señorita Aurora, que va para moza y todavía quiere colarse en mis refajos. Demonio de niña, tan bicho como tú, una sabandija que anda buscando siempre un hueco por donde entrar. Yo seguí a lo que iba, y mi Catalina dejó los cacharros en el pilón, y me espetó que dejara las manos a la vista, que era un intercadente.
Intercadente era una palabra de mi madre. Se la decía a mi santa, cuando la Nina se ponía más pelma de la cuenta y no la dejaba ni barrer la puerta de la casa.
Usted siéntese ahí, señora Lourdes, le decía, que ya ha trabajado bastante. Y mi madre dejaba lo que estuviera haciendo, refunfuñando que era una intercadente.
Conque la Nina se secó las manos en el mandil, me arrastró a esta silla, se sentó donde usted y me relató lo de la carta. Si parece que la estoy viendo, apoyando la mitad de la cara en una mano y sujetándose el codo con la otra. En cuanto se acomodaba esas maneras, sabía yo que algo iba a referirme.
Oiga, pues sí, así mismo se ponía. Y antes de pronunciar palabra, se tocaba el labio de arriba con el meñique.
No, hombre, no, sin quitarse la mano de la cara.
Justo. Nada más que un poquino echada para alante.
Y más cerca.
Tal cual.
Dos meses, sí. Dios le dio vida para acompañarme hasta hace dos meses. Dos meses ya que la enterré y no me acostumbro a no verla.
¿Usted cree que es poco tiempo? Pues a mí me da que el tiempo es corto si no se cuenta. Yo he contado todos los días. He contado todas las horas, todas las campanadas que me faltan de ella.
No, gracias, no fumo.
Dos meses son muchas campanas, para contarlas yo solo.
Faltaría más fume cuanto se le antoje, no es menester que pida permiso.
Si estoy añejo, señor comisario, y a los añejos se nos escapan sin querer unas lagrimillas, como a los niños. No me tenga lástima.
No se moleste, por mucha leña que eche al fuego, a estas horas el frío sólo se me quita bien arropado con los cobertores.
Deje ese pañuelo, que se lo agradezco igual. Yo llevo uno, ¿lo ve? Ya tengo los ojos pitiñosos. Siempre llevo, no vayan a creer que ando con legañas. Es la edad, que lo estropea todo. Y mejor que así sea, si llegáramos enteros a la tumba nos daría por preguntarnos por qué no nos espera un poquito más, ¿no le parece a usted? Pero con el estropicio de los años, uno se va acostumbrando a que el cuerpo dura lo que dura. Por eso, cuando a mí me ataca la reuma aquí, en esta parte de la cadera que me duele a mala vida, me digo a mí mismo que ya tengo un paso adelantado. Y es natural, ya me queda menos para reunirme con un hija y con su madre.
Quite, quite, ¿para qué quiero quedarme yo tanto, con este cuerpo tan gastado? Si a mí no me asusta la pelona, que deseando estoy de irme con mi gente. Y ellas tendrán ganas de verme, de fijo. ¿Sabe qué me sentenció mi Catalina cuando entregó el alma? ¿Sabe lo último que me dijo la muy guasona?
Hasta luego, me dijo, y me sonrió. Hasta luego. Me sonrió, y yo le sonreí también. A ver, ¿qué iba a hacer? Fíjese, sonriendo en un momento así, cuando la estaba viendo viva por última vez al tiempo que la veía por primera vez muerta. Sonriendo. Ella y yo. Sonriendo los dos.
Qué se le va hacer. Dios lo quiso así.
Y quiso también que al mes justo de que mi santa se diera en su último suspiro, llegase el del padrón.
El que apunta en un cartapacio a toda la vecindad del pueblo. Dese usted cuenta qué maldad trajo la suerte para señalar el destrozo.
Que yo tuve que apuntar a uno menos. Señor comisario, no se ofenda, pero se nos ha cerrado la noche y ahora son las penas las que hablan. No le quiero importunar con mis sentires. Me va a permitir usted que le haga un requerimiento.
¿No le importaría volver mañana y le acabo de referir lo de la carta de la señorita?
4
Los padres de la novicia acudieron a la consulta del medico decididos a impedir que la ingresara en un hospital público, y se negaron también a trasladarla a un sanatorio privado, pues los que admitían enfermedades infecciosas se encontraban demasiado lejos de «Los Negrales».
–Pueden consultar a otros colegas. Les dirán lo mismo que yo.
–Mire, doctor Palacios, con su criterio nos basta. Nos gustaría llevar esto con la máxima discreción, es la primera vez que se da una enfermedad así en nuestra familia.
–Les aconsejo entonces que se la lleven al cortijo. El aire y el sol le vendrían muy bien. Estaría mucho mejor que enclaustrada en la celda del convento. Además, la madre Amparo puede negarse a que permanezca allí.
–En « Los Negrales» hay demasiado alboroto. Mi hija mayor va a casarse. En cuanto a lo demás, no se preocupe.
Y con mal fingido pudor, el padre de la novicia le detalló los motivos por los que no debía preocuparse. Comenzó por explicarle que el convento se fundó en el siglo XVI. Lo hizo construir un antepasado de su esposa en territorios de su propiedad. Desde su fundación, fue considerado como parte del patrimonio de los Paredes Soler y en todas las generaciones posteriores habían tenido el honor de que la madre abadesa perteneciera a la familia. Los primogénitos, al heredar tierras y fortuna, heredaban también el compromiso de mantener a la comunidad religiosa con generosos donativos. Ninguno de ellos había roto con la tradición. Y ninguno había renunciado a las reglas no escritas de gozar de ciertos privilegios. Todos los miembros de la familia recibían el santo sacramento del bautismo en el baptisterio del convento; todas las bodas se celebraban en su capilla; y sólo los Paredes Soler recibían cristiana sepultura en el único panteón que la orden había permitido edificar en su pequeño cementerio.
El cuello de doña Carmen Paredes Soler parecía crecer hacia arriba, incluso cuando bajaba la cabeza para asentir mientras hablaba su marido. Su barbilla se alzaba sobre los encajes que rodeaban su garganta, donde destacaba un camafeo de jade ribeteado de brillantes, tallado con el perfil de una mujer que se le parecía.
Apenas el padre de la enferma guardó silencio, la madre tomó la palabra. Añadió al gesto que había mantenido hasta entonces una media sonrisa y engoló la voz para decir que su situación era muy especial. Le contó que hacía dos años que su hermana mayor, la anterior madre abadesa, había muerto. Y cuando su hija los puso al corriente de su vocación religiosa, los llenó de orgullo, no sólo por un deseo tan repentino de tomar los hábitos, ya que la niña nunca había sido especialmente devota, sino porque continuaría con la tradición familiar. Su hija acababa de cumplir los diecisiete años y era la primera vez que se separaba de ellos, de manera que, cuando pidió llevarse a Felisa, y la superiora se negó a que la criada viviera en el convento, ella misma dispuso que la sirvienta se alojara en la pensión de enfrente para atender a su hija durante el día.
–Y a eso no pudo negarse. Aceptará también que Eulalia pase allí su enfermedad. No se preocupe, doctor Palacios.
Fue la primera vez que el médico oyó el nombre de la novicia. Pero no pasaron dos segundos, cuando su madre la llamó de distinta forma.
–Aurora estará allí más tranquila que en medio del alboroto de «Los Negrales».
De inmediato, doña Carmen se disculpó.
–Perdón. Eulalia, quiero decir.
Y le explicó que para ingresar en la congregación, su hija había escogido el nombre de Eulalia, la santa a la que dirigía siempre sus rezos, virgen y mártir, simbolizada por un horno encendido y una paloma. Doña Carmen le pormenorizó con fervorosa fruición el martirio de la cristiana emeritense de doce años, recreándose en los garitos que desgarraron los pechos púberes, en las teas que prendieron en sus heridas, en la nieve que cayó sobre su cuerpo para apagar su incendio, y en la paloma que salió de su boca en el momento de morir.
–Mi hija se llama Eulalia, discúlpeme si me equivoco y vuelvo a llamarla Aurora.
El timbre de voz de doña Carmen recuperó el tono de firmeza que había perdido por unos instantes.
–Doctor Palacios, Felisa se instalará con ella en la celda, es la persona que mejor la conoce, incluso mejor que yo, que soy su madre, ¿verdad, Ángel?
–Mi esposa tiene razón, Felisa la cuidará bien, hará todo lo que usted le indique. Se lo ruego, atiéndala en el convento.
La insistencia de los padres de la enferma no admitía negativas. El médico accedió. Y la señora de Albuera, sin levantarse de su asiento, le ofreció displicente el dorso de su mano derecha mientras su marido añadía otra proposición.
–Nosotros iremos a verla todos los domingos. Podría acompañarnos, doctor Palacios. Comprendo que es su día de descanso, pero sabremos compensarle. No hay buen bautizo sin buenos padrinos, ni grandes pasos sin grandes caminos.Piense usted en su futuro.
Las palabras de don Ángel Albuera llegaban a los oídos del médico mientras él pensaba en la enferma. Influencias. Nueva clientela. Favor por favor. Dificultades que debe padecer un médico que empieza. Las puertas a las que ha de llamar un recién llegado de la capital. Tropiezos para ejercer su profesión en un pueblo pequeño.
–Doctor, se lo ruego.
No era un ruego. Era una ostentación de poder. Pero el médico pensaba en la enferma. Tomó en sus dedos la mano inclinada que le extendía doña Carmen.
–A mi marido y a mí nos gustaría que viniera con nosotros en el coche, así podría ponernos al tanto durante el trayecto, y no le molestaríamos aquí en la consulta.
Aceptó, acercando levemente los labios al dorso de la mano ofrecida. Doña Carmen retiró la mano y se levantó de su asiento. Los hombres se levantaron también, y la siguieron hacia la salida. La señora de Albuera se detuvo dándoles la espalda, y el médico sintió que el perfume que la envolvía escapaba de ella, iluminando su altivez mientras esperaba a que alguno de los caballeros le abriera la puerta.
Antes de abandonar la consulta, acordaron que el doctor Palacios iría los domingos a encontrarse con los padres de la enferma a la salida de la iglesia. Y después de la misa de doce, en los corrillos que formaban con sus amistades, fue testigo de las conversaciones donde presumían de la vocación religiosa de su hija menor. Y observó que ocultaban su enfermedad, como si les avergonzara.
En la entrada del convento los esperaba la madre superiora, que ya sólo acudía a la celda de la novicia para acompañar a sus padres. En aquellas visitas, el tobillo del doctor Palacios no anunciaba sus movimientos. Los visitantes irrumpían en la clausura haciendo sonar únicamente sus pasos. La enferma los escuchaba desde el momento en que los oía llegar, y se incorporaba, esperando la entrada de los únicos miembros de su familia que iban a verla. Pero ellos la saludaban desde fuera por temor al contagio. Y el médico lamentaba la escena que se repetía domingo tras domingo.
–Papá.
Y entristecía cuando le tiraban un beso desde lejos.
–Mira lo que te hemos traído, todo es de «Los Negrales».
La hija devolvía cariñosa el saludo, y los padres entregaban a la madre superiora una canasta con frutas y verduras del huerto, con productos de la matanza, leche fresca, aceite, algún postre que le mandaba la cocinera del cortijo; y una cesta con flores.
–Mamá, dile a Justa que las bollas de chicharrón del domingo pasado estaban muy ricas.
–Tu hermana te envía un abrazo.
–¿Y no va a venir a verme?
–Cuando estés mejor.
–Pero si ya estoy mejor.
–Ya sabes cómo es Victoria, hija. Además, está ocupadísima con los preparativos de su boda.
Al médico le gustaban más las visitas de los días de diario, con la sirvienta como único testigo. La hermana portera le acompañaba a la habitación de la novicia, lo esperaba fuera y le guardaba la campanilla que él volvía a anudarse al salir de la celda.
–Voy a tener que enfadarme. Si vuelven a decirme que no quiere comer, dejaré de venir a verla.
–No diga eso, que me pondré triste y la tristeza no es buena medicina.
–Pero la comida sí, tiene que alimentarse bien si quiere curarse.
–Es que no tengo apetito, la comida no me pasa de aquí.
–Haría bien en enfadarse usted, señor doctor, que ayer escondió el jamón en lo hondo del pan y lo tapó luego con la miga, la muy ladina.
El médico miró a la novicia a los ojos, habían perdido parte del brillo de la fiebre pero conservaban una intensidad que le intimidó. La enferma le miró también, y evitó mantener su mirada.
Sin saberlo, él comenzó a acudir a su visita diaria con el deseo de que ella no apartara sus ojos de él. Ella le recibía con el mismo deseo. Y ambos apartaban la vista cuando se encontraban con los ojos del otro. Ninguno de los dos hubiera reconocido entonces que aquellas eran miradas fugitivas que gozaban al huir.
5
Ayer no se lo quise decir yo a usted, señor comisario, porque no le tenía mucha confianza. Pero hoy sí, hoy se lo voy a decir, porque esta noche me ha dado en pensar que es usted una persona de las buenas.
Sí, de las que andan con la pena quitada y te ponen bueno el talante nada más verlas, aunque no digan nada. Hay personas, yo no digo que sea mala gente, ni que lo hagan a propio intento, lo hacen sin querer, pero en cuanto aparecen, te cambian el cuerpo. Dicen los que saben que eso que tiene uno cuando no sabe qué tiene, se llama melancolía. Pues así me pongo yo cuando aparece el Tomás, sin ir más lejos. Melancolía. ¿No se lo cree? Es verídico. El hombre que está estudiado sabe decir muchas cosas. Yo no sé nada, pero le digo que gente que sabe lo dice, y lo ha puesto en los escritos, por si no se lo cree. ¿Se lo cree, o no se lo cree?
Melancolía. ¿No le pasa a usted con nadie?
A mí, con el Tomás. Se me quitan las ganas de hablar en cuanto llega, y cuando se va, me quedo más solo que si no hubiera venido. Con usted me pasa al revés. Anoche, cuando me metí en el catre, todavía rondaban palabras que me dieron compañía hasta que me dormí.
Sí, se lo voy a contar. Pero antes quiero que sepa usted que ayer me guardé algunas verdades por pensarlas antes de referirlas, no fueran a perjudicar al hijo de la lsidora, que lo que se está diciendo que él hizo es un contradiós sin fundamento. Y se lo voy a contar a usted porque sé que sería incapaz de desgraciarlo, como hicieron con mi Paco los guardiñas cuando lo tuvieron preso.
Pues que cuando acabaron de dar las doce y él dio un respingo, me dijo que iba a coger el tren de y media, pero que no podía subir así, y me pidió que le dejara entrar al cuarto de baño. Chacho, qué fino te has vuelto, le espeté yo muy serio, aquí no usamos de eso, aquí sólo te puedo ofrecer el retrete del corral. Pero él no precisaba hacer sus necesidades, él sólo quería lavarse.
Sí, lavarse he dicho.
Porque traía sangre en las manos.
Lo que oye. Y entonces fue cuando me dijo que él no había sido. Se limpió en el pilón, y me repitió que él no había sido. Yo no sabía de qué carajo me estaba hablando, pero fuera lo que fuera, yo le creí, por cómo me lo dijo, por la verdad que se le veía salir de la boca y de las arrugas de la frente. Los han matado a todos, y Aurora estaba delante, señor Antonio. Por la verdad, y por la muerte que traía en los ojos, que era únicamente la propia. Se lo digo yo, que lo sé, que él me lo dijo. Yo sólo quería morirme en mi tierra, señor Antonio, pero ni eso me dejan.
Eso mismo, que la hija de doña Victoria vio cómo los mataban a todos. Pero no la llamó señorita Aurora. Dijo sólo Aurora, que me extrañó a mí esa confianza y se me vino a la mente mi difunta. Esos dos se tienen demasiada confianza, porfiaba siempre.
Se lo juro por mi santa, que en gloria esté.
No, yo le juré ayer que la última vez que lo vieron estos ojos fue en el camino de su casa.
Eso fue lo único que le juré.
Ya. Y el camino de su casa, si usted lo sigue todo recto, por donde las chumberas, llega a la estación. De forma, que no juré en falso.
No sé por qué traía sangre en las manos. Pero cuando yo le vi lavarse en el pilón, era sangre lo que corría con el agua. Sangre era, de fijo.
¿Cómo se va a ir? Si acaba de llegar como aquel que dice.
Sí que le ha entrado a usted prisa, carajo.
Que usted siga bien, señor comisario. Y vaya usted con Dios.
Vuelva cuando se le ofrezca. Aquí tiene su casa de usted.
Ande tranquilo, claro que estaré aquí mañana a la misma hora. ¿Dónde iba a estar?
6
La diminuta ventana de la celda iluminaba tan sólo los pies de la cama de la enferma. Había llegado el verano, pero el calor se detenía en los muros del convento y la habitación conservaba la frescura de una media penumbra.
–Felisa, ¿qué hora es?
–La misma que ayer a estas horas. Es pronto todavía, niña.
–Pronto, ¿para qué?
–¿Te hace falta que yo te lo diga?
–No andes con adivinanzas, Felisa.
Se acercaban las seis, y la sirvienta sabía que se acercaba también la visita del médico. Nada había que adivinar.
–Dime qué hora es.
–No han dado las cinco.
–Dame el rosario.
–Pero si va lo hemos rezado tres veces.
Felisa se dispuso a recoger la bandeja con los restos de la merienda. Había observado a lo largo de los últimos días que la novicia no dejaba nada en los platos.
Comía sin ganas, como siempre, pero engullía la comida, la tragaba con ansia, y no sólo por el deseo de recuperar la salud, sino para contarle al médico lo que había comido.
–Dame el rosario, ya recogerás luego la bandeja.
–Yo no pienso rezar otra vez el rosario, niña.
–Entonces, ¿qué hacemos?
–Nada, ahora no tienes que hacer nada. Descansar, que es lo que manda el médico.
–Si supieras leer...
–Pero no sé leer.
–Deberías haber aprendido.
–Cucha con el empeño que le ha dado ahora.
–¿Quieres aprender?
–¿Para qué había de servirme?
–Para leerme algo.
–Mira, confórmate con lo que tienes, niña, que hay mucha gente que está mala, y más mala que tú, y no tienen tu misma suerte.
–Dame agua.
–Nadie al lado, nadie que los cuide.
–Y colócame las almohadas.
–Ni que les coloque las almohadas.
–Quítame ese sol de los pies, tengo calor.
–Aquí no hace calor. Es la calentura, que le está costando mucho irse del todo.
Antes de entornar las contraventanas, Felisa miró hacia fuera y susurró para sí.
–La calentura, amén de otro fuego que te ha prendido en el pecho, niña.
Y de pie, asomada a la rendija que dejó abierta, observó la tierra roja. El olivar. Los árboles alineados. Las copas blanquecinas por el brillo de las últimas hojas. Los troncos que se elevaban caprichosos, manteniendo un duelo con la tierra: crecer hacia lo alto y regresar apenas hacia el suelo, para volver a crecer, retorcidos, como su propio cuerpo. Y le vinieron de un golpe sus años mozos, cuando un fuego la consumía también a ella. Y se vio vareando la aceituna, en una tarde de invierno y de sol. Una tarde de sol, como ésta.
Había sido hermosa, alta, y fuerte, y así se recordó, escuchando las carcajadas de Juan, mientras ella intentaba anudarse el pañuelo que cubría su cabeza.
–Has de soltar la vara, chacha. ¿No ves que te la estás metiendo por entre medio? Quita, déjame a mí.
Reían los dos. Juan la obligó a soltar la vara. Y después, le soltó el pañuelo.
–Déjame que lea un rato, Felisa. Un ratito nada más.
En aquel olivar podría haber sido; Juan desprendió su melena y se acarició la mejilla con ella.
–Cucha, no sabía yo que tu pelo era tanto, y tan negro.
Felisa respiró hondo. Se llevó las manos a la nuca. Buscó las horquillas que le sujetaban el moño, y las apretó.
–Felisa. Felisa, ¿me oyes?
Los días se enredaron unos con otros cuando Juan se marchó, poco después de pedirle que se casara con él. Y sus cabellos fueron perdiendo uno a uno el color negro, mientras ella esperaba su vuelta.
–Felisa. Felisa.
–¿Qué?
–Que me dejes leer un rato.
–¿Qué dices?
–Que quiero leer.
–Ni hablar, el médico ha mandado que no te fatigues.
–Pero ¿cómo van a fatigar los libros?
–¡Yo qué sé! A mí sólo me ha dicho que después de las comidas no puedes dormir ni leer.
–¿Qué hora es?
–¿Otra vez?
–Sí, otra vez.
–La misma que antes, nada más que un poquino más tarde.
–Entonces son casi las seis. Ponme un camisón limpio, anda. Y péiname ya.
7
No le esperaba yo tan temprano, señor comisario. Y me coge usted de chiripa, porque acabo de llegar del cementerio.
Todos los días voy, sí, señor. Y todos los días vuelvo con la resolución de que nunca más he de llegarme hasta allí.
Porque eso de que se vive solamente una vez será muy, verdadero, pero la muerte es otra cosa. A mí, mi santa se me muere cada vez que me acuerdo de que se ha muerto. Y en el cementerio me acuerdo todo el rato, así que todo el rato se me está muriendo.
¿Qué ha de molestar? Está usted en su casa. Siéntese, que ya me voy acostumbrando a ver ese sitio ocupado.
De ahí que ayer se fuera usted de esas formas, más de prisa que si se hubiera agarrado a la cola del diablo. Ya me tenía que haber figurado que salió corriendo para hablar con la señorita Aurora.
¿Que ella no sabe nada? ¿Eso le ha dicho?
Yo que usted, no me creería ni un pelo de lo que le ha dicho.
¿Cómo que por qué? Pues porque es mujer.
Lo tenía yo por más avispado, señor comisario.
Muy sencillo, porque de las mujeres no hay que fiarse nunca, que se arreglan que da gusto para enredar la verdad con la mentira.
Si le ha dicho que no sabe nada, es que algo sabe, y mucho. ¿Usted no se ha percatado todavía de que si a una mujer se le pregunta qué le pasa y contesta que nada, es cuando se sabe de fijo que algo le pasa?
Ande, ahí lo tiene, no es de extrañar que la señorita no suelte prenda. Cuando no ha dicho nada es porque no le conviene hablar. ¿Qué esperaba usted? ¿Que le contase que estaba presente cuando los mataron a todos allí dentro?
Sé que estaban dentro porque aparecieron muertos dentro, ¿cómo no lo iba a saber?
Figuraciones suyas, señor comisario. El hijo de la Isidora no me dijo más de lo que le he contado yo a usted. Y hágame el favor: ¿se sabe algo de él?
Ya. Pero si usted está aquí, es porque no lo han encontrado, ¿no?
La última carta que llegó venía de la capital, sí, señor. Pero ya le dije que nunca ponía el remite, y que hace muchos años que la escribió.
Nadie la tiene. Si hubiera sido dos meses antes, las podría usted haber leído todas, pero ahora ya no.
Porque cuando la Isidora se acercaba a su fin, se las dio a mi difunta en una caja de lata, de esas que daban antes con las galletas. Le pidió que las leyera en alto de vez en cuando, que si desde el otro mundo se oía algo, ella quería seguir oyendo la voz de mi Catalina. Es que daba gloria de oírla, ¿sabe usted? La pobre mujer, la Isidora, hasta que sus piernas la aguantaron, estuvo viniendo aquí a escuchar las cartas viejas de su hijo, que ya no le escribía, de la primera a la última, una por una; y cuando se acababan, volvían a empezar. No sé cómo no se hartaron nunca, ninguna de las dos, de la tristeza que mandaba ese niño, angelito. Y las cartas que escribía siendo grande tampoco se salvaban de tristes.
No, señor. Ya no las tengo.
Las quemé cuando mi difunta pasó a mejor vida.
De qué me servían a mí, que soy analfabeto. Alguna palabra le habrá llegado a la Isidora con el humo, ¿verdad usted? Yo me sé muchas.
Se me quedaron de tanto oírlas.
¿De verdad quiere que se las refiera?
Deje, deje, ya atizo yo el brasero, traiga para acá la badila que yo la entiendo.
¿Palabra por palabra?
¿Ve? Ya va calentando.
Me da reparo.
No sé. Pero se me corta el aire sólo de pensar en decírselas.
Será que no tengo costumbre de que alguien me escuche un recitado.
Hablar es otra cosa, nos van saliendo los pensamientos conforme los vamos pensando. Son las palabras aprendidas las que le ahogan a uno antes de llegarle a la boca. Y se nos olvidan si las pensamos.
¿Y eso funciona de fijo?
¿Sólo con respirar?
Si usted tiene el gusto de oírlas...
Pues no faltaba más.
¿Empiezo?
«Aquí tengo un cuarto para mí solo, con sus visillos en los cristales, y un tren eléctrico, pero no hay nidos de golondrinas, mama.» «La piconera es un cuarto entero, mama, un cuarto grandísimo lleno de picón al lado de la cochera, y en la cochera caben cuatro coches. Y hay ascensor, que sube y que baja, y yo he montado.» «Menos mal que la señora ha tenido una niña, y ya no quiere que la llame mamá, porque a mí eso tan finolis no me sale, mama. Le van a poner Aurora, lo mismo que una hermana de la señora que era monja y que se murió.» ¿Ahora es cuando tengo que respirar hondo?
Sí, sí que funciona.
«Hoy es mi cumpleaños y la señora me ha regalado unos zapatos Gorila y una pelota verde que bota muy alto porque es muy dura.» «Ya tengo siete años, ¿cuándo va a venir papa a buscarme?» «Dígale a la señora Catalina que se fije en lo bien que escribo las letras, en vez de echarme una riña en cada carta por escribir algunas palabras juntas, y dígale que la monjita que me da la lección en la escuela dice que soy muy listo.» «La señora no quiere que nos mandemos cartas, y yo me he agarrado un berrinche y me he escondido en el chinanclo de la escalera hasta que me ha encontrado el Lorenzo y me ha dicho que él me las echa al correo, y que gritará bien alto las señas por la raja del buzón, como hago yo para que no se pierdan. Y me ha dicho también que no les ponga el remite, por si alguna se llega a perder, para que no la devuelvan y se entere la señora de que le sigo escribiendo. Señora Catalina, me dice el Lorenzo que le diga que escriba su nombre en el sobre, que es Lorenzo Barreda Mendoza, y que pinte usted una cruz chiquinina en vez del remite de mi señora madre, y así sabemos las que son mías, y que es secreto.» Este cacho era bien largo, y me ha salido de carrerilla. ¿Eh, señor comisario?








