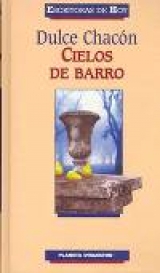
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Ése que va y dice: Qué bonita está la parra con los racimos colgando, más bonita está la niña de catorce a quince años.
Entonces lo cantaba bien. Me sabía un montón de ellos. Todos robados. Yo los escuchaba cantar y se me quedaban buenamente.
Total, que ella me ofreció un buche de agua de su botijo. Y yo lo bebí.
Los jueves y los domingos por la tarde estuvimos de novios, hasta que nos casamos. El 3 de marzo de 1942. Mi madre nos preparó su alcoba, la pobre. Y durmió en el jergón hasta que le llegó el día de no despertarse, como hizo mi abuela cuando ella se casó con mi padre, y como haré yo cuando mi nieto se case, si llego a verlo. La Catalina se puso de medio luto para la ceremonia, con un velo blanco prendido con flores. Y mi madre se alivió el duelo también, y se compró unos zapatos nuevos, por ser la madrina. La tendría que haber visto, andaba erguida como si fuera del brazo de mi padre. Y lloraron las dos por la ausencia de los que habrían tenido que estar allí, y no estuvieron. Pero fue un día muy sentido, en lo contento, no crea usted, los niños le pidieron perras al padrino y todo, a la salida de la iglesia, y el Modesto se las echó, como tiene que ser. Lo tendría que haber visto a él también, con el terno que llevó mi padre el día que se casó, que hasta el sombrero le quedaba pintado.
A la luz que tiren perras. A la luz que tiren perras. ¿Usted no lo ha escuchado nunca?
En una boda que se precie, o en un buen bautizo, el chiquillo que sea espabilado recoge unas cuantas del suelo.
Yo no había pasado los quince. Ni ella los dieciséis.
Ya ve usted, unos chiquilicuatres, pero la Catalina se preñó, y yo cumplí como un hombre.
20
El pánico del marqués de Senara por el suceso de la iglesia le llevó a considerar la posibilidad de abandonar el país. A pesar de que los pocos milicianos que quedaban se refugiaron en el monte cuando comenzaron las represalias, la familia no podía superar el miedo a que alguno de ellos regresara. Su hermana, la duquesa de Augusta, había tomado ya la decisión de marcharse, la tomó en el instante en que supo que su marido y cuatro de sus hijos iban a morir, cuando se los llevaron al amanecer, y los vio llorar abrazada al único hijo que le dejaban con vida. Necesitaba huir. Huir de las lágrimas que afortunadamente su hijo ciego no pudo ver. Ese llanto de su marido y de sus cuatro hijos, que la duquesa adivinó resignado, la perseguía por todas las calles de aquel pueblo al que no pensaba regresar jamás. En su residencia de verano, suficientemente lejos del horror, a doscientos cincuenta kilómetros más allá de la frontera, comenzaría su exilio, incapaz de borrar la imagen última de los suyos caminando en pijama hacia la muerte.
La misma tarde que escapó de morir en la parroquia, el marqués de Senara movió todos los resortes que tenía a su alcance hasta que pudo saber la suerte que habían corrido su cuñado y sus sobrinos. En el momento en que se confirmó que habían sido asesinados, se lo comunicó a su hermana.
–Traerán los cuerpos inmediatamente, Amalia. Será muy duro para ti, si prefieres, pueden llevarlos a mi casa.
–Te lo agradezco, Julián, pero de aquí se los llevaron y quiero que vuelvan aquí.
Doña Amalia recibió la noticia como si ya la conociera. Acertó a decir que se marcharía después del entierro, y le propuso a su hermano que la acompañara.
–Vente conmigo, Julián. Allí hay sitio para todos.
Su hermana no cesaba en su intento de convencerle, le repetía a cada instante que aceptara su invitación, al menos por un tiempo. Le rogó que pensara en sus cinco hijas. Pero él temía por los dos varones, ambos alféreces provisionales en el frente del sur. Aunque el general al mando de las tropas, íntimo amigo suyo y padrino de su hijo mayor, le había asegurado que no los expondría a ningún peligro, las dudas le llevaban a postergar su decisión. Necesitaba serenarse y la insistencia de su hermana le creaba aún más inseguridad. Al regresar a su casa, se refugió en su despacho. Sacó el violín de su estuche y comenzó a tocar un réquiem. La música le ayudaría a reflexionar. Pero las notas de la melodía sacra que había escogido le devolvieron al interior de la parroquia. Escuchó de nuevo las detonaciones que se oían a su alrededor y sintió el olor de su propia carne quemada. Retiró el arco de las cuerdas y se apartó del atril. Se sentó en el sillón junto a la puerta de cristal que daba al pasillo, y vio cómo su mujer se acercaba.
–Han matado al marido de Quica. Ha sido una masacre, Julián, en la plaza de toros. Quica pregunta que si nos vamos, y dice que si se puede venir con nosotros que se viene con su hija, que casi tiene doce años, que es muy dispuesta y puede ser tan buena sirvienta como ella.
Las muertes de un lado y de otro acabarían por decidir la marcha. Y el encuentro con los Albuera, en el velatorio del marido de su hermana y de sus cuatro hijos.
Los féretros dibujaron su oscuro reflejo en los baldosines de la fachada azul cuando los sacaron de la casa. Doña Amalia besó uno por uno los ataúdes en el zaguán, y cuando los cinco estuvieron alineados en la acera, condujo a su hijo ciego hasta la caja que llevaba a su padre, ensimismada, sin dejar de mirar el brazalete que señalaba el luto en su antebrazo. Cinco féretros. Un solo brazalete. El joven cargó a su padre, y su madre siguió a la comitiva hasta la parroquia apoyada en el brazo de su cuñada Jacinta, la marquesa de Senara. Sus pasos se arrastraban al ritmo del tañido de las campanas, el redoble marcaba la lentitud de sus pies, tocando a muerto.
Después de la misa, de pie ante el altar mayor, la familia recibió el pésame de los presentes, que inclinaban la cabeza al desfilar ante los cinco féretros. Acabado el ritual, los hombres alzaron los ataúdes y los sacaron de la iglesia ante la mirada atenta de doña Amalia, para llevarlos caminando hasta el cementerio. Las mujeres se retiraron a la casa azul acompañando a la viuda, donde rezaron un rosario mientras las campanas continuaban doblando a muerto. Misterio doloroso.
Vestida de negro, como todas las presentes, doña Jacinta evitaba mirar a su cuñada. Mantenía sus ojos fijos en las cuentas del rosario, contestaba a los rezos sumándose al murmullo de las demás, y rehuía encontrarse con aquel rostro cuya serenidad no podía comprender. Acabadas las oraciones, las mujeres guardaron un largo silencio. Después, una doncella uniformada ofreció un refresco. Los vuelos de abanicos negros removieron el aire, las palabras dirigidas a los oídos más cercanos formaron los corros, aproximando las cabezas enlutadas de velos rigurosos, y dieron a la reunión el ambiente de un pésame.
–Y gracias a Dios, le ha quedado una fortuna.
–¿Sí?
–Sí. Los duques de Augusta han sido siempre riquísimos.
–Qué va. La que es rica es Amalia. El padre hizo fortuna en las Filipinas.
–Estás muy equivocada, el que hizo fortuna fue el padre de él.
–Pues yo siempre he estado convencida de que eran judíos de Toledo.
–Ése era el abuelo, que era prestamista.
Frases de condolencia pronunciadas a media voz. Gestos de compasión, y lágrimas de algunas de las mujeres que intentaban consolar a la viuda, que no lloró ni una sola vez. Doña Jacinta susurró a la señora de Albuera:
–No puedo entender la entereza de Amalia.
–Una dama, en todo. Y eso se nota, Jacinta. Una gran señora.
–A Pablo, el marido de mi lavandera, lo han matado esta mañana en la plaza de toros. Y a ella tampoco la he visto llorar.
–No compares, ellas no sienten como nosotros.
–¡Cómo no van a sentir!
–Mujer, sí sienten, pero a Marciano, mi guarda, lo han matado también y Joaquina ha llorado muy poco, porque sabe por qué lo han matado. Además, tienen los sentimientos muy primarios.
No quiso discutir con su futura consuegra. No quiso contestarle que los ojos de Quica se habían secado de la alegría que rebosaron siempre. Y optó por contarle que su cuñada había decidido marcharse a Portugal, y que les había propuesto que se fueran con ella.
–¿Y qué vais a hacer?
–Julián no se decide. Le preocupa dejar aquí a Leandro y a Felipe. Y a mí también, si les pasa algo y estamos tan lejos.
–No pienses en eso, mujer.
–¿Y si vuelven? ¿Cómo se van a quedar aquí solos?
Junto a la señora de Albuera se encontraba su hija mayor, Victoria. Acercó la cabeza a ella, y un extremo del finísimo velo negro que la cubría se enredó en el camafeo que su madre llevaba al pecho.
–Pero eso no es un problema, se pueden quedar en «Los Negrales». ¿Verdad, mamá?
Habló en voz muy baja, mientras intentaba desprender el encaje sin desgarrarlo, y sin dañar la, joya que esperaba lucir en su vestido de novia, el camafeo que su madre le regalaría sólo después de la boda, y no antes, para que llevara algo prestado durante la ceremonia.
Los Albuera no dudaron ni un momento en acoger en su casa al prometido de su hija y a su hermano. El marqués aceptó el ofrecimiento y tomó la decisión de marcharse. Se lo comunicó a doña Amalia, y ambos acordaron que se irían de inmediato.
Todo estaba dispuesto para la marcha antes de que hubiera acabado la semana. Los marqueses de Senara tomaban café con doña Amalia y su hijo ciego en la salita de estar, y su chofer vigilaba en la calle los automóviles cargados de maletas.
Sólo quedaba esperar a Quica. La lavandera había ido con su hija al mercado a comprar provisiones para el viaje. Pero tardaba en volver. La marquesa miró el reloj de pared, dejó su taza en la mesita central, comenzó a dar vueltas al semanario que colgaba de su muñeca, repasando uno a uno los colgantes con los nombres grabados de sus hijos, y se levantó de su asiento. Su marido percibió su inquietud, y comenzó también a inquietarse.
–Jacinta, ¿le dijiste a Quica que nos íbamos a las doce?
–Sí, claro que se lo dije. Y ella es muy puntual, ya lo sabes. Tiene que haberle pasado algo.
La marquesa le pidió a su marido que se quedara acompañando a su hermana y a su sobrino, y salió de la salita de estar. Sus hijas mayores esperaban en el patio, la vieron acercarse hasta el cobertizo y regresar sobre sus pasos apretándose las manos.
–No sé qué le ha podido pasar a Quica, tenía que estar aquí a las doce.
Las jóvenes intentaron tranquilizar a su madre.
–Mamá, son las doce y media, tampoco hay que ponerse nerviosos por media hora.
Sus hermanas gemelas jugaban en la despensa con una balanza. Las risas de las pequeñas llegaban hasta ellas. Habían sacado sus gusanos de seda de la caja, y no encontraban la pesa exacta que equilibrara el fiel de la balanza.
Añadieron las hojas de mora al platillo donde habían colocado los gusanos, añadieron también los capullos y gritaron las dos al unísono:
–¡Cuarto de kilo!
Y sus risas se convirtieron en carcajadas.
–Decidle a las mellis que se callen, por favor. Por qué la habré mandado yo a la plaza, precisamente hoy que nos vamos de viaje.
No tendría que haberla enviado sola al lugar donde se enteró de que habían asesinado a su marido. No debería haberlo hecho. Tampoco era tan necesaria la fruta fresca. Sólo hacía unos días que Pablo había muerto. Enviaría a alguien a buscarla, a lo mejor se había impresionado por volver allí.
–Señora marquesa, que han cogido a mama.
Doña Jacinta escuchó claramente la voz de la hija de Quica. Salió a la calle, seguida de sus hijas mayores. Las gemelas, al oír el alboroto, corrieron tras ellas.
–Señora marquesa, señora marquesa.
La hija de Quica corría gritando hacia la casa.
–Señora marquesa, a mama la ha cogido un moro. La ha agachado y le está metiendo una cosa por aquí.
–¿Dónde la ha cogido? ¿Dónde, Catalina?
–En la calleja Chica.
Doña Jacinta pidió a sus hijas mayores que entretuvieran a las gemelas y avisaran a su padre. Él no dudó en buscar una escopeta en el equipaje. Encontró el arma, y las balas. La cargó sin perder un minuto. Y corrió hacia la calle que la niña había indicado. Pero cuando quiso llegar y encontrar a la madre, su cuerpo yacía en el suelo con el vientre pegado a la tierra. Tenía la boca abierta y los ojos cerrados. Junto a ella, rozando su garganta degollada, un soldado con turbante mostraba sus ojos abiertos y su espalda atravesada por un enorme puñal. La sangre de ambos cuerpos se mezclaba en un charco que alguien pisó al huir, y dibujó las huellas de unas zapatillas de esparto. Debían de pertenecer a un niño, o quizá a una mujer.
21
Si me lo han destrozado, usted responde de ello, señor comisario. Y le juro por lo que más he querido en esta vida, que ha sido mi santa esposa y la hija que me dio, que mal parado va a salir usted.
Mal, pero mal. Por éstas.
No he jurado por mi nieto porque he dicho lo que más he querido. Y mi nieto es lo que más quiero.
No es lo que más he querido, que todavía le quiero, recontra. ¿Se está riendo de mi persona, señor comisario?
Pues no me confunda con los juramentos que hago y los que dejo de hacer.
Me tranquilizo, sí. Pero tenga presente lo que le estoy diciendo.
No fumo, carajo, ya lo sabe. No quiera cambiarme de tercio.
Y no me molesta que fume usted aquí dentro, no.
¿Cómo quiere que no esté nervioso, si hace media hora que me viene asegurando que no se ha perdido?
Pues para mí, que andamos extraviados.
No me trate como a un niño de teta. Un respeto, recontra, que eso no se hace con un viejo.
Ando nervioso, sí, señor, pero porque no me acaba de llevar donde dice que va a llevarme.
Conozco el campo mejor que usted, y éste no es el camino.
Ahora mismo no sé decirle dónde estamos, porque me lo tapa toda esa blancura. Pero sí sé decirle que del pueblo no hay que salir para llegar al cuartelillo y que por el palacio no hay que pasar. De forma y manera que, o se ha perdido, o está dando un rodeo.
No sé, ponga usted que se figure que gana tiempo, por si hoy le digo algo que no le hubiera dicho ayer.
Mejor que así sea. Aunque van tres veces que le oigo decir que el cuartelillo está ahí a la vuelta. Y tres veces que veo ese mojón, con el mismo número pintado y más nieve en lo alto cada vez que pasamos.
Lo podía haber dicho de primeras, señor comisario, y no dar lugar a la desconfianza. ¿Y ya sabe dónde estamos?
Todo el mundo se pierde alguna vez, pero sólo se encuentra cuando sabe que se ha perdido.
¿Quién, mi Paco?
Todavía no supera los treinta, pero está muy trabajado. Bregando y bregando y sin dejar de bregar, ¿por qué? Ya le dije lo escaso que es en eso de palabrar. Amén de que a usted no le conoce, no me extraña que no le haya contestado siquiera la edad que tiene. Unos treinta. Yo también los tuve, me parece.
Oiga, si cree que a mí me va a contar mi Paco lo que no le ha contado a usted, está muy errado, señor comisario. Y aunque así fuera, que no ha de ser, no tengo ni pensamiento de irle a nadie con la copla de lo que mi nieto me haya de hablar. No se lleve a engaño.
¿Y por qué me lleva a verlo?
Se lo pregunto porque si me acerca para que yo le vaya a usted con el cuento, se va a quedar con tres palmos.
Advertido está, y advertido queda. Ni a usted, ni a nadie.
No me enfado.
Ni desconfío ni dejo de desconfiar. Pero no me gusta nada cómo caza esa perrina.
No me gusta que la primera vez que se lo pregunté no me dio por cierto que se había perdido.
¿No es para que ponga yo en cuarentena lo que me diga a partir de ahora? Usted sabrá si se ha perdido de veras, o no se ha perdido y lo que quería era tirarme de la lengua, que este pueblo es muy chico para tardar tanto en encontrarse.
¿Amistad, usted y yo?
Queda por ver.
Hoy lo dudo, sí.
Porque me acaba de dar que hoy ha venido a mi casa con su autoridad por delante. Tal que de una sola parte.
La parte que recoge al abuelo de un preso que no quiere hablar con un comisario.
Por mucho que me diga que me hace un favor en llevarme a ver a mi nieto, está por demostrar que hasta ayer fuera usted mi amigo y que lo siga siendo hoy.
Pudiera ser. Y cuando vea yo a mi Paco, y lo vea entero, y cuando salga de verlo y nadie me pregunte qué es lo que me ha contado, entonces sabré si estaba en lo cierto y es usted una persona de las buenas.
Sí, también pudiera ser que me tenga usted aprecio. Y también pudiera no serlo, que unas veces las cosas son lo que parecen, y otras lo que no quieren parecer.
El tiempo lo dirá, que cuando pasa deja de ser lo que es pero consigue que cada cosa sea cada cosa.
Si no me entiende, yo sí me entiendo. Y a mi me hasta y me sobra con entender a uno sólo.
Hace falta una vida para entender a una persona, y yo la mía la tengo gastada, no quiera que le entienda yo a usted.
Yo me lo creo todo, hasta que dejo de creérmelo, señor comisario. Si hasta mi Catalina me dio conversación más de una vez, y más de un manojo, sólo para que no me fuera a la taberna a jugar al dominó. Pero a ella se le veían las intenciones cuando se acomodaba a la lumbre y me hacía acomodar a su lado para darle al tostón con las historias de los señoritos; que en cuanto se empezaba a repetir, ya sabía yo que no estaba en contarme nada.
En lo que estaba era en entretenerme para no quedarse sola la muy granuja, que ya la tenía calada. Cientos y cientos de veces me contaba lo mismo, cientos y cientos. Lo que no supo nunca mi santa es que me entretenía porque yo me dejaba entretener. A mí me gustaba oírle contar las historias, aunque las repitiera al derecho y por el revés, pero yo hacía que no me acordaba de ninguna.
Y usted puede que haya hecho lo mismo desde que llegó el primer día a mi casa y me dio conversación. Usted puede haber hecho lo mismito que ella, en plan falsario y sentado en su mismo sitio arrimado a la misma candela. ¿Me explico?
Entretenerme, carajo, ¿qué va a ser?
Quiera Dios que no sea cierto. Quiera Dios que las historias que contaba mi Catalina para distraerme no las haya escuchado usted para lo mismo.
Puede ser que lo sepa en seguida, y puede que no lo sepa nunca. Y también puede ser que usted no sepa que si hizo conmigo lo que pretendía la Catalina, yo no me he quedado atrás en añagazas.
Consentir en que pensara que me estaba entreteniendo. Pero esta vez era yo el que contaba las historias.
Tiene usted educación, sí, y por eso no está en contestarme como quisiera. Pero no me busque usted la boca, que yo sí le quiero contestar.
Que no tiene ningún mérito ser educado viniendo de donde usted viene, y que es fácil tener refinamiento cuando se vive en buenos modos.
Perderla ya sé que no va a perderla. ¿Cómo van a perder la paciencia los que no han perdido nunca nada? Estamos a la par, señor comisario. El tiempo dirá si yo he de fiarme de usted, y si ha de fiarse usted de mí.
No, eso se ve de lejos, no es hombre al que le guste perderlo, ni hacerlo perder a nadie, no me hace falta que lo diga.
Pero ha echado usted unas cuantas de horas a mi lumbre.
¿Y qué?, que es de extrañar que no le parezca un mal gasto hablar con un viejo.
Más fácil sería pensar que las ha gastado para otra cosa.
Para esperar a mi Paco, que ya el primer día me preguntó por él.
Esperarlo he dicho, y digo más.
Digo que lo estaba esperando en mi casa, en concreto. Y le digo, si quiere también en concreto, la razón por la que esperaba allí.
Para darle caza en su propio agujero.
Sin ir más lejos, ni más cerca.
22
Antes de marcharse, los marqueses de Senara llevaron a la hija de su lavandera a «Los Negrales». La niña no quería irse del pueblo sin su madre y no dejaba de llorar. Doña Jacinta sintió que ya había perdido demasiado para arrancarla también de su tierra y le pidió a doña Carmen que tomara a la pequeña a su servicio hasta que ella regresara.
Apenas una hora antes de que la hija de Quica llegase a «Los Negrales», volvió al cortijo Isidora. Venía con las piernas manchadas de barro y sangre. Y llevaba una medalla de oro apretada en un puño, con el nombre de Quica grabado y la imagen de la Virgen de Guadalupe en el dorso. La enferma la oyó gritar desde su habitación y creyó entenderle que alguien había muerto. Le oyó también decir el nombre de Quica, y escuchó los gritos de su madre exigiéndole que se calmara, y los de su hermana preguntándole a su madre de qué venía huyendo Isidora. El griterío cesó al cabo de unos minutos para dar paso al sonido del golpe de una puerta al cerrarse, y a un silencio prolongado.
Doña Carmen había cogido a la sirvienta por un brazo y se había encerrado con ella en la salita verde, obligando a su hija Victoria a esperarla fuera. La señora le ordenó a la sirvienta que hablase en voz baja. Le preguntó si venía huyendo, y escuchó lo que Isidora venía a decirle: que ella no huía de nadie, y que la señorita Victoria no conocía al hombre con el que iba a casarse.
–¿Tú estás loca? ¿Pero quién te has creído que eres?
Y le contó que había ido al cortijo a decirle lo que se disponía a decirle. Y que había llegado corriendo desde el frente del sur. Y le contó que ella no huía de nadie, ni siquiera de los soldados que la habían deshonrado. Que ellos la dejaron marchar, riéndose, como se reían los demás mirándola correr. Y le contó que los que reían no la reconocieron. Pero ella había visto dos caras entre los que reían, y que iba a gritar a los vientos cuáles eran sus nombres. Y que a eso venía al cortijo, y que por eso corría por la calleja Chica. Que ella no huía de nadie. Y tampoco huía del hombre del turbante que degolló a la lavandera.
–Señora, ese sarraceno merecía morir con los pantalones bajados, y con su propio cuchillo, cuando yo me tropecé con él y vi a la Quica debajo.
Le mostró la medalla ensangrentada que escondía en la mano. Dijo que Quica estaba muerta. Y que todos eran iguales. Todos.
–Aunque a mí no hayan querido matarme.
Y le contó que había ido corriendo hasta el cortijo porque les tenía que decir lo que iba decirles. Porque nada tenía remedio. Porque nadie le devolvería su honra. Pero el señorito Leandro perdería la suya, y la señorita Victoria sabría quién era el hombre con el que iba a casarse. Y que a eso venía al cortijo. A llevarse honra por honra. Que la señorita no había visto reír al señorito Leandro de la forma que lo había visto reír ella. Y que a eso venía. A avisarlos.
Después de haber perdido la batalla por asistir a lo que sucedía detrás de la puerta, la hija de doña Carmen pudo escuchar únicamente a su madre, que increpaba a la sirvienta, incapaz de controlar el tono de su voz.
–¡Lo que te ha pasado no te da derecho a avisarnos de nada, Isidora! ¡De nada, ¿lo oyes?! ¡¿Quién te ha dado a ti el derecho?! ¡¿Quién?!
Mordiéndose los labios y apretando los puños, Victoria se esforzaba en controlar su ira. Se veía obligada a serenarse si quería entender algo de la conversación, aunque fuera sólo a medias.
–¡Eso es una obscenidad, Isidora! ¡Ellos no han podido presenciar algo semejante sin mover un solo dedo! ¡Estás mintiendo! ¡Y no te voy a consentir que me mientas!
Apoyada contra la puerta, Victoria intentaba captar la respuesta de Isidora, pero sólo llegó a oír el nombre de su prometido, y los gritos enérgicos de su madre.
–¡El señorito Leandro no estaba allí, ¿me oyes?! ¡Y el señorito Felipe tampoco, ¿lo has entendido bien?! ¡Ninguno ele los dos! ¡Ninguno! Y si eso no te queda claro, vamos a hablar de lo demás. Y lo demás es muy serio, Isidora, muy serio. Y te puede llevar al paredón, o al garrote vil.
Victoria no pudo dominar el impulso de abrir la puerta. Irrumpió en la habitación repleta de regalos de boda y encontró a la sirvienta enfrentada a su madre, en actitud desafiante.
–Nadie me vio, señora.
–¡Victoria, sal de aquí!
–Te he oído gritar el nombre de Leandro, mamá. No pienso irme si no me dices qué le ha pasado.
Doña Carmen supo al ver la expresión de su hija que cualquier intento de hacerla salir de aquella habitación resultaría inútil. Y supo que debía intervenir antes de que lo hiciera su sirvienta; hablar con rapidez mientras buscaba una estrategia capaz de convencer a Isidora de que no aireara el nombre del prometido de Victoria.
–A Leandro no le ha pasado nada, pero Isidora está en un apuro y vamos a ayudarla. Ha matado a un hombre.
–¿A quién?
–A un soldado que acaba de asesinar a Quica.
–Nadie me vio, señora.
–¿Han matado a Quica?
–Sí, han matado a Quica. Pero Isidora ha matado al soldado que la mató.
–¿Isidora?
–Nadie me vio.
–Nadie la vio. Pero ese soldado, haya hecho lo que haya hecho, estaba luchando para salvar la patria. Y si no bastara con eso, Isidora viene de combatir en la milicia, en el frente del sur.
–¿Y has visto allí a Leandro, Isidora?
–Allí vi al señorito Leandro, sí. Y allí perdí la honra, señorita Victoria.
La oportunidad quiso que el teléfono sonara antes de que Isidora pudiera continuar. Doña Jacinta llamaba para pedir que se quedaran en «Los Negrales» con la hija de Quica. Julián había encontrado muerta a su madre, junto a su asesino, muerto también. Ella le contestó fingiendo sorpresa ante la noticia. Le preguntó si alguien había visto al que mató al asesino de la lavandera y después de una pausa, mirando fijamente a Isidora, dijo que los tiempos andaban muy revueltos y que era muy probable que no lo encontraran jamás. Colgó el auricular y se dirigió con tono firme a su sirvienta.
–Los marqueses vienen hacia « Los Negrales». Acaban de encontrar a Quica. Alguien ha matado al hombre que la degolló, pero nadie sabe quién ha sido, ¿entiendes? Nadie.
–Nadie me vio, señora.
–Nadie te vio, porque tú no te has movido de este cortijo desde que empezó la guerra. Nadie ha visto nada. ¡Nada! ¿Me entiendes?
Doña Carmen le arrebató a Isidora la medalla de las manos y la guardó en un pequeño cofre de plata.
Y lo que nadie ha visto es que no ha pasado, ni has matado a un hombre ni has luchado en el frente. Ninguna de las tres dirá una sola palabra de lo que se ha hablado aquí esta mañana. ¿Está claro?
Doña Carmen le exigió a su hija que jurara sobre la Biblia que no hablaría con nadie de lo que allí había sabido, y le pidió después que esperara a sus suegros en la entrada. Antes de salir, Victoria se dirigió a la sirvienta.
–Isidora, ¿estaba bien el señorito Leandro?
–Riendo estaba.
La dureza con la que la miró doña Carmen no intimidó a Isidora, que mantuvo su mirada en los ojos que la miraban. Y repitió:
–Riendo estaba.
–Ya lo ves, Victoria, Leandro estaba bien. Ahora hay que olvidar que Isidora lo ha visto, y pensar en ella, que lleva toda la vida con nosotras, igual que Modesto. Acuérdate de lo que le ha pasado a Marciano en la plaza de toros, a Modesto podría pasarle lo mismo. Ya sabes, ni una palabra a tus suegros, ni a nadie. Por cierto, Isidora, ¿has visto ya a Modesto? No te he dicho que está con Justa en la cocina. Por Marciano ya no podemos hacer nada. Pero tú y Modesto estáis a salvo aquí.
Isidora guardó silencio, apretó los labios, y se llevó la mano a la boca. Doña Carmen la seguía mirando duramente, había encontrado por fin la pieza que le faltaba.
–Lo que nadie ha visto no ha sucedido. Tú no estabas en el frente del sur, ni Modesto tampoco.
–Modesto no estaba. Modesto habría defendido mi honra. Con su vida la habría defendido.
–Tú no has perdido tu honra, Isidora, porque nadie te ha visto perderla. Y no se te ocurra decirle nada a Modesto, a un hombre no le gusta llevarse a una mujer que ha servido ya de primer plato para otro.
–Mamá, qué cosas dices.
–Victoria, ve a buscar a Modesto a la cocina y dile que venga. ¿Tienes algo más que decirle a la señorita Victoria, Isidora? ¿Tienes algo que decirle sobre el señorito Leandro? Contesta, que parece que te has quedado muda.
–¿Es que le dijo algo para mí, mamá?
–No, hija. Isidora vio a Leandro, pero no debes decírselo a nadie, ni siquiera a sus padres, porque él no la vio a ella. Y ella debe olvidar a quién vio allí. Porque Isidora no ha estado en el frente del sur, ni Modesto tampoco, y en ello les va la vida a los dos. Isidora no pudo ver a Leandro. ¿Verdad, Isidora? ¿Viste al señorito Leandro?
Doña Carmen retiró una bandeja de plata expuesta sobre un sillón tapizado en verde, y ocupó el asiento.
–Isidora, dile a mi hija si viste al señorito Leandro.
–Él no me vio.
–Te he preguntado si tú lo viste a él.
Cuando Isidora contestó, bajó la mirada.
–A nadie vi.
23
Lo he encontrado entero y sin daño, sí, señor comisario. Usted me perdonará, pero prefiero ir andando. Y me perdonará también los aspavientos que le solté cuando me trajo.
Me puse más hediondo y más intercadente que en todos los días de mi vida. No diga usted que no.
No quiera disculparme, que soy yo quien le debo una disculpa y me quiero disculpar.
Espere.
Escuche usted un momento, tenga la bondad.
Una.
Dos.
Las dos. Es la primera vez en mi vida que las confundo. La de antes era la media, y yo creí que era la campanada de la una. ¿Sabe? La última noche del año contábamos las doce en la calle, como ahora. Y dábamos un paso hacia la iglesia con cada una, y también nos equivocábamos. Pero la media con la una no las había equivocado hasta hoy.
¿Decía usted?
¿Amigos? Claro, amigos.
La fatiga que dice que me ve no ha de quitármela ir en coche.
Hágase cargo, que acabo de ver encerrado a quien siempre estuvo al aire. Y le he visto el encierro en los ojos, y le he visto que sabe que va para largo. Y lo único que me ha dejado la vida me lo ha quitado usted.
Él, y usted.
Usted, porque lo ha cogido. Y él porque sabe que no lo ha de soltar.
¿Las paces? Pues yo le estrecho la mano y usted me la estrecha también, no hace falta más.
Sea, si es de su gusto.
Bueno está, pero si me lleva de vuelta a mi casa, se queda a almorzar conmigo, que ya hemos hecho una pelea y unas paces, pero nos falta decir que hemos comido juntos.
Ninguna molestia. Tengo yo el gusto de convidarle, si se deja convidar y olvida los agravios que le hice antes.
Por el lado que da para la frontera. Lo sigue derecho y cuando llegue a la Huerta Honda, dobla para el Pilar Redondo.
Por la primera vereda. Ahí, donde está la veleta del gallo. También puede tirar por la segunda, coja usted por donde quiera, que a mí ya me da lo mismo.
Pierda cuidado, y vaya lo aprisa que sea menester.
No sé si he olvidado el miedo a montar en el coche, o son otros cuidados los que me asustan.
Me asustan los ojos de mi nieto.
Porque mire que los habré visto veces con quebranto, y la última hace bien poco, cuando se nos fue mi santa y la dejamos bajo tierra. Mi Paco cogió flores del campo y apañó un ramito para cada uno, para él, y para mí. Y nos volvimos caminando los dos solinos. Al llegar al umbral, se quitó las alpargatas, les sacudió el barro y entró descalzo. La abuela no consiente, dijo. De barro, lo preciso. Y me miró quebrantado, con los ojos que me ha mirado hoy. Ojos de haber perdido algo, de haberlo perdido todo. Los mismos que me puso mi Catalina la primera vez que no quiso morirse, y no se murió.








