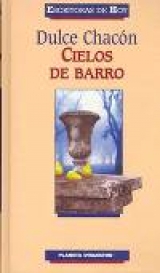
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Tal cual se lo estoy contando. La Nina se puso hecha un basilisco. Claro, como a usted los dineros se le van como el agua, le porfió. Y luego le dijo a su señora que el líquido de su marido sólo servía para regar las tabernas. A la pobre mujer se le cayó la cara, más colorada que un esportón de pimientos, que ella no era de roñoserías, pero no pudo dar ni una perra gorda porque no disponía de ninguna. De manera que se ofreció a echarle una mano a la Catalina y a la nuera del Tomás, y se fueron las tres a preparar la mortaja de la Isidora. Les costó lo suyo.
Amortajarla.
Porque ya había alcanzado la rigidez. Y eso que las mujeres se dan buena maña en eso de vestirse y desvestirse, que yo no me explico cómo se las apañan para atinar con esos corchetes en las espaldas, sin verlos, oiga usted, y no es tan fácil, se lo digo yo, que cuando ya los brazos no le daban, me tocó más de una vez abrochárselos a mi Catalina debajo de las enaguas. Lástima que luego averiguó que se lo podía enganchar por alante, no me pregunte cómo, pero ya no se lo enganché más. Pero no quiera ver lo que yo me harté de reír hasta entonces, porque yo no atinaba y ella se ponía más negra que si le hubieran juntado con alquitrán por todo el cuerpo. Y cuanto más negra se ponía, más me daba a mí la risa. Y yo sabía que podía seguir riéndome hasta que se tocara la cicatriz de la cara, porque ése era siempre el primer trueno de la tormenta.
Estaba en que a la Catalina y a las otras les costó lo suyo poner en condiciones a la Isidora. Guapa no pudieron dejarla, porque ya no lo era. Pero lo había sido para espantarse. Si la Isidora pasaba, había que reparar en ella, sin más remedio. Era demasiado hembra, cuando joven, para dar un solo paso sin levantar el aire. Aunque ella no lo sabía.
Porque, de haberlo sabido, no hubiera ido nunca a ningún sitio sin llevar al marido delante. Yo había de procurar mirarla lo justo, para que mi santa no se pusiera como gatina en enero.
Celosa.
No lo era, no. Pero por si un acaso.
Nadie mal hablaba de la Isidora. Pero yo sé que hay gente con ganas de hablar que no saben sujetarse la lengua, y aunque digan bien de uno es mejor que se callen. Gente dañina, señor comisario, muy dañina.
Buena moza, sí, señor, de las que llevan bien apretadas las carnes. Unas hechuras tenía, que no le quiero ni contar. Aunque ni sombra le quedaba en los restos, ni sombra. Pero mi Catalina la amortajó con su mejor vestido después de lavarla y peinarla, y le echó unos pocos de polvos coloretes para dejarla aparente. Y la rociaron con agua de azahar, que ya olía mijina. Aunque la habían taponado bien, que eso es lo que más les costó, por la rigidez que le he dicho, y fue menester, por abajo, empujarle los trapos para adentro con un palo.
Las mujeres saben de eso, a mí me lo contó mi Catalina, que yo no lo vi. Y luego entre las tres, la nuera del Tomás, la Nina y la señora de ese sinvergüenza que hemos dejado atrás, la metieron en el ataúd que le habíamos comprado todos para su último viaje. Todos, menos ése. Y cuando ya la tenían acomodada, en medio de cuatro cirios que nos prestó el cura, que luego se los llevó, y con una jarra de plástico a los pies de la caja llenita de flores, nos dejaron entrar a los demás. Y llegó la Juana, que se podía haber quedado en su casa y así hubiera evitado el estropicio.
Pasó que la Juana, que habló siempre de la Isidora lo que quiso y más, se acercó al ataúd con un nieto del Tomás en los brazos, hecha una pujiede. Y pasó que hizo tantos esfuerzos por llorar que el niño se puso tan pujiede como ella. La Juana lo quiso poner en el suelo, pero el zangolotino se agarró a un asa del ataúd, de esas que llevan en los costados que brillan como el oro, y ella, que es más bruta que un arado, cogió al niño por la cintura, dio un traspiés y, por no caerse, se abalanzó con niño y todo contra una esquina de la caja y allí se estrelló de bruces y se hizo una pitera en la frente. Y menos mal que no tiró para abajo a la Isidora, pero la sangre de la Juana la manchó enterita. Y mi Catalina, con las demás, hubieron de apañarla otra vez, porque no la iban a mandar al encuentro del Modesto así, hecha un nazareno.
28
La mañana amanecía fresca. El hijo mayor de los marqueses de Senara despertó con las primeras luces que iluminaron el pabellón. Había dormido inquieto. Escuchó unas campanadas y al acabar de contarlas, saltó de la cama para ir en busca de su hermano. Consideró que era una buena hora para marcharse. Debía contarle la conversación que mantuvo el día anterior con doña Carmen, ponerle en guardia frente a las acusaciones de Isidora y advertirle de que esa mujer podía poner en peligro su futuro matrimonio. Y no era conveniente hacerlo allí. Leandro hubiera querido despedirse de Victoria, pero Felipe se impuso, insistió en que el calor no era buen compañero de viaje y abandonaron «Los Negrales» antes de que el sol levantara. Sólo cuando estuvieron a distancia del cortijo, el hermano mayor le expuso al pequeño el tema que le inquietaba.
–Nos reconoció perfectamente.
–¿La que corría como un potro salvaje?
–Sí, Leandro. Y está dispuesta a amargarnos la vida. Si nuestro padre se entera, no quiero ni pensar de lo que sería capaz.
–Pero si nosotros no hicimos nada.
Esa misma tarde, Felipe envió un correo militar al cortijo con un sobre que contenía los documentos que esperaba doña Carmen. Poco después de la llegada del mensajero, en su camino hacia la cocina, Isidora vio salir del comedor a doña Ida con su hermana y con su sobrina. Doña Ida se acercó a ella sonriendo con un papel en la enano.
–Nos vamos, Isidora, mi marido viene a buscarnos mañana.
Y la abrazó. La sirvienta fue incapaz de reaccionar ante aquella muestra de cariño efusivo y mantuvo sus brazos pegados al cuerpo.
–Isidora, no te quedes ahí hecha un pasmarote, ve con Joaquina a hacer las maletas de mi hermana y de las niñas, y dile antes a Justa que les prepare algo de comida fría para el viaje, y que les haga galletas de nata para que se las lleven. Y cuando hayas acabado, vas al gabinete, que tengo que enseñarte unos documentos.
Emocionada y perpleja por el afecto que acababan de mostrarle, Isidora se retiró hacia atrás. Doña Carmen recriminó a su hermana, hablándole entre dientes, de soslayo, apenas sin mover los labios.
–Eres de lo que no hay, Ida. ¿Cómo se te ocurre abrazar a Isidora?
–Porque estoy muy contenta.
–Así no me extraña que te pierdan el respeto las tuyas, con esas confianzas que les das.
Doña Ida le pidió a su sobrina que fuera ella a disponer que preparasen la comida.
–Y dile a Justa que si hace tortillas no les ponga cebolla, que a Pachi y a Elvira no les gusta.
Después se acercó a Isidora, la tomó del brazo y le dijo que no se preocupara de las maletas, que había tiempo de sobra, y que fuera al gabinete a ver si ella tenía también una buena noticia.
–Pero tía Ida, mi madre ya le ha mandado a Isidora que vaya ella a la cocina.
–Victoria, no seas tan señora, hijita, que hay muchas formas de mantener el pelo de la dehesa.
La perplejidad de la sirvienta aumentó al no saber qué órdenes eran las que debía cumplir. Miró a Victoria. Miró a doña Ida. Luego, a doña Carmen.
–Victoria, obedece a tu tía.
Doña Carmen pasó por delante de Isidora haciéndole un gesto para que la siguiera, al tiempo de dirigirle a su hermana pequeña una mirada reprobatoria. Una vez a solas, ordenó a la sirvienta que cerrase la puerta del gabinete. Victoria se dirigió a la cocina sin esconder su mal humor. Mientras, doña Ida subía a la habitación de su sobrina Aurora, para darle la buena noticia y rezar un rosario con ella, y doña Carmen le mostraba unos documentos a su sirvienta.
–Yo no sé leer, señora.
–Esto es un aval. Mira, aquí pone tu nombre. Y en éste, el nombre de Modesto. Si alguien os denuncia por rojos, estos documentos os salvarán. Nadie podrá acusaros de haber pertenecido a la milicia.
Y le explicó que Modesto seguía corriendo peligro. Le contó que estaban reclutando a los hombres en edad militar, y que podían ir a buscarlo en cualquier momento para que se incorporara al ejército. Y le leyó otro escrito. Un pliego que certificaba que Modesto había luchado como un soldado valiente, en la cruzada que la patria libraba contra las hordas marxistas, y que había sido licenciado a causa de una herida de guerra.
–¿Entiendes, Isidora? Con estos papeles estáis a salvo, y con este otro, puedes estar segura de que a tu marido no se lo llevarán de aquí. Y voy a guardarlos yo, para que no se pierdan. ¿Lo entiendes? Yo he cumplido mi parte. Y nadie sabrá por mí que habéis luchado en el frente, ni que tú asesinaste a un soldado.
Isidora no entendió algunas palabras, como hordas, o cruzadas, aunque imaginó que serían importantes. Sin embargo, comprendió que doña Carmen acababa de guardar la garantía de su vida y de la vida de Modesto con aquellos escritos, y que al bajar la persianilla de madera de su secreter, y al cerrarlo con llave, había cerrado los labios de Isidora. Y comprendió también que había llegado el momento en que no le estaba permitido mirar hacia atrás.
Esa misma noche, Isidora le explicó a su marido la importancia de los documentos que no le habían entregado. Camino del cortijo, adonde se dirigían los dos para asistir a la representación de Los siete cuervos, Modesto le preguntó por qué los había guardado la señora.
–Dice que allí están a buen recaudo.
–¿Eso dice?
–Sí.
–Bueno está si ella lo dice, que bien agradecidos tenemos que estar a la señora.
En el patio interior del pabellón de invitados, Catalina y las hijas de doña Ida habían colgado una sábana entre dos arcos a modo de telón. Modesto e Isidora pagaron el pequeño precio que las niñas cobraron por la entrada, como los demás habitantes del cortijo, que se acomodaron en los asientos que las pequeñas habían alineado con todas las sillas que encontraron. Incluso Aurora, a pesar de que se negó en principio a volver a pisar aquel patio, se sentó con sus padres y su hermana en la primera fila, cediendo a la insistencia de Catalina, que se había aprendido el papel gracias a su ayuda. Todos olvidaron los duelos por sus muertos aquella noche. Las risas llenaron el patio cuando doña Ida se tiró al suelo para cantar un cuplé después de la representación teatral y, como final de fiesta, los espectadores se lanzaron unos a otros los huevos de colores que las niñas habían pintado y rellenado de confetis.
Al día siguiente, doña Ida se marchó con sus hijas y con su marido, que había ido a buscarla a primera hora de la mañana. Antes de subir al automóvil, abrazó de nuevo a Isidora.
– ¿Tuviste buenas noticias ayer?
–Sí, señora, las tuve.
Isidora la vio alejarse por la alameda sacando una mano por la ventanilla y mirando hacia atrás mientras se despedía. Y sintió cómo «Los Negrales» perdía con su marcha parte del aire que se respiró mientras estuvo allí.
La guerra continuaba. Y el temor de Isidora a encontrarse con Leandro y Felipe disminuía a medida que el tiempo pasaba sin que visitaran de nuevo el cortijo. En los meses que siguieron, estuvo atenta al camino, y anduvo de prisa sin dejar de volver la cabeza a cada paso. pero poco a poco se fue serenando. Hasta que caminó despacio y dejó de mirar atrás, olvidando el sobresalto que la acompañaba, sintiéndose cada vez más fuerte ante la posibilidad de encontrarlos en su camino.
La primera vez que se cruzó con ellos, estaba con Zacarías.
El cartero caminaba hacia «Los Negrales» bajo la techumbre verde y fresca que formaban las copas de los álamos, y alcanzó a Isidora en mitad de la alameda. Isidora se ofreció a llevar la correspondencia para evitarle subir hasta el cortijo, pero Zacarías era nuevo en el oficio, y se negó, por su prurito de entregar las cartas en la dirección exacta que llevaban en el sobre.
–Las cartas, en su destino. Y nunca a mitad de camino.
–Chacho, qué redicho eres, Zacarías.
–Profesional, se llama eso.
Cuando llegaron a la casa, Zacarías gritó el nombre de Aurora Albuera y Paredes Soler. Isidora se detuvo a mirarle, sonriendo, y al instante, vio salir a los hermanos. Victoria, situada entre ambos, les tomaba un brazo a cada uno.
–¿No tienes otra cosa que hacer que no sea mirar al cartero? Dame el sobre, Zacarías, y vete ya, que me la estás entreteniendo.
Isidora sintió las miradas de Felipe y Leandro, ambos la saludaron.
–Buenos días.
Ella contestó al saludo sin mirarlos, y les dio la espalda para dirigirse al patio trasero.
–Espera, Isidora, coge la bandeja de la correspondencia y llévale esta carta a mi hermana.
–Así, que ésa es Isidora.
–Esa es, la misma que corría.
–Calla.
Al escucharlos, Isidora supo que los hijos de los marqueses de Senara estaban al tanto del secreto que ella debía guardar. Mientras caminaba hacia la mano extendida a coger la carta, la asaltó una sensación contradictoria. Asco, y poder. Asco, al sentirse descubierta. Poder, al tomar conciencia de que ellos también debían guardar su secreto. Entonces comenzó a saber que los hermanos también tenían miedo, y ella comenzó a perderlo. Y al llegar junto a Victoria, llevaba ya el cuerpo erguido y la cabeza alta.
La carta que Isidora le entregó a la enferma esa mañana sería la última del médico en llegar. Aurora esperó la siguiente durante meses, entreteniendo su tiempo en enseñar a Catalina a leer y a escribir, y convenciéndose a sí misma de que la ausencia de noticias se debía a un fallo en el funcionamiento del correo. Sin embargo, Zacarías continuaba gritando nombres a la entrada del cortijo, que nunca eran el suyo. Lamentó no haber leído todas las cartas del doctor Palacios. Lamentó haberlas quemado. Y lamentaba estar casi curada de su enfermedad y no poder decírselo a él. Entonces decidió escribirle a su consulta. Y a los pocos días, el cartero llegó a «Los Negrales» y entregó un sobre para ella sin haber gritado su nombre. Fue Victoria quien se lo llevó al gabinete. Catalina estaba con ella, pegando con engrudo en su cuaderno las estampas que le había regalado Aurora, y apuntando su nombre debajo de cada virgen y de cada santo.
–Aurora, el médico no te va a escribir más.
Su hermana se marchó sin añadir palabra. Le había puesto en las manos su propia carta, la que ella escribió para el doctor Palacios. Catalina le arrebató el sobre de las manos, y ella palideció al escucharla.
–¿Qué quiere significar defunción?
Aurora se levantó, le pidió a la niña que le devolviera el sobre. Se dirigió a su habitación, y quemó la última carta que recibiría, la primera y la única que se atrevió a mandarle al médico, que había sido devuelta al remitente. Después se sentó en su hamaca, mirando sin mirar al porche del pabellón, y ya sólo se movería de allí para ir a dormir. Isidora seguía atendiéndola por las mañanas, y Catalina acudió a ella todas las tardes con su cuaderno, para que le corrigiera las letras que escribía. Pero Aurora se había entregado a su antigua languidez, se abandonó a ella como si se hubiera zambullido en el agua. No deseaba oír. No deseaba ver. No deseaba sino sentir que se ahogaba. Y la niña optó por escribir canturreando a su lado, al tiempo que Aurora se consumía. Ante el creciente deterioro de la enferma, su madre mandó traer al padre Romero, pero ella se negó a hablar con su confesor. Doña Carmen intentaba animar a su hija sin conseguirlo. Le informaba de los avances del ejército nacional, y del inminente fin de la guerra, pero las noticias pasaban sobre ella, y ella continuaba hundiéndose, mirando sin mirar al porche.
Catalina dejó de ir a la habitación de la enferma por indicación de la señora, que consideró que la vivacidad de la niña perturbaba a su hija. Y la pequeña comenzó a planchar por las tardes junto a Isidora y Joaquina, mientras ellas cosían o machacaban aceitunas con Justa ensimismadas en los seriales radiofónicos que entusiasmaban a todas. A media tarde, le preparaban un pozo de pan con aceite y azúcar, o un tomate y un pepino abiertos aderezados con sal. Y Catalina saboreaba su merienda escuchando a las sirvientas, que le relataban las historias de los señores. Y pedía siempre más pan, y, que le contaran más historias. Se dejaba arrastrar por las voces melodiosas de Justa, de Isidora y de Joaquina, y por los sueños que la llevaban en barco a Manila, donde había nacido el padre del duque ciego, después de que su abuelo, un banquero arruinado, recuperase la fortuna perdida tras un golpe de suerte. Al hilo del relato, las sirvientas inventaron un refrán para explicarse a sí mismas cómo el duque pudo superar la bancarrota:
A los que saben amasar cuartillos,
aunque se vean en la ruina,
nunca se les cae el polvillo de esa harina.
La niña contenía la respiración, y mantuvo sus ojos abiertos permitiéndose tan sólo los parpadeos voluntarios, para escuchar que el banquero había llegado al puerto de Barcelona con su familia, y con poco dinero. Y antes de embarcar, gastó lo que llevaba en un boleto de lotería. Catalina habría actuado como el banquero. Lo habría arriesgado todo en buscar la suerte. Pero el abuelo del duque se arrepintió de haberlo hecho y vendió la mitad del número al día siguiente de zarpar, ante el temor de llegar sin nada a Filipinas. Selló el acuerdo con un desconocido apretando su mano. Ni el abuelo del duque le dijo el número, ni el caballero le abonó el importe de su medio boleto. Y cuando el barco arribó a puerto en Manila, y el abuelo del duque se enteró de que había sido premiado, buscó al caballero desconocido para repartir el premio. Catalina abrió aún más sus ojos asombrados cuando escuchó que a pesar de que el caballero se negó a cobrar su parte diciendo que no la había pagado, el abuelo del duque insistió en que había sido un pacto de honor y repartió el premio. El caballero le dijo entonces que necesitaba un socio honesto para montar un negocio, que pensaba buscarlo una vez instalado en Manila, pero que creía que no iba a ser necesario buscarlo.
–Y montaron un negocio juntos. Y se hicieron riquísimos los dos.
–Qué idiota.
–¿Quién?
–El abuelo del duque.
Catalina no habría vendido la mitad del boleto en plena travesía. O al menos, no habría insistido en repartir el premio con aquel señor que lo compró sin conocer el número y sin haber pagado su parte siquiera. Ella habría puesto sola el negocio, y habría vuelto al pueblo el doble de rica de lo que el abuelo del ciego volvió. Ella no habría demostrado a nadie que era honesta diciendo que el apretón de manos es un pacto de honor.
–Fo, qué burra eres, Nina. Le había vendido el número.
–Pero no se lo había pagado.
–Cucha, ¿y qué? Aunque no se lo hubiera pagado, era de ley que repartiera con el otro. La palabra de un caballero es la palabra de un caballero.
–Pero yo no soy un caballero. Y no se dice cucha, ni fo.
Las mujeres reían con ella. Y apenas sin darse cuenta, Catalina recuperó en aquella casa lo que había perdido en la suya. Isidora le enseñó a coser. Sentada junto a ella en una pequeña silla de madera escuchaba las historias que le seguía contando los domingos, cuando se la llevaba a su casa para pasar la tarde con ella y Modesto. Y le contaba también los cuentos que a Isidora le había contado su madre.
–¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?
–Sí.
–Yo no digo que sí ni que no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Que te he dicho que sí.
–Yo no digo ni que te he dicho que sí ni que te he dicho que no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa.
Pasado un tiempo, la niña pidió ir también a casa de Isidora las tardes de los jueves. Isidora le hacía compañía, y ella acompañaba a Isidora. En ocasiones, iban juntas a la fuente. Isidora caminaba junto a ella, orgullosa del peso que podía cargar, un cántaro en la cadera izquierda y un botijo en la mano derecha. La veía tomar carrera y aminorar la marcha cuando llegaban a la casa de Lourdes, la viuda del alfarero. Su hijo estaba en la puerta cada vez que ellas pasaban.
Y en la fuente las encontró Antonio a las dos juntas el día que acabó la guerra. Isidora escuchó el fandango que el hijo de Lourdes cantó para Catalina, y vio cómo ella le ofrecía un sorbo de agua de su cántaro.
29
Ese don Carlos vino aquí a emponzoñarlo todo. La familia se llevaba bien hasta que llegó, cuando se murió la madre de doña Victoria y él se encargó del reparto. Y estaba en el cortijo la noche que los mataron, señor comisario. Estaba en el comedor, lo mismo que la señorita. Y el hijo de la Isidora estaba en el pasillo.
No sé por qué no se lo han dicho ellos. Yo no sé por qué la señorita Aurora se empeña en decir que ella estaba en la cama cuando escuchó los disparos, y que el abogado ya se había ido para el pueblo. Yo no lo sé. Yo no sé por qué quieren decir que ellos no estaban allí. Yo únicamente le puedo explicar por qué no se lo he dicho yo antes.
Porque a mí no me gusta meter las narices en pleitos ajenos. Pero ahora que mi nieto está encerrado, y me pertenece el pleito, le digo que allí estaba ese liante, que el hijo de la Isidora no tenía motivos para decirme que allí lo vio sin haberlo visto.
Lástima de no habérselo referido la primera vez que hablé con usted, porque puede dar en creerse que hoy le ando con inventados para que suelte a mi Paco.Pero lo que le cuento es verídico, cosas verídicas y bien verídicas.
Como que el hijo de la Isidora le quitó al abogado la escopeta de las manos cuando llegó al comedor, que estaba manchada de sangre y por eso él vino a mi casa manchado.
Sangre había en la escopeta, sí. ¿Le extraña? Y mucha, como de haber pegado más de un fogonazo a bocajarro y el que recibió los tiros hubiera salpicado.
Los reventaron de cerca, ¿verdad usted?
Ahí lo tiene.
Nadie me lo ha contado. Yo sólo tiro del hilo y saco la madeja. Y a esos pobres desgraciados les tuvieron que estallar las venas. Igualito que hacen los niños con las tripas en las matanzas, las que sobran de hacer la chacina, que las llenan primero de agua y después las estrumpen.
Oiga, ¿y es verdad que al señorito Manuel, el marido de la señorita Aurora, se le escapaban las asaduras por las espaldas?
Eso van largando algunas lenguas que no gastan cuidado.
Claro, claro. Mayormente, las malsanas. Y dicen también que ése sólo buscaba los dineros, y que andaba en negocios más turbios que claros con el señorito Julián, el hermano de la señorita Aurora. ¿No le da a usted que se podría mirar por esa pista? Porque dicen que los cuñados eran uña y carne, y que entre los dos querían quitarse de en medio a don Carlos.
Por doquier hay que mirar, que mi nieto no ha sido, leche. Se lo digo yo.
¿Decía usted?
¿Y qué me quiere decir con eso?
Algo me quiere decir, y no puede. Por el sumario ése, secreto, ¿no?
Si tiro del hilo de la sangre, no sé.
Mancha algo más que la escopeta, sí. Y más allá de las manos.
El hijo de la Isidora no traía más que la que se fue con el agua por el pilón.
La ropa. La ropa tiene que manchar, señor comisario. Y los zapatos.
Quiere decirse que a mi nieto no lo han prendido sólo por la escopeta. Quiere decirse que lo ha señalado la sangre. Y que por eso no lo han de soltar. Y que usted lo sabe, como lo sabe mi Paco.
Yo no sé qué carajo demuestra eso. Pero sé que le queda a usted por demostrar que todo el que lleve cadenas merece estar encadenado, y que malo ha de ser.
Ya estamos llegando, sí, señor.
Recontra que viene dificultoso bajar de semejante trasto.
Que no. Que no me da esta pierna. Abra usted más la puerta, por el amor de Dios.
¿Cómo quiere que me fije en la forma y manera que ha bajado usted que tiene las caderas la mar de sanitas?
¿No está viendo que no? ¿Que me he quedado retorcido como animal en la trampa?
A ver.
No me coja de los sobacos, leche. ¿Qué ha de tirar de ahí, si no planto antes los pies? Usted déjese donde está, que yo me apoyo en su brazo.
Bueno, sí. Ya estamos, pero sabía yo que tenía que haber venido andando.
Antes de entrar, me va a permitir usted que le dé una conseja.
¿Me permite que se la dé, señor comisario, antes de dar por cierto que no he de ver nunca más a mi nieto sacudirse el barro en este umbral?
Porque si la cosa sigue como sigue, yo me habré muerto ya cuando él salga. Si es que antes mi Paco no se ahoga sin aire allí dentro.
Pues entonces, permítame que le diga que si yo fuera usted, no me quedaría tranquilo hasta no haber abierto el ropero del señor abogado. Busque.
Porque hay manchas que se ven en seguida. Pero por muy aseado que uno parezca, no tiene por qué ser menos guarro. Y hay limpios y limpios. Y hay otros. Los hay que saben esconder la roña. Que también se tapa lo negro con blanco.
30
Acabada la guerra, el ejército victorioso decidió celebrar un desfile por el triunfo conseguido. La gran parada marcharía al son de la orquesta municipal, y militares y civiles entonarían los himnos a su paso, glorificando la muerte en canciones que algunos traían aprendidas y otros se vieron obligados a aprender.
Los marqueses de Senara habían regresado de su exilio justo a tiempo de presenciar el júbilo militar Se dirigían con sus cinco hijas al ayuntamiento, donde verían desfilar a Leandro y a Felipe desde el palco de honor que les habían reservado junto a las autoridades. Al llegar a la acera del casino, encontraron a los Albuera sentados al abrigo de un velador. Don Ángel abandonó la rigidez de su postura al verlos llegar y se separó del respaldo de su sillón. Su esposa y su hija se inclinaban hacia él en una actitud, según le pareció a la marquesa, que indicaba que las mujeres intentaban convencerle de que cediera en algo. Los marqueses los saludaron, y la familia se levantó para corresponder al saludo.
–¿Como está Aurora?
–Mejor, mejor. Gracias.
Doña Carmen mintió. Desvió el interés de doña Jacinta por la enferma jugando a reconocer a sus hijas gemelas.
–Tú eres María, la de los pendientes azules. Y tú, Piedad.
–No, María es la de los pendientes blancos. Siempre te equivocas.
Las niñas rieron, les divertía el juego de la confusión. Se llevaron la mano a las turquesas y a las perlas que adornaban los lóbulos de sus respectivas orejas y encogieron los hombros. Doña Carmen les acarició las mejillas, y Victoria se dirigió a la marquesa.
–Jacinta, ¿verdad que podemos ir con vosotros al palco presidencial?
Su padre la recriminó diciendo que ya habían discutido ese tema, le rogó que no entretuviera a sus suegros, e insistió en asistir al desfile desde el lugar en el que se encontraban.
–Pero, papá, desde aquí no vamos a ver nada.
Los marqueses sugirieron que Victoria los acompañara. Don Ángel accedió a que su hija presenciara el desfile junto a la familia de su prometido, y él permaneció con su esposa en el velador.
Cuando los estandartes pasaron ante el casino, doña Carmen se puso en pie y, como todos los presentes, alzó la mano para cantar. No había reparado en que su marido apretó las espaldas contra su asiento y levantó únicamente la barbilla. Y no supo que lo habían detenido hasta que no vio cómo dos soldados se lo llevaban en volandas, sentado en el mismo sillón que se negó a abandonar cuando le ordenaron ponerse en pie, gritando que él sólo se levantaba ante el rey. Victoria tampoco dio crédito a sus ojos, y temió un nuevo aplazamiento de su boda, una nueva catástrofe, al ver a su padre bamboleándose aferrado a los brazos de su asiento camino de las dependencias carcelarias, entre el asombro del público que le escuchaba vociferar que el ejército no cumpliría su promesa de restituir la monarquía.
Pero no fue necesario posponer el enlace matrimonial. El marqués de Senara intervino para que el padre de la novia fuera puesto en libertad al día siguiente de su detención, consiguió que se anulara el documento que le señalaba como desafecto al régimen, y convenció a su consuegro de que se marchara por un tiempo, una vez que su hija se hubiera casado.
Inmediatamente después del banquete nupcial, donde toda la familia celebró al señor Albuera como a un héroe, los novios abandonaron el cortijo rumbo a su luna de miel y los padres de la novia se dirigieron a la capital llevándose a su hija enferma.
Ninguno de los invitados pernoctó en «Los Negrales». El desorden festivo dio paso al trajín de los criados, que se afanaban en recomponer el escenario de la recepción, para que el joven matrimonio lo encontrara restaurado a su regreso.
TERCERA PARTE
31
Así mismo digo yo: la comida, poquita, para que sepa buena, aunque al día siguiente se coma otra poquita.
Aprendí sólo con ver a mi santa, ¿de verdad le ha gustado?
Uno disfruta en la mesa, y con la parienta. Son las dos cosas con las que se disfruta de fijo, y ahí sí que somos todos iguales, como decía el Emilio, un cocinero que trabajaba en la casa azul y se prendó como loco de una muchacha y se la llevó para Italia sin pedir permiso a nadie. Se llamaba como mi hija, Inmaculada, y servía también donde el duque ciego. El Emilio no bebía la vida, se la tragaba, pero sin prisa, como tiene que ser. Y sin prisa se llevó a la muchacha, pero se la llevó bien lejos.
Tenga otro tinto. A mí se me antoja que algo le faltaba a este guiso. La Catalina lo aviaba en su punto de sabroso. Ya sabe, las mujeres valen para la cocina.
Para los hijos también, claro. Y para las faenas de la casa, que ahí no hay varón que las iguale. Ni que tenga ganas de igualar.
La Nina se guaseaba de las que andan siempre con el trapo, como si fuera el final de la mano.
Rarezas. Porque raras sí que son, ¿verdad usted? Y algunas más que otras.
Ella, mi santa, era requetelimpia. Y limpiaba, pero sin exagerar, que ha de haber mesura en todo, y la demasía es pura ansia y nada más que ansia, y eso no puede ser bueno. ¿Usted no ha conocido a ninguna de ésas?
Muy molestas, mucho. Porque, de resultas, luego se quejan de estar todo el día limpiando. Yo no sé si limpian para presumir de lo brillante que lo dejan o para quejarse de haberlo limpiado. Tanto brillo, tanto brillo, cuando se sabe de fijo que lo muy reluciente ciega lo mismo que lo oscuro. Mi santa no repasaba por donde ya había pasado la víspera ni una sola vez, no le gustaba eso de perder las horas en el estropajo. Ella prefería perderlas conmigo.








