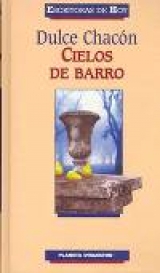
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Mire, mire, si los olivos parecen almendros. Así me rondaba a mí un no sé qué; y los animales andarán también revueltos. ¿Sabe que las bestias se ponen estremecidas cuando barruntan un cambio?
Sí, señor, demostrado está, algunas son más listas que las propias personas. Y si no, que se lo digan a mi santa, si alguien pudiera decírselo, que ella tenía una gata que cuando granizaba se escondía debajo del catre dos días antes. Todavía me acuerdo de la última vez. Se había ido la luz, como siempre que llovía dos gotas de más o caía un mal rayo, y mi santa encendió una lámpara de carburo. Estaban aquí los nietos del Tomás. Caían pedruscos como nunca los había visto, los golpes en la techumbre parecían martillazos, oiga usted, y a los chiquillos les entró el miedo del demonio. Y no es de extrañar, si hasta a mí me dio por creer que iban a clavar la casa en lo hondo de la tierra. La Catalina quiso entretener a los niños con la gata, pero no había forma ni manera de que el pobre animal saliera de su escondrijo. Allí se quedó a resguardo. Y mi santa, ni corta ni perezosa, se echó a la intemperie con un cubo.
Para arrebañar el granizo que se había amontonado delante del umbral. Y hacer un refresco con limón y azúcar.
Y en cuanto se les pasó el susto, se los sacó para fuera, para que hicieran guerra con lo que caía del cielo. Disfrutaron de lo lindo los zagales, se relamían que daba gloria de verlos.
Así era mi santa, cuando los renacuajos se cansaron de tirarse bolas, los metió para adentro, les dio leche caliente, y una aspirina a cada uno para que no se pusieran malos, y los puso a secar delante la lumbre.
Sí, señor, el contento se le salía del pecho y nos ponía contentos a todos los demás. Siempre se estaba riendo. Ella se reía con la mitad de la boca, ¿sabe usted?, pero la risa era entera.
Muy fácil. Míreme, a ver si me sale a mí un figurado y lo entiende al verlo.
¿Lo está viendo?
De forma y manera que se tapaba el labio de abajo con los dientes de arriba.
Era la mitad de la boca. Pero la risa era entera.
Claro, claro, por eso era buena para consolar. Menuda era ella. Pero si no le parece mal, señor comisario, nos sentamos ya, que parece que nos hemos apostado en los cristales a esperar una pieza. Y a mí así, doblado tal que una alcayata, me duelen a muerte los huesos.
Así estamos mejor, ¿es, o no es?
Es.
Y más calentitos, que allí nos estábamos quedando arrecíos.
¿Por el principio?
Me va a perdonar usted, pero es que ahora mismo no caigo en qué carajo estábamos.
Ah, ya, ya. No hace falta que me diga más. La consoló requetebién consolada. Según me relató mi Catalina, la señorita dejó el lloriqueo, siguió con la carta en la mano y le dijo que no podía ir a su fiesta como le tenía prometido porque se iba a marchar.
Al extranjero.
¿Quién va a ser? El hijo de la Isidora.
Eso le contaba en la carta, que se iba al extranjero.
Y le contaba también que el señorito Julián, el más chico de doña Victoria, se había enterado de que el hijo de la Isidora tenía pensamiento de ir al cortijo a ver a la señorita el día de su cumpleaños. Y no me pregunte usted cómo se había enterado, pero se había enterado, y le fue con la copla a su madre. Doña Victoria cogió en un aparte al hijo de la Isidora y le espetó que era un impertinente y un desgraciado, que no lo quería ver más en su casa y que no se le ocurriera ir al cortijo a ver a su hija. Y que no se le pasara por el pensamiento volver al pueblo, porque allí nadie le quería, ni sus padres. Fíjese usted lo que le dijo, que ni sus padres le querían, y que por eso se lo habían vendido a ella. Vendido. Mi Catalina no quiso decirle nada a la Isidora, pero a mí sí que me lo dijo. Todo eso le ponía en la carta a la señorita. Todo eso. No se me despinta la carina de pena de mi santa cuando me lo estaba relatando. Le ha dicho la señora que la madre lo vendió, Antonio, que se lo cambió por algo. Lástima de criatura, que se lo ha creído. Qué coño le habrá contado, para que el hijo haya dado por cierto que la Isidora lo había vendido, al trueque. Vendido, como ganado en feria. ¿Habrá Dios, Antonio?
12
En el patio interior del pabellón de invitados, la enferma esperaba al médico reclinada en una mecedora junto a una buganvilla de flores moradas. La primera visita después de tres días, los mismos que había durado la estancia de sus familiares en el cortijo. Los tres días que llevaba en un encierro silencioso, simulando que había regresado al convento, que no estaba enferma y que no estaba allí. Ella no estaba allí, por eso sus tías y sus primas no habían ido a verla, ni el médico tampoco. Tan sólo su padre se acercó un momento al pabellón, al atardecer del segundo día, y estuvo con ella unos minutos sentado a la sombra de la buganvilla. Pero ahora que los invitados a la fiesta de pedida de su hermana se habían marchado, ahora que sólo debía ocultarse a las miradas del servicio, y que el chofer podría llegar hasta el pabellón con menos posibilidades de ser visto, ella volvía a estar allí, y volvía a estar enferma, y el médico ya podía volver a visitarla. Y se impacientaba por su tardanza. Porque estaba allí, y llevaba un vestido de verano con las mangas ajustadas hasta el codo, el que más le gustaba, de color azul y diminutos lunares blancos, con el escote cerrado y falda de vuelo. La última vez que se lo puso fue aquella mañana antigua que salió del cortijo para ingresar en el convento.
Sin dejar de mover las puntas de sus zapatos, se impulsaba con los talones mirando el crucifijo del rosario abandonado en su regazo. El Cristo también se mecía en su cruz de plata, al ritmo del balanceo de su hamaca, y agitaba la corona, y los brazos, y las piernas cruzadas, y el letrero imperceptible donde había que adivinar la inscripción. Descanse en paz. Aferrada a los brazos de su mecedora, con las manos extendidas a lo largo de la madera curvada, la enferma calculó los minutos que faltaban para que Felisa abriera la puerta del garaje. La miró a hurtadillas, para que ella no advirtiera su impaciencia.
Pero Felisa no la miraba. Entretenía su tiempo regando las aspidistras de los soportales. Después de regar cada planta, agachándose con dificultad, se sujetaba los riñones y se erguía con una torpeza recién adquirida, antes de volver al grifo y echar apenas un poco de agua en la regadera de zinc, porque ya no podía con su peso si la llenaba entera. Iba de una maceta a la otra arrastrando los pies, secándose el sudor de la frente con un pico de su delantal. Distraída, con la mente en cualquier otra parte, no oyó las horas metálicas que sonaron desde el reloj de péndulo del comedor de los trofeos.
–Felisa, ya puedes abrir la cochera.
Felisa dejó de regar y fue hacia el garaje. Una mariposa blanca revoloteó un momento frente a ella.
–Mira, niña, una mariposa blanca. Hoy va a ser un día de suerte.
Caminaba despacio, jadeando al respirar.
–Date prisa, mujer.
Apresuró la marcha y le sobrevino un ataque de tos. Se detuvo a sujetarse el pecho con una mano, y con la otra buscó su pañuelo de bolsillo. La novicia se dio cuenta entonces de que había adelgazado mucho. Y la vio cansada y vieja por primera vez.
Antes de que el médico saliera del coche, Felisa le mostró su pañuelo.
–Pero si estaba prácticamente curada. ¿Desde cuándo vuelve a manchar?
–No es de la niña. Es mío.
–Por el amor de Dios, Felisa, ¿cómo no me lo ha dicho antes?
–¿Cómo pretende usted que se lo diga, señor doctor, si hace tres días que no viene, y son tres días los que llevo escupiendo sangre?
Y se le escapó una sonrisa que intentó disimular, como un niño que miente.
–Felisa, dígale a la señorita Aurora que ahora vuelvo.
Sin moverse del asiento, el médico le pidió al chofer que diera la vuelta y lo llevara por la avenida de los álamos a la entrada principal del cortijo.
Allí se encontró de nuevo con la resistencia de los Albuera. Intento convencerlos de que ingresaran a la enferma en un hospital. Insistió en la urgencia del traslado. Y de nuevo escuchó los argumentos en contra.
–Don Andrés, por caridad, usted está curando a mi hija sin necesidad de ingresarla.
Doña Carmen apretó la mano de su marido, sentado junto a ella en el mismo diván del gabinete.
–Sí, pero Felisa es muy mayor.
–Precisamente por eso, ¿cómo vamos a mandarla sola a un hospital?
–No estará sola.
–Estará sin la niña, no se ha separado de ella desde que nació.
La tristeza le empapaba los ojos cuando su hija mayor asomó la cabeza al interior del gabinete, mostrando sólo la mitad de su cuerpo.
–Mamá, Aurora se ha asomado a una ventana, y nos está llamando a gritos.
El médico se levantó de inmediato y corrió hacia la salida. El chofer abrió la portezuela del automóvil para volver a llevarlo dando un rodeo y la cerró al ver que pasaba de largo, seguido en su carrera por los señores y la señorita Victoria. Los vio desaparecer a toda prisa por detrás de la casa, y tomar el camino directo al pabellón.
Al llegar, encontraron a la sirvienta en el suelo. A su lado, Aurora intentaba sin conseguirlo limpiarle la boca con la falda de su vestido azul. La sangre que vomitaba Felisa espantó a los que llegaron. El médico la cogió en brazos y ella abrió los ojos, su pupila dilatada le impedía ver, pero fijó su mirada incapaz en el hombre que la alzaba intentando vislumbrar su rostro, reconocer su ternura. Después de esforzarse en mantener erguida la cabeza, la abandonó en su hombro.
–Juan, qué viejo estás.
–Que alguien vaya a decirle a Lorenzo que acerque el coche. Mi maletín está en el asiento. De prisa.
La llevó al pórtico delantero, la tendió en el suelo y esperó allí al chofer para no perder tiempo en darle los primeros auxilios. En cuestión de minutos, dispuso de lo que necesitaba de su maletín.
–Me la llevo al hospital ahora mismo.
–Qué viejo estás, Juan.
Volvieron a cogerla en brazos, y ella intentó de nuevo pronunciar el nombre de Juan. Sólo llegó a articular un sonido que el médico no pudo distinguir, mientras la colocaba en el asiento trasero recostada en su hombro.
–Yo voy con usted. Vamos, Lorenzo, conduce lo más rápido que puedas.
El señor Albuera subió al asiento delantero. Su mujer y su hija mayor abrazaban a la pequeña. Paralizadas las tres en los soportales, observaron cómo se llevaban a Felisa. A través de la ventanilla podían verla, desmadejada sobre el hombro del médico. Su moño se desprendió de su nuca, y su cabello, largo y gris, resbaló hacia su costado serpenteando, como si buscara algo.
Antes de tomar la curva donde comenzaba la alameda, el vehículo se detuvo. Las mujeres vieron cómo daba la vuelta. Regresaba hacia ellas.
13
Unos pocos de días habían pasado, señor comisario, después del cumpleaños de la señorita, cuando le llegó la última carta a la Isidora. El festejo las dejó a todas baldadas, como siempre que había celebraciones en el cortijo. Nadie se quejaba, ¿sabe usted? Nadie. Y acababan reventaítas, se lo digo yo, porque tres días antes ya se ponían a trajinar. Todas las mujeres de la aparcería se llegaban hasta allá arriba. Un ejército. Dejaban lo que tuvieran entre manos hasta las que faenaban en el campo. Daba igual que fuera tiempo de siembra o de cosecha, lo mismo les daba, sí, señor.
No, a ellas no, a los señoritos que son los que mandan.
Darle la vuelta al cortijo de arriba abajo, para quedarlo de punta en blanco, eso es lo que hacían. Descolgar cortinas, lavarlas, plancharlas, volver a colgarlas. Sacudir a palos las alfombras, limpiar las lámparas, fregar con asperón y estropajo de soga los muebles de madera tierna, y dejarse las rodillas en las tablas donde se hincaban para limpiar el suelo baldosa por baldosa. Sacar brillo a la plata, y blanquear con añil las sábanas y las colchas, y los manteles finos, aunque los hubieran guardado como chorros de oro después de la última juerga, eso decía mi santa. Amén de preparar la loza y la cristalería de lujo, no crea usted que usaban para esos tercios lo mismo que a diario, no, señor. Daban mucho trabajo las fiestas. Venían convidados de todas partes, y muchos se quedaban a dormir en el caserón grande, que por sitio no era.
Tal que así lo llaman ellos, el pabellón de caza.
No sabe usted bien cómo se ponía eso en cuanto que se levantaba la veda. Se caía abajo de gente. Las más buenas escopetas del medio mundo cazaban en el coto de los señoritos. Pero eso era en mejores tiempos, cuando a los que más tenían les daba para más recoger la aceituna que arrancar los olivos; y se trabajaba la tierra, y los que tenían menos se ganaban aquí el jornal y no necesitaban marcharse a buscar la miseria a otro lado. Ahora el campo es puro abandono. Los mozos se nos fueron, ¿sabe usted?, y hasta los cazadores dejaron de venir en cuanto los viejos se hicieron demasiado viejos y no servían ya ni para aventar las piezas. Y a los que se quedaron les cogió un plan de ayuda a la comarca, y más de uno y más dos se apuntaron a vivir en los pueblos nuevos que hicieron, con las casitas blancas todas iguales. Mi santa decía que los engatusaron bien engatusados, que se precisaban pastores para llenar esos portalitos de Belén. Y llevaba parte razón, que ahora esos pueblos nuevecitos se han hecho añejos, y algunos mozos no aguantaron ni el primer envite y se volvieron marcha atrás. Y a los que recularon no les quedó otra que arrimarse al furtivo y conformarse con lo que nadie debiera estar conforme. Pero antes, en tiempos, al pie de las tinajas de mi padre las ristras de perdices no cabían en el suelo para contarlas. No vea usted lo que era aquello en ese entonces. Y no vea la hilera de hombres que se formaba en el campo, alborotando para levantar el vuelo a cualquier bicho que tuviera alas, y todo el que subía bajaba, se lo digo yo. Había faena para todos, chicos y grandes. Los que no voceaban cargaban con las armas, y otros señalaban los puestos. No había casa donde no entrara un jornal. Y el que no conseguía siquiera amarrar a los perros tenía a la parienta reventándose los sabañones con el desplume de las aves, o a las hijas sirviendo a las señoras, que no iban al campo, o echándole una mano a la Justa en la cocina, porque no daba a basto en guisar calderetas. Trabajo para las mujeres había de sobra. Se sacaban todas unas cuantas perras de las propinas que dejaban los de fuera, amén de las presas que se repartían después que los cazadores arrearan con las suyas. Un buen manojo, sí, señor, más de una pareja de codorniz les tocaba a cada una, y más de unas cuantas de perdices; las maltrechas, que los señores ésas no las quieren ni enseñar. Dicen los que cazan que hay que matar con limpieza, para que sea de gusto. ¿Eso lo sabía usted?
Pues sangrar, sangran todas. Y la sangre es sangre, y nunca es tan limpia que dé gusto. Para mí que es la mancha la que hay que limpiar.
En el cumpleaños de la señorita, ahí estábamos. Ahora le he pillado yo a usted en un renuncio, ¿eh, señor comisario?
Le iba a relatar lo de la carta que recibió la Isidora después del cumpleaños. ¿Se va acordando?
Aunque antes le tengo que aproximar unos antecedentes.
De cómo la Isidora se llegó hasta allí y se volvió con las mismas.
Al cortijo, el día del cumpleaños de la señorita.
La Isidora trabajaba en el cortijo como la Nina, a jornal. Pero después que se llevaron al hijo, se puso mala. Y cuando se puso buena, que tardó lo suyo, le dijo el Modesto que era de preferir que le ayudara en el campo, no fuera a ser que las fiebres le volvieran de angustias en el mismo sitio que le habían entrado. Y nunca más subió. Pero en el cumpleaños de la señorita Aurora sí que se fue para arriba, a echar una mano a la Nina dijo que iba. Aunque mi santa barruntaba que no era para eso; y es que ella conocía a las mujeres mejor que usted y que yo, porque no me negará que son difíciles de conocer, ¿no?
También lleva usted razón, ni difícil siquiera. Imposible talmente, qué carajo.
Ni usted ni nadie. Yo no he visto otra especie que diga siempre que no, aunque quiera decir lo contrario, ¿quién va a entender semejante desatino?
Le iba diciendo que la Catalina era mujer y, como mujer que era, barruntó que la Isidora se había enterado de que el hijo tenía pensamiento de ir a la fiesta, como se había enterado el señorito Julián, el que le fue con el cuento a la madre. Pero no fue al hijo al que se encontró allí.
Se encontró a la señora, que le dijo buenos días y nada más. Se dio media vuelta y se entró para adentro, como si no la conociera. Y santas fueron las pascuas.
Casi diecisiete años estuvieron sin verse. Los que cumplía la hija, más el tiempo que tardó en preñarse después de llevarse al de la Isidora, que no llegó al año siquiera, y lo que dura la preñez. Eche usted la cuenta.
Eso no se lo cree ni el más tontaina. La reconoció, vamos que si la reconoció, y requetebién. La misma cara tenía, aunque un poquino más vieja.
Se fue, sí se fue, pero no de seguida de ver a la señora. Antes esperó un buen rato con la cabeza bien alta, por si aparecía su hijo. Pero quiso el demonio que se encontrara con una tía de la señora doña Victoria. Una que se casó con un carlista que era también masón, y lo fusilaron los nacionales nada más que por eso, por carlista y por masón.
Bueno, no se puede ni figurar las historias que hay para contar de esa familia, como es tan grande, y tan principal. Por un lado está don Leandro, que aunque no tengan tierras son de aquí de toda la vida. Y ésos son siete hermanos por lo menos.
Siete me parece que son. A ver, dos varones, uno que se quedó renco de una mala caída en un caballo y lleva la pierna a rastras como un sentenciado arrastra la condena en una bola; ése se llama don Felipe, que es el marqués de ahora y vive con tres hermanas que tiene, solteras las tres, en una casa bien hermosa de grande, mismamente a la vera de la parroquia, donde se ha quedado la señorita estos días. Y otro, el señorito, el pobre de don Leandro; y otras dos hembras, siete. Las otras dos hembras son igualitas, las más chicas, igualitas, oiga usted, igualitas.
Numerosa, y gente principal donde las haya, la familia de don Leandro. Y juntan entre toda la parentela no sé cuántas alcurnias, una hartura, no se vaya usted a creer que aquí se ha trabajado hasta dejar la vida para unos cualquieras. Aunque la buena cuna no salva de la mala fortuna, y a éstos también les tocó penar lo suyo. La primera desgracia que les cayó encima fue la ceguera de su primo el duque, y luego después se pierde la cuenta de tantas que les vinieron detrás.
La que se encontró con la Isidora fue la del marido masón, y carlista, que lo mataron los otros. Y era tía de doña Victoria. ¿Me va siguiendo usted, señor comisario?
Una Paredes Soler, efectivamente, y si la memoria no me engaña, le decían doña Ida.
Ida es un nombre, claro que sí.
Ida se llamaba esa señora. Sí. Se lo doy por cierto. Tenía salero la doña Ida, y era una persona de las buenas, como usted. Se le reía el alma, ¿sabe? Llevaba la risa puesta desde que el sol levantaba. Yo la conocí un día que vino a ver a mi hija, y de paso me compró unos botijos. Se movía entre los cacharros de puntillas por miedo a romper algo, y daba saltitos como una niña chica que no quiere pisar la raya del lile pintada con tizón en el suelo. Me pagó unas cuantas perras de más. Yo me negué a cogerle el dinero de sobra, que uno tiene su dignidad y no pone precio sin razones, amén de que a mí las riñas de pesetas no me gustan bastante. Pero ella se lo dio a mi santa. Una propina para tu hija, le dijo. Y ahí sí que ya no hubo manera, porque entre mujeres es mejor no meterse.
Total, que la Isidora se encontró con la doña Ida. Que a ésa, recién viuda, no le quedó otra que huir a un campo del sur de Francia, adonde llegaban los republicanos y los tenían como presos. Con las tres niñas bien chicas se fue la pobre señora, y se llevó a una criada con ella.
Lo mismo que la monja, sí, ni más ni menos, que se llevó a la Felisa al convento. Pero ésta se llevó una criada a un campo de refugiados republicanos. Si la Nina estuviera aquí, se lo contaría mejor que yo, porque ella le había escuchado a la doña Ida relatar sus cuitas. Mi santa, que en paz descanse, decía que lo contaba como si allí hubieran estado para un jubileo. Y ella me lo refería a mí, imitándole la voz a la doña Ida. Imagínate, Catalina, imagínate que llegas a un campo de concentración lleno de comunistas y de ateos con una criada. Bueno, tú no; imagínate que llego yo a un campo lleno de comunistas y de ateos con mis tres hijas pequeñas y una criada, y nos meten a todas en un albergue con muchas camas, todas juntas. Imagínate por un momento cómo lo pasé yo, cuando esas mujeres me miraban de reojo porque rezaba el rosario; imagínate un poco más, imagínate ahora cómo lo pasaría yo cuando me insultaban, sólo porque Elo me lavaba la ropita de las niñas, y las peinaba, y les daba de comer; un bochorno, Catalina, un bochorno.
Dije que quiso el demonio que la Isidora se encontrara a la doña Ida porque lo primero que le contó la buena señora fue que su hijo no iba a volver, que no lo buscara allí porque allí no había de encontrarlo. Y de seguido, ¿sabe qué se le pudo ocurrir?
Decirle que ojalá no estuviera en Francia, donde ella lo había pasado tan mal, que ya conocía por la señorita que se había marchado al extranjero. Usted me dirá si no fue cosa del demonio que se enterara así. ¿Es, o no es?
Es. Pues claro que es. Cuando la Isidora ni siquiera había recibido la carta, la pobre.
Sí, ahora ya le puedo referir la carta del hijo de la Isidora.
Entera, sí señor. Si tiro una mijina de la memoria, capaz que se la cuento sin que me falte una letra.
14
El mismo día de la muerte de Felisa, la señora de Albuera decidió trasladar a la menor de sus hijas a su antigua habitación, e inmediatamente después del entierro, continuó ayudando a la mayor en los preparativos de su boda.
Por respeto a la muerte que había visitado la casa, las criadas trabajaban en silencio. Aun así, sus faldas volanderas recorrían el cortijo en una actividad que ocupaba habitaciones, patios y corredores, produciendo un rumor incesante que llegaba a los oídos de la enferma. Pero ella no lo escuchaba. Sólo los pasos del médico y los tacones apresurados de su madre, que reconocía en cuanto empezaban a oírse al final del pasillo, la sacaban del letargo al que se había abandonado.
A través de los balcones, ajena al creciente ajetreo que la rodeaba, la enferma contemplaba a todas horas los arcos del pabellón de caza, donde comenzaron a alojarse los invitados que acudían con tiempo de pasar unas pequeñas vacaciones familiares antes de la boda. Postrada en su hamaca, mantenía la mirada fija en la marquesina donde vio a Felisa con vida por última vez, sin permitir que nadie cerrara los balcones. Su madre lo intentaba cuando entraba a verla, pero, a pesar de su insistencia, permanecían abiertos desde que se instaló en aquella habitación.
–Déjame al menos que eche las persianas. Entra mucho sol, Aurora.
–Es igual, mamá, déjalas así.
–Está bien, como quieras. ¿Necesitas algo?
–No, nada.
–Bueno, pues entonces me voy, que no acaban de traer regalos y Victoria está muy nerviosa. Ni siquiera deja que Joaquina nos ayude a desempaquetar.
¿Has desayunado ya?
–Sí.
–No sabes cómo está la salita verde, nos estamos volviendo locas para colocarlos todos a la vista y que no tengan que estar unos encima de otros. Y por si fuera poco, ya ha llegado el traje de novia. Por cierto, don Andrés vendrá hoy más tarde.
–¿Más tarde?
–Sí, pero no mucho. Lorenzo tiene que ir a por el vestido antes de recogerlo a él. El novio de Victoria se empeñó en que lo mandaran a su casa contra reembolso.
Ya ves qué ordinariez. Con lo fácil que hubiera sido que lo enviaran aquí y lo cargaran a su cuenta. Pero claro, como no tienen una peseta, no me extrañaría que no tuvieran cuenta en esa casa, ni en ninguna otra casa de modas francesa. ¿Qué quieres para comer?
–Me da igual.
–No se lo digas a tu hermana, pero seguro que hasta los sombreros se los hacen aquí. ¿Quieres escabeche de pollo? Lo han hecho con patatas y judías verdes, como a ti te gusta.
–Bueno.
–Para las muchachas hay sopa de tomate. Se creen que porque tienen un título son más que nadie. Me río yo del rancio abolengo. La madre, cuando se casó, no puso ni los muebles. Si no te apetece el escabeche le digo a Justa que aparte un poco de sopa para ti, y que mande a alguien a las viñas a por uvas, alguna habrá ya.
–¿Es que viene tía Ida?
–Llega esta noche con tus primas, ¿por qué?
–Siempre que hay sopa de tomate, viene tía Ida.
–Qué tonterías se te ocurren.
La madre le dirigía siempre las últimas palabras sujetando va el pomo de la puerta.
–¿Te apetece sopa de tomate con uvas, o no?
Y escuchaba las suyas mientras la cerraba.
–Me da igual. Que me suban lo que tú quieras, mamá.
Aquellas visitas fugaces le hacían recobrar su niñez, las numerosas ocasiones en las que enfermaba y su madre le ponía la mano en la frente. Se sentaba junto a ella y le daba el desayuno. Medialuna de crema, con ralladura de coco empapada en los bordes. Y cuando se iba, el perfume que la acompañaba permanecía en el dormitorio para recordarle su presencia, hasta que volviera a entrar quizá para llevarle la merienda, gallegas de nata y piononos; o un gran cofre lleno de fotografías, unos recortables y unos cuentos de hadas, o una campanilla que dejaría a su alcance, para que la tocara si necesitaba alguna cosa. Una campanita de cobre, para llamarla. Su tintineo resonaba en toda la casa, y a veces era su padre el que acudía, se sentaba a los pies de su cama y le recitaba unos versos.
–Isidora, ya puedas arreglar a la señorita.
La voz de su madre le llegó desde lejos. Se mezcló con los poemas de su padre y con un fandango de Huelva, el que solía cantar el guarda mientras regaba las plantas.
–Los gitanos son primores, los gitanos son primores y le hacen a la Joaquina en el pelo caracoles, ole, ole y ole y ole.
El alboroto aumentó con el ritmo de un zapateo. Alguna de las criadas estaría bailando las coplas de Marciano. Lo más probable es que fuera Joaquina. Y nadie le ordenaba volver a sus quehaceres. Isidora entró en ese momento en el dormitorio, con una jarra de agua tibia, una pastilla de jabón, una esponja y una toalla.
–Diles que estamos de luto, Isidora.
–¿A quién?
–A Marciano, y a la que esté bailando con él.
–Ande, señorita, que ha quedado usted traspuesta y se está soñando.
–La del taconeo será Joaquina. Y le tenía mucho cariño a Felisa, pero es incapaz de dejar quietos los pies cuando Marciano canta un fandango.
–Aquí todos la queríamos bien, señorita Aurora. Despierte, que la duermevela hace verdades con lo que uno se sueña. Ande, venga conmigo a la jofaina que la voy a asear.
La enferma abrió los ojos. Isidora se acercaba a ella.
–No se escucha nada, ¿lo ve? Quién iba a tener ganas de murga habiendo pasado lo que ha pasado. Que Dios la tenga en su gloria. Ande, señorita, que traigo agüina muy rica que la va a despejar.
Sin dejar de hablarle, Isidora la tomó por los hombros para incorporarla y la ayudó a levantarse de la hamaca.
–Del caño de abajo me la he subido esta mañana, que ayer la del pozo andaba turbia. La he calentado al sol en una tina. Y por dos veces la he colado, una al llenar el cántaro y otra luego después en el aguamanil, por si un acaso alguna sanguijuela se me hubiera escapado. Ande, haga una poca de fuerza, que la voy a quedar a usted la mar de fresquita antes que se siente otra vez ahí y le arregle la alcoba.
La enferma se dejó lavar y peinar. Isidora le cambió el camisón y la bata; la roció con agua de colonia de aroma a limón, la sentó en la mecedora y le acarició las mejillas.
–Déjese ya ese extravío, que de tanto buscara la Felisa allí enfrente acabará por encontrarla, y no habría de verla nunca más. No se deje a la pena, criatura, y rece por ella, que la pena sola no le vale a las ánimas.
De nada servían las palabras. Isidora arregló el dormitorio en silencio. Barrió y limpió el polvo. Antes de terminar de fregar el suelo, notó cómo la enferma retiraba la mirada del pórtico, giraba la cabeza y prestaba oídos a unos pasos que se acercaban.
–¿Qué hora es, Isidora?
–Dieron las diez.
–¿De la mañana?
–Claro, de la mañana.
–¡Qué raro!
Isidora iba a preguntarle qué le parecía raro, cuando vio los zapatos de la señora y los del señorito, a los que no había oído entrar. Alzó la vista del suelo. Iban con el médico. Los tres con la preocupación marcándoles el rostro.
–Deja eso, Isidora. Y sal, ya te avisaré cuando puedas volver.
–Como usted mande, señora.
Doña Carmen esperó a que la sirvienta abandonara la habitación antes de tomar la palabra.
–Aurora, el doctor Palacios viene a despedirse.
–¿Qué?
–Sí, hija.
La madre le acarició el pelo, se inclinó para besarle la frente y le cogió la mano.
–No te asustes, a nosotros no nos va a pasar nada. No hay por qué tener miedo.
–Miedo, ¿de qué, mamá?
Le hablaba a ella, pero miraba a su padre. Y éste, a su vez, se dirigió a su hija mirando a su mujer.
–Tu madre tiene razón. No nos pasará nada. En poco tiempo, todo volverá a ser como antes. Por fin alguien tiene redaños. Por fin.
–Papá, ¿qué pasa?
–Se ha sublevado el ejército.
–¿Y eso qué tiene que ver con Andrés?
El médico pidió a los Albuera que le dejaran a solas con la enferma. Ellos se consultaron uno al otro con la mirada, desconcertados.
–Se lo ruego, es sólo un instante.
Al cabo de un momento, salieron los dos al pasillo sin pronunciar palabra. Una vez fuera de la habitación, la madre comenzó a murmurar.
–¿Quién nos iba a decir que el doctor Palacios estuviera con la República?
–Calla, que te puede oír.
15
«Queridísimo padre, amadísima madre: Me alegrará que a la llegada de ésta se encuentren bien, yo quedo bien gracias a Dios.
La presente es para contestar a la suya, que le debo. Decirle que me voy al extranjero a buscar trabajo. Y que no pienso volver al pueblo. Usted sabe bien porqué. La señora me lo ha contado todo, así es que le ha evitado a usted ponerme al corriente. Decirle que no la juzgo, ni a padre tampoco, sus razones habrá tenido para hacer lo que hizo y los hijos no deben juzgar a los padres, ni pedirles cuentas.








