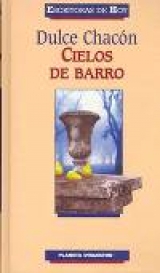
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Aunque me voy con una mentira arrastrada en tantos años, y en tantas cartas, no la juzgaré nunca, madre, y tampoco le pediré cuentas de cómo pudo escribirme las suyas. Ni a padre le preguntaré por qué le mandaba que me dijera cuánto me echaba en falta. Decirle que si me las mandó para mantenerme ignorante de todo, y que no le preguntase nada a la señora, le ha salido mejor que eso. Porque a mí me han servido para mucho más, las he leído y releído cientos de veces, cuando me daba la pena de estar solo, y me acompañarán hasta el día en que deje de creer que usted me quiso, aunque sólo fuera durante los cinco años que me tuvo a su lado. Yo se las agradezco, que es de hijo bien nacido el agradecer.
Decirle que cuando usted reciba ésta, yo me habré ido ya. La voy a echar en el buzón justo antes de coger el tren, de forma y manera que no se moleste en contestar porque se la van a mandar devuelta. No le dejo las señas a las que voy, y así usted no se verá en el aprieto de buscar explicaciones y decírselas a Catalina para que ella me las escriba, que yo no se las pido. Siga guardando su secreto, madre, que de mi boca no saldrá, esté tranquila.
Perdone usted, señora Catalina, son cosas de familia y en familia deben quedar.
Y ahora, madre, me queda despedirme de usted, y de padre. Que Dios les conserve la salud.
Decirle también que no tengo corazón para dejar de quererla, y a padre. Y que la vida enreda con sus vueltas y a lo mejor me lleva a escribirle cuando me recomponga, o me lleva al pueblo algún día.
Reciba un abrazo que le mando con ésta, y otro para padre.
De éste, su hijo amantísimo que lo es.»
Después venía el nombre del hijo de la Isidora. Mi Catalina era incapaz de leerlo, porque lo estampaba en mitad de un garabato que lo tapaba entero. Ella decía que no era menester distinguirlo, que bastaba con reconocer la firma, y ésa se reconoce porque siempre es la misma. Yo pongo una cruz. Ya ve usted qué cosa más rara, porque el Tomás hace igual. Y no hay hijo de vecino que diferencie su cruz de la mía.
Pero ahí no se acababa la carta, señor comisario.
Más abajo escribió una P y una D, que quiere significar un añadido.
«Señora Catalina —decía—, me despido también usted y le doy las gracias por las palabras que he recibido de su parte en todas las cartas que le escribió a mi señora madre. Y por las historias que me contaba cuando era chico, después de enseñarme las letras. Nunca le he preguntado dónde aprendió usted tantos cuentos, y nunca los olvidaré. Decirle que le diga al señor Antonio que tampoco me olvidaré de las veces que me llevó en su burro hasta el final del pueblo, encima de las alforjas llenitas de cántaros. Y decirles que Dios los bendiga.»
SEGUNDA PARTE
16
El anuncio de la guerra afectó de muy distinto modo a los miembros de la familia Albuera. Los padres acogieron la noticia con júbilo al pensar que el orden monárquico sería restablecido en poco tiempo; mientras, su hija mayor se sumía en una crisis de llanto por la marcha de su prometido al frente, y el inevitable retraso de su matrimonio, y la pequeña incorporó la marcha del doctor Palacios a su tristeza por la muerte de Felisa. Para la enferma, la guerra suponía esperar a que acabara la guerra, esperar con impaciencia las cartas que le enviaba el médico desde diferentes provincias, cada una desde un lugar más lejano, según fueran cayendo las plazas que se mantenían fieles a la República.
La primera carta enfureció a Victoria. Ella había visto llegar a Zacarías, y corrió a su encuentro sonriendo, convencida de que era su novio quien escribía. Pero la sonrisa se le cayó de los labios al recoger el sobre que le entregó el cartero, y al leer el nombre de Aurora y el remite del doctor Palacios. Se sintió humillada por haber corrido, por haber dejado de sonreír, y por haber sonreído. Buscó a sus padres y les mostró la carta.
–Mirad, esto es indignante. ¿Vais a consentir que un republicano mande cartas a esta casa?
La animadversión contra su hermana aumentó en el momento en que su padre le recriminó su tono de voz. Y creció aún más cuando su madre le explicó que el doctor Palacios les había pedido permiso para escribir, que ellos se lo habían dado convencidos de que la correspondencia sería un estímulo para la enferma, y le ordenó que le llevara la carta a su habitación.
–A Aurora le vendrá bien pensar en otra cosa que no sea la muerte de Felisa.
Victoria entregó aquella primera carta a su destinatario. Interrumpió bruscamente el rosario que su hermana rezaba con su tía Ida, y bajó luego la escalera jurándose que nunca más volvería a correr hacia el cartero. Y cumplió su juramento. Cuando Zacarías se acercaba al cortijo, ella lo esperaba en la entrada, lo escuchaba vocear los nombres que traía en su saca y, si ninguno era el suyo, se retiraba. Sin saberlo, comenzó a competir con su hermana, aunque su hermana tampoco lo supiera.
El bullicio de los preparativos de su boda se había convertido de pronto en un desconcierto general. Victoria asistía desolada a la transformación del ambiente festivo de «Los Negrales». El día que el médico se marchó, escuchó entre sollozos la noticia de que el convento había sido quemado y saqueado. El altar donde se celebrarían sus esponsales, convertido en un montón de escombros. Sus sueños de boda se derrumbaban uno a uno. Las monjas huyeron, abandonando tras de sí las guirnaldas de flores que habrían de adornar la capilla. Todos se marchaban. Y se marcharon también la mayoría de los hombres que habitaban las viviendas de la aparcería y los que trabajaban las tierras; casi todos los jornaleros del cortijo y muchas mujeres. Isidora fue una de ellas, se incorporó a la milicia con Modesto, el hombre con el que iba a casarse; y con Marciano, el marido de Joaquina; y las dos dejaron de coser su vestido de novia.
Los invitados que habían llegado a «Los Negrales» con la intención de pasar en familia los días previos a la ceremonia también se sumaron a la desbandada general. Tan sólo se quedó la hermana pequeña de doña Carmen con sus tres hijas, a la espera de saber algo de su marido, que la había llamado desde Pamplona diciendo que la situación era muy peligrosa y que no se moviera de allí hasta que él fuera a buscarla. Doña Ida permanecía atenta a la radio, como todos, y se sobresaltaba ante las continuas llamadas telefónicas.
Había pasado una semana desde el comienzo del conflicto cuando sonó el timbre del teléfono a primera hora de la mañana. Doña Ida se levantó de la cama y salió en camisón al pasillo. Pero su hermana había cogido ya el auricular.
–¿Es Fede?
–No. No es Fede.
–¿Quién es? ¿Le ha pasado algo a Federico?
–No, Ida, déjame hablar que no oigo nada.
–¿Seguro que no le ha pasado nada a Federico?
–Seguro. Vuelve a la cama, ya verás como pronto pasa todo esto.
–Gracias a Dios.
Las noticias que eran buenas para unos eran malas para otros. Y la certeza de que el desastre se prolongaría más de lo que habían pensado llegó con los primeros muertos. Cada uno lloraba a los suyos.
–Me voy a volver loca, Carmen.
Doña Carmen escuchaba a su consuegra, la marquesa de Senara, que cuando pudo controlar el llanto, le contó que se habían llevado a su cuñado y a sus sobrinos de madrugada.
–Dicen que los han fusilado a los cinco.
–¿Pero quién lo dice?
–Todo el mundo lo dice.
Y le contó también que su marido había caído prisionero. Y lo habían encerrado en la parroquia.
–Han ido buscando casa por casa, a los monárquicos, y a los que hayan hablado alguna vez contra el gobierno. Los van a matar a todos. A todos.
Mientras hablaba, se oían detonaciones procedentes de la iglesia, situada en la mitad izquierda de la plaza Mayor, a menos de cien metros de su casa.
–¿Oyes eso?, les están tirando bombas dentro.
–Jacinta, no te pongas en lo peor. Serénate, que vas a despertar a las niñas y no deben verte así.
Presa de una desolación que le impedía continuar hablando, la marquesa colgó el teléfono. Al mismo tiempo, dieron tres golpes en la puerta trasera de su casa. Ella no los oyó. Pero la hija de Quica, su lavandera, la única de sus sirvientas que no se había marchado a la milicia, esperaba asustada el regreso de su madre, que había salido a comprar unas barras de hielo y aún no había vuelto.
–La puerta falsa. Esa es mama.
Sentada en el umbral de la cocina, en una silla baja de costura, la niña miraba fijamente el portón sin atreverse a ir a abrir. Los golpes volvieron a sonar y buscó a la marquesa. La encontró junto al teléfono y le dijo que estaban llamando, en voz baja, como había que hablar cuando alguien dormía en la casa. La señora no la escuchaba, y ella le tiró de la manga, volvió a decirle que estaban llamando y preguntó si la dejaba abrir. Doña Jacinta no contestó, y Catalina repitió la pregunta.
–Señora, ¿me da usted su permiso para ir?
–Anda, vete, déjame un momento sola.
La hija de Quica entendió que le daba permiso. Y corrió hacia el portón. Cuando atravesaba el patio, el rebote de una bala contra la pared la alcanzó en una mejilla. Los disparos procedían del campanario de la parroquia, y la pequeña continuó oyéndolos después de taparse la cara. Se agachó. Y seguían disparando.
–Señora, que me han matado.
Miraba la sangre. Ovillada en el suelo, paralizada ante el sonido de los proyectiles, no sentía dolor, pero la sangre le empapaba las manos.
–Que me han matado.
Y seguían disparando. Cuando la marquesa acudió a sus gritos; cuando sintió que la cubría con su cuerpo en mitad del patio; cuando la llevó a la carrera para esconderse, casi en volandas; cuando la abrazó detrás del pozo y cuando le apartó las manos de la cara, siguieron disparando.
–Déjame ver, Nina.
–¿Me han matado, doña Jacinta?
–Bendito sea Dios. Es un arañazo nada más. No te lo toques.
Doña Jacinta recuperó la calma al comprobar que el escándalo de sangre era sólo una incisión, profunda pero limpia. El corte le abría en dos una mejilla. La bala había pasado de largo, hiriendo como punta de cuchillo. La marquesa presionó los bordes de la herida con su pañuelo para frenar la hemorragia mientras intentaba consolar a la pequeña.
–Sana sanita culito de rana. Si no se cura hoy se cura mañana.
Los golpes de la puerta trasera volvieron a oírse. La niña hizo ademán de levantarse. Y volvió a gritar.
–Mama. Mama, que me han dado un tiro.
–No, quieta, yo abro. Tú quédate aquí. Y no llores. Sujétate el pañuelo. Así, apretando un poquito. ¿Te duele?
–No, señora.
–¿Ves? Anda, no llores. No querrás asustar a tu mamá por una pupa de nada, ¿verdad?
Nunca hubiera pensado que el patio fuera tan grande. La marquesa miró hacia el cobertizo que techaba la entrada. Temió la enorme distancia que debía recorrer para cruzar la otra mitad del patio. Las armas. Los puntos de mira. Los ojos. El campanario.
–No te muevas de aquí. ¿Me oyes?
–Sí, señora.
–¿Me lo prometes?
Sin dejar de hablar a la niña, avanzó a gatas lo más aprisa que pudo.
–No te muevas de ahí. No te muevas.
Vaciló antes de ponerse en pie bajo el cobertizo. Aún a gatas, se giró hacia el patio para asegurarse de que estaba fuera de tiro. Comprobó que la niña seguía agazapada. La vio temblando junto al pozo, con las rodillas dobladas, sujetándose el pañuelo en el rostro. Y confió en que fuera su madre la que volvía a golpear el portalón por tres veces.
–No llores, Nina, no llores. Ya verás como es tu mamá.
Pero no era Quica la que llamaba con insistencia.
Un hombre salido de las llamas de algún infierno la miraba a los ojos. Algunos mechones quemados colgaban de su frente, jalonada de unos pocos restos chamuscados de lo que había sido el cabello. Semidesnudo, con el rostro ennegrecido y la escasa ropa que le quedaba hecha jirones humeantes, avanzaba hacia la marquesa. Ella dio un paso atrás y él le extendió una mano.
–Soy yo.
La voz era la de su marido. Doña Jacinta achinó la mirada en un intento vano por reconocerle, y dio otro paso hacia atrás.
–No te asustes, Jacinta. Soy yo.
Sí, la voz sí. Era su voz.
–¿Julián?
17
No será verdad, señor comisario. Eso es un desvarío. ¿A quién se le ha podido ocurrir semejante infundio?
Claro que le acompaño, faltaba más. Y por el camino me lo va contando. Aguánteme usted, mientras me planto el chaleco y la camisa amarilla, que no quiero entrar allí hecho un farragua.
En un momento estoy, en cuanto me ate las alpargatas.
Vamos.
Por descontado que puedo andar hasta el coche, ¿no me está viendo? Pero hágame el favor de no ir tan ligero, que aunque llevo garrote no tengo tres patas, carajo. Y siga usted con lo que estábamos.
No me entra a mí, señor comisario, que se dé rienda a una pobre mujer que acaba de dar sepultura a sus muertos. Y nada más y nada menos que a cuatro de una vez.
¿Eso ha dicho? ¿Que vio a mi Paco rondando esa noche por el cortijo?
Anda castañas.
¿Y usted se lo ha creído?
Si ya lo decía mi padre, que las mujeres se arreglan ellas solas en el arte de confundir al más pintado, con ese empeño que ponen en hacer lo blanco negro. Se las arreglan que da gusto.
¿Y se puede saber por qué la señorita Aurora ha caído hoy en una cuenta en la que no cayó ayer?
¿Quién?
¿El que le lleva los pleitos le ha hecho caer?
Habráse visto. ¿Y no le ha dado a ése por dar cuenta de dónde andaba antier noche?
Pues que se lo diga.
Qué leche le voy a contar yo, señor comisario. Lo que yo sé ya se lo he dicho.
Y lo que me figuro se queda para mis adentros. Pero si ella mete por medio a mi Paco, yo le meto a don Carlos, para que siga usted buscando.
Tírele a él de la lengua, que la mía no se hizo para estas enjundias. Yo sólo le digo que vaya usted con tiento y no se confíe en lo que le diga uno solo, que se precisan dos pies para un mismo paso.
No, si contra usted no va la inquina. Lo que me envenena es que no le hayan contado también que desde que mi santa se puso a servir en esa familia, desde el primer día, ni ella ni nadie de los míos ha mirado mal a ninguno de los suyos. Y la señorita Aurora habría de saberlo, que cuando se casó le bordó mi santa un mantel con un montón de ramos de colores y las primeras letras de sus nombres, el de ella y el de su marido que se llamaba Manuel, apretaditas las dos dentro de un corazón. Nadie los ha mirado mal, señor comisario. Y mucho menos mi nieto, que sólo ha entrado en el cortijo cuando ellos no estaban. Oiga usted, ¿no le habrán pegado?
Ya sé que las cosas no son como antes.
Sí, señor, cuando los señoritos se iban para la capital. La Nina se lo llevaba porque él quería ver la casa por dentro.
A limpiar, ¿a qué iba a ir?
Aunque no estuvieran. Había muchas cosas que hacer. El cortijo no se cerró hasta que el señorito Agustín se dio de bruces con la chumbera. Y las fijas tenían de sobra con mantener cada cosa en su sitio. Hasta le cambiaban el agua a los cántaros, para que estuviera siempre fresca. Había que tenerlo en condiciones por si los señores avisaban que iban venir, o venían sin avisar. Mi Catalina subía a diario, y se llevaba al nieto muchas veces. Yo no sé por qué lloraba mi Paco cuando le agarraba la mano a su abuela. Nunca lo pude entender. Pero se callaba en cuanto yo le decía que llorar era cosa de cobardicas.
De chico, ¿cuándo iba a ser? La parienta se lo llevaba para arriba y él jugaba con los trastos que dejaban allí los señoritos.
Espadas que parecían de verdad, no como las que se hacía mi Paco con dos palos amarrados con guita. Y arcos con flechas. Y repiones casi nuevos, y bolindres de colores, y soldaditos con uniforme, de cuando Napoleón lo menos. Un buen manojo de juguetes dejaban aquí, que en la capital tenían más. Y también un caballo de madera con las pezuñas apoyadas en un hierro que costaba unos cuantos duros, lo podían montar y todo, y lo movían como las barcas de la feria. Mi Catalina decía que no era de buen cristiano dejar sin uso lo que Dios te pone al alcance, y que cuanto más perras valiera el dispendio más grande era el pecado, y a ella no le gustaba bastante eso de ir contra la madre Iglesia.
De fijo. Los dos disfrutarían de lo lindo, ella viéndolo enredar y él enredando.
Lo que yo hubiera dado por verlos al través de una rendija. Y antes de volver para casa, la abuela llenaba la faltriquera del nieto con los caramelos que los señoritos no se habían comido. Y él arramblaba con algún que otro bolindre, que lo veía yo jugar al gua en el corral.
Como se lo digo.
Suba usted, que ya me acomodo yo.
Deje, que se le van a mojar los pies.
Recontra, aquí queda uno como encajado y no me da la mano para cerrar la puerta, tenga la bondad de darle un empujón, señor comisario.
¿Decía usted?
Empapaítos los tengo, sí, señor. Y hoy también hace un frío que pela.
¿Tendrá bien de mantas, verdad usted?
Mi nieto.
¿Y de fijo que no le habrán dado una paliza?
¿Ni un golpe siquiera?
No me he criado yo en dos días para que venga usted a contarme que las cosas han cambiado. Las cosas sí, pero la gente es la misma. Y la otra vez me lo devolvieron destrozaíto, aunque ya hubieran cambiado las cosas.
Mañana no quedará nada, pero ha cuajado más de lo que pensábamos que iba a cuajar. ¿No sería mejor ir andando?
Largo queda, sí, señor, pero yo me sé un atajo. Por este camino no sé, que yo por aquí no he ido nunca, pero por el de la Huerta Honda se adelanta un buen pedazo. Y por el que aproxima a la frontera, lo mismo. Estaríamos en nada y menos en el cuartelillo si hubiera cogido de ese lado.
Otra vez está nevando, mire, señor comisario.
¿Quién, yo?
¿Y por qué iba yo a tener miedo?
No, señor, yendo con usted, a mí no me amedrentan los civiles. Y si usted me jura y perjura que a mi nieto no le van a hacer nada malo, ¿qué había de temer?
Si usted lo dice, no seré yo quien lo niegue. Y le digo más, se lo doy por cierto.
El susto que me ve en la cara, eso es lo que le doy por cierto.
Por la nieve, que por aquí no tenemos costumbre. Vaya con cuidado que hemos de llegar enteros y está el suelo muy resbalizo.
Oiga, que es usted quien lleva el volante, y es usted el que precisa ir tranquilo.
Verá, no quiero que me tome por lo que no soy. Aun viejo, templo bien los machos. Pero para qué negarlo, qué leche, se lo voy a decir sin más vueltas. Es que en la vida me había montado yo en un vehículo. Ni en nevando ni sin nevar.
No digo que no guíe usted la mar de bien, pero ¿no corre sobrado?
Si así ha de ser, así será. ¿Falta mucho?
Yo podría llevar más sosiego, sí, señor. Si no fuera porque me está dando un barrunto.
Que vamos a llegar con unos cuantos huesos partidos. Y eso, si es que llegamos. Tenga usted en cuenta que mi nieto sólo me tiene a mí.
Usted está requeteseguro de que lo vamos a encontrar sin daño, ¿verdad?
¿Aquí?
Pues aquí me agarro. Me estoy mareando, señor comisario. Qué fatiga me está entrando en las tripas. Ay, Meloncina, qué razón llevabas, bien cargada de razón has estado siempre, que la velocidad es un mal parto del diablo. Así era el vahído que te dio a ti de chica, ¿verdad, Meloncina?
Disculpe el extravío, señor comisario. Ahora no estaba hablando con usted. Estaba hablando con mi Catalina, que en paz descanse. Ella también montó en coche, cuando la guerra, un trecho ni corto ni largo, pero arrojó todo lo que llevaba en la barriga. Se puso tan descompuesta que juramentó no volver a subir en un tiesto semejante ni aunque estuviera parado. Y mire usted que ella no se arredraba ante nada, pero no volvió a subir, por mucho que lo viera más quieto que la calavera de un difunto.
La llevaron al cortijo desde el pueblo.
Los marqueses, al poco de pasar lo de la iglesia, cuando se fueron a Portugal. Ella estaba en su casa. Y como la Nina había perdido al padre y a la madre, solita se había quedado la pobre, pues la pasaron donde los consuegros, que a la señora se le marcharon de milicianas dos o tres muchachas y le venía bien.
Lo de Meloncina se me ha escapado sin querer. De esa manera la llamaba yo, pero bajino, y sólo cuando estábamos encamados. Si llega a enterarse que lo he dicho en alto, tenemos alicantinas para rato. Y ahora que caigo, otra vez se me ha escapado.
Es que los melones se catan, y su nombre era Catalina.
Le pintaba más de lo que usted se figura.
Porque llevaba un tajo en la cara. Y la tenía redonda y dulce. Y olía a gloria bendita.
18
Las tropas sublevadas redujeron a los milicianos que se habían hecho fuertes en el campanario de la iglesia parroquial. Los últimos hombres cayeron desde la torre abatidos por las balas del ejército rebelde. El pueblo entero estaba dominado, y los vecinos comenzaron a salir de sus casas mirándose unos a otros, temerosos aún ante la calma posterior a la batalla. Una calma relativa y dudosa, amenazada por las explosiones de las bombas que podían oírse desde el frente del sur, muy cercano, demasiado cercano; y por los disparos procedentes de la tapia del cementerio, que interrumpían el silencio de las calles, dominando el recelo de todas las miradas y acompañando a los murmullos, y al llanto, cuando los nombres de los muertos pasaban de un oído a otro, apenas susurrados.
–El Bernardo, y la Manuela. Y el Marciano.
–Yo me he encontrado hace un rato a la Joaquina, que bajaba con la Justa del cortijo, llorando las dos.
–Dicen que los han matado en la plaza.
–Y que los han toreado, ¿será?
–O no será
–Cualquiera sabe.
–Y que no dan su permiso para darles entierro, y que los van a quemar, que son ateos y no merecen cristiana sepultura.
–Y porque dicen que son los que metieron candela a los santos.
–¿No os llega el olor a turrado?
–Dicen que no ha durado ni dos horas.
–Pues se llevaron a más de cientos.
–Los de Villanueva se hicieron fuertes en la Casa del Pueblo.
–Sí. Yo he oído que la Elisa, la maestra, y el Fino se salvaron por eso.
–Lo mismo que la Pepa, la de la tahona que hace los molletes tan ricos.
–¿El Fino y la Elisa son esos que dejan a los chiquillos que se bañen en su alberca?
–Los mismos. Y a los grandes también los dejan.
El grupo de mujeres formaba un corro en torno a un puesto del mercado de abastos, se acercaron a la que despachaba y juntaron sus cabezas para oírla mejor. Ninguna de ellas advirtió que se acercaba Quica, que no se separaba de su hija desde que le habían disparado y la llevaba de la mano, con la mitad del rostro cubierto por una venda. Habían salido de casa temprano, Quica prefería acabar una colada en casa de doña Jacinta antes de hacer el mercado. Se había despedido de su marido al amanecer. Lo había visto marchar con una escopeta hacia el monte. Para matar unas cuantas liebres dijo que la llevaba, pero ella sabía que no iba de caza.
–Al compadre de mi Paco y al vecino que vivía puerta con puerta los sacaron a la calle para que todos viéramos que llevaban la señal de la culata.
–Pues ésos han ido directos al cajón. Ésos no vuelven.
–Dios nos coja confesados.
–Amén.
–Jesús.
–El Candi, el de la Rosa, se ha tirado al monte.
–¿Cuál Candi?
–El de la taberna El Eucalipto, cucha, que no te enteras.
–El Juanma y el David, los hijos de la Angelita, la de Sanlúcar, se han tirado al monte también. Y el Pascual. Y la Ángela se ha ido con él a seguir la lucha, ni corta ni perezosa.
–Lo mismo que la Paca, que salió del brazo del Santi el ramos, y se largaron los dos para el monte más chulos que un ocho.
–Y el Ángel, el que se fue con la Juana a echar una mano a los que trajeron el teatro al frente del sur. Y el Enrique el barbas, el hortelano que dijo que si se perdía este pueblo se afeitaba.
–¿Y se ha afeitado?
–Coño que si se ha afeitado, más esquilado que un borrego se ha ido para el monte con Pepe el brochas, el de la Mari Chari, la molinera de El Tejar.
–Ésos se vuelven para América, chacha.
–Lo mismo, vete tú a saber. Y sería una lástima, porque anda que no se come bien en el molino. ¿Os acordáis del último convite?
–¿No nos vamos a acordar?, pues claro, fue cuando les nació la Ana.
–Al José, su compadre, no le dio tiempo, lo agarraron cuando se iba y se lo han llevado.
–Y al matarife. Y a Antonio, el Cántaro.
–Y al padre de la niña que tiene un tiro en la cara.
–¿El marido de la que lava donde la marquesa?
–Ese mismo.
–El de la Quica.
A pesar de que lo pronunciaron en voz baja, Quica oyó su nombre, y se acercó a preguntar. Una de las mujeres se llevó a la niña al puesto contiguo y la entretuvo mostrándole los pollitos recién salidos del huevo que piaban en una caja de cartón. Quica escuchó a las demás, interrumpiéndose unas a otras intentaban eludir las palabras definitivas que harían palidecer a la lavandera.
Con su capacho de esparto colgado al brazo, juntando los bordes para que no se escaparan las compras que ya había hecho, Quica corrió hacia el cementerio arrastrando a la niña de la mano. Rezaba, con la esperanza de que todo fuera un error. No podía ser cierto.
–¿Dónde vamos, mama?
–Padrenuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y no permitas que ésta sea tu voluntad. No lo permitas, Padre nuestro, santificado. Santificado sea tu nombre. No permitas que sea tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre. Padrenuestro que estás en los cielos.
–¿Dónde vamos?
–Padrenuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Reza conmigo, Nina.
La niña jadeaba, intentando abarcar con dos pasos cada uno de los que daba su madre. Habían llegado ya al camino de cipreses cuando se encontraron con la mujer del alfarero, que iba de regreso con su hijo.
–Lourdes, ¿has visto a mi Pablo?
Quica apretó sus hombros, la zarandeó buscando con su mirada sus ojos extraviados.
–¿Has visto a mi Pablo?
–A nadie he visto.
Apenas escuchó la respuesta, Quica acercó la mano de su hija a la de Lourdes y le rogó que la llevara a casa de los marqueses. La niña protestó, pero su madre ya le había soltado la mano, y reanudaba su carrera rezando de nuevo, apretando contra su pecho una medalla que llevaba al cuello.
–Santa María, Madre de Dios. Virgencita mía de Guadalupe, ruega por nosotros y no permitas que sea su voluntad.
La mujer del alfarero sujetó con fuerza a la niña, y le gritó a la madre que no fuera hasta la tapia. Le gritó una vez, sólo una vez. Y luego se quedó mirándola.
–También ella tiene derecho.
Nadie podría detenerla. Quica no paró de correr hasta que no llegó a la tapia exterior del cementerio. Y pudo ver cómo unos soldados con turbantes manipulaban sus palas. Y pudo ver cómo arrojaban cadáveres a una fosa. Restos de cuerpos calcinados. Todos los restos juntos, de todos los muertos.
Sus alaridos alcanzaron a Lourdes, que se detuvo a tapar los oídos de la niña con sus manos.
–Tiene todo el derecho.
19
No hay palabra que se diga en balde, señor comisario. Y todos los motes tienen su porqué. Aunque lo de Meloncina no era propiamente un mote.
Era una palabrita.
Una palabrita que yo le decía cuando me arrebujaba en ella. Y de la que únicamente mi Catalina y yo teníamos conocimiento. Eso no es un mote.
¿A usted no le han puesto ninguno?
¿Nunca?
¿Y no será que usted no lo sabe?
También es verdad, al fin y a la postre se acaba sabiendo. A mí me apodaron el Piche por ser hijo de mi padre, el Cántaro.
Él me enseñó a levantar el barro. A mis poquitos, redondeaba los piches y les daba forma a los pitorrinos y todo. Aunque me salían tan canijos como yo, que era bien chico cuando empecé en el oficio. Y nada más faltar Mi padre, mi madre se puso al torno y yo cocía las piezas, pero al cabo de un par de años o tres ya me daba a mí todos los cargos.
Tiempo es de que se hubiera enterado ya de que por estas tierras los botijos también se llaman piches que tres meses dan para largo, rediez.
Ahí le doy la razón, desde que se inventó el plástico valen casi de adorno; o desde que entraron el agua a las casas, qué sé yo. Ahora sólo los compran los viajeros. Ya ni me acuerdo de cuando se veían las cantareras en todas las cocinas, con sus dos cántaros. Las mujeres iban al caño de abajo a llenarlos, porque decían que el agua llevaba menos sanguijuelas. Allí me puse yo de novio con mi Catalina.
La conocí en el camino del cementerio, el día que nos mataron a todos un poco. Esa fue la primera vez que la vieron estos ojos. Me asomé por delante de las rodillas de mi madre, que nos llevaba a los dos de la mano, y le pregunté por qué llevaba una venda en la cara. Ella me dijo que le habían dado un tiro, y a mí me entró una impresión muy grande, grandísima. Entonces yo la quise consolar y ella dijo que no le dolía, y que me callara. Y yo me callé. Pero la miraba mucho. Y ella se dejaba mirar. Luego, después que la llevaran al cortijo, la veía pasar a diario sujetando un cántaro en una cadera y un botijo en la mano contraria. Andaba con un dengue, como quien no quiere la cosa, sabiendo que yo la miraba y sin dejar ver que lo sabía. Con la vista fija al frente, sin un solo pestañeo, hacía un quiebro con los hombros para llevarse las trenzas a las espaldas. Arte. Arte y salero. Y no crea usted que los perdía de vuelta con el peso que llevaba del agua rebosando, qué va. Le daba un meneo al cuerpo, con cada paso que echaba para alante se le escapaba una salpicadura detrás. Un reguero en el camino dejaba. Iba toda vestidita de negro, por el luto de su padre y de su madre, pero tenía un punto de comparación con el angelino de la casa de los marqueses, el que hay en mitad de una fuente, de mármol blanco, con una venda en los ojos. A mí me daba vergüenza hablarle, porque era mayor que yo. Y porque cuando la conocí y la quise consolar ella no me hizo ni puñetero caso, siempre fue muy suya. Pero seguía mirándola mucho, y a cada instante con ojos más golosinos, porque ella me provocaba, ¿sabe usted?
Como provocan las mujeres, dejándose mirar. De forma y manera que, en la misa de cabo de año que encargó mi madre por mi padre y por los padres de la Nina, yo clavé mis ojos en ella y no los desclavé hasta que salimos de la iglesia. La Isidora le dio un empujoncino cuando llegaron a la calle Mayor y le dijo que mirase para alante si no quería caerse, porque mi Catalina tampoco dejaba de mirarme. Y desde entonces, lo que vieron mis ojos no lo vieron más que por esos ojos.
Casi tres años pasaron hasta que nos pusimos a hablar. En el caño. Yo tenía trece para catorce, pero era buen mozo, y ella acababa de cumplir los quince, y fue siempre bien menudina, parecía más chica que yo. Le canté por fandangos mientras llenaba el cántaro. Con el contento de que había acabado la guerra se me pasó una poca de la vergüenza.








