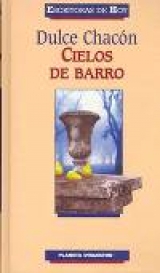
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
–¿Cómo se llama?
–María Inmaculada de la Purísima Concepción.
–Como la Virgen.
–Como la mismísima Virgen, señora.
Acompañó a Catalina a su casa caminando, tras invitar inútilmente a la sirvienta a subir a su automóvil. Regresó cargada de cántaros y botijos y se marchó esa misma tarde. Al abandonar «Los Negrales», en el mismo instante en que dejaron atrás la alameda, sus hijas le pusieron al corriente de la discusión que habían mantenido con Victoria y con su abogado. Indignadas por el precio que habían puesto a sus tierras, se interrumpían unas a otras lanzando improperios contra su prima. La madre intentaba calmarlas, pero ellas no permitían la calma. Doña Ida nunca quiso conocer los detalles de aquella discusión, pero las jóvenes aprovechaban cualquier circunstancia para reprochar el comportamiento de Victoria de forma recurrente. Y cuando doña Ida decidió abrir una pensión en la capital y se enfrentó a los primeros contratiempos, o incluso cuando los problemas se solucionaban, su nombre aparecía siempre cargado de un violento rencor.
–Nos irá bien, no os preocupéis.
–Mejor le irá a Victoria, mamá.
Ninguna de las tres regresaría jamás a «Los Negrales». Doña Ida les recriminaba su actitud, e intentaba hacerles comprender que gracias a aquella venta pudo poner el negocio que les permitía vivir.
–Victoria es la que ha hecho un magnífico negocio, mamá.
E insistían en que rechazara las cestas que enviaba. Pero la madre les ordenaba callar, alegando que no consentía que hablaran mal de su familia y que los productos que le llegaban suponían una importante ayuda para su economía. Ninguna de las tres volvería a ver a su prima. Y cuando Victoria decidió instalarse en la capital, ninguna respondería a sus llamadas. Desaparecían al tiempo que anunciaba su visita, y regresaban después de que ella se hubiera marchado. Se negaron a conocer a sus hijos, ignoraban las invitaciones a sus fiestas, y al llegarles el momento de casarse, ninguna la invitó a su boda. Doña Ida fue la única que mantuvo una discreta relación con su sobrina, y fue la única que regresó a «Los Negrales» en dos ocasiones: para asistir a la fiesta de la hija mayor de Victoria, cuando la niña cumplió los quince años y la invitó personalmente, y para acompañar a su sobrina en su dolor por la pérdida de su hijo Agustín. Ni siquiera entonces pudo convencer a sus hijas de que la acompañaran. Doña Ida acudió del brazo de Aurora al cementerio del convento, y tras el entierro de Agustín, depositó unas flores en la sepultura de su hermana Carmen, sabiendo que era la última vez que la visitaba. Se sentía cansada. Sabía que los años la habían llevado a la vejez, aunque ella no se hubiera dado cuenta hasta ese momento. Le pidió a Aurora que la ayudara a inclinarse hacia la lápida y se despidió de su hermana en voz baja.
–Te veré pronto, Carmen, pero no aquí. Aquí hace tiempo que no hay sitio para mí.
Poco después, murió rodeada de sus hijas y de sus nietos en el pequeño apartamento que había habilitado en la pensión que seguía regentando con la ayuda de Elo, la sirvienta que la siguió hasta Francia, la mujer que en tiempos de penuria la ayudó a vender perrunillas por las calles de Elne, horneadas por ellas mismas en la pequeña cocina del apartamento que alquiló hasta que pudo permitirse una casa más apropiada, cuando comenzó a llegar la renta que le enviaba Leandro. Elo tenía su mano apretada entre las suyas durante su agonía.
–Elo, hijita, haz un último esfuerzo por mí.
–Lo que usted mande, señora.
–Dile a las niñas que recen por su prima Victoria.
Las hijas no olvidaron incluirla en sus plegarias, pero ninguna de las tres quiso avisarla de que su madre había fallecido.
Doña Ida dejó escrito en sus últimas voluntades que deseaba ser enterrada en la capital. Y sus hijas interpretaron el gesto como un triunfo que su madre les brindaba. Ella fue la primera Paredes Soler que negó el privilegio de ocupar el panteón familiar. El hueco que tenía reservado en el cementerio del convento permanecería vacío. Su madre había protestado, finalmente, y en el silencio de aquella lejana tumba había hecho oír su protesta.
41
Nunca había tenido tanto frío. Ni tan siquiera cuando las noches se cierran y él no tiene dónde encerrarse. Eso me ha dicho. Que el frío que le ha entrado ahí abajo no hay manta que lo tape. Y que está solo. Solo me ha dicho que está. Y que únicamente hablando conmigo se le pasa un dolor mal puesto que tiene. Que se le han abierto las honduras y es por ahí por donde se le cuela el frío. Y le duele. ¿Sabe por qué, señor comisario? Porque es buena gente. Y a la gente que es buena no le pasa de largo estar donde mi nieto. Me ha dicho que no puede dormir, y me ha preguntado cuántos techos habrá por encima de su celda, que capaz que por eso no puede, que él únicamente ha dormido al raso, o con un solo techo tapándole el cielo. Nunca le he oído hablar tanto. Nunca me había dicho antes que de chico lloraba a escondidas, que se pasaba las noches debajo del catre mirándose la mano, lo mismo que ha hecho ahí adentro. Los zagales querían tocársela, y él huía de ellos porque no daba en encontrar las palabras para explicarles por qué no se dejaba tocar. Nunca me había dicho que empezó a callarse cuando supo que no las encontraría, que él tampoco sabía por qué no le gustaba que nadie se la tocara. Nunca me había relatado que más de una vez y más de doscientas mi Catalina le hubo de aclarar que su madre había muerto y que no vendría a por él, y que no era una loba, y que su mano no era la mano de un lobo como le decían los niños del pueblo. Y que su padre tampoco era un lobo, aunque nadie supiera si llevaba un animal en las entrañas. Tal que así me lo ha referido, que los niños le metían espanto diciéndole que una loba vendría a buscarlo.
Cosas de chiquillos, sí. Pero yo nunca supe, y hoy lo he sabido, que a mi Paco le asustaba la Mano Negra más que a los otros, y que no se la debería de haber mentado cuando chico. ¿Quién iba a figurarse que un cuento chino con el que asustan los padres a los hijos lo iba a dar por cierto mi nieto a pies juntos? Y hoy he sabido que ahí no estuve acertado. No, señor. No estuve acertado en decirle que la Mano Negra se lo iba a comer, y que vivía allí arriba. Más me hubiera valido asustarlo con La Peleca, como todos hacían, o con La Peregrina, una pobre mujer que andaba siempre por los destrozos del palacio. El mismo partido habría sacado cuando me rompía un cacharro recién cocido, que roto estaba y nadie lo iba a componer. ¿Quién iba a figurarse que el niño creía que las lobas tenían negras las manos? ¿Cómo iba yo a saber que estaba asustando a mi nieto con mi propia hija, con su propia madre? Y también he sabido que mi santa se lo llevaba al cortijo cuando los señoritos no estaban para que el niño viera que allí no vivía, y que le hizo jurar a mi Catalina que en la vida se lo contaría a su abuelo. Y no me lo contó. Ninguno de los dos me dijo nunca que mi Paco no podía dar por cierto que yo le mintiera. Y ella, que reventaba por dentro si no soltaba lo que sabía, se fue a la tumba sin decirme que mi nieto no era un cobarde, que de la mano de su abuela se iba para allá arriba, con el susto calado en el alma, a buscar las patrañas que yo le decía, y que no las encontró nunca.
¿Sabe, señor comisario? Cuando mi Catalina lo dejaba con los juguetes de los señoritos, él se iba a buscar las escopetas de verdad.
Sí, señor. Se iba al caserón y cogía las escopetas por si aparecía la Mano Negra y no era su madre. Y dice que un día disparó. Que apoyó el arma en la mano mala y metió dos dedos de la buena en el guardamonte y apretó el gatillo. Pero no salió ningún tiro porque él no sabía que era menester cargarlas. La víspera que murió mi madre fue eso. Mi santa se lo subió para arriba por quitarlo de en medio. Y cuando mi nieto volvió, ya había muerto una madre de las dos que tenía. Y se hizo mayor barruntando que la madre que no llegó a conocer seguía viva, y que vivía allí arriba.
Verídico. Sí, señor. Como se lo estoy contando. De forma y manera que no es de extrañar que mi Paco haya crecido metido para adentro. ¿Es, o no es?
Es.
No, hombre de Dios. ¿Cómo va a seguir creyéndolo? El día que le dimos tumba a mi madre, yo le enseñé la de la suya. En el nicho de la loma hay un retrato. Ya estaba muerta cuando se lo hicieron, pero como no teníamos ninguno y parecía dormida, mi santa le dio una poca de color en los labios para que le tiraran una foto y pudiésemos tener un recuerdo de ella. Tenía que haber visto usted a mi nieto cuando le dije que su madre estaba enterrada allí dentro, y que esa cara tenía. Lo aupé en brazos, para que llegase al cristal y pudiera tocarla. Angelito, plantó la manita tullida en el retrato y acarició a su madre. Después, no sé cómo, se hizo añicos el cristal y la sangre le resbaló hasta el codo. Pero no soltó ni un mal quejido. Todavía se acuerda. Para él fue mejor que para nadie decir que su madre era guapa. Y nunca más consintió que los niños del pueblo se la mentaran. Se pegó con todos. Y luego después, no se pegó con ninguno porque siempre andaba solo. Y a nadie más hubo de decirle que su madre era guapa. Y era guapa. Lo era de verdad.
Aunque las madres siempre eran guapas.
Todas, de jóvenes, eran guapas.
Ah, ¿no? ¿Usted ha escuchado a alguien decir que su madre era fea?
¿Era guapa su madre, señor comisario?
42
Desde el momento en que Victoria tomó al niño de Isidora en sus brazos ya no quiso desprenderse de él. Desconocía el impulso que la llevó a pedirle que lo subiera a su habitación. En realidad, no deseaba verlo, pero cuando Isidora se lo mostró, y el niño esbozó una sonrisa, ella se sintió menos triste. La sirvienta fue la que se lo puso en los brazos, al ver que los ojos enrojecidos de Victoria mostraron una emoción que se parecía al consuelo. Se apenó de ella. Y se alegró al verla superar poco a poco el dolor por la muerte de su madre. Isidora no tomó en serio la petición que Victoria le hizo. Ella creyó que hablaba por hablar cuando le propuso adoptar al bebé, y a pesar de los recelos de Catalina, que encontraba la actitud de su señora excesivamente posesiva y le aconsejaba que permitiera que otra mujer lo cuidara, lo llevó con ella al cortijo hasta que el niño cumplió los cinco años. Y una tarde de junio, cuando las hijas gemelas de los marqueses de Senara cumplieron su sueño de casarse las dos el mismo día, Isidora lo arrancó de las manos de Victoria durante el banquete nupcial, sin saber que Victoria se lo reclamaría y que ella no podría negarse a entregárselo, vestido de domingo, antes de que hubiera pasado una semana.
La llegada de las novias a la iglesia parroquial había sido un espectáculo. Todo el pueblo se arremolinó a la puerta para verlas entrar del brazo de sus hermanos. Leandro fue el padrino de Piedad, y Felipe el de María.
El marqués firmó como testigo de los esponsales, no quiso llevar al altar a ninguna de sus hijas, evitando así el riesgo de estropear la exquisitez del enlace sacando un pañuelo a cada instante, para secarse el sudor que le empapaba siempre que acudía a la parroquia. Al término de la ceremonia, los novios escucharon los vítores de los curiosos que se arremolinaban para ver a las hijas pequeñas de los marqueses de Senara salir de la iglesia, caminando bajo los sables alzados que los compañeros del regimiento de Felipe cruzaban sobre sus cabezas. Las gemelas habían escogido dos trajes de novia muy diferentes. Deseaban disfrutar juntas el día de su matrimonio, pero preferían no parecerse tanto, ser dos, pero ser únicas.
El banquete de la doble boda se celebró en «Los Negrales». Isidora observaba a las novias intentando diferenciarlas, y no miró hacia el vino que escanciaba en la copa de Felipe. Leandro, sentado frente a él, vio cómo lo derramaba.
–Isidora, ¿quieres prestar atención, que parece que estás mirando las musarañas?
–Perdone usted, señorito, estaba mirando a sus hermanas y no me he fijado.
–Pues hay que fijarse. Y haz el favor de no llamar musarañas a mis hermanas.
–¿Yo?
Las carcajadas de Leandro y de Felipe aturdieron a Isidora, y al intentar limpiar con un paño el vino derramado, tumbó la copa y la vertió entera. Victoria observaba la escena desde el otro lado de la mesa, y le indicó que se acercara.
–¿Dónde está el niño?
–En la cocina con Justa, señora.
–¿Lo has vestido con la ropa que te mandé?
–Aviado como un príncipe está con ella.
–Tráemelo.
La expresión de Isidora fue cambiando paulatinamente apenas sin que ella lo advirtiera. Atravesó el jardín llevando orgullosa a su hijo de la mano, y lo condujo hasta la mesa donde Victoria tornaba café con sus tres cuñadas solteras, que no dejaban de abanicarse golpeándose el pecho como si de una penitencia se tratara. En cuanto Victoria vio que la sirvienta se acercaba, se puso en pie, se inclinó hacia el niño y le deshizo el lazo que su madre acababa de anudarle bajo el cuello almidonado de la camisa.
–Hay que hacerlo así. ¿Lo ves?, así. Es una doble lazada. Y las cintas del gorrito deben caerle por atrás, no de este lado. Eres un desastre, Isidora.
La madre quiso rectificar la posición del sombrero, pero Victoria le apartó la mano y le ordenó que continuara atendiendo a los invitados. Se marchaba ya, algo contrariada, cuando el niño comenzó a llorar. Isidora se dio media vuelta. Victoria continuaba inclinada hacia él.
–Yo no quiero ser una niña, mama.
–No se dice mama, eso es una ordinariez, se dice mamá.
Las tres hijas de los marqueses se habían acercado para consolarle.
–¿Te dice mama?
–Sí, desde pequeño, es que pasa más tiempo conmigo que con su madre.
Al oírlas, la cólera de Isidora la llevó a caminar de prisa. Llegó junto a ellas, cogió al niño de la mano, le quitó el sombrero y el lazo que llevaba al cuello, lo cogió en brazos sin decir palabra, y se fue con él a la cocina. Catalina la vio desnudar a su hijo encendida de furia.
–¿Qué ha pasado?
–Que la señora se cree que es suyo.
–Si me hicieras una mijina de caso, no te pasaría lo que te pasa. Déjalo al cuidado de mi suegra, que se haga cargo como de la Inma.
Al día siguiente, Isidora fue sola al cortijo. Y sola le subió el desayuno a Victoria. Ninguna de las dos mujeres se dio los buenos días.
–Dile al niño que venga a darme un beso.
–El niño no está.
–¿Dónde está?
–Está donde tiene que estar.
Y sin dar más explicaciones, salió del dormitorio. Victoria se retiró la bandeja de las piernas. Saltó de la cama, se puso una bata sobre el camisón y sin haber desayunado corrió escaleras abajo. Era la primera vez que abandonaba su habitación recién levantada. En zapatillas, despeinada y sin vestir, caminaba hacia la cocina, pero se detuvo al ver a Catalina al final del pasillo.
–Nina, ven aquí.
Entró en la salita verde. Catalina la siguió asustada, Sabía que Isidora había provocado una tormenta.
–Usted me dirá, señora.
–¿Dónde está el niño?
–¿Qué niño?
–¿Qué niño va a ser?
–Yo qué sé.
–Lo sabes perfectamente.
–Yo no soy quién para contarle a usted de ese niño.
–Catalina, no te consiento que uses ese tono conmigo. ¿Te enteras?
–Sí, señora.
–Dime dónde está.
–Yo no lo sé.
–Está bien, ya veo que es inútil. Dile a Isidora que venga.
Tres días tardó la madre en decir que su hijo estaba al cargo de la suegra de Catalina.
–Vamos a llevarnos bien, Isidora. Vamos a llevarnos bien.
Victoria intentó convencerla de que volviera a llevarlo al cortijo, le prometió que lo trataría como a uno más de la familia, que lo educaría en los mejores colegios y, ante su negativa, la acusó de egoísmo al impedir que recibiera la educación que haría de él un hombre de provecho. Ningún argumento era válido para Isidora, que respondió que hacía tiempo que Catalina le estaba enseñando a su hijo a leer y a escribir. Victoria continuó buscando la forma de convencerla, la amenazó con despedirla, como también a Catalina. Y las dos le contestaron lo mismo:
–Haga usted lo que crea menester, señora.
Pero Victoria lo pensó mejor, despedirlas supondría reconocer su derrota. Debía encontrar la manera de someterlas. Además, no le convenía perder a dos criadas al mismo tiempo. Recordó las palabras de su madre cuando le aconsejaba cómo tratar a la servidumbre. Las criadas son enemigos pagados, decía siempre. Hay que ganarse su respeto demostrando autoridad, y hay que procurar no darles a conocer las propias debilidades. Isidora y Catalina la habían visto débil, ella debía recuperar su fuerza. Y recordó la firmeza de su madre ante Isidora, cuando la sirvienta regresó del frente del sur. Y recordó que, antes de marcharse a la capital, le había abierto el secreter del gabinete para mostrarle unos documentos. Le pidió que los guardara siempre, a no ser que Isidora y Modesto los necesitaran. Y le enseñó el cofre con la medalla de Quica, haciéndole jurar sobre la Biblia que nadie sabría de su existencia. Victoria sacó los avales que certificaban que Isidora y su marido eran afectos al régimen, le exigió a Leandro que se los mostrara a Modesto, y le puso en las manos el cofre, el secreto que hasta entonces había guardado. Catalina los oyó gritar a los dos, dejó la ropa que se disponía a tender al sol y se acercó a la puerta del gabinete.
–Y enséñale esta medalla.
–¿Por qué no lo haces tú?
–Porque estas cosas las resuelven mejor los hombres. Habla con Modesto, dile que lo traiga mañana. Y mañana mismo nos vamos.
–Ese niño no es tuyo.
–Ni ése ni ninguno, porque tú no eres capaz de dármelos.
–¿No será que tú no eres capaz de dármelos a mí?
–Me voy con mi padre, Leandro, con el niño o sin él. Pero te advierto que si me voy sola, no volveré a verte en lo que me queda de vida. Si no me lo llevo, ya te puedes buscar otro cortijo, porque te voy a dejar en la calle.
Catalina corrió a buscar a Isidora y le advirtió de que Victoria tramaba robarle a su hijo. Isidora buscó a Modesto, le dijo que se negara a llevar al niño al cortijo si el señorito se lo pedía, y él no pudo dar crédito a lo que su mujer le contó hasta que Leandro le mostró los documentos, diciéndole que aún bastaba un solo dedo para mandar a prisión a los traidores a la patria.
–¿No querrás pudrirte en la cárcel, verdad?
–Ha pasado mucho tiempo de eso.
–La traición no se olvida, Modesto. Podéis ir los dos a prisión, si os denuncia cualquiera y yo rompo estos avales. ¿Qué sería del niño entonces?
–Usted no sería capaz, señorito.
Leandro le reveló entonces que sabía que Isidora había matado a un hombre. Sacó del cofre la medalla de Quica. Se la mostró. Y le amenazó con entregar a su mujer a la justicia. Añadió que el asesinato tampoco se olvida, y que Isidora podría ir al patíbulo.
–Tu mujer puede acabar en el garrote vil.
–No diga eso, señorito.
–Tráeme al niño.
43
Ya le he dicho que hable con don José María. Y va a hablar con él. Le va a contar lo que a mí me ha contado. Que fue al cortijo esa tarde, le va a contar. Y que vio a todos los muertos cuando no les quedaba ni una hora para conocer otro mundo. Y que hasta habló unas palabras con el señorito Leandro. Y que tuvo la escopeta en las manos. Eso me ha dicho. Y que él la cargó. Pero él no disparó. Él sólo la tuvo en las manos. Sólo quiso saber qué se sentía. Lo mismo que cuando chico. Y le he visto yo el susto en la cara. Un susto muy grande, grandísimo. Pero hoy me ha contado de dónde le viene. Y me ha pedido que yo se lo cuente al señor abogado que le han puesto.
Todo me lo ha relatado, señor comisario.
Andaba buscando un borrego que se le había extraviado, el Botaslo llama él, porque tiene las patas negras y es todo blanco. Estaba allí nada más que por eso. Y entró en el caserón porque lo habían dejado de par en par. Entonces vio la escopeta en un armario que tiene las puertas de cristal, tal que unos escaparates que todavía le están hediendo, porque él se acercó sólo a mirar, pero no supo resistir y cogió una escopeta. Había más, pero sólo cogió una. Luego después, la cargó, salió al patio y se encontró con el señorito Leandro. Pero él no disparó. Dejó el arma arrimadita a uno de los pilares de los arcos. Hablaron. Poco, ya sabe usted. Y cuando mi Paco se fue del cortijo, llegaron los otros que iban a morir. El reconoció a la madre y al hermano de la señorita, que al marido no lo conocía. Con el abogado don Carlos y con la señorita Aurora iban, en un coche, todos juntos.
Se ve que le ha valido que yo le relatara lo que el hijo de la Isidora me contó la otra noche, que en cuanto yo acabé de hablar, empezó él.
Ya le he dicho que le va un perjuicio en callarse. Y que usted me ha asegurado redondamente que don José María es el único que puede ayudarle. Pero mi nieto se empeña en que habla conmigo, y sólo conmigo.
¿Y usted no puede decirle a don José María que haga como que yo soy mi nieto?
¿Y si yo se lo cuento primero, y después él tira del hilo para que mi nieto suelte lo que tiene en enredo? Capaz es que si el abogado entra sabiendo lo que ha de saber, y mi nieto sabe que lo sabe, lo cuenta otra vez.
¿Cómo va a pensar eso, hombre de Dios? ¿Cómo va a pensar nadie que esto es un juego, leche, cuando lo tienen guardado con siete cerrojos?, que los techos que tiene por cima yo no sé cuántos serán, pero las puertas que he pasado al salir las he contado, y eran siete.
Hoy ha hablado lo suyo, sí. Pero no quiere hablar más.
Me da a mí que me ha soltado el repertorio porque quiere que yo vuelva mañana. Él no tiene por costumbre pedir. Pero yo iba a llegarme a verle aunque no me lo hubiera pedido. Mañana, pasado y al otro. Y todos los días hasta que le dejen salir.
¿Se lo llevan?
¿Cuándo?
¿Dónde se lo llevan pasado mañana?
¿Y es mejor ese sitio que éste?
Aquí me ha dicho que le tratan bien.
¿Por qué se lo llevan tan lejos?
Me gustaría ir con él.
Ya me figuro que no puede ser.
¿Lo traerán pronto de vuelta?
Entonces, iré yo hasta allí.
Está lejos.
Yo no he ido nunca.
Pero sé que está lejos.
Lejos está.
CUARTA PARTE
44
Había paseado por las tierras que en otro tiempo consideró como propias. El abandono lo sintió en las piernas, cuando se negaron a seguir caminando. Leandro sabía que no era la edad la que le había fatigado. Eran los ojos, que no deseaban ver la desolación que se mostraba ante él. Regresó al pabellón de caza; recordó su antiguo esplendor en las tinajas de la entrada, milagrosamente repletas de plantas que nadie cuidaba; y se sentó en el porche a contemplar el cielo. Le extrañó el color de las nubes, presagiaba nieve. Pero no sería la primera vez. Mañana nevaría. Y en esta ocasión, Victoria sería testigo de un fenómeno atmosférico casi desconocido en la comarca. Nevaría. Sí. Hacía demasiado frío. Entró a buscar una manta. Volvió a sentarse y se cubrió las piernas. Leandro hubiera preferido no haber regresado a «Los Negrales», pero su esposa quiso despedirse de las tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones, e insistió en firmar en el notario del pueblo los documentos de venta. Pronto regresaría, con los demás. Él no quiso acompañarla al notario, se quedó en casa de sus hermanos y, después de asistir a las interminables discusiones de las solteras y de mantener una charla con Felipe, se fue caminando al cortijo.
Los ladridos de un perro se oyeron de cerca. Provenían del interior del pabellón. Se levantó, entró al patio porticado y vio cómo un hombre se ocultaba detrás de uno de los arcos.
–¿Quién anda ahí?
La mano que sujetaba al animal era deforme. Leandro dio unos pasos hacia el arco y se detuvo cuando el perro le enseñó los dientes y escuchó la voz del dueño intentando calmarlo.
–Quieto, Pardo.
–¿Quién es usted? Salga inmediatamente.
El hombre que asomó la cara estaba más asustado que él.
–El Pardono hace mal. Y yo tampoco.
–¿Qué haces aquí?
–Se me escapó un borrego.
El nieto de Catalina salió de su escondite. Leandro no vio cómo abandonaba una escopeta apoyada en la pilastra que soportaba la arcada. Pero se fijó en su mano.
–¿Eres el nieto de Catalina?
–El mismo soy.
–¿Cómo has entrado?
–Estaba de par en par.
–¿Estaba abierto? Verídico, señorito.
Sí. Se había dejado la puerta abierta, cuando quiso acercarse a lo que antes era un olivar sin saber que regresaría deseando no haberlo visto. Y ahora tenía frente a sí a quien no hubiera deseado volver a ver nunca. Felipe le había hablado de él hacía tan sólo unas horas, y le había contado lo que nunca hubiera querido saber. Leandro acababa de conocer las consecuencias de una conversación que mantuvo con su hermano treinta años atrás, en la que quiso justificarse ante él por haber permitido que Victoria se llevase al hijo de Isidora y le explicó la forma que encontraron para vencer su resistencia y la de Modesto. Tendría que haber callado algunos detalles. Guardar el secreto. Pero mencionó la medalla. Y ahora sabía que fue un error. Habló de ella para no confesar que su mujer le convenció porque él se dejó convencer; para no admitir que accedió a llevarse al niño porque no quiso renunciar a ser el único administrador de las propiedades de su esposa. Hacía tan sólo unas horas que Felipe le recordó aquella conversación. Fue durante su primer regreso al cortijo, cuando su hermano tomó posesión del marquesado de Senara tras la muerte de sus padres, víctimas los dos de un accidente de carretera. Leandro y Victoria no habían querido regresar hasta entonces. Él administraba las fincas desde la capital y el abogado de la familia se instaló en el pueblo para vigilar de cerca sus intereses y mantenerlo al tanto. Ninguno de los dos se atrevía a volver, pero mantenían el cortijo abierto para ahuyentar la sensación de huida que ambos se negaban a admitir.
Siete años después de aquella mañana de junio que les llevó a la capital con un hijo ajeno en los brazos, Felipe les notificó el accidente que les obligaría a enfrentarse al primer regreso. Su padre llevaba el volante, sufrió un colapso y estrelló el automóvil contra otro que venía de frente. Sus hermanas gemelas lloraron tanto como habían reído en su adolescencia, y las solteras pasearon su luto con dignidad y organizaron después la ceremonia de pleitesía en la casa familiar que habitaban con el reciente marqués, soltero también, donde los cuatro vivirían en perpetua desavenencia hasta la muerte.
Tras las protocolarias presentaciones de respeto al nuevo jefe de la casa de Senara, los hermanos se retiraron al despacho donde su padre solía tocar el violín.
Felipe le preguntó las razones de una ausencia tan larga, y él le contestó que estaba bien donde estaba.
–No me vengas con cuentos, a ti siempre te ha gustado el campo.
No tuvo que insistir demasiado, Felipe siempre había conseguido convencer a su hermano de cualquier cosa que se propusiera. En aquella ocasión, deseaba saber más de lo que hasta entonces le había contado acerca de su marcha, tan rápida como extrañamente repentina. Leandro admitió que añoraba su vida en «Los Negrales», que la nostalgia le acompañaba desde que se marchó y que desde entonces no pensaba más que en volver. Le confesó que había amenazado a Modesto y que se había llevado a su hijo a la fuerza; que vivía con esa pesadumbre, que la llevaba arrastrada durante siete años, y que temía encontrarse con Isidora.
–Eso es una solemne tontería. Todo el mundo sabe que ese niño está mejor con vosotros. Además, Isidora no trabaja allí desde que os fuisteis. No tienes por qué encontrártela.
–Tú no lo entiendes, Felipe. También los amenacé con la muerte.
–Amenazaste con denunciarlos por rojos. Y son rojos. Pero ya no matan a nadie por eso.
Entonces fue cuando le habló del asesinato de Quica, y de la medalla que llevaba al cuello cuando la mataron. Felipe le escuchó con atención mientras se fumaba un cigarro. Mostró su sorpresa ante un secreto tan bien guardado, y le preguntó que si él lo conocía.
–Yo supe que Isidora mató a ese soldado cuando Victoria me enseñó la medalla. Hasta entonces sabía lo mismo que tú.
–¿Dónde está esa medalla?
–¿Por qué?
–Por nada, me gustaría verla.
Hacía tan sólo unas horas que comprendió que jamás debería de haberle revelado a Felipe la existencia de esa medalla. Y que tendría que haber detectado la lujuria que dejó traslucir el brillo de sus ojos cuando le pidió que se la enseñara. Pero él desconocía entonces el rencor que su hermano había acumulado contra Isidora y Catalina, alimentado día a día en el transcurso de los últimos años. Leandro hubiera preferido seguir creyendo que su carácter se agrió sólo a causa de la caída del caballo, que sólo su invalidez lo transformó en un ser virulento y ácido, incapaz de mirar de frente.
Hacía tan sólo unas horas que sabía que aquella conversación fue el primer paso hacia la venganza que tomó cuerpo en el hombre que ahora tenía delante. Al día siguiente de conocer los detalles del asesinato de Quica, Felipe fue a «Los Negrales», y se marchó del cortijo con la medalla que le había entregado Leandro, cediendo a su insistencia de la necesidad de guardarla en lugar más seguro.
–Ahora que no venís nunca por aquí, podría robarla alguien. Ese secreter se abre con mirarlo.
–Te la doy si me juras que no denunciarás a Isidora.
–Lo juro.
A cambio de su juramento, Felipe le arrancó a Leandro la promesa de que volvería a «Los Negrales» en vacaciones con sus hijos. Y Leandro regresó en el mes de junio, y pasó en el cortijo las vacaciones escolares, y todas las siguientes, hasta que su hijo Agustín murió, sin volver a acordarse de la medalla. Durante muchos años, disfrutó de nuevo con la pasión que sentía por la tierra, y le reprochó a Victoria que no la compartiera con él. Ella se negaba a volver, y accedió tan sólo en contadas ocasiones. Hacía apenas unas horas que Leandro había recordado una de ellas: el día en que el nieto de Catalina llegó a «Los Negrales» siendo apenas un niño. Victoria sintió lástima de aquel muchacho tullido que quería ser pastor, y Leandro lo contrató, sin saber aún que Felipe había cumplido sus ignominiosos deseos de revancha, y que él mismo le había dado la clave para llevar a cabo su desagravio.
La venganza que trancó el nuevo marqués no se efectuó tal y como él la había urdido. El azar mejoraría los resultados que esperaba. Los años transcurridos desde su caída habían sido suficientes para enfriar el plato. Felipe tenía en la mano la forma de servirlo. Cuando se despidió de Leandro en el cortijo, se metió la mano en el bolsillo, y se marchó acariciando la llave que le abría distintas perspectivas para el escarmiento que merecían las mujeres que le habían destrozado la vida. Sabía que Catalina ignoraba que habían violado a su madre, y él había aceptado como un hecho que no debía saberlo jamás. Revelarle aquella violación no se le había ocurrido nunca, hasta ahora. La sangre y el nombre de Quica sobre la medalla dispararon su imaginación. Podría mostrársela en primer lugar a Isidora. Sí. O reunirlas a las dos. Ver sus caras, mirándose la una a la otra mientras él les ponía delante la prueba de que Isidora mató al soldado que violó a Quica, revelando a un tiempo que Quica había sido violada y que Isidora había asesinado a un hombre. Las sirvientas no tenían por qué saber que él no faltaría a la lealtad hacia Leandro. No podía denunciar a Isidora pero la amenaza del garrote vil las haría temblar. Después de saborear sus cavilaciones, decidió visitar a Isidora. Ella sería la primera en ver aquella medalla. Se dirigía hacia su casa cuando vio caminar a una joven que no reconoció. Sus movimientos cadenciosos le recordaron a la hija de Catalina. Sí, la había visto moviendo así las caderas, en la casa azul, donde había entrado a servir para su primo. Esperó a que doblara el recodo donde acababan las chumberas y la dejó que se acercara. Al cabo de unos minutos, encontró a la hija de Catalina frente a él. Llevaba una barra de hielo al hombro, y se parecía a su madre. Y era más joven. Más dulce. Y más deseable que Isidora. Podría vengarse de las dos al mismo tiempo, y ellas no lo sabrían nunca. La fruta sería más sabrosa si sólo la probaba él. Cuando Catalina e Isidora volvieran a mirarlo, con un desprecio que le obligaba a retirar la vista, con esa fuerza que les daba conocer el motivo que le llevaba a retirarla, él mantendría aquellas miradas saboreando el placer de que sus ojos volvieran a ser impenetrables. El plato estaba servido. Un escarnio que se le ofrecía fácil, secreto, sazonado y oportuno, caminaba a dos pasos de él.








