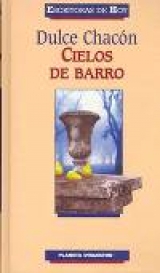
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
–Deja el hielo.
–Ando con prisa, señorito.
–Vosotras siempre tenéis prisa.
Hacía tan sólo unas horas que Felipe había presumido ante Leandro de haber ejercido el derecho de pernada al tomar posesión de su título, treinta años atrás.
–Habría que mantener las buenas costumbres. Al pueblo también le gusta. No creas que ella se resistió. Comprendió rápidamente que era mejor para todos que cerrara la boca. Son ignorantes, pero saben más de lo que parece. Ella supo en seguida el peligro que corría Isidora. Y que a Catalina no le gustaría saber que a su madre la violaron antes de matarla.
Hacía tan sólo unas horas que su hermano se había ufanado de haber vencido a las dos mujeres, que la hija de Catalina murió de parto sin haber confesado quién era el padre del niño que nació tullido. Y que no lo dijo nunca porque él la amenazó con la medalla de la Virgen de Guadalupe, aún manchada de sangre reseca y con el nombre de Quica grabado.
–¿Has encontrado el borrego?
–Aquí no está.
–¿Y qué quieres ahora?
–Nada.
–Entonces, puedes irte, ¿no?
–Sí.
–Pues vete.
–Vamos Pardo.
El nieto de Catalina se alejó del pabellón por el sendero de tierra. Leandro le siguió. Él volvía la cabeza a cada paso para mirarle de reojo. Al llegar a la puerta del garaje, se apartó a un lado del camino y se detuvo a mirar un coche que se acercaba. Leandro no apartaba la vista de él, pero el nieto de Catalina ya no le miraba, acarició a su perro mientras observaba a los que llegaban del notario.
El abogado de la familia conducía el vehículo. Victoria y sus dos hijos ocupaban el asiento trasero y su yerno viajaba junto al conductor. Regresaban satisfechos. Todos, excepto Aurora, que hubiera preferido acompañar a su padre en su paseo y no ser testigo de aquella venta. Desde el interior del automóvil, vieron detenerse al nieto de Catalina, que los miraba sujetando a su perro.
–¿Has visto qué hombre tan raro, Aurora?
–Es el nieto de Nina, mamá.
–¿Aún vive Nina?
–No, mamá, hace dos meses que murió.
–Me lo dices como si tuviera obligación de saberlo.
–Lo mismo que me he enterado yo, podrías haberte enterado tú.
–¿Y cómo te has enterado tú?
–Pues llamando a Lorenzo, mira qué cosa más fácil. Coges el teléfono, le preguntas cómo está, y él te cuenta de paso cómo están todos los demás.
–¡Qué cosas se te ocurren!, llamar yo a un criado. ¿Está muy viejo Lorenzo?
–Claro que está viejo, mamá.
A Victoria le contrariaba discutir con su hija, no acababa de acostumbrarse a que Aurora empleara siempre con ella un tono de reproche. El tono que comenzó a usar el día que cumplió los quince años, poco antes de que el hijo de Isidora desapareciera de sus vidas para siempre, poco antes de que Lorenzo se despidiese sin ninguna razón, y volviera al pueblo. Hasta entonces, Aurora se había conformado con las medias respuestas que obtenía, para las preguntas que no se cansaba de formular. Le intrigaba saber por qué el hijo de Isidora vivía con ellos. Sus padres contestaban siempre con evasivas, y cuando la niña iba al cortijo en vacaciones, y le preguntaba a Catalina, Catalina le respondía de la misma forma. Aurora regresaba de sus veraneos en «Los Negrales» cargada de nuevas preguntas.
–¿Por qué tú nunca vienes con nosotros, mamá?
–El campo me sienta mal, hija.
–¿Y por qué no puede venir el hijo de Isidora?
–No querrás que me quede solita, ¿verdad?
Antes de que diera comienzo la fiesta del cumpleaños de Aurora, en una de las pocas ocasiones en las que Victoria consintió en volver al cortijo, vio a su hija salir de su habitación con una carta en la mano. Aurora se acercó ella y le dijo que no se lo perdonaría nunca; que no podía entender cómo había sido capaz de decirle a un hijo que su madre lo había vendido, ni cómo ella tuvo corazón para comprarlo. Y le preguntó qué precio había pagado por él. Pero aquella vez, no esperó a que su madre le diera sus medias respuestas.
–¿Qué has hecho, mamá? ¿Qué has hecho?
–¿De quién es esa carta?
–¿Por qué no dejas a la gente que viva en paz? ¿Por qué te crees que tienes derecho a manejar la vida de los demás? ¿Por qué?
–Aurora, no te consiento que me hables así.
Aurora echó a correr, y se refugió en el comedor de la casa central. Allí encontró a doña Ida contemplando tras la ventana las tierras que ya no eran suyas, la alameda que se extendía hasta perderse de su vista. La anciana intentó consolarla. Aurora le mostró la carta.
–No volverá, tía Ida. Nunca volverá.
–Aurora, hijita, tienes que aprender a perder. Todos perdemos algo.
Compadecía a su sobrina nieta, al joven que había escrito aquella carta, y a la madre que se había visto obligada a vender algo más que un puñado de tierra. Hacía mucho tiempo que no veía a Isidora. Creía recordar que la última vez que se vieron fue al acabar la guerra, porque todos reían, y estaban muy contentos, y ella cantó un cuplé. O quizá no había acabado aún. Quizá fue cuando su hermana Carmen consiguió un salvoconducto para Federico. Sí. Era ella la que estaba muy contenta, y abrazó a Isidora. Después la empujó hacia ese mismo comedor, donde se encontraba en aquel momento con su sobrina nieta. Isidora había recibido también una buena noticia. No, no fue en el comedor. Fue en el gabinete, y aún no había acabado la guerra, aunque esa noche, en el patio del pabellón, ella hubiera cantado un cuplé.
–Y también tienes que aprender a que nadie te pase por agua tus fiestas, Aurora. Vuelve allí, sigue cantando, y que nadie sepa que has llorado.
Cuando Aurora se calmó, doña Ida la acompañó al porche del pabellón, donde sus amigas coreaban las canciones que su tío ciego cantaba. Al regresar hacia la casa central, doña Ida vio cómo Victoria le daba la espalda a Isidora y la dejaba mirando a un lado y a otro como si buscase a alguien.
–Cuánto tiempo sin verte, Isidora, ¿cómo estás?
–¿Ha visto a mi hijo?
Le costaba creer que Isidora hubiera entregado a su hijo a cambio de algo. Se preguntaba qué argucias le habrían servido a su sobrina Victoria para convencerla de que lo daba a buen precio.
–¿Ha visto a mi hijo, señorita Ida?
–No lo he visto. Y no vendrá.
Ante la puerta principal, las dos mujeres permanecieron hablando un largo rato, mientras Victoria las observaba, atisbando tras las rejas de la ventana del comedor, ocultándose con las cortinas. Sería la última vez que doña Ida pudiera hablar con Isidora. Unos años después, Aurora le contó que no hacía un mes que había muerto, ni dos meses que lo había hecho Modesto.
–Mi madre ordenó derrumbar su casa, tía Ida. Dijo que afeaba la entrada a «Los Negrales», y que tapaba el cruce.
Se lo contó al regresar del cementerio del convento, donde acababan de enterrar a Agustín. El hijo de Victoria se había estrellado en un accidente de motocicleta cuando intentaba ganar una carrera contra su hermano. Aurora se lamentaba ante su tía, intentando encontrar una explicación para una muerte absurda.
–Supongo que Agustín se confió. Antes siempre paraba ahí, porque la casa tapaba el cruce. Si la casa hubiera estado en pie, Agustín no se habría matado.
Del brazo de su sobrina, doña Ida reflexionaba sobre las ironías que cumplía el azar, mientras caminaba despacio hacia el comedor, poco antes de que la familia se congregara allí; poco antes de que la desesperación buscara un culpable entre los que llegaron, para una muerte que ninguno de ellos era capaz de aceptar.
Leandro culpó a Julián por haber retado a su hermano.
–Nos has quitado la vida.
Y Victoria culpó a Leandro, por su insistencia en pasar las vacaciones en el cortijo, en aquellas tierras que ella había llegado a aborrecer.
–Tú los obligaste a venir. Tú los obligaste.
Las voces se avivaron, doña Ida no encontró fuerzas para pedir calma. Pensó en alejar a Aurora de la crueldad de aquella discusión, y le rogó que la acompañase a su dormitorio cuando sintió que los reproches pasaban de unos a otros como palabras en llamas.
El silencio obstinado los acompañó en su viaje al día siguiente del entierro de Agustín. Doña Ida se marchó por la mañana, y el resto de la familia lo hizo por la tarde, después de que Victoria convocara a la servidumbre para comunicarles que el cortijo se cerraba. En el mismo momento en que Aurora se acomodó en el automóvil, supo que el dolor que su padre se llevaba con él no era únicamente por la muerte de su hijo. Le observó mirar los viñedos, los olivares, los campos crecidos de espigas. Y sintió su mismo dolor. Porque ella le había acompañado siempre en sus paseos. Había jugado con él a esconderse en los trigales que la cubrían por entero cuando era una niña. Y en las eras, donde su padre le permitía subir a los carros que transportaban el trigo y encaramarse a las montañas de grano recién trillado, para resbalar después hasta sus brazos. Le había acompañado en las cacerías, se había apostado con él de madrugada, había pasado frío con él, y habían disparado juntos. Aurora no era como sus hermanos, que se negaban a acompañarlo al campo cuando él se ofrecía a llevarlos, y le exigieron que construyera una piscina y una pista de tenis, porque no querían renunciar a las diversiones a las que estaban acostumbrados en la capital. Julián y Agustín crecieron ignorando la pasión por la tierra que sentía su padre, y el dolor que le acompañaba siempre que se marchaba.
A raíz del accidente, la familia dejó de pasar las vacaciones en «Los Negrales». A Leandro no le abandonó nunca el deseo de regresar, a pesar de la tragedia. Y Aurora fue la única que lo supo; y la única que le acompañó en su nostalgia a lo largo de los años en que se negó a ese deseo.
–Papá, no puedo creer que no quieras volver a «Los Negrales». Hace ya mucho tiempo que murió Agustín. ¿Es por mamá?
–Tu madre no soporta siquiera hablar del tema. Ya ha sufrido bastante.
–Si ella no lo soporta, que no vaya, pero ¿y tú?
–Yo no quiero hacerla sufrir más.
–Nunca ha sufrido porque tú te vayas, papá.
–No seas tan dura, hija. Nos estamos haciendo mayores los dos, y a tu madre le gusta cada día menos quedarse sola.
–Eso no es justo.
–Algún día iré. Y tú vendrás conmigo, no te enfades.
Y ese indeterminado algún día llegó, cuando su salud comenzó a resentirse tras sufrir un ataque de gota, debido a la medicación que tomaba desde que padeció una crisis cardiaca. El médico le recomendó tranquilidad y reposo absoluto. Él creyó que iba a morir, y quiso marcharse a «Los Negrales». Y Aurora acompañó a su padre, pero no para morir. Su hija observó que la estancia en el cortijo le hizo recuperar energías y, al cabo de dos meses, le acompañó a pasear por los olivares.
Y a su regreso a la capital, asistió impotente a su tristeza, cuando hubo de renunciar a la administración de las fincas tras el litigio que perdió contra su hijo Julián.
No hacía un año que Aurora se había casado. Su marido había congeniado con su hermano casi en el mismo momento en que fueron presentados, e intimaron de inmediato. Su amistad crecía con el paso del tiempo, y los domingos, cuando el matrimonio iba a comer a casa de los padres de Aurora, los cuñados se retiraban al despacho de Julián y pasaban las horas hablando de negocios. Únicamente su madre se sumaba en alguna ocasión a aquellas interminables conversaciones. Se sentaba con ellos, mientras padre e hija aprovechaban que los habían dejado solos para saborear la añoranza de «Los Negrales», pues en presencia de Victoria y de Julián no podían dar rienda suelta a los recuerdos sin escuchar las lamentaciones del hijo y de la madre.
–Siempre estáis hablando de lo mismo.
Cuando a Leandro le sobrevino el ataque de gota, Aurora se ofreció a ir con él al cortijo. Y fue su hermano quien los animó, ante la extrañeza de ambos, sin que ninguno de los dos pudiera suponer que Julián comenzaba una batalla contra su padre.
–Es una buena ocasión para que estéis en «Los Negrales» durante unos meses. A los dos os gusta el campo, y es una estupidez mantener la finca si nunca vamos ninguno. Yo cuidaré de Manuel, Aurora, por tu marido no tienes que preocuparte.
Las palabras solidarias de Julián no le hicieron sospechar a Aurora que su hermano aprovecharía la ausencia de su padre para actuar con manos libres. Y a su regreso, aprovechó la debilidad del enfermo para presentarle un proyecto de ayuda para las fincas que destruyeran los cultivos. Un proyecto que había elaborado Manuel. Para ello, era necesario dar instrucciones a Carlos, el abogado de la familia, conseguir que su madre firmara unos poderes, y que su padre apoyara la iniciativa, o fuera relegado de sus funciones.
–Estamos perdiendo mucho dinero, papá. El campo ya no es lo que era, y tú estás cansado.
–¿El abogado ha visto esto?
–Sí, y mamá está de acuerdo.
A partir de entonces, Leandro se limitó a observar cómo su hijo se hacía cargo de las propiedades de Victoria. Y desdeñando sus protestas, y las de Aurora, solicitó las subvenciones para arrancar los olivos. Y los arrancaron, sin que Julián sintiera que algo se le quebraba por dentro, como a él, como a Aurora.
–Acabarás perdiendo las tierras de tu madre.
–Perdiéndolas, no, papá. Pero vete acostumbrando a la idea de que lo mejor sería venderlas.
–No consentiré que hagas esa barbaridad.
–Cuando llegue el momento, lo discutiremos.
La muerte de su tía Amalia, la duquesa viuda de Augusta, le daría a Julián la oportunidad que esperaba. El duque ciego recibió de su madre una herencia millonaria, y quiso comprar «Los Negrales» como regalo de bodas para su hija.
Leandro protestó airadamente ante la posibilidad de plantearse siquiera la oferta.
Nada más pudo hacer. Julián convenció a su madre de que las fincas ya no eran rentables. Y hasta el último momento rebatió las protestas de su padre, su pleno rechazo a aceptar que la venta fuera una oportunidad única para invertir el capital en nuevos negocios.
–Él sabe lo que compra, y tú no sabes lo que vendes.
–El compra porque no sabe qué hacer con el dinero, papá.
Sin asumir la derrota, Leandro acudió por última vez al cortijo con toda la familia. Pero no quiso ser testigo de cómo perdían las tierras que Victoria se disponía a vender.
Al bajar del automóvil donde regresaban del notario, Aurora fue la única en advertir la cólera reprimida de su padre. Conocía los verdaderos motivos que le habían llevado a negarse a presenciar la venta. El había argumentado que su mujer ya no necesitaba su consentimiento para disponer de sus propiedades, y que aprovecharía para ver a su hermano Felipe. Pero sus excusas no convencieron a Aurora, a ella no podía ocultarle la auténtica razón de su negativa. La venta de aquellas tierras suponía para su hermano Julián un nuevo triunfo que a su padre le dolía admitir. Él había negado las ventajas de aceptar la oferta, al igual que negó en su tiempo las de arrancar los olivos, pero no pudo hacer nada ante la decisión de su esposa, como no pudo impedir que recibieran las subvenciones. Julián había vencido. Y viajó a «Los Negrales» empuñando su triunfo como un arma que blandía lleno de orgullo.
Aurora le ofreció el brazo a su padre, le acompañó al comedor de la casa central y le ayudó a sentarse a la mesa.
–Hija, no seas pesada, que yo puedo solo.
Julián llegó tras ellos del brazo de su madre. Se sentó frente a él, con el contrato de compraventa en las manos. Mientras, Leandro calentaba las suyas sobre las piernas, bajo la misma manta con la que se había cubierto en el porche. Guardó silencio, manteniendo oculta su irritación ante su hijo, que había regresado del notario con una expresión de euforia que le hirió en lo hondo. Y su labio inferior comenzó a temblar.
Julián no le miraba, pero sentía los ojos de su padre, su desprecio. Y quiso aliviar la asfixia que le provocaba su ira contenida hablando con su madre. Pero el mutismo de su padre presidía la mesa, llevando cualquier intento de conversación hacia el silencio. Fue el marido de Aurora el que provocó que padre e hijo se gritaran. Intentó resolver la situación, mencionando la necesidad de contratar a un nuevo abogado en la capital, un especialista en asuntos financieros.
–¿Y ya le habéis dicho a Carlos que le vais a dar la patada en el culo, lo mismo que hicisteis conmigo?
–Nadie te ha dado una patada, papá. Recibes la renta más alta que has conseguido en tu vida.
–Dinero. Dinero. De eso es de lo único que sabes hablar.
La tensión que destilaban las palabras que padre e hijo se cruzaban no disminuyó con la intervención de Aurora; ni con las réplicas que Victoria buscó para seguirla en su intento.
–Va a nevar. ¿Te acuerdas de la foto que te mandamos, mamá?
–Sí, claro que me acuerdo.
–Por fin vas a ver nieve en tu tierra.
–¿Estás segura de que va a nevar?
–Sí, va a nevar.
El labio inferior de Leandro seguía temblando. Aurora se apretó las manos bajo la mesa. Nunca había visto a su padre así, a un paso de perder el control, mirando a unos y a otros con los ojos desorbitados, e intentando detener con la lengua la saliva que escapaba por la comisura de su boca.
–¿Verdad que va a nevar, papá?
–Sí, hija. Va a nevar. Pero tu madre no va a ver nieve en su tierra. Tu madre ya no tiene tierra.
Las mujeres guardaron silencio. El marido de Aurora dejó la botella que tenía en la mano, abandonó la idea de abrirla y le ofreció un cigarro a Julián. Leandro miró a su yerno con el mismo desdén que utilizó al hablarle.
–¿Ya no queréis brindar por el éxito de esta magnífica operación, Manuel?
–Ya está bien, papá. Cierra la boca de una puñetera vez.
La intempestiva respuesta de Julián sorprendió a Leandro. Hubiera querido responderle con severidad, exigirle respeto, pero sus palabras sonaron débiles, apagadas bajo el sonido del puño cerrado que descargó sobre la mesa.
–¿Cómo te atreves?
Julián no supo qué decir. Deseó escapar de la mirada de su padre, huir, alejarse del cortijo en ese mismo instante. Pero debía esperar a Carlos, el abogado que dejaría de representar a la familia esa misma noche y que había ido al pabellón de caza a comprobar un error que creía haber cometido en el inventario. Julián mantuvo los ojos fijos en su padre, y cruzó los brazos apretando los dientes.
Cuando Carlos llegó al comedor, llevaba una escopeta en la mano, pero sólo Leandro le prestó atención.
–¡Vaya! Con él no lo vais a tener fácil. Viene dispuesto a defenderse.
Su labio inferior seguía temblando. La ira contenida le subió a las mejillas.
Enrojeció. La salivación que se le escapaba era ya espesa, y destacó su color blanco en la boca que no cesaba de temblar. Julián le miró, contagiándose del fuego de su mirada.
–La he encontrado en el patio, apoyada en un arco.
Padre e hijo se levantaron, sin escuchar las palabras de Carlos, enfrentándose el uno al otro.
–Siéntate, papá. Siéntate.
–Siéntame tú.
Victoria sintió la inquina con la que se retaban, se apoyó en el brazo de su yerno y éste la ayudó a levantarse.
–Tranquilízate, Leandro.
–Te va a dar una congestión.
Julián se acercó a su madre y a su cuñado, ninguno de los tres vio cómo Carlos levantó el arma para dejarla sobre la mesa. Antes de que llegara a soltarla, Leandro se la arrebató bruscamente de las manos.
–Sois los tres iguales.
Julián seguía retando a su padre con la mirada. Victoria y Manuel permanecían de pie junto a él. Y antes de que el abogado llegara a comprender qué pasaba, escuchó un disparo. Y luego otro, y otro.
Las manos temblorosas de Aurora sujetaron el arma, su padre se la había puesto en las manos pidiéndole que la usara contra él. Y la boca de la escopeta volvió a tronar.
45
¿Cómo dice usted? ¿Tan grave estaba? Madre mía de mi alma. Qué Dios lo acoja. De ahí que era verdad que regresaba para morir, y que era su muerte la que le vi en los ojos. Pero ¿quién iba a figurarse que la traía tan hecha?
En el páncreas. Dicen que ése es muy traicionero, que acaba con todo antes casi de entrar en uno, y más siendo joven como era el hijo de la Isidora.
¿Pero qué me está diciendo, señor comisario?
No me entra a mí en las entendederas que la capital sea tan grande para que nadie lo haya visto, rediós. ¿La gente de allí no tiene ojos? Es de suponer que si un hombre está tumbado en un banco es que algo le pasa, carajo, que para dormir están los colchones.
Qué lástima más grande, señor, terminar de esa manera. Si su santa madre lo ha llegado a ver desde arriba, por fuerza ha perdido la paz por un rato largo.
¿Para mí?
¿Está usted seguro, señor comisario?
Sí, señor, desde mi nacimiento, y para servirle, Antonio Angulo Ramos me llaman.
¿Y en el sobre pone todo eso? ¿Señor don Antonio Angulo Ramos? ¿Y el nombre de mi calle, y el número de mi casa?
Carajo.
Y si es mía, ¿por qué viene abierta?
¿Así había de ser? Pues a mí me hubiera gustado abrir la única carta que me han escrito en mi vida.
La única, sí, señor, con lo que yo hubiera dado por escuchar al Zacarías voceando mi nombre siquiera una vez.
¿Y el juez se la ha leído a usted?
A mí se me antoja un poco raro que teniendo sello y todo no la echara al correo, ¿a usted no?
Que el cielo nos valga, y no consienta que en nuestra última hora no tengamos un minuto siquiera para hacer nuestra voluntad. Pobrecino, quedarse tumbado en un banco, tirado y solo, a dos pasos de un buzón con una carta en la mano.
Dios se lo pague, señor comisario, pero si no le es mucha molestia, y ya que ha venido a traérmela, ¿me la podría usted leer a mí?
Tenía que habérmelo figurado, que ése era su propósito.
Le escucho.
Perdone, si no es abusar, ¿puede ir más despacio? Usted la va leyendo despacino despacino, y yo la voy repitiendo. Y tenga la bondad de pararme si me equivoco.
Para aprenderme todas las palabras, que no sé yo si alguien podrá leérmela otra vez.
«Queridísimo señor Antonio. Me alegrará que a la llegada de ésta se encuentre bien. Yo quedo bien gracias a Dios.» ¿No me ha dicho usted que la escribió ayer mismo?
Pues que si no he entendido mal, ayer fue cuando se tumbó en un banco de la calle y se quedó muerto. Recontra con la fórmula de cortesía. Usted me perdonará que le haya cortado. Siga, si me hace el favor. Y tenga en mente lo que le he dicho.
Que lea despacino, y me pare usted si me confundo en alguna palabra. Si no repito una por una, conforme usted las va leyendo, me lo dice sin ningún reparo, que las quiero todas en la memoria correctamente.
«La presente es para decirle que escribo ésta porque es de justicia que usted sepa lo que pasó la otra noche, que le debo un favor por acogerme en su casa y no sé cómo pagárselo. Y quiero que sepa que yo no he matado a nadie, señor Antonio.
Y que hubiera sido mejor quedarme en el jergón que me ofreció. Mejor hubiera sido, para no ver lo que vieron mis ojos en el cortijo.»
Siga, señor comisario, siga. ¿Ya me he confundido?
¿En ‹Los Negrales» ha escrito él?
Espere entonces, que lo repito. «Mejor hubiera sido, para no ver lo que vieron mis ojos en "Los Negrales".» Siga, por caridad.
«Yo había ido allí porque quería recordar la cara de mi madre, que no la recuerdo. Y en mi casa sólo vi las chumberas, ni una piedra de mi casa hay en pie. Me fui por la alameda para arriba, por ver si en el cortijo quedaba algo de ella. La puerta principal estaba abierta. Y entré. Desde el pasillo escuché tres tiros de escopeta. Ojalá hubiera tenido miedo, señor Antonio. A Aurora la vi la primera, la reconocí en seguida, a pesar de que la última vez que nos vimos fue cuando se marchó a "Los Negrales" para celebrar la fiesta de sus quince años. Se la veía tan guapa como entonces, aunque la desesperación asomaba a sus ojos. Su madre estaba muerta. Y su marido. Y su hermano. Los tres muertos. Y ella tenía una escopeta en la mano, y le gritaba a su padre que se había vuelto loco. Y como loco eran los ojos con los que él la miraba. Ese hombre tenía los ojos de loco. Y el labio de abajo se le movía como si no lo pudiera parar. Mátame, hija. Mátame. Le decía. Aurora no estaba en sí. Un hombre que yo no conocía le dijo que soltara la escopeta, que se le podía disparar, y antes de que hubiera acabado de decirlo, se disparó. Y el padre de Aurora cayó muerto. Ellos se quedaron pasmados, lo mismo que yo. Y Aurora cayó desmayada. Y el hombre que no conocía le quitó la escopeta. Y yo se la quité a él, porque no sabía cuándo iban a acabar los tiros. Pero yo no he matado a nadie, señor Antonio. Yo sólo vi cómo Aurora mató a su padre. Y se cayó desmayada después.» Ahí lo tiene, señor comisario. Mi nieto no fue.
Claro que quiero que siga, faltaría más.
«El hombre que yo no conocía me dijo que soltara la escopeta, que él no había matado a ninguno, que no le tuviese miedo. Y me preguntó que quién era yo y que si quería ayudar a Aurora. Yo le dije mi nombre, y le contesté que sí, que quería ayudarla, que la conocía desde que nació. Y entonces me pidió que escondiera la escopeta en el chamizo de arriba, el que usan los pastores en verano, que él se encargaba de todo lo demás.»
¿Y sacarán a mi nieto con eso?
¿Usted cree? Sabía yo que no todos los ojos lloran el mismo día. Le dije yo que ése era un liante, se lo dije, señor comisario. Y ya ve que andaba en lo cierto. Ese abogado supo en seguida cómo liarnos a todos debajo de la manta, y arropar a la señorita Aurora quedándola fuera. Y para evitarle la cárcel a ella, apañó que el hijo de la Isidora señalara a mi nieto sin saberlo. Ya lo tiene usted. El picapleitos ése mentó a mi Paco cuando le preguntaron. Después se fue a por el Pardo, lo dejó en las narices de los guardiñas que estaban rebuscando en el cortijo, y el perro los llevó hasta la escopeta, y hasta las ropas manchadas de sangre. Lo que no me explico yo es cómo se las habrá apañado ese sinvergüenza para que estuvieran las ropas de mi Paco en el chamizo de arriba, cuando él las deja siempre en el de abajo; y cómo habrá conseguido llevar al perro al cortijo, y cuándo. De fijo que cuando el Pardose quedó solo, sin su amo, cuando el abogado señaló a mi nieto y lo apresaron nada más y únicamente porque él lo había visto en el camino esa noche.
¿Cuenta algo más en la carta?
«Decirle, señor Antonio, que cuando yo fui a su casa la otra noche por segunda vez, llevaba la intención de contárselo, pero no me atreví. Cuando lo tuve delante me dio por pensar que era mejor no meterle a usted en un asunto tan malo. Y por eso le pedí únicamente que me dejase lavarme, porque no encontré una excusa mejor para explicarle el porqué volví para su casa.» Pobrecino, y se fue con esa angustia en lo hondo.
«Y decirle que no desmienta usted a nadie cuando digan que yo los maté. Que a mi no podrán encerrarme. Que a mí no habrán de llevarme más que a la tumba. Pero quiero que usted sepa que yo no maté a nadie. Y que lo tenga presente cuando lo oiga decir, señor Antonio. Yo no maté a nadie. Y sólo me queda despedirme de usted. Y pedirle que tenga en su recuerdo a éste, su amigo que lo es. Y que Dios le conserve la salud.»
¿Y ésta es la firma del hijo de la Isidora?
46
Caminaba despacio, mirando al suelo. Posando un pie tras otro con sumo cuidado arrastraba su torpeza ayudándose de su bastón para no resbalar en la nieve que aún quedaba en la acera. La figura de don Antonio se alejaba del umbral de su casa para visitara su nieto antes de que se lo llevaran del cuartelillo. El comisario le había prometido que iría a buscarlo, pero se retrasaba, y la impaciencia por llegar a tiempo le indicó que no debía esperarlo más. Se extrañaba de que no hubiera acudido a su cita. Y dudó de haberle entendido bien. Pensó que quizá le había dicho que lo recogería en el cuartelillo. Se lo dijo después de haberle leído la carta, la tarde del día anterior, y después de explicarle que debía seguir investigando. Le había dicho también que era muy posible que el abogado y Aurora confesaran lo que ocurrió realmente en el cortijo cuando supieran que el hijo de Isidora lo había contado todo. Y que entonces su nieto recobraría la libertad. Las cosas de palacio andan despacio, le advirtió. Y él había comprendido que su nieto dormiría bajo llave también esa noche. Y quizá muchas noches más.
Don Antonio maldecía su suerte. Golpeaba sin cesar la punta de su bastón contra la acera. Imaginaba que el comisario no había acudido a su cita por no atreverse a decirle que la carta no servía como prueba de la inocencia de su nieto, sin saber que mientras él caminaba hacia el cuartelillo, el comisario se encontraba leyendo la carta en la casa del marqués de Senara. Aurora la escuchaba en silencio, a diferencia de su abogado, que pensó rápidamente que la mejor defensa es un buen ataque e interrumpía a cada instante la lectura.
Ningún argumento escapó a la sagacidad del abogado, que exigió un perito calígrafo y cuestionó la imparcialidad del testigo por su relación con la familia asesinada. Y añadió que aquella artimaña se trataba de una astuta venganza.
Durante las interrupciones de la lectura, el abogado observaba las reacciones de Aurora. Su actitud la delataba, miraba alternativamente a cada uno de los presentes sin poder ocultar su desconcierto, y cuando sus ojos se posaban en los del comisario, retiraba de inmediato la mirada.
Don Antonio sorteaba los restos de nieve con dificultad. Deseaba ir aprisa, pero debía ir despacio. Movía su desesperación con la cabeza y golpeaba el suelo con la punta de goma de su tranca. Cruzó la calle desconfiando de sus piernas, se llevó la mano a la boina, y se rascó pensando en la carta del hijo de Isidora, preguntándose si el comisario sería capaz de lograr que su nieto pudiera dormir algún día mirando al cielo. Alzó los ojos buscando una respuesta, y habló en voz alta.
–Meloncina, tú que tienes a Dios a mano, podrías preguntarle por qué hace las cosas tan malamente.








