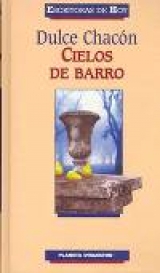
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Una pizca de fatigado, sí. Pero puedo seguir todavía. «El tercero ha sido niño, mama. Le van a poner Julián, por su abuelo, que va a ser el padrino.» Ése era el marqués.
Sí, el abuelo de los señoritos era marqués. No tenía una perra, pero tenía mucha importancia, por ser marqués. Y por eso algunos nuestros lo entraron en la parroquia y le prendieron fuego, con todos los demás.
Con los que iban contra la República y querían que volviera el rey, que estaba bien donde estaba, y allí se quedó.
Se salvó, sí. Llegó a su casa todo chamuscado y ni la propia marquesa lo pudo reconocer. Se había escondido en un confesionario, y se escabulló por un boquete que hizo una granada en el muro. Se las tiraban desde lo alto del campanario, ¿sabe usted? Que el cielo los perdone, si no los ha perdonado ya. A la Catalina por poco la matan, y era nada más que una niña. Se liaron a pegar tiros desde la torre a todo lo que se movía. Y la Nina se movió.
¿Qué habría de estar conforme yo con eso?
Y sólo Dios sabe cuántas cosas peores. Cosas malas. Cosas malas. Todo eso ha pasado ya.
Digo algunos nuestros porque yo nací republicano, y republicano me moriré. Y no los voy a llamar rojos, porque yo soy rojo, igual que mi padre, que lo era de verdad, y a mucha honra. Pero ésos eran de otro rasero, y con tanto desbarajuste, hicieron que llamaran rojo a los rojos como si fuera una afrenta, y con ese escarnio que lo dicen todavía los que se hicieron amos del poder. Y mi padre era rojo. Y así mismo le insultaron mientras se lo llevaban a la plaza de toros, gritándole rojo. Rojo. Rojo de mierda. Va para más de una vida, y todavía se me figura que oigo los chillos. Rojo, comunista, maricón, ahora vas a ver por dónde te vamos a dar. No se me despintan esas palabras, señor comisario, lanzadas como piedras con honda, para herir. Escuché cómo se las decían a mi propio padre, a mis diez añitos, y me dolieron más que si me las hubieran dicho a mí. Lloré lo que no lloró mi madre, cuando yo me tenía creído que ya era un hombre.
Fueron a por él a poco de empezar la guerra, sólo por pelear en el frente defendiendo lo que había que defender. Era la fiesta de la patrona, y los que habían resistido en el ayuntamiento se habían rendido ya. Y estaban todos muertos. Les prometieron perdonarles la vida por ser el día de la santa si se entregaban. Y se entregaron. Y el perdón les duró el tiempo que tardaron en rendirse. El pueblo ya había caído enterito, pero fueron buscando casa por casa, y a mi padre lo arrancaron de la mía. Le miraron el hombro y se lo llevaron.
Al verle la señal. A todos los que tenían la señal se los llevaban sin preguntar.
La que deja la culata del fusil. El que tenía la señal es que había pegado unos cuantos tiros. Y mi padre la tenía. Mi madre se agarró a él y yo me agarré a mi madre. Lo despegaron a palos de nosotros, y a palos lo arrastraron hasta la plaza. Miró atrás antes de que lo metieran adentro, para ver a mi madre y que ella viera que no llevaba miedo. A mí me miró también. Era un hombre de una vez. Pero cuando el miedo es miedo de verdad, se cuela por las venas y no hay valiente que lo pare; le llega a uno al corazón cuando todavía está cavilando que lo puede frenar. Y antes de percatarse de que le había llegado, a padre ya se le veía en los ojos. El miedo es muy hijo de madre, el muy canalla, un hijo de la releche, y usted me perdonará las maneras, señor comisario, pero es que hay veces que a uno se le cuece la sangre y las palabras han de salir calientes, por fuerza.
Fue la última vez que lo vimos. A nosotros nos obligaron a volver a casa. No habían pasado dos horas cuando la mujer del Cuchillos, el afilador, vino a avisarnos de que fuéramos al cementerio.
Sí, señor, y a muchos más. Y menos mal que a padre no lo torearon. Se salvó de la humillación de correr detrás del capote y morir atravesado, como dicen que hicieron con otros. A él sólo le pegaron cuatro tiros. Y no crea usted que nos dejaron darle sepultura, ellos que son tan cristianos. Cuando mi madre fue a por razones de mi padre, ya lo habían quemado con los demás, junto por junto del cementerio.
Lo sabemos por un primo del Modesto, que era guardia civil y estaba dentro de la plaza. Se llegó a mi casa a darle cuenta a mi madre de lo que había pasado, porque la pobre mujer no paraba de preguntar a unos y a otros si a su marido le habían dado estoque. Quédese tranquila, le dijo, que su Antonio no se ha hincado en tierra, ha muerto de pie, con la cabeza bien alta y mirando de frente.
¿Por dónde quiere usted que siga, señor comisario, por la guerra?
¿Y por dónde iba?
8
A las seis en punto, la hermana portera acompañó al médico a la celda de la novicia, que al momento de verlo, le pidió a la sirvienta que le mostrara la bandeja de su merienda.
–Ni una miguita, doctor, ¿ha visto?
La expresión de la enferma dejaba traslucir su deseo de sorprender al médico, y él advirtió que aguardaba su reacción con ansiedad.
–Muy bien, hermana. Si sigue así, pronto la dejaré que se levante.
–¿De verdad?
–Sí, pero no exagere su alegría, será sólo para que se siente en el sillón.
–Señor doctor, a mí me da la pinta de que ahora me come en demasía.
–Felisa, llévate la bandeja a la cocina, anda.
Antes de salir de la habitación, Felisa se dio media vuelta.
–Sí, sí, me la llevo, pero el médico es como el confesor, que lo tiene que saber todo, y tú me pides siempre más. Y hay veces que, de seguida de comer, arrojas los trozos enteros. Que los he visto yo, que no tengo los ojos de adorno.
No dejó de murmurar mientras caminaba a lo largo del pasillo del claustro.
–Cucha la niña. Ésta se figura que ando todavía con chupe y babero, o que soy tonta de remate.
Había dejado la puerta entornada, y el reflejo de un sol amarillo iluminó la celda.
Fue la primera vez que los dos jóvenes se quedaron a solas. Ninguno de ellos supo qué decir. Las palabras se les quedaban retenidas en la necesidad de buscarlas, y ambos permanecieron en silencio hasta que la criada regresó.
–Aquí se está muy fresquito.
–Sí, señor doctor, eso mismo digo yo, pero ella dice que tiene calor. Me extraña que no le haya mandado cerrar la puerta, que hasta la luz se le figura a la niña que son brasas que van a arder.
El médico colocó su mano en la frente de la enferma, le tomó el pulso, le retiró con suavidad el escapulario y la auscultó. Fue inevitable que sus dedos la rozaran al presionar el fonendoscopio contra su pecho. Un roce apenas. Pero el médico supo que había provocado en ambos el desorden de una caricia involuntaria. Observó que las mejillas de la joven perdían por un momento su palidez enfermiza, y sintió que el calor subía a sus propias mejillas. Un roce apenas. Una involuntaria caricia. Ella apretó los labios, y él también.
–Tosa, hermana.
Si mañana Felisa los dejara solos, la llamaría por su nombre. Sí, mañana.
Mañana.
Mañana.
Mañana.
Al tiempo que formulaba su deseo, la hermana portera llamó a Felisa.
–Ahora mismito vuelvo, señor doctor.
Mañana podría ser hoy.
Mañana es una palabra muy larga.
Mañana.
Quizá mañana no se presente la oportunidad.
Mañana.
Hoy.
Ahora.
Y la llamó Eulalia mirándola a los ojos.
Ninguno de los dos retiró la mirada.
–No me llame Eulalia. Llámeme Aurora esta tarde.
–¿Sólo esta tarde?
–Llámame Aurora.
–Aurora.
La criada regresó en ese momento.
–Señor doctor, que dice la hermana portera que le diga que si le apetece a usted un arroz con leche con una poquita de canela.
–Gracias, Felisa, pero tengo que irme.
Mientras la novicia miraba al médico salir de su celda se llevó la mano al pecho y, al encontrarse con el escapulario, rompió a llorar. Felisa se sentó en la cama y le ofreció sus brazos. Ella buscó refugio en la mujer que la crió. Se dejó abrazar, y se meció en la ternura de su pecho. Felisa le palmeó la espalda, al ritmo del tintineo de los pasos del médico que enmudecía a lo lejos.
–¡Ay, virgencita mía de Guadalupe!, si sabía yo que esto habría de llegar más temprano que tarde.
–Felisa, no puedo explicarme lo que me ha pasado.
–Ni falta que te hace. Hay cosas que no tienen explicación.
–Me ha llamado Aurora. Me ha llamado Aurora.
–Cucha, ¿y qué?
–Que me ha llamado Aurora y he sentido una cosa aquí, Felisa, una cosa muy rara.
–Llora, hija, llora, de algo servirá aunque no sea de consuelo, que para esto no lo hay.
Y Felisa recordó su propio llanto, cuando Juan decidió marcharse a buscar un futuro que ofrecerle, y ella se quedó a esperarlo. Esperando siempre, hasta que el cansancio le trajo la certeza de que no había futuro para ella; y no existía siquiera el que había llegado ya, porque no era Juan quien se lo había traído.
–Felisa, dile a la madre Amparo que avise al padre Romero.
–¿A estas horas el cura? Ya lo verás mañana.
–No, tata, no. ¿No ves que me voy a morir?
Su cabeza continuaba escondida en el pecho que tantas veces la había acunado.
–Y ahora que te has hecho mayor, ¿vuelves a decirme tata?
Le secó las mejillas con el pañuelo que llevaba al cuello. Y recordó el que Juan le desató en el olivar. Aún debía de estar en la caja donde lo guardó, para ponérselo el día que él regresara y escucharle de nuevo reír cuando ella le pidiese que volviera a quitárselo. Lo había olvidado. Y había olvidado también en cuántas ocasiones lo sacó, a lo largo de cuántos años, para mirarlo y acordarse de Juan.
Con el pañuelo en sus manos, recuperaba la seguridad de que cumpliría su promesa. Regresaría de Barcelona a buscarla. Y después de haber soñado con aquel regreso, volvía a mirar el pañuelo, y lo guardaba otra vez en la caja, bien doblado.
–Avisa al padre Romero, Felisa, dile que voy a morir.
–Qué vas a morirte.
–Te digo que me estoy muriendo.
–Y yo te digo que sólo se te ha roto el alma, y de esa herida no se muere una.
–Sí que me voy a morir. Voy a morir, tata.
–Cuando eras chiquinina, y te daban berrinches así, yo te salpicaba con agua, ¿te acuerdas? Capaz es que si te salpico ahora, se te pasa lo mismo. Y mejor, que el agua que tenemos en la mesilla está bendita.
–No, no. Me voy a morir y estoy en pecado. Estoy en pecado. No quiero morir en pecado.
–Qué pecado ni qué pecado.
–Avisa a la madre Amparo. Dile que necesito la confesión.
–Calma ya ese sofoco, niña, que te va a prender la calentura otra vez.
No hubo manera de convencerla de que esperase al día siguiente para ver a su confesor. Felisa, alarmada por su llanto incontenible, avisó a la madre superiora y ésta, a su vez, ordenó que llamaran al padre Romero.
Sólo cuando el sacerdote entró en la celda, la novicia dejó de llorar.
Esa misma noche, los señores de Albuera enviaron al chofer a recoger a su hija al convento y la instalaron en la habitación más apartada de «Los Negrales».
El médico lo supo por la mañana, el padre de su paciente se presentó en la consulta sin previo aviso, rogándolo que le acompañara al cortijo.
–Nos la hemos llevado del convento. Está fuera de sí. Repite continuamente que renuncia a su vocación. Y no deja de gritar que se llama Aurora.
9
Por las cartas, rediez, por ahí tenía que seguir, señor comisario. Si ya digo yo que me distraigo con razón o sin ella. La última que le he referido yo a usted es cuando nació el tercero, que le pusieron Julián, por su abuelo el marqués, y por eso me he perdido.
¿La siguiente? Sí, como usted mande. La siguiente y las que se me vengan detrás. «Agustín y Julián me han roto el tren, mama, y la señora me ha echado una buena riña, porque yo les he pegado un puño a cada uno y nos ha encontrado llorando a los tres. A ellos no les ha reñido, pero a mí me ha dicho que soy un desagradecido, y que ya soy mayor, y me ha cambiado de cuarto. Ella dice que es de preferir que duerma con Lorenzo, que no es bueno que me acostumbre a cosas que después no voy a tener, pero yo sé que es un castigo.» «Dígale a padre que ya sé leer y escribir bien, como usted quería, pero que ya no entro en la escuela. Ahora sólo voy a llevar a los hijos de la señora y los dejo en la puerta.» «Estoy aprendiendo a conducir, porque la señora dice que Lorenzo se hará viejo, y que yo voy siendo demasiado hombre para ayudar a la cocinera y hacer los mandados. En cuanto aprenda, seré yo el que lleve al señorito y a los niños al cortijo en vacaciones, y entonces podré verla, madre. Y a padre.» « He pasado de ser un juguete de la señora a juguete de los niños, madre.» «Tengo ya veinte años, madre, y no puedo entender por qué me tiene usted ignorante de todo. Por qué no me da su permiso para ir a verla.» «Voy a ir al pueblo, madre. He ahorrado unos cuantos duros, ya me falta poco para pagarme el viaje.» «No quiero que padre se enfade con usted, madre. Si él lo manda, esperaré. Pero si tarda mucho, iré con su permiso o sin su permiso.»
No, no crea que es tan buena mi memoria. Se me vienen solas, como los recuerdos.
Pues ni siquiera hice fuerza por aprenderlas. Y la última me la sé entera, de pe a pa. La recibió la Isidora a poco de pasar el cumpleaños de la hija de doña Victoria.
¿Se acuerda que le iba a contar que ella también tenía una carta?
¿No se acuerda, que se lo empecé a referir ayer, que mi difunta dejó de fregar la loza y se sentó donde usted? No. No. Para que entienda la última carta del hijo de la Isidora, antes tiene que saber lo que ponía en la que recibió la señorita al filo de su cumpleaños, cuando se acercaba a los quince. Pero si no quiere, señor comisario, no se lo cuento.
Me va comprendiendo usted. Los antecedentes, eso es.
Y total, que los antecedentes son como sigue: estando yo aquí, donde ahora mismo, y mi Catalina donde usted, me relató mi santa que una mañana temprano estaba planchando los manteles para el convite. Tan tranquilamente estaba ella, a su plancha y mirando por la ventana, en un cuarto que da frente al caserón de atrás. Habrá visto, sin más remedio lo tiene que haber visto, un caserón la mar de grande, más cerca que lejos del que está en el medio.
Uno que tiene tinajas en derredor cuajaítas de jazmines.
Unas tinas bien hermosas, ¿verdad usted?, y menudo mérito que le dan a la marquesina, grandísimo. Y resisten sin una sola raja desde que mi padre las llevó.
Sí, señor, él fue quien las puso en aquel pórtico. Y él mismo las hizo, con sus propias manos. Con alma, y a conciencia.
Pues desde allí la vio venir corriendo, a la hija de doña Victoria, hecha un mar de lágrimas. Mi santa la persiguió hasta su cuarto, y la encontró sentada en lo alto la cama con un sofocón de aquí te espero. Ella, mi difunta, que siempre reñía al que le desbaratara las camas recién hechas, cosa que le fueran a ensuciar las cobijas, se sentó con la señorita sin ningún miramiento. La niña tenía la carta en la mano, y la Catalina, que ya le he dicho yo que era muy lista, reconoció la letra del hijo de la Isidora nada más echarle el ojo.
No la leyó, qué va, la señorita no se lo consintió de ninguna de las maneras. Pero mi santa me contó que pudo ver toda la cuartilla emborronada de tinta, de las lágrimas que debió de llorar la muchacha.
Ya, ya. Ya sé lo que le dije antes, que para entender la del hijo de la Isidora era menester que usted supiera primero lo que ponía en la carta de la señorita.
Que no, que no la leyó, recontra. ¿No se lo estoy diciendo?
Se lo voy a explicar, si usted me deja que se lo explique.
Y yo le digo que sí, que lo va a comprender, rediez, claro que lo va a comprender.
Porque yo le voy a contar lo que la señorita le contó a mi Catalina, y que luego después, mi Catalina me contó a mí.
Me contó que la señorita Aurora estaba en la marquesina con unas amigas que habían venido de la capital y con un primo de don Leandro, el ciego que vive en la casa azul, ¿ha visto usted la casa azul, una de la calle Ancha, que tiene todo el frente de baldosines?
Una casa la mar de bonita, verídico. Allí sirvió mi hija antes de morirse. Pues ahí vive el ciego.
Se quedó ciego en una montería, uno de sus hermanos disparó contra él creyendo que era un venado detrás de un matorral, su propio hermano, una maldad de la suerte.
Conque el ciego se puso a tocar en la guitarra una canción muy triste que le llaman fado. Y estaba cantando con su mujer, que era una portuguesa del Alentejo, y con los dos hijos, que les nacieron portugueses porque el ciego había vivido una pila de años en el extranjero con su madre, que se fue de aquí cuando le mataron a cuatro hijos y al marido, que era duque.
Sí, señor, a los cinco se los mataron cuando empezó la guerra. El mismo día que casi achicharran al padre del señorito Leandro los mataron a todos. Los que se los llevaron les dijeron que iban a saber si era verdad que tenían azul la sangre. Y juntos los mataron, a los cinco.
Algunos nuestros.
Digo siempre algunos nuestros porque no me da la gana de llamarlos rojos, y si digo sólo nuestros, los estoy metiendo en el saco, ya se lo he explicado yo a usted, que no somos todos iguales.
Y el que le dejaron se salvó porque era ciego. La madre se agarró a él gritando que no le mataran también a ése, que ningún daño podía hacer. Fusilaron a los cinco al amanecer, en pijama, como los sacaron de casa. De la noche a la mañana se quedó sin el duque la señora duquesa, y con un solo hijo de los cinco que tenía, que eran todos varones. Y con el que le dejaron se fue a Portugal. Pero ahora vive en el pueblo el señor duque, desde que se casó.
No, leche. Mataron al padre, que era duque, y por eso entonces el ciego, además de ciego, era duque, como lo fue su padre.
Pues le decía que la señorita estaba con sus amigas en el caserón, que allí paraban los convidados que venían de fuera cuando había un jolgorio, y con el ciego y su familia. Dicen que la portuguesa, siempre que iba al cortijo, no hacía más que explicarle al marido lo bonito que se veía. Todo lo de aquí le gustaba a esa señora, por eso no tardó ni un año, después del casorio, en convencer al ciego de que se vinieran a vivir a la casa azul. Y dejar a la suegra donde estaba.
Total, que llegó el Zacarías voceando el nombre de la señorita Aurora. Mi santa la vio salir corriendo a la entrada principal, y volver con una carta abierta en la mano. Y la vio sentarse al lado del ciego a leer con disimulo el escrito. La Nina decía que, de fijo, a todos les habría dado en creer que la señorita rompió a llorar porque se había emocionado con la canción que llaman fado, o por ver al ciego tocando la guitarra, y que por eso se fue para su cuarto. Pero la señorita no lloraba por la canción, ni por ver al ciego tocando la guitarra.
10
El regreso de la novicia al cortijo no interrumpió los preparativos de boda de la hija mayor de los Albuera. La actividad de las sirvientas continuó en consonancia con las órdenes que recibían de doña Carmen y de su hija Victoria. Instalaron a la enferma en el pabellón de invitados y allí pasaba sus horas en compañía de Felisa.
La mañana siguiente a su llegada, el médico y su padre la encontraron sentada a la sombra, rezando con los ojos clavados en el suelo, bajo los arcos de la marquesina que cubría la entrada del pabellón. Sus dedos arrastraban las cuentas de un rosario de cristal, las deslizaba de su mano izquierda a la derecha ocultando su brillo por un momento.
–Dios te salve, María. Llena eres de gracia y bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
–Buenos días, hermana.
La voz del médico se mezcló con sus oraciones. Ella enmudeció. Estremecida, mantuvo la mirada baja y soltó el rosario.
–Eulalia, hija, ¿no saludas a don Andrés?
–Me llamo Aurora. Me llamo Aurora. Me llamo Aurora.
Sin abandonar los gritos, se puso en pie y corrió al interior del pabellón a buscar el abrazo de Felisa.
Las carreras que emprendía la enferma, en cuanto el médico y su padre se acercaban, cesaron después de unos días. Felisa estaba con ella, sentada a su lado contestaba de forma mecánica a sus rezos, murmurando letanías atropelladamente, repitiendo de prisa una oración tras otra, comenzándolas antes de que la novicia acabara las suyas.
–Mater amantísima.
–Ora pro nobis.
El médico se dirigía a los soportales. Iba solo. Por primera vez, visitaba a su paciente en el cortijo sin que don Ángel le acompañara. Se detuvo frente a la joven y saludó. Ella respondió al saludo.
–Buenos días.
–Buenos días.
Felisa se levantó para ofrecer al médico su asiento y se retiró del porche.
–Por el amor del cielo, señor doctor, hable usted con la niña, que está empeñada en morirse y se nos va a morir muy de veras.
Al tiempo que sus pasos dejaron de oírse, cesó el sonido de una leve tos, y los jóvenes comenzaron a hablar en voz baja, sin saber muy bien qué decirse. El médico observaba a la enferma intentando disimular la preocupación que le producía su aspecto. Advirtió sus violentas ojeras, hundidas en surcos casi azules, casi morados, casi vino, casi del color de su pánico, oscuro, y apenas transparente.
–¿Qué va ser de nosotros?
–¿Nosotros?
–Sí, y del convento.
–Estoy enferma, quiero morir cerca de mi madre.
En su rostro lívido y en la palidez de sus dedos, de sus manos delgadas en exceso, buscó los síntomas de su enfermedad. Pero sabía, aunque ella se negara a hablar de ello, que su estado lánguido y su mirada brillante eran ajenos al mal que la arrastraba.
El médico y la enferma se miraban uno a otro sin advertir que otros ojos los observaban desde el primer piso de la casa central.
Reclinada en el alféizar de una ventana, acariciando las perlas de una gargantilla que llevaba al cuello, la novia vigilaba con recelo a su hermana, preocupada también, aunque no por su salud. La presencia de la enferma en el cortijo había alterado su ánimo bullicioso desde el primer momento. Nada más llegar, su madre le pidió que fuera a visitarla. Pero Victoria no se atrevió, a pesar de que el médico les hubiera asegurado que el peligro de contagio había pasado. Puso como excusa una jaqueca y le envió el rosario de cuentas de cristal con el que su hermana no cesaba de rezar desde que llegó a sus manos. Un rosario que habían admirado las dos en una vitrina de la iglesia del Cristo durante largo tiempo, y que su padre compró para Victoria cuando la novicia ingresó en el convento. La verás pronto, podrás ir a verla cuando tú quieras, le había dicho al entregárselo, tratando de consolarla de la tristeza con la que se separó de su hermana por primera vez. Y ahora sólo quería verla desde lejos; la vigilaba cada mañana con la única intención de saber cuánto tiempo permanecía en el pórtico, mientras su recelo se convertía en una cierta animadversión contra la enferma.
–Mamá, ven un momento. Asómate.
Recostada en un diván, la madre hojeaba un catálogo que había llegado ese mismo día de París. Figurines de vestidos de novia.
–Mira éste, Victoria, es una preciosidad. Y como tiene el cuello subido, te destaca el camafeo de la bisabuela.
Se acercó a su hija y le mostró una página. Las dos miraron el dibujo.
–El mismo que me ha gustado a mí. Lo estaba viendo antes de que llegaras. ¿Tú crees que cumplirían con el plazo?
–Es de la misma casa que el de pedida, y ya ves que te ha llegado a tiempo para que Isidora te lo ajuste.
–Para éste necesitamos a Joaquina, que es la que tiene más delicadeza en las manos.
–Sí, claro, pero mejor que te lo arreglen las dos. Entonces, no miramos más. Lo encargo ya.
–Sí. A mí éste me encanta.
La señora de Albuera se dispuso a marcharse.
–Espera, mamá. Asómate un momento. Mira, Aurora está todo el día en la marquesina.
–Ya lo sé. Don Andrés ha dicho que tome el aire.
–Pero lo podía tomar en el patio de dentro. Ya sabes lo chismosas que son las muchachas. Todas preguntan, y al final se van a enterar de que no es una simple gripe. Van a correr la voz de que es contagioso y no va a venir nadie a mi fiesta de pedida.
–Se lo diré a Felisa.
–Y dile también que cierre las ventanas de fuera. Sería mejor que no las viese nadie.
Madre e hija acordaron comunicar a la servidumbre que la novicia había recuperado la salud. No dejarían ni un solo detalle al azar, para que todos los que asistieran a la fiesta creyesen que había regresado al convento. A los invitados que pernoctaran en el cortijo los alojarían en la casa central. Dirían que el pabellón estaba en obras si alguien se extrañaba al verlo cerrado y preguntaba. Y si no preguntaban, no darían ninguna explicación. Demasiadas excusas levantan sospechas. La comida de la enferma y de Felisa se la llevaría el chofer a diario, ellas mismas se la entregarían en un cesto, preparado a la hora de la siesta, cuando la cocina se quedara vacía. Y así se lo hicieron saber a don Ángel. El se resistió a aceptar que la solución que proponían fuera la única alternativa, pero ante la insistencia de su esposa y de su hija, dijo que estaba de acuerdo.
A partir de entonces, Lorenzo se acercaba con sigilo a la puerta de la cocina, recogía las vituallas, se marchaba hacia la consulta del doctor Palacios y, ya caída la tarde, lo llevaba al cortijo dando un rodeo para tornar un camino de tierra que llegaba a la parte trasera del pabellón, donde Felisa esperaba con el garaje abierto. Y el médico entraba sin ser visto por un acceso directo al patio interior.
Las visitas clandestinas del médico se interrumpieron durante tres días, los que duró la estancia de los familiares que asistieron a la pedida de mano de la hija mayor de los Albuera.
La casa entera olía a jazmines el día de la fiesta. La noche anterior, Victoria había ayudado a las sirvientas a recoger en cestos las flores abiertas, y las distribuyó en platillos de porcelana sin olvidar un solo rincón. El aroma perfumó la velada, y acompañó las piezas de violín que tocó en su honor su futuro suegro, el marqués de Senara. Los novios bailaron el vals, solos, y ella pudo lucir la delicadeza de su vestido de organza. La ceremonia de pedida se celebró como la novia había soñado. Acudieron las personas más influyentes de la comarca, y entre los invitados se encontraban los duques de Augusta, tíos de Leandro, con sus cinco hijos, a pesar de que el menor convalecía aún de las heridas que había sufrido en los ojos en un accidente de caza. Victoria les agradeció personalmente su asistencia, y comentó luego a su madre la elegancia de la duquesa, envanecida por la prestancia que daba su abolengo y orgullosa de emparentar con ella.
–La duquesa de Augusta tiene un porte exquisito, ¿verdad, mamá?
Y sintió que entraba realmente a formar parte de la nobleza cuando su prometido le regaló un sello para su dedo meñique con el escudo de armas de su familia, un castillo a la izquierda y una flor de lis a la derecha, bajo un yelmo con dos plumas de avestruz. Recibió también una pulsera de brillantes. Y ella le entregó a Leandro unos gemelos, un pisacorbata y un reloj de cadena. A Victoria le hubiera gustado que el lapislázuli de su sortija heráldica llevara grabada una corona, con un diamante incrustado en cada una de sus cinco puntas. Pero su futuro suegro le había explicado a su tiempo, antes de enviarle al joyero para tomarle medida, que sólo el marqués de Senara, su esposa y su heredero podían llevar la corona. Ella iba a contraer matrimonio con el menor de sus hijos varones, y su prometido, tanto como sus cinco hermanas y los familiares directos de todos ellos, tenían derecho a usar el blasón del marquesado, pero siempre que llevase el yelmo y no la corona, que le correspondía sólo a los que ostentaban el título.
Después de la cena, sus primas y sus dos cuñadas pequeñas juguetearon a su alrededor, y cuando se cansaron de enseñar las uñas postizas que se habían fabricado con hojas de geranios y las cerezas que se habían colgado a modo de pendientes, brindaron por los novios con una palomita de anís y comenzaron a bailar unas con otras mostrando sus manos y a lanzar jazmines al cuadro flamenco que amenizaba el festejo. Las bailaoras tomaban las flores que las niñas les lanzaban y se adornaban el pelo con ellas. Las risas de las pequeñas tapaban los cantos. Una diversión a la que se sumó la novia, y sus otras cuñadas, arrojando flores también contra las criadas que se inclinaban a ofrecer bebidas. Los jóvenes que las acompañaban las imitaron.
Y las criadas siguieron inclinándose. Y se retiraron intentando una sonrisa, después de sortear los jazmines en un ejercicio de equilibrio con las pesadas bandejas de plata, para no derramar las copas y mantener limpios sus uniformes.
11
No me pica, no. No vaya usted a creer que tengo realquilados y que voy a pegárselos. Es una manía de siempre, me meto las uñas por entre medio de los pelos, debajo la boina, por una mala costumbre, como decía mi santa. Cuando me vea así, es que estoy pensando.
Ahora estoy pensando que no se me tiene que olvidar ni una sola palabra.
De lo que le voy a contar, que son cosas de mujeres y no sé yo si sabré referirlas tal cual lo hacía mi Catalina. Ella decía siempre que las historias había que principiarlas por el principio y que después se sigue por donde siguen y así es la única manera de llegar al final. Y ahí se pasaba de sabihonda, porque la Nina, como a fin de cuentas era mujer, por el medio se perdía en una retahíla de letanías que no se puede usted figurar. Y no quiero yo que a mí me pase lo mismo.
No sé por qué me he puesto nervioso, la verdad. Pero la verdad es que me he puesto nervioso, leche.
¿Nevando? Si aquí no nieva en la vida.
Yo desde aquí no lo veo.
Tiene usted una vista de lince. Por esta ventanina tan chica no hubiera visto yo los copos si no llego a acercarme, por grandes que sean.
Rediós que es bonito, si parecen cachos de miga de pan blanco.
Acérquese usted también.
Mire, pan hecho de harina que no pesa.
La primera no, la segunda. Pero no tengo ni repajolera idea de cuántos años hace de la primera. ¿Usted cree que cuajará?
Por las trazas que lleva, a mí también se me figura que cuaja.
La otra vez sí cayó un rato largo. Y se hizo todo blancura. Cómo sería, que los señoritos fueron a retratarse a la entrada del pueblo. Se tiraron una foto delante del letrero y la mandaron a la capital, por si la señora no se lo creía.
¿De qué letrero va a ser? Del que lleva escrito el nombre de este pueblo, para que los forasteros sepan que han llegado aquí y a ningún otro sitio.








