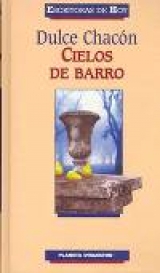
Текст книги "Cielos de Barro"
Автор книги: Dulce Chacón
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Annotation
Un joven pastor es acusado de cometer un triple asesinato en el cortijo extremeño donde sus familiares han trabajado como sirvientes durante generaciones. Su única defensa será el testimonio sin fisuras de su anciano abuelo, que revelará una brutal historia de intriga, sometimiento, erotismo y venganza, de la que amos y criados son a la vez testigos y protagonistas.
En una época en que la Guerra Civil hizo jirones la existencia de vencedores y vencidos, el relato de un viejo alfarero que no se rinde a la injusticia abrirá heridas aún sin cicatrizar y cuestionará los regios cimientos morales de la aristocracia rural española.
Galardonada con el Premio Azorín de novela en 2000
PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SEGUNDA PARTE
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TERCERA PARTE
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
CUARTA PARTE
44
45
46
CIELOS DE
BARRO
Dulce Chacón
Colección: Escritoras de Hoy
© Dulce Chacón 2000
© Editorial Planeta 2000
© de esta edición Editorial Planeta-de Agostini
ISBN: 84-395-9010-5
Depósito Legal: B-18.344-20001
A mi padre, que escribió La consulta médica.
Y a Zafra por la añoranza y por la música
de de las palabras recuperadas
en el ejercicio de la memoria
PRIMERA PARTE
1
Vino de noche. Dijo que regresaba para morir. Traía la muerte en los ojos, ¿sabe usted? Pero no la de esos pobres desgraciados que están en el depósito. No. Traía en los ojos la propia muerte, la suya, la de él. Llamó a mi puerta y me preguntó por su madre. Fui yo quien le dije que había muerto, y a mí me dijo él que venía para morir. Yo no he visto una tristeza más negra. Nunca, no señor. Se pasó la mano por la cara como si quisiera limpiársela. Me miró, volvió a lavarse la cara sin agua, me miró otra vez y me preguntó por su padre. Muerto, hijo, muerto. ¿Murieron bien? Y yo le contesté que sí, que santamente se murieron, uno detrás de otro, y los dos preguntando por él. Llevaba cuarenta años perdido, me dijo como pidiendo perdón por una ausencia tan larga. Pobrecino, si era un zagal cuando se lo llevaron, si lo hubiera visto usted, lástima de criatura; cómo lloraba, las lagrimas se le iban yendo igual que la cera derretida se le cae a las velas.
Sí escribió, claro que escribió, muchas veces, muchas. Mi difunta esposa le leía las cartas a su madre, y ella después se las contaba a su padre. «Queridísimo padre, amadísima madre: Me alegrará que a la llegada de ésta se encuentren bien.
Yo quedo bien gracias a Dios.» Las últimas que llegaron las empezó siempre igual. Y terminaba de la misma manera: «De éste, su amantísimo hijo que lo es.» Hasta en la letra se le notaba que se había ido del pueblo, de tan fina. La Isidora venía toda contenta corriendo con el sobre en la mano: Es de la capital, me ha dicho el Zacarías que es de la capital. La Isidora era su madre. ¿Usted conoció a la Isidora?
¿No?
Claro, claro. Sí que es usted nuevo por aquí. No la pudo conocer. Y al Modesto, el marido, menos.
Porque la carta la mandaba su hijo, por eso corría toda contenta. El Zacarías es el cartero, ¿sabe usted? Ya no trabaja. Pero hasta hace bien poquito, aún andaba para arriba y para abajo con la saca al hombro. Voceando.
¿Tampoco? Entonces quiere decirse que han pasado ya más de tres meses desde que se retiró, recontra que el tiempo es humo.
Pues era digno de verse. A la Isidora le gritaba ya desde el recodo para verla más rato contenta. Ella salía a la puerta en cuanto escuchaba su nombre, con esa estampa que daba gloria, de lozana. Y con la sonrisa a medio poner.
Aunque no recibía más cartas que las de su hijo, pero hasta que no las abría no dejaba de barruntar, como nunca traían remite. Y no las abría hasta que no encontraba a mi Catalina, y es que le daba más pena ver la letra de su hijo y no saber qué decía, que no ver la letra de su hijo. Mi difunta se las leía varias veces, porque la Isidora no tenía luces para entender las palabras cuando vienen ordenadas, y la pobre mujer lloraba: Por lo que dice la carta, queda bien mi hijo, ¿verdad, Catalina? Y aunque el hijo le hubiera escrito que estaba encamado con cuarenta de calentura, la Nina le decía que estaba bien, porque la Isidora prefería no enterarse de eso. Y corría a contárselo al padre y después volvía a correr a mi casa para que mi Catalina le escribiera al hijo lo que el Modesto le encargaba a ella que le contara. Mi difunta se sentaba a la mesa camilla y la Isidora se quedaba de pie detrás de ella, bien arrimada; le plantaba las manos en los hombros y la miraba escribir, sacando la puntina de la lengua, igual que lo hacía mi difunta. Daba penita de verla. Clavaba los ojos en las palabras, con un ansia, como si en cada letra quisiera mandarle un mundo a su hijo. Ni una se perdía, ni una. Yo estaba siempre ahí al lado, dale que te pego al pedal para levantar el barro. Sabrá usted que entonces los tiempos no eran automáticos, qué va. En mi oficio se precisaba también de las piernas, no como ahora, que le das a un botón y el torno se echa a dar vueltas.
Ahí, ¿ve usted esa cortina?
Pues ahí mismito, al filo de esa cortina trabajaba yo. Y más de un cántaro tuve que repetir, que el alma se me hacía pedazos de la congoja de oír las cartas que se cruzaban el hijo y la madre. Y el barro no quiere cuentas con almas partidas; completas las quiere, para disponer de lo que le corresponde y sacar el alma entera y propia que lleva dentro.
Como yo le diga. Se resquebraja antes de secarse, y la poquita alma que le hayan puesto se escapa por las grietas.
«Manda padre que te portes como Dios manda, hijo, que los señores nos van a ayudar con la siembra», cosas así le dictaba la Isidora a mi Catalina. «Manda padre que te diga que este año no hay un real para la simiente y que el señorito le ha prometido dárselo a fiado.» «Manda padre que no vengas al pueblo, que si la señora te necesita allí es de ley que te quedes. Y manda que te diga que la miseria es grande y que es de preferir que tú no la veas, para que no sea más grande su miseria.» Cosas así. Y el muchacho fue creciendo y se fue quedando en la capital. Y un buen día, dejó de escribir.
Todavía no puedo creerme que les haya pegado un tiro. Santo Dios. ¿Y dice usted que la señorita Aurora está bien?
¿En casa de su tío está?
¿Sin daño?
Bendita sea la Santísima Virgen.
No, señor comisario, yo escopeta no le vi que trajera. ¿No le ha preguntado al Tomás, el porquero? Tuvo que pasar frente a su casa camino del cortijo.
De «Los Negrales», sí. Así lo llaman ellos, nosotros lo llamamos sólo el cortijo.
De aquí se fue rondando las nueve, y luego después ya no lo he vuelto a ver.
Le ofrecí aquel jergón junto a la lumbre, hasta que mi nieto vuelva del pastoreo han de pasar tres días lo menos, pero no quiso quedarse a dormir. Se tomó un tazón de caldo, y las migas con sardina ni las tocó. Mire, en el mismo plato las guardé para aprovecharlas hoy en la cena, ni las tocó. Se sentó allí, lo mismito que de chico, cuando mi difunta le enseñaba a leer y a escribir. Porque la única que sabía leer y escribir por aquel entonces era ella, ¿sabe usted? La única, en toda la aparcería.
No, hombre, eso de la escuela no se estilaba para nosotros. Le enseñó la señorita Eulalia cuando entró a servir en el cortijo. La señorita Eulalia, una hermana de la señora, que se salió de monja pero andaba todo el día rezando y en golpes de pecho. No, ahora que lo pienso, Eulalia no se llamaba. Eulalia se lo puso para entrar al convento. Pero ahora mismo no me viene cómo se llamaba de civil.
Cómo no va a importar, si cuando le enseñó a mi santa a reconocer las palabras se llamaba otra vez con su nombre verdadero, el que le pusieron en la pila. Importa, y mucho.
Lleva usted razón, cuando no lo busque, me vendrá. Así juega la memoria con los viejos, al escondite.
Total, que la señorita que iba para monja fue la que instruyó a mi Catalina. La misma que se llevó a la Felisa, de eso sí que me acuerdo.
Se llevó con ella a la mujer que la crió.
Al convento.
La Nina se arrebataba. Decía que la gente principal comete muchos desbarajustes, mira que llevarse a la criada al convento. Por ahí dicen que la señorita se enredó con el médico que la curó de una tuberculosis, ya próxima la guerra. Malas lenguas, y dos veces afiladas, porque en realidad no se curó nunca.
Yo creo que ésa es otra que vino para morirse. Pero antes de morirse, la señorita Aurora le enseñó a mi Catalina a leer y a escribir. Aurora. Ya he caído. Si para encontrar, no hay como dejar de buscar. Aurora se llamaba la señorita que iba para monja, que por eso cristianaron luego a la sobrina con ese nombre. Once años tenía la parienta cuando entró a servir en aquella casa y empezó a saberse las letras. Once años tenía, y ya lavaba las sábanas mejor que su madre.
Sí, sí, el hijo de la Isidora estuvo aquí un rato largo. Las primeras veces que se sentó en ese poyete ni siquiera le llegaban los pies al suelo; y hoy parecía que estuviera agachado, las rodillas le pasaban la cabeza cuando acercaba la boca al tazón de sopa. Con ese abrigo tan oscuro parecía una sombra doblada. El abrigo no quiso ni quitárselo.
Era un abrigo muy oscuro, de tan oscuro casi negro, pero no era negro.
Y los pantalones, oscuros también, sí señor, igualito que el tizón venía por dentro y por fuera.
No, señor comisario, maleta yo no le vi ninguna, con las manos en los bolsillos entró, y con las manos en los bolsillos se fue. Y bien heladas que las trajo, que me dio una palmada en la cara después de preguntarme si no lo reconocía. Pero se las debió de llevar calientes, porque agarró a conciencia el tazón entre las palmas; lo movía como quien amasa la harina, y se pasaba el borde por los labios tal que si lo besara.
Me figuro que vino a mí porque encontró su casa hecha un erial, y no sabría para dónde ir, y porque se acordaría de que las primeras palabras que escribió fueron su nombre y el mío. El solito los escribió, la Nina sólo le dijo las letras que tenía que poner y él las fue juntando. ¿Ya no se acuerda de mí señor Antonio?, me preguntó cuando le abrí la puerta de mi casa. Yo me lo quedé mirando fijo, con cara de pajarino espantado, y entonces me palmeó los carrillos muy afectuoso. Siempre fue un zalamero, por eso me extraña lo que refiere usted que ha pasado. «La señora Catalina, que es quien me escribe esta carta, te manda recuerdos, hijo, y el señor Antonio, que está a nuestra vera, dice que te diga que no olvides nunca su nombre», me soltó sin pensarlo el hijo de la Isidora. «Y yo, que soy la Catalina, y sin que tu madre me lo diga, te digo a ti que no le escribas tantos padecimientos, que con los de aquí ya tiene bastantes», y: «Señora Catalina: hágame el favor de leerle a mi señora madre todo lo que escribo, que la conozco, y sé que por ahorrarle penas le va a ahorrar usted muchas palabras.» Y claro que lo reconocí. Me eché a sus brazos y lo empujé para adentro. Después de enterarse de lo de sus padres, me preguntó por la Nina. Siempre he llegado demasiado temprano, me sentenció, o demasiado tarde, cuando le conté que hacía dos meses ya que era un alma de Dios.
Estaría bueno, señor comisario. ¿Cómo le iba a leer a esa madre todo lo que el pobre zagal le escribía? Pero si no le pasaban más que infortunios. La parienta me lo contaba a mí porque a alguien tenía que contárselo, pero a ella no se lo leía, no señor. ¿Quiere usted una sopita caliente?
Y arrímese a la lumbre, que está la tarde que congela al diablo.
Pues porque los señores no tenían hijos, por eso, y nada más que por eso se lo llevaron. Y no crea usted que estaban todos conformes, no, ni mucho menos. Doña Victoria se encaprichó de él nada más nacer. Le pidió a la madre que se lo regalara, y la madre se lo negó como es natural. La verdad es que la Isidora no fue muy avispada, porque servía en el cortijo y se llevaba al niño con ella para darle gusto a su señora. Y ya lo creo que le daba gusto, se lo encaramaba en brazos en cuanto llegaban, y no lo soltaba hasta que la Isidora se lo pedía para irse. Y pasaron los años, pero el capricho a la señora no se le pasó, qué va. Mi difunta decía que los antojos que doña Victoria no cumplía se le enquistaban de rabia. Y así le debió de pasar con éste. Ya le digo que la Isidora no tuvo ojos para esa avería. Y ha de pasar un perjuicio si no están los ojos para lo que tienen que estar, por fuerza.
¿Que qué pasó? Pues que dejó de llevárselo al cortijo. La señora no paró en mientes, y empezó por echarle en la cara a la Isidora que ella no tenía posibles para educar al crío. Pero la madre ya le había pedido a mi Catalina que le enseñara a leer y a escribir, y si la Nina había aprendido sin posibles todo lo que sabía, el niño también podía aprender sin posibles. Y pasó que la señora le dijo al señorito que se mudaba a la capital y que si no le conseguía a la criatura, se olvidara para siempre de ella. Así que se lo dijo, que lo escuchó mi difunta cuando acababa de restregar un mantel en la panera del patio de atrás.
La señora tiene en una mano las perras y en la otra le pone el marido todo lo que ella le pide. Ya lo creo que se salió con la suya. Nadie supo nunca lo que el señorito le dijo al Modesto. Nadie. Nunca. Pero un mal día, el padre le mandó a la madre que aviara a su hijo con la ropa de domingo, y se lo llevó al cortijo.
Muy sencillo, porque para ir a la capital había que pasar por la casa de la Isidora y nosotros estábamos allí, por eso lo vimos llorar. En el coche grande se lo llevaron, y cuando llegó junto por junto de la puerta, la Nina y yo agarramos a la Isidora para que no se tirara para afuera. El Modesto se sentó en cuanto que empezó a oírse el motor, y se quedó mirando al fogón con los ojos bajados. Nada más que la Isidora se puso a dar gritos, él se levantó, la miró, y no tuvo que decir palabra. La pobre mujer se soltó de nosotros, dejó de chillar, y fue ella la que se sentó al fogón con los ojos bajados. Mi difunta me hizo un quite para que nos fuéramos. Y cuando salimos, nos topamos de bruces con el coche. Iba despacio, muy despacio. La Nina y yo nos percatamos de que el Lorenzo, el chofer, rumiaba una tristeza que no quiso enseñarnos. Volvió la cara un momento hacia la puerta de la Isidora, pero un momento nada más, una pizca. El quebranto se le notaba en la espalda, ¿sabe usted?, porque no iba tieso, como era su costumbre. Y pudimos ver al señorito, sentado muy serio a la vera del Lorenzo, y a la señora en la parte de atrás, que nos miraba toda contenta con el niño en lo alto las piernas, y al niño llorando.
La señora quedó preñada por tres veces, sí de los tres hijos que le vinieron, una hembra y dos varones. Y se le pasó el capricho del niño de la Isidora, pero no se lo devolvió. Por soberbia, porfiaba mi difunta que no se lo devolvió. Por soberbia.
¿Y quién dice usted que estaba?
Qué raro.
Ya le he dicho que la casa está en baldío, ¿cómo va usted a encontrarla?
Porque el señorito mandó tumbar los ladrillos que el Modesto levantó cuando su casamiento.
Quedaba a un tiro de piedra del portón del cortijo, el que tiene un arco bien hermoso pintado de albero, en la entrada principal, donde empiezan los álamos que hacen sombra al camino hasta la casa del medio.
En cuanto el Modesto entregó su alma, y al poco, de sola y de triste, le siguió la Isidora sin rechistar, como había hecho siempre en vida, la echaron abajo. Y eso que el hermano del Tomás, el porquero, se la pidió en arriendo para su hijo, que lo tenía recogido en el chamizo con toda su gente, y ya se lo había llenado con cuatro nietos, y el quinto a punto de caer, y no se apañaban porque la suegra y la nuera pendenciaban a destajo. Pero no se la dio.
No sé por qué no se la dio. En vez de eso, el señorito mandó al Tomás y al hermano que derrumbaran la casa. Yo dije que estaba malo. Allí no queda nada, señor comisario. Un puro barbecho. Se me figura a mí que los señores tendrán también sus entrañas, y no les será de gusto ver lo que no quieren ver, que hasta el huertino que plantó la Isidora lo arrancaron de cuajo.
¿Sabe usted?, en la vida he hablado yo de esta manera con nadie de su condición.
Verídico. Y una charla como la de ahora, ninguna desde que mi santa pasó a mejor vida.
Sí verídico. Así dice mi Paco cuando viene del monte y le pregunto si hacía frío en la choza. Verídico, me dice, se arrebuja en el jergón y ya no hay más nieto.
No, hasta dentro de tres días lo menos no baja del monte, ya se lo he dicho antes. ¿Quiere otro caldito? Yo no sé a usted, pero a mí este relente me deja los huesos lo mismo que si fueran carámbanos que me enfrían desde mis adentros.
Como se lo estoy contando. La única vez que yo he cruzado palabra con la autoridad fue cuando el Tomás denunció a mi nieto. Se fue al cuartelillo sin avisarnos si quiera. Bueno está que cada uno busque lo suyo, yo no digo que no lo buscara, pero podía haber preguntado antes. Aunque ya se sabe que cuando hay hambre en casa, la amistad se queda en los estómagos de umbral para adentro, y ese año al Tomás se le echaron a perder la mitad de los guarros de la piara. Y entonces tenía muchos estómagos reclamando, como ahora. Pero hambre teníamos todos.
Todos, señor comisario. Por aquí se ha pasado siempre mucha necesidad. Por descontado que nosotros también. A mi difunta le crujían los nudillos de las manos en cuanto las metía en la lavaza, y los sabañones se le reventaban tal que si fueran tomates, amén de que las espaldas se le habían quedado como el asa de un cántaro, ¿sabe usted?, de tanto encorvarse. Y a la señora le daba fatiga sólo de pensarlo. Así que le encargó al señorito que le diera mil duros, porque doña Victoria ya no venía por aquí y que le dijera que estaba mayor para esa faena. La Nina, que además de santa era muy suya, y más brava que un jabalí acorralado, le porfió con toda la razón de su parte: Qué espera que haga yo con mil duros. Toda la vida llovida para esto. Y se lo soltó con ese temperamento que le salía de las bilis algunas veces. Pocas, la verdad, pero eran de temer. Y no la llamaron ni para blanquear como le tenían prometido. Cuando se acercaba la calor, le mandaron razón con la nuera del Tomás: que les daba miedo que trajinara con la escalera, que se podía caer y darles un disgusto.
Y la última vez que le dieron cal a aquellas paredes, no fue mi santa quien se la dio. Ni siquiera le dejaron matarla, con el donaire que tenía la Nina con el palo.
Matar la cal.
Porque la cal viene viva, y hay que matarla con agua.
Casi la vida entera había servido en aquella casa. Todos los días menos las fiestas de guardar. Y en verano, algunas fechas feriadas también, que venía el señorito con los niños y se cargaba mi santa con todos porque doña Victoria se quedaba en la capital. Anda que no se los ha traído veces por la tarde. Yo los dejaba enredar con el barro y ella les preparaba un refresco, con agua y vinagre y azúcar, y unas gotinas de limón. O les hacía un cucurucho con las pipas que la Nina secaba al sol, las de los melones, que a ella le gustaban mucho, y a los señoritos también. Les tenía mucha ley a aquellos tres, por eso le dolió más el pago. Si no hubiera sido porque allí me dejé de analfabeta, decía, el culo me limpiaba yo, con perdón de la palabra, señor comisario, me limpiaba yo con este billete, que no es de recibo el trato para tantas veces que les lavé yo el suyo cuando chicos. Pero lo aprovechó bien, compró chacina que nos duró casi diez meses, era muy apañada mi difunta, y unos pollos de corral que se le murieron allá para el mes de febrero del año siguiente. Justo al tiempo que yo tuve que quitarme del oficio, porque en invierno el barro está muy frío y mis manos ya no me respondían, por la reuma, que la tengo muy mala, ¿sabe usted?, malísima. Y al poco, apareció el Tomás con los guardiñas.
Sí, claro que lo prendieron. Y el consultamiento que le hicieron antes no lo hubiera querido ver nadie con los calzoncillos nuevos; le preguntaron en un momento lo menos catorce cosas, sin dejar quietas las manos en una sola. Y se lo llevaron preso por haber confiscado un guarro de la pocilga del Tomás. Ya ve, señor comisario, qué íbamos a hacer nosotros con un guarrino tan chico, si no daba ni para matanza, si los jamones habrían salido más menguados que muslos de alondra. Pero el Tomas le pidió a los municipales que entraran a revisar en mi casa. Y entraron, no vea si entraron. Pero no como usted, que antes me ha pedido permiso.
No ande con apuros, si para mañana tengo más. Desde que mi santa me dejó, soy yo el que prepara el puchero, con su miajina de todo. Mire, así lo aviaba ella, ¿lo ve? Se cuece lento y se tiene ahí todo el día, arrimado lo justo a la candela para que no se turre lo de abajo. Beba lo que haga menester, que cuando el frío arrecia, no hay brasero que valga.
Por mí no se incomode, puede quedarse todo el tiempo que quiera.
Rediós que he tenido suerte con que no tenga usted prisa. Porque ya habrá visto que a mí hablar no me cuesta. Lo que me cuesta es encontrar al que no ande apresurado, y poca gente viene, la verdad. Sólo el Tomás el porquero, desde aquello, se acerca de vez en vez a traernos un cacho tocino fresco, pero quitándolo a él, nadie.
No, señor. Nadie.
¿Y a qué han de dejarse venir hasta aquí?, del cortijo no se llega ninguno. Amén de que hace mucho que no paran por arriba.
Los años, entregados están. Y el pan que nos ganamos nos lo hemos comido hace tiempo. Lo mismo pasa con el afecto. Dice usted que tiene que quedar, así será si usted lo dice, pero yo no entro en más honduras.
Sí señor, si yo no le digo que no, afecto sí que había, que cuando mi hija se nos acabó en el parto, la señora se encargó de que le mandaran a la Nina un vestido casi nuevo para la mortaja. Un vestido celeste con lunaritos blancos. Había que verla, más guapa que en todos los días de su vida se fue para la tumba. Parecía una virgen, oiga usted. Y cuando lo del señorito Agustín, los de aquí abajo fuimos todos andando al convento detrás de los coches del cortejo, que hasta allí los llevan a ellos a darles sepultura. A ése tampoco lo ha podido conocer usted, al señorito Agustín.
Iba en la moto a todo meter y se saltó el cruce, el que sale para la estación, justo donde estaba la casa de la Isidora. La casa en sí pillaba para el costado de las chumberas, y el señorito se pegó el trastazo en el camino que sale de ahí mismo. Por esas fechas no andaba usted por aquí y ahora sí que no me fallan los cálculos.
Fue muy sonado en toda la comarca.
Sí, ése. El mediano de doña Victoria. ¿Quién se lo ha contado?
La Juana, ¿quién había de ser?, con tantos excuseteos, se sabe milagro y vida de quien ande por bajo de su baranda. Y si no se lo sabe, pregunta al que se lo sepa.
Mire usted, a gente tan charlantina es de preferir no darles conversación, que ellas solas se hacen su programa y van con los líos de aquello y de esto, y de tal y de cual.
Me perdonará la franqueza, señor comisario, pero a la Juana se le va el día en su balcón. Y más de una vez se la ha visto alargar el pescuezo, sin mijina de recato, para alcanzar a alguno que se le hubiera pasado de largo sin que ella se percatara de cómo iba y venía o dejaba de ir o venir. Y por mucho que le haya preguntado usted por esa familia, lo del señorito Agustín queda a una hartura de lejos para que le haya contado de él sin ser alcahueta. ¿Es, o no es?
Es.
Es. Efectivamente.
Mujer, y de las que quieren controlar. Primero, lo saben todo; después sueltan lo que les da la real gana; y de últimas, se callan lo que les conviene. Y, de fijo, lo que se quedan es lo que les vale para seguir controlando.
No, hombre de Dios, usted no. Ni yo tampoco, no vayamos a confundirnos de rasero, lo que le estoy refiriendo del señorito Agustín viene al hilo de lo que usted me va preguntando acerca del hijo de la Isidora. Pero si no precisa saberlo, no se lo cuento.
Entonces, le cuento que a mi difunta se le metió en la sesera que era cosa de arriba, que si les hubieran devuelto el hijo a la Isidora, capaz que el señorito Agustín les vivía otros veinte años, cuando menos. Y que la justicia es la justicia. Y que le tocaba penar a doña Victoria, que no tenía perdón de Dios por no haber sentido ni tan así de culpa, ni siquiera cuando mandó derrumbar la casa que levantó el Modesto con sus manos propias, que la mandó tumbar para olvidarse de ellos, a sabiendas de que estaba mal hecho, y le había salido por la culata. Decía que tanto disparate no era de ley que quedara sin castigo, y que no sentir la culpa es un pecado muy grande, y al que no la siente no le dan perdón porque nunca lo pide. Mira si hay Dios arriba, Antonio, que a cada cual le manda su propio pañuelo para limpiarse, me porfiaba, porque yo no soy muy creído. Y no era con maldad que lo decía, que mi Catalina era una santa, que ahí sentada donde usted, la he visto llorar a mares por ese inocente. Pero cuando a la Nina le daba por sus trece, no había quien la sacara. Y en la mitad del lloro, se sonaba, se guardaba el moquero en el canalillo del escote, se acercaba a mí sin levantarse, me miraba muy fijo, y me lamentaba: «Primero la culpa, después el perdón y, luego, que el olvido llegue cuando tenga que llegar. Y solo, sin que nadie lo ayude.» A lo mejor, yo no digo que no. Aunque a mí me parece que el olvido es el único que limpia las culpas.
El perdón sólo distrae por un rato las conciencias.
Sea como sea, los señores, si quisieron limpiarse por dentro, lo hicieron remalamente, porque ni el olvido se hace a la fuerza ni ellos han venido nunca a pedir perdón.
Porque doña Victoria, desde entonces, no ha vuelto al cortijo, y don Leandro, contadas las veces. Me parece a mí que sólo una vez volvió él, con la hija. Por eso me extraña que estuvieran allí.
2
Sus pezones escondidos surgieron bajo la tela de su camisón cuando él los rozó al reconocerla, menudos, erectos, peligrosos como un volcán. Ella se ruborizó, y la madre superiora apartó la mirada. Quién hubiera podido evitar estremecerse ante el candor de la joven enferma. Su rubor provocó en el médico una ternura inquietante. Cómo impedir que sus dedos volvieran a rozar levemente su pecho; cómo ignorar su tibia erupción. El rubor de la novicia aumentaba, y también el desconcierto del medico, que retiró el fonendoscopio y dejó de auscultarla.
Nadie le dijo su nombre. Él se dirigió a ella llamándola hermana.
–Tosa, hermana.
La hermana se acercó un pañuelo a la boca. Tosió, y escondió el pañuelo. El médico sospechó que manchaba al toser y la enferma se lo confirmó antes de que él preguntara.
–Es sólo un poquito de sangre, doctor.
–Enséñemela, hermana.
La fiebre daba un brillo desmesurado a sus ojos y el miedo los mantenía fijos, oscuros y húmedos, en los ojos del médico. Él la arropó sin dejar de mirarla, mientras la madre superiora se aferraba al crucifijo de un rosario que colgaba de su cintura y ella apretaba su pañuelo bajo el colchón.
–Enséñeme ese pañuelo.
Una mujer enlutada, que no se había apartado de la cabecera de la enferma, dejó de enredarse en los dedos los flecos de su mantón y le arrebató el pañuelo a la novicia.
–Mírelo, señor doctor. Hace cuatro días que escupe sangre.
La visita al convento se convirtió para el médico en el momento más esperado de la jornada. Todas las tardes, a excepción de los domingos, llegaba a la clausura a las seis en punto, y la hermana portera le entregaba una campanilla que debía atarse en uno de sus tobillos para que las religiosas se ocultaran a su paso. El médico reprimía el deseo de sonreír al hacer sonar su campanilla, mientras imaginaba el vuelo de los hábitos blancos, las novicias apresuradas buscando rincones donde esconderse, algunas de ellas, quizá, sucumbiendo al temblor de mirar, a la tentación de ver sin ser vistas. Nunca descubrió a ninguna, pero las adivinaba agazapadas después de su carrera, escudriñándolo desde las celosías.
La madre superiora le esperaba en el claustro y le acompañaba a la celda de la enferma. Sólo cuando se acercaban al último pasillo que debían recorrer, el médico comenzaba a avergonzarse de la música diminuta que tañía su tobillo izquierdo; y al llegar a la habitación de la novicia, desataba su campanita y la guardaba a hurtadillas en el bolsillo del chaleco, en tanto la superiora llamaba con los nudillos a la puerta y la empujaba al mismo tiempo.
–Ha venido el médico a verte.
La novicia se incorporaba y cubría sus hombros con una mañanita de algodón.
–¿Estás preparada?
–Sí, madre.
Y cruzaba los brazos sobre el pecho.
Él la observaba desde fuera mientras esperaba a que le dieran permiso para entrar.
–Pase, don Andrés.
–¿Se puede?
–Adelante.
–¿Cómo se encuentra hoy?
–Mejor.
–Ahora vamos a ver si sus pulmones dicen lo mismo, hermana.
El azoramiento de la novicia se fue convirtiendo poco a poco en un placer que la joven no reconocía. El médico sí. El médico descubrió los gestos sensuales que adornaban su ingenuidad cuando la novicia abrió su mañanita de algodón y se apartó el pelo de la frente, antes de retirar hacia los hombros el escapulario que reposaba en su pecho; y supo en ese instante que sólo para él retiraba el escapulario, y sólo para él apartaba el mechón de su frente. Desvió la mirada de los ojos brillantes de la enferma y, sin haberla auscultado, se dirigió a la mujer enlutada.
–Me ha dicho la madre Amparo que es usted quien la cuida.
–Sí, señor, desde que era una niña endeble.
–¿Le ha puesto el termómetro?
–Sí, señor, y está en calentura. Ni de día ni de noche la deja en paz, por muchos pañinos fríos que yo le ponga.
–¿Cómo se llama usted?
–Felisa, para servirle.
–Dígame, Felisa, ¿cómo van las manchas del pañuelo?
–Ya el pañuelo no da a basto, ahora le tengo que arrimar la palangana, que son borbotones de sangre.
–¿Y es sangre roja?
–Roja es, y limpia, señor doctor, como si la niña tuviera una vena abierta en la garganta.
El médico recomendó el ingreso inmediato de la enferma en un hospital. Y la enferma le miró negando con la cabeza. Una súplica silenciosa que aprovechó la madre superiora para decir que ella no podía tomar esa decisión.
–Doctor, no podemos sacarla de aquí si no habla usted antes con sus padres, los señores de Albuera. Su madre, doña Carmen, es una Paredes Soler.








