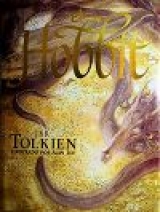
Текст книги "El Hobbit"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
No un gran salto para un hombre, pero un salto a ciegas. Saltó directamente sobre la cabeza de Gollum, a una distancia de siete pies y tres de altura; por cierto, y no lo sabía, apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel.
Gollum se lanzó hacia atrás e intentó atrapar al hobbit cuando volaba sobre él, pero demasiado tarde: las manos golpearon el aire tenue, y Bilbo, cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos, se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo. No se volvió a mirar qué hacía Gollum. Al principio oyó siseos y maldiciones detrás de él, muy cerca; luego cesaron. Casi en seguida sonó un aullido que helaba la sangre, un grito de odio y desesperación. Gollum estaba derrotado. No se atrevía a ir más lejos, había perdido: había perdido su presa, y había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez, su precioso. El aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca. Ya débil como un eco, pero amenazadora, la voz venía desde atrás.
–¡Ladrón, ladrón, ladrón! ¡Bolsón! ¡Lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos para siempre!
No se oyó nada más. Pero el silencio también le parecía amenazador a Bilbo. «Si los trasgos están tan cerca que él puede olerlos», pensó, «tienen que haber oído las maldiciones y chillidos. Cuidado ahora, o esto te llevará a cosas peores».
El pasadizo era bajo y de paredes toscas. No parecía muy difícil para el hobbit, excepto cuando, a pesar de andar con mucho cuidado, tropezaba de nuevo, y así muchas veces, golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo, molestas y afiladas. «Un poco bajo para los trasgos, al menos para los grandes», pensaba Bilbo, no sabiendo que aun los más grandes, los orcos de las montañas, avanzan encorvados a gran velocidad, con las manos casi en el suelo.
Pronto el pasadizo, que había estado bajando, comenzó a subir otra vez, y de pronto ascendió abruptamente. Bilbo tuvo que aflojar la marcha, pero por fin la cuesta acabó; luego de un recodo, el pasadizo descendió de nuevo, y allá, al pie de una corta pendiente, vio que del costado de otro recodo venía un reflejo de luz. No una luz roja, como de linterna o de fuego, sino una luz pálida de aire libre. Bilbo echó a correr.
Corriendo tanto como le aguantaban las piernas, dobló el último recodo y se encontró en medio de un espacio abierto, donde la luz, luego de todo aquel tiempo a oscuras, parecía deslumbrante. En verdad, era sólo la luz del sol, que se filtraba por el hueco de una puerta grande, una puerta de piedra que habían dejado entornada.

Bilbo parpadeó, y de pronto vio a los trasgos: trasgos armados de pies a cabeza, con las espadas desenvainadas, sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos, observando el pasadizo por donde había aparecido. Estaban preparados, atentos, dispuestos a cualquier cosa.
Lo vieron antes que él pudiese verlos. Sí, lo vieron. Fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar nuevo amo, no lo tenía en el dedo. Con aullidos de entusiasmo, los trasgos se abalanzaron sobre él.
Una punzada de miedo y pérdida, como un eco de la miseria de Gollum, hirió a Bilbo, y olvidando desenvainar la espada, metió las manos en los bolsillos. Y allí en el bolsillo izquierdo estaba el anillo, y él mismo se le deslizó en el dedo índice. Los trasgos se detuvieron bruscamente. No podían ver nada del hobbit. Había desaparecido. Había desaparecido. Chillaron dos veces, tan alto como antes, pero no con tanto entusiasmo.
–¿Dónde está? —gritaron.
–¡Se volvió pasadizo arriba! —dijeron algunos.
–¡Fue por aquí! —aullaron unos—. ¡Fue por allá! —aullaron otros.
–¡Cuidad la puerta! —ordenó el capitán.
Sonaron silbatos, las armaduras se entrechocaron, las espadas golpetearon, los trasgos maldijeron y juraron, corriendo acá y acullá, cayendo unos sobre otros y enojándose mucho. Hubo un terrible clamoreo, una conmoción y un alboroto.
Bilbo estaba de veras aterrorizado, pero tenía aún bastante juicio para entender qué había ocurrido, y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trasgos centinelas, y salir así del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte, o que lo capturasen por el tacto.
–¡He de alcanzar la puerta, he de alcanzar la puerta! —seguía diciéndose, pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo. Lo que siguió entonces fue horrible, como si jugaran a una especie de gallina ciega. El lugar estaba abarrotado de trasgos que corrían de un lado a otro, y el pobrecito hobbit se escurrió aquí y allá, fue derribado por un trasgo que no pudo entender con qué había tropezado, escapó a gatas, se deslizó entre las piernas del capitán, se puso de pie y corrió hacia la puerta.

La puerta estaba abierta, pero un trasgo la había entornado todavía más. Bilbo empujó y no consiguió moverla. Trató de escurrirse por la abertura y quedó atrapado. ¡Era horrible! Los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta. Allí fuera alcanzaba a ver el aire libre: había unos pocos escalones que descendían a un valle estrecho con montañas altas alrededor: el sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta; pero él no podía cruzarla.
De pronto, uno de los trasgos que estaban dentro gritó: —¡Hay una sombra al lado de la puerta! ¡Algo está ahí fuera!
A Bilbo el corazón se le subió a la boca. Se retorció, aterrorizado. Los botones saltaron en todas direcciones. Atravesó la puerta, con la chaqueta y el chaleco rasgados, y brincó escalones abajo como una cabra, mientras los trasgos, desconcertados, recogían aún los preciosos botones de latón, caídos en el umbral.
Por supuesto, en seguida bajaron tras él, persiguiéndolo, gritando y ululando por entre los árboles. Pero el sol no les gusta: les afloja las piernas, y la cabeza les da vueltas. No consiguieron encontrar a Bilbo, que llevaba el anillo puesto, y se escabullía entre las sombras de los árboles, corriendo rápido y en silencio y manteniéndose apartado del sol; pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta. Bilbo había escapado.

CAPÍTULO VI
De la sartén al fuego
BILBO HABÍA ESCAPADO DE LOS TRASGOS, pero no sabía dónde estaba. Había perdido el capuchón, la capa, la comida, el poney, sus botones y sus amigos. Siguió adelante, hasta que el sol empezó a hundirse en el poniente, detrás de las montañas. Las sombras cruzaban el sendero, y Bilbo miró hacia atrás. Luego miró hacia adelante, y no pudo ver más que crestas y vertientes que descendían hacia las tierras bajas, y llanuras que asomaban de vez en cuando entre los árboles.
–¡Cielos! —exclamó—. ¡Parece que estoy justo al otro lado de las Montañas Nubladas, al borde de las Tierras de Más Allá! ¿Dónde y, oh, dónde habrán tenido que ir los enanos y Gandalf? ¡Sólo espero que por ventura no estén todavía allá atrás en poder de los trasgos!
Continuó caminando, por el borde del pequeño y elevado valle, y bajando luego las pendientes; mas en todo este tiempo un pensamiento muy incómodo iba creciendo dentro de él. Se preguntaba si no estaba obligado, ahora que tenía el anillo mágico, a regresar a los horribles, horribles túneles y buscar a sus amigos. Acababa de decidir que no escaparía a ese deber, que tenía que volver atrás —y esto lo hacía muy desdichado—, cuando oyó voces.
Se detuvo y escuchó. No parecían trasgos; de modo que se arrastró con mucho cuidado hacia adelante. Estaba en un sendero pedregoso que serpenteaba hacia abajo, con una pared rocosa a la izquierda; al otro lado el terreno descendía en pendiente, y bajo el nivel del sendero había unas cañadas donde crecían matorrales y arbustos. En una de estas cañadas, bajo los arbustos, había gente hablando.
Se arrastró todavía más cerca, y de súbito vio, asomado entre dos grandes peñascos, una cabeza con capuchón rojo: era Balin, que oteaba alrededor. Bilbo tenía ganas de palmotear y gritar de alegría, pero no lo hizo. Todavía llevaba puesto el anillo, por miedo de encontrar algo inesperado y desagradable, y vio que Balin estaba mirando directamente hacia él sin verlo.
«Les daré a todos una sorpresa», pensó mientras se metía a gatas entre los arbustos del borde de la cañada. Gandalf estaba deliberando con los enanos. Hablaban de todo lo que había ocurrido en los túneles, preguntándose y discutiendo qué irían a hacer ahora. Los enanos refunfuñaban, y Gandalf decía que de ninguna manera podían continuar el viaje dejando al señor Bolsón en manos de los trasgos, sin tratar de saber si estaba vivo o muerto, y sin tratar de rescatarlo.
–Al fin y al cabo es mi amigo —dijo Gandalf—, y una buena persona. Me siento responsable. Ojalá no lo hubieseis perdido.
Los enanos querían saber ante todo por qué razones lo habían traído con ellos, por qué no había podido mantenerse cerca y venir también, y por qué el mago no había elegido a alguien más sensato. —Hasta ahora ha sido una carga de poco provecho —dijo uno—. Si tenemos que regresar a esos túneles abominables a buscarlo, entonces maldito sea, digo yo.
Gandalf contestó enfadado: —Lo traje, y no traigo cosas que no sean de provecho. O me ayudáis a buscarlo, o me voy y os dejo aquí para que salgáis de este embrollo como mejor podáis. Si al menos lo encontráramos, me lo agradeceríais antes de que haya pasado todo. ¿Por qué tuviste que dejarlo caer, Dori?
–¡Tú mismo lo habrías dejado caer —dijo Dori—, si de pronto un trasgo te hubiese aferrado las piernas por detrás en la oscuridad, te hiciese tropezar, y te patease la espalda!
–En ese caso, ¿por qué no lo recogiste de nuevo?
–¡Cielos! ¡Y aún me lo preguntas! ¡Los trasgos luchando y mordiendo en la oscuridad, todos cayendo sobre otros cuerpos y golpeándose! Tú casi me tronchas la cabeza con Glamdrin, y Thorin daba tajos a diestra y siniestra con Orcrist. De pronto echaste una de esas luces que enceguecen y vimos que los trasgos retrocedían aullando. Gritaste: «¡Seguidme todos!» y todos tenían que haberte seguido. Creímos que todos lo hacían. No hubo tiempo para contar, como tú sabes muy bien, hasta que nos abrimos paso entre los centinelas, salimos por la puerta más baja, y descendimos hasta aquí atropellándonos. Y aquí estamos, sin el saqueador, ¡que el cielo lo confunda!
–¡Y aquí está el saqueador! —dijo Bilbo adelantándose y metiéndose entre ellos, y quitándose el anillo.
¡Señor, cómo saltaron! Luego hubo gritos de sorpresa y alegría. Gandalf estaba tan atónito como cualquiera de ellos, pero quizá más complacido que los demás. Llamó a Balin y le preguntó qué pensaba de un centinela que permitía que la gente llegara así sin previo aviso. Por supuesto, la reputación de Bilbo creció mucho entre los enanos a partir de ese momento. Si, a pesar de las palabras de Gandalf, dudaban aún de que era un saqueador de primera clase, no lo dudaron más. Balin era el más desconcertado; pero todos decían que había sido un trabajo muy bien hecho.
Bilbo estaba en verdad tan complacido con estos elogios, que se rió entre dientes, pero nada dijo acerca del anillo; y cuando le preguntaron cómo se las había arreglado, comentó: —Oh, simplemente me deslicé, ya sabéis... con mucho cuidado y en silencio.
–Bien, ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas narices sin que yo lo descubriera —dijo Balin—, y me saco el sombrero ante ti. —Cosa que hizo; y luego agregó:– Balin, a vuestro servicio.
–Vuestro servidor, el señor Bolsón —dijo Bilbo.
Después quisieron conocer las aventuras de Bilbo desde el momento en que lo habían perdido, y él se sentó y les contó todo, excepto lo que se refería al hallazgo del anillo («no por ahora», pensó). Se interesaron en particular en la pugna de las adivinanzas y se estremecieron como correspondía cuando les describió el aspecto de Gollum.
–Y luego no se me ocurría ninguna otra pregunta con él sentado junto a mí —concluyó Bilbo—, de modo que dije: «¿Qué hay en mi bolsillo?». Y no pudo adivinarlo por tres veces. De modo que dije: «¿Qué hay de tu promesa? ¡Enséñame el camino de salida!». Pero él saltó sobre mí para matarme, y yo corrí, caí, y me perdí en la oscuridad. Luego lo seguí, pues oí que se hablaba a sí mismo. Pensaba que yo conocía realmente el camino de salida, y estaba yendo hacia él. Al fin se sentó en la entrada y yo no podía pasar. De modo que salté sobre él y escapé corriendo hacia la puerta.
–¿Qué pasó con los centinelas? —le preguntaron los enanos—. ¿No había ninguno?
–¡Oh, sí! Muchísimos, pero los esquivé. Me quedé trabado en la puerta, que sólo estaba abierta una rendija, y perdí muchos botones —dijo mirándose con tristeza las ropas desgarradas—. Pero conseguí escabullirme... y aquí estoy.
Los enanos lo miraron con un respeto completamente nuevo, mientras hablaba sobre burlar centinelas, saltar sobre Gollum y abrirse paso, como si no fuese muy difícil o muy inquietante.
–¿Qué os dije? —exclamó Gandalf riendo—. El señor Bolsón esconde cosas que no alcanzabais a imaginar. —Le echó una mirada rara a Bilbo por debajo de las cejas pobladas mientras lo decía, y el hobbit se preguntó si el mago no estaría pensando en el episodio que él había omitido.
Tenía sus propias preguntas que hacer ahora, pues si Gandalf ya había explicado todo a los enanos, Bilbo no lo había oído aún. Quería saber cómo había vuelto a aparecer Gandalf, y qué habían convenido hasta ese momento.
El mago, a decir verdad, nunca se molestaba por tener que explicar de nuevo sus habilidades, de modo que ahora le dijo a Bilbo que tanto Elrond como él estaban bien enterados de la presencia de trasgos malvados en esa parte de las montañas. Pero la entrada principal miraba antes a un desfiladero distinto, más fácil de cruzar, y a menudo apresaban a gente ignorante cerca de las puertas. Era evidente que los viajeros ya no tomaban ese camino, y los trasgos habían abierto hacía poco una nueva entrada en lo alto de la senda que habían tomado los enanos, pues hasta entonces había sido un paso seguro.
–Tendría que salir a buscar un gigante más o menos decente para que bloquee otra vez la puerta —dijo el mago—, o pronto no habrá modo de cruzar las montañas.
Tan pronto como Gandalf oyó el aullido de Bilbo, comprendió lo que había pasado. Luego del relámpago que había fulminado a los trasgos que se le echaban encima, se había metido corriendo en la grieta, justo cuando iba a cerrarse. Siguió detrás de los trasgos y prisioneros hasta el borde de la gran sala, y allí se sentó, preparando la mejor magia posible entre las sombras. —Fue un asunto muy delicado —dijo—. Francamente difícil.
Pero Gandalf, por supuesto, había hecho un estudio especial de los encantamientos con fuego y luces (hasta el mismo hobbit, como recordaréis, no había olvidado aquellos mágicos fuegos de artificio en las fiestas del Viejo Tuk, en las noches del solsticio de verano). El resto ya lo sabemos, excepto que Gandalf conocía perfectamente la puerta trasera, como los trasgos denominaban a la entrada inferior, donde Bilbo había perdido sus botones. En realidad, cualquiera que conociese aquella parte de las montañas conocía también la entrada inferior, pero había que ser un mago para no perder la cabeza en los túneles y seguir la dirección correcta.
–Construyeron esa entrada hace siglos —dijo—, en parte como una vía de escape, si necesitaban una, en parte como un camino de salida hacia las tierras de más allá, donde todavía merodean en la noche y causan gran daño. La vigilan siempre, y nadie jamás ha conseguido bloquearla. La vigilarán doblemente a partir de ahora. —Gandalf se rió.
Los demás rieron con él. Al fin y al cabo, habían perdido bastantes cosas, pero habían matado al Gran Trasgo y a otros muchos, y habían escapado todos, y en verdad podía decirse que hasta ahora habían llevado la mejor parte.
Pero el mago hizo que volvieran a la realidad. —Tenemos que marchar en seguida, ahora que hemos descansado un poco —dijo—. Saldrán a centenares detrás de nosotros cuando caiga la noche; y ya las sombras se están alargando. Pueden oler nuestras huellas horas después de que hayamos pasado por algún sitio. Tenemos que estar a muchas millas de aquí antes del anochecer. Habrá algo de luna, si el cielo se mantiene despejado, lo que es una suerte. No es que a ellos les importe demasiado la luna, pero un poco de luz ayudará a que no nos extraviemos.
»¡Oh, sí! —dijo en respuesta a más preguntas del hobbit—. Perdiste la noción del tiempo en los túneles de los trasgos. Hoy es jueves, y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes. Hemos recorrido millas y millas, bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas, y ahora estamos al otro lado; todo un atajo. Mas no estamos en el punto al que nos hubiese llevado el desfiladero; estamos demasiado al norte, y tenemos por delante una región algo desagradable. Y nos encontramos aún a bastante altura. ¡De modo que en marcha!
–Estoy terriblemente hambriento —gimió Bilbo, quien de pronto advirtió que no había probado bocado desde la noche anterior a la última noche. ¡Quién lo hubiera pensado de un hobbit! Sentía el estómago flojo y vacío, y las piernas muy inseguras, ahora que la excitación había concluido.
–No puedo remediarlo —dijo Gandalf—, a menos que quieras volver y pedir amablemente a los trasgos que te devuelvan el poney y los bultos.
–¡No, gracias! —respondió Bilbo.
–Muy bien entonces, no nos queda más que apretarnos los cinturones y marchar sin descanso... o nos convertiremos en cena, y eso sería mucho peor que no tenerla nosotros.
Mientras marchaban, Bilbo buscaba por todos lados algo para comer; pero las moras estaban todavía en flor, y por supuesto no había nueces, ni tan siquiera bayas de espino. Mordisqueó un poco de acedera, bebió de un pequeño arroyo de la montaña que cruzaba el sendero, y comió tres fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no le sirvió de mucho.
Caminaron y caminaron. El accidentado sendero desapareció. Los arbustos y las largas hierbas entre los cantos rodados, las briznas de hierba recortadas por los conejos, el tomillo, la salvia, el orégano y las jaras amarillas se desvanecieron por completo, y los viajeros se encontraron en la cima de una pendiente ancha y abrupta, de piedras desprendidas, restos de un deslizamiento de tierras. Empezaron a bajar, y cada vez que apoyaban un pie en el suelo, escorias y pequeños guijarros rodaban cuesta abajo; pronto trozos más grandes de roca bajaron ruidosamente y provocaron que otras piedras de más abajo se deslizaran y rodaran también; luego se desprendieron unos peñascos que rebotaron, reventando con fragor en pedazos envueltos en polvo. Al rato, por encima y por debajo de ellos, la pendiente entera pareció ponerse en movimiento, y el grupo descendió en montón, en medio de una confusión pavorosa de bloques y piedras que se deslizaban golpeando y rompiéndose.
Fueron los árboles del fondo los que los salvaron. Se deslizaron hacia el bosque de pinos que trepaba desde el más oscuro e impenetrable de los bosques del valle hasta la falda misma de la montaña. Algunos se aferraron a los troncos y se balancearon en las ramas más bajas, otros (como el pequeño hobbit) se escondieron detrás de un árbol para evitar las embestidas furiosas de las rocas. Pronto, el peligro pasó; el deslizamiento se había detenido, y alcanzaron a oír los últimos estruendos mientras los peñascos más voluminosos rebotaban y daban vueltas entre los helechos y las raíces de pino allá abajo.
–¡Bueno! Nos ha costado un poco —dijo Gandalf—, y aun a los trasgos que nos rastreen les costará bastante descender hasta aquí en silencio.
–Quizá —gruñó Bombur—, pero no les será difícil tirarnos piedras a la cabeza. —Los enanos (y Bilbo) estaban lejos de sentirse contentos, y se restregaban las piernas y los pies, lastimados y magullados.
–¡Tonterías! Aquí dejaremos el sendero de la pendiente. ¡De prisa, tenemos que apresurarnos! ¡Mirad la luz!
Hacía largo rato que el sol se había ocultado tras la montaña. Ya las sombras eran más negras alrededor, aunque allá lejos, entre los árboles y sobre las copas negras de los que crecían más abajo, podían ver todavía las luces de la tarde en las llanuras distantes. Bajaban cojeando ahora, tan rápido como podían, por la pendiente menos abrupta de un pinar, por un inclinado sendero que los conducía directamente hacia el sur. En ocasiones se abrían paso entre un mar de helechos de altas frondas que se levantaban por encima de la cabeza del hobbit; otras veces marchaban con la quietud del silencio, sobre un suelo de agujas de pino; y durante todo ese tiempo la lobreguez se iba haciendo más pesada y la calma del bosque más profunda. No había viento aquel atardecer que moviera al menos con un susurro de mar las ramas de los árboles.

—¿Tenemos que seguir todavía más? —preguntó Bilbo cuando en la oscuridad del bosque apenas alcanzaba a distinguir la barba de Thorin que ondeaba junto a él y la respiración de los enanos sonaba en el silencio como un fuerte ruido—. Tengo los dedos de los pies torcidos y magullados, me duelen las piernas, y mi estómago se balancea como una bolsa vacía.
–Un poco más —dijo Gandalf.
Luego de lo que pareció siglos, salieron de pronto a un espacio abierto sin árboles. La luna estaba alta y brillaba en el claro. De algún modo todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar agradable, aunque no se veía nada sospechoso.
De súbito oyeron un aullido, lejos, colina abajo, un aullido largo y estremecedor. Le contestó otro, lejos, a la derecha, y muchos más, más cerca de ellos; luego otro, no muy lejano, a la izquierda. ¡Eran lobos que aullaban a la luna, lobos que llamaban a la manada!
No había lobos que vivieran cerca del agujero del señor Bolsón, pero conocía el sonido. Se lo habían descrito a menudo en cuentos y relatos. Uno de sus primos mayores (por la rama Tuk), que había sido un gran viajero, los imitaba a menudo para aterrorizarlo. Oírlos ahora en el bosque bajo la luna era demasiado para Bilbo. Ni siquiera los anillos mágicos son muy útiles contra los lobos, en especial contra las manadas diabólicas que vivían a la sombra de las montañas infestadas de trasgos, más allá de los límites de las tierras salvajes, en las fronteras de lo desconocido. ¡Los lobos de esta clase tienen un olfato más fino que los trasgos! ¡Y no necesitan verte para atraparte!
–¡Qué haremos, qué haremos! —gritó—. ¡Salir de trasgos para caer en lobos! —dijo, y esto llegó a ser un proverbio, aunque ahora decimos «de la sartén al fuego» en las situaciones incómodas de este tipo.
–¡A los árboles, rápido! —gritó Gandalf; y corrieron hacia los árboles del borde del claro, buscando aquellos de ramas bajas o bastante delgados para escapar trepando por los troncos. Los encontraron con una rapidez insólita, como podéis imaginar; y subieron muy alto confiando como nunca en la firmeza de las ramas. Habríais reído (desde una distancia segura) si hubieseis visto a los enanos sentados arriba, en los árboles, las barbas colgando, como viejos caballeros chiflados que jugaban a ser niños. Fili y Kili habían subido a la copa de un alerce alto que parecía un enorme árbol de Navidad. Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin estaban más cómodos en un pino elevado con ramas regulares que crecían a intervalos, como los rayos de una rueda. Bifur, Bofur, Bombur y Thorin estaban en otro pino próximo. Dwalin y Balin habían trepado con rapidez a un abeto delgado, escaso de ramas, y estaban intentando encontrar un lugar para sentarse entre el follaje de la copa. Gandalf, que era bastante más alto que el resto, había encontrado un árbol inaccesible para los otros, un pino grande que se levantaba en el mismísimo borde del claro. Estaba bastante oculto entre las ramas pero, cuando asomaba la luna, se le podía ver el brillo de los ojos.
¿Y Bilbo? No pudo subir a ningún árbol, y corría de un tronco a otro, como un conejo que no encuentra su madriguera mientras un perro lo persigue mordiéndole los talones.
–¡Otra vez has dejado atrás al saqueador! —dijo Nori a Dori mirando abajo.
–No me puedo pasar la vida cargando saqueadores —protestó Dori—, ¡túneles abajo y árboles arriba! ¿Qué te crees que soy? ¿Un mozo de cuerda?
–Se lo comerán si no hacemos algo —dijo Thorin, pues ahora había aullidos todo alrededor, acercándose más y más—. ¡Dori! —llamó, pues Dori era el que estaba más abajo, en el árbol más fácil de escalar—. ¡Ve rápido, y dale una mano al señor Bolsón!
Dori era en realidad un buen muchacho a pesar de que protestara gruñendo. El pobre Bilbo no consiguió alcanzar la mano que le tendían aunque el enano descendió a la rama más baja y estiró el brazo todo lo que pudo. De modo que Dori bajó realmente del árbol y ayudó a que Bilbo se le trepase a la espalda.
En ese preciso momento los lobos irrumpieron aullando en el claro. De pronto hubo cientos de ojos observándolos desde las sombras. Pero Dori no soltó a Bilbo. Esperó a que trepara de los hombros a las ramas, y luego saltó. ¡Justo a tiempo! Un lobo le echó una dentellada a la capa cuando aún se columpiaba en la rama de abajo y casi lo alcanzó. Un minuto después una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco, los ojos encendidos y las lenguas fuera.
Pero ni siquiera los salvajes wargos (pues así se llamaban los lobos malvados de más allá del Yermo) pueden trepar a los árboles. Por el momento los expedicionarios estaban a salvo. Afortunadamente hacía calor y no había viento. Los árboles no son muy cómodos para estar sentados en ellos un largo rato, cualquiera que sea la circunstancia, pero al frío y al viento, con lobos que te esperan abajo y alrededor, pueden ser sitios harto desagradables.
Este claro en el anillo de árboles era evidentemente un lugar de reunión de los lobos. Más y más continuaban llegando. Unos pocos se quedaron al pie del árbol en que estaban Dori y Bilbo, y los otros fueron venteando alrededor hasta descubrir todos los árboles en los que había alguien. Vigilaron éstos también, mientras el resto (parecían cientos y cientos) fue a sentarse en un gran círculo en el claro; y en el centro del círculo había un enorme lobo gris. Les habló en la espantosa lengua de los wargos. Gandalf la entendía. Bilbo no, pero el sonido era terrible, y parecía que sólo hablara de cosas malvadas y crueles, como así era. De vez en cuando todos los wargos del círculo respondían en coro al jefe gris, y el espantoso clamor sacudía al hobbit, que casi se caía del pino.
Os diré lo que Gandalf oyó, aunque Bilbo no lo comprendiese. Los wargos y los trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas. Por lo común, los trasgos no se alejan de las montañas, a menos que se los persiga y estén buscando nuevos lugares, o marchen a la guerra (y me alegra decir que esto no ha sucedido desde hace largo tiempo). Pero en aquellos días, a veces hacían incursiones, en especial para conseguir comida o esclavos que trabajasen para ellos. En esos casos, conseguían a menudo que los wargos los ayudasen, y se repartían el botín. A veces cabalgaban en lobos, así como los hombres montan en caballos. Ahora parecía que una gran incursión de trasgos había sido planeada para aquella misma noche. Los wargos habían acudido para reunirse con los trasgos, y los trasgos llegaban tarde. La razón, sin duda, era la muerte del Gran Trasgo y toda la agitación causada por los enanos, Bilbo y Gandalf, a quienes quizá todavía buscaban.
A pesar de los peligros de estas tierras lejanas, unos hombres audaces habían venido allí desde el Sur, derribando árboles, y levantando moradas entre los bosques más placenteros de los valles y a lo largo de las riberas de los ríos. Eran muchos, y bravos y bien armados, y ni siquiera los wargos se atrevían a atacarlos cuando los veían juntos, o a la luz del día. Pero ahora habían planeado caer de noche con la ayuda de los trasgos sobre algunas de las aldeas más próximas a las montañas. Si este plan se hubiese llevado a cabo, no habría quedado nadie allí al día siguiente; todos habrían sido asesinados, excepto los pocos que los trasgos preservasen de los lobos y llevasen de vuelta a las cavernas, como prisioneros.
Era espantoso escuchar esa conversación, no sólo por los bravos leñadores, las mujeres y los niños, sino también por el peligro que ahora amenazaba a Gandalf y a sus compañeros. Los wargos estaban furiosos y se preguntaban desconcertados qué hacía esa gente en el mismísimo lugar de reunión. Pensaban que eran amigos de los leñadores y habían venido a espiarlos, y advertirían a los valles, con lo cual trasgos y lobos tendrían que librar una terrible batalla en vez de capturar prisioneros y devorar gentes arrancadas bruscamente del sueño. De modo que los wargos no tenían intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escapase; de ninguna manera, no hasta la mañana. Y mucho antes, dijeron, los soldados trasgos vendrán de las montañas; y los trasgos pueden trepar a los árboles, o derribarlos.

Ahora podéis comprender por qué Gandalf, escuchando esos gruñidos y aullidos, empezó a tener un miedo espantoso, mago como era, y a sentir que estaban en un pésimo lugar y todavía no habían escapado del todo. Sin embargo, no les dejaría el camino libre, aunque mucho no podía hacer aferrado a un gran árbol con lobos por doquier allá en el suelo. Arrancó unas piñas enormes de las ramas y en seguida prendió fuego a una de ellas con una brillante llama azul, y la arrojó zumbando hacia el círculo de lobos. Alcanzó a uno en el lomo, y la piel velluda empezó a arder, con lo cual la bestia saltó de un lado a otro aullando horriblemente. Luego cayó otra piña y otra, con llamas azules, rojas o verdes. Estallaban en el suelo, en medio del círculo, y se esparcían alrededor en chispas coloreadas y humo. Una especialmente grande golpeó el hocico del lobo jefe, que saltó diez pies en el aire, y se lanzó dando vueltas y vueltas alrededor del círculo, con tanta cólera y tanto miedo que mordía y lanzaba dentelladas aun a los otros lobos.
Los enanos y Bilbo gritaron y vitorearon. Era terrible ver la rabia de los lobos, y el tumulto que hacían llenaba toda la floresta. Los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia, pero éste era un fuego muy extraño y horroroso. Si una chispa les tocaba la piel, se pegaba y les quemaba los pelos, y a menos que se revolcasen rápido, pronto estaban envueltos en llamas. Muy pronto los lobos estaban revolcándose por todo el claro una y otra vez para quitarse las chispas de los lomos, mientras aquellos que ya ardían, corrían aullando y pegando fuego a los demás, hasta que eran ahuyentados por sus propios compañeros, y huían pendiente abajo, chillando y gimoteando y buscando agua.








