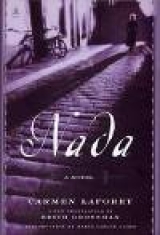
Текст книги "Nada"
Автор книги: Carmen Laforet
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
No quise cenar para no encontrarme con Román. No porque le tuviera miedo, no; un minuto después de terminada me había parecido absurda la conversación, pero me había trastornado, me sentía enervada y sin ganas de afrontar sus ojos. Ahora y no cuando le vi husmear mezquino, sin respeto a la vida de los demás, ahora y no todos aquellos días anteriores en que me escapaba de él, creyendo despreciarle, era cuando empezaba a sentir contra Román una repulsión indefinible.
Me acosté y no podía dormirme. La luz del comedor ponía una raya brillante debajo de la puerta del cuarto; oía voces. Los ojos de Román estaban sobre los míos: «No necesitarás nada cuando las cosas de la casa te agarren los sentidos»… Me pareció un poco aterrador este continuo rumiar de las ideas que él me había sugerido. Me encontré sola y perdida debajo de mis mantas. Por primera vez sentía un anhelo real de compañía humana. Por primera vez sentía en la palma de mis manos el ansia de otra mano que me tranquilizara… Entonces el timbre del teléfono, allí, en la cabecera de la cama, empezó a sonar. Me había olvidado de que existía ese chisme en la casa, porque sólo Angustias lo utilizaba. Descolgué el auricular sacudida aún por el escalofrío de la impresión de su sonido agudo, y se me entró por los oídos una alegría tan grande (porque era como una respuesta a mi estado de ánimo) que al pronto ni la sentí.
Era Ena, que había encontrado mi número en el listín de teléfonos y me llamaba.
8
Angustias volvió en un tren de medianoche y se encontró a Gloria en la escalera de la casa. A mí me despertó el ruido de las voces. Rápidamente me di cuenta de que estaba durmiendo en un cuarto que no era el mío y de que su dueña me lo reclamaría.
Salté de la cama traspasada de frío y de sueño. Tan asustada, que tenía la sensación de no poder moverme aunque, en realidad, no hice otra cosa: en pocos segundos arranqué las ropas de la cama y me envolví con ellas. Tiré la almohada, al pasar, en una silla del comedor y llegué hasta el recibidor envuelta en una manta, descalza sobre las baldosas heladas, en el momento en que Angustias entraba de la calle seguida del chofer con sus maletas y conduciendo a Gloria por un brazo. La abuelita apareció también, aturrullada y balbuciente al ver a Gloria.
– Vamos, hija, vamos… ¡Corre a mi cuarto! -le dijo. Pero Angustias no soltaba el brazo de Gloria.
– No, mamá. No, de ninguna manera. El chofer miraba de reojo la escena. Angustias le pagó y cerró la puerta. Enseguida se volvió a Gloria.
– ¡Sinvergüenza! ¿Qué hacías a estas horas en la escalera, di? Gloria estaba reconcentrada como un gato. Su boca pintada resultaba muy oscura.
– Ya te dije, chica, que te había sentido llegar y que iba a recibirte.
– ¡Qué descaro! -gritó Angustias.
Mi tía presentaba un aspecto lamentable. Llevaba su sombrero inmutable, lo mismo que el día que se fue; pero la pluma, torcida, apuntaba como un cuerno feroz. Se santiguó y empezó a rezar con las manos sobre el pecho.
– ¡Dios mío, dame paciencia! ¡Dame paciencia, Dios mío!
Yo sentía el frío quemándome las plantas de los pies y temblaba violentamente debajo de mi manta.
«¿Qué dirá -pensaba yo– cuando sepa que he utilizado su cuarto?» La abuelita empezó a llorar:
– Angustias, suelta a esta niña, suelta a esta niña… Parecía una criatura.
– ¡Parece mentira, mamá! ¡Parece mentira! -volvió a gritar Angustias-. Ni siquiera le preguntas dónde ha estado… ¿Te hubiera gustado a ti que una hija tuya hiciera eso? ¡Tú, mamá, que ni siquiera nos permitías ir a las fiestas en casa de nuestros amigos cuando éramos jóvenes, proteges las escapadas nocturnas de esta infame!
Se llevó las manos a la cabeza, quitándose el sombrero. Se sentó en la maleta y empezó a gemir:
– ¡Me vuelvo loca! ¡Me vuelvo loca!
Gloria se escabulló como una sombra hacia el cuarto de la abuela, en el momento en que Antonia aparecía husmeadora y luego Juan, embutido en su abrigo viejo.
– ¿Se puede saber a qué vienen esos gritos? ¡Animal! -dijo dirigiéndose a Angustias-. ¿No te das cuenta de que mañana me tengo yo que levantar a las cinco y me hace falta sueño?
– ¡Más valdría que preguntaras a tu mujer qué es lo que hace en la calle a estas horas, en vez de insultarme!
Juan se quedó parado, con la mandíbula apuntada hacia la abuela.
– ¿Qué tiene que ver Gloria con esto?
– Gloria está en su cuarto, hijito…, quiero decir en mi cuarto con el niño… Salió a recibir a Angustias a la escalera y ella creyó que se iba a la calle. Es un malentendido.
Angustias contemplaba furiosa a la abuela y Juan estaba en medio de todos nosotros, gigantesco. Su reacción no se hizo esperar.
– ¿Por qué mientes, mamá? ¡Maldita sea!… Y tú, bruja, ¿por qué te metes en lo que no te importa? ¿Qué tienes que ver tú con mi mujer? ¿Quién eres para impedirle que salga de noche, si le da la gana? Yo soy el único de esta casa a quien ella tiene que pedir permiso, y el que se lo concede…, conque ¡métete en tu cuarto y no aúlles más!
Angustias se metió en su cuarto, en efecto, y Juan se quedó mordiéndose las mejillas, como siempre que estaba nervioso. La criada dio un chillido de gozo, ansiosa como estaba, en la puerta de su cubil. Juan se volvió hacia ella con el puño levantado, y luego lo volvió a dejar caer, fláccido, a lo largo del cuerpo.
Yo entré en el salón donde tenía mi alcoba y me sorprendió el olor a aire enmohecido y a polvo. ¡Qué frío hacía! Sobre el colchón de aquella cama turca, fino como una hoja, yo no podía hacer más que tiritar.
Se abrió la puerta en seguida detrás de mí y apareció otra vez ante mis ojos la figura de Angustias. Gimió al tropezar con un mueble, en la oscuridad.
– ¡Andrea! -gritó-. ¡Andrea!
– Estoy aquí.
La sentía respirar fuerte.
– Ofrezco al Señor toda la amargura que me causáis… ¿Se puede saber qué hace tu traje en mi cuarto?
Me reconcentré un momento. En aquel silencio se empezó a oír una discusión en la lejana alcoba de la abuela.
– He dormido estos días allí -dije al fin.
Angustias abrió los brazos como si se fuera a caer o a tantear el aire para encontrarme. Yo cerré los ojos, pero ella volvió a tropezar y a gemir.
– Dios te perdone el disgusto que me das… Pareces un cuervo sobre mis ojos… Un cuervo que me quisiera heredar en vida.
En aquel momento cruzó el recibidor un grito de Gloria y luego el golpe de la puerta de la alcoba que compartían ella y Juan, al cerrarse. Angustias se irguió escuchando. Ahora parecía venir un llanto ahogado.
– ¡Dios mío! ¡Es para volverse loca! -murmuró mi tía. Cambió de tono:
– Contigo, señorita, ajustaré las cuentas mañana. En cuanto te levantes ven a mi cuarto. ¿Oyes?
– Sí.
Cerró la puerta y se fue. La casa se quedó llena de ecos, gruñendo como un animal viejo. El perro, detrás de la puerta de la criada, empezó a ulular, a gemir y a su voz se mezcló otro grito de Gloria, y al llanto de ella que siguió, otro llanto más lejano del niño. Luego este lloro del niño fue el que predominó, el que llenó todos los rincones de la casa ya apaciguada. Oí salir a Juan nuevamente de su alcoba, para ir a buscar a su hijo al cuarto de la abuela. Oí después cómo él mismo lo paseaba monótonamente por el recibidor, cómo le hablaba para tranquilizarle y dormirlo. No era la primera vez que las cantinelas de Juan a su hijo llegaban a mí en las noches frías. Juan tenía para la criatura ternuras insospechadas, íntimas y casi feroces. Sólo una vez cada quince días Gloria se iba a dormir a la alcoba de la abuela con el pequeño, para que el llanto caprichoso de éste no despertara a Juan, que estaba precisado a salir de casa cuando aún no había amanecido y luego habría de pasar la jornada haciendo unos duros trabajos suplementarios de los que volvía, rendido, a la noche siguiente.
Aquélla tan desgraciada en que llegó Angustias era una de estas noches en que mi tío tenía que madrugar.
Despierta todavía, le oí salir antes de que las sirenas de las fábricas rompieran a pitidos la neblina de la mañana. Todavía estaba el cielo de Barcelona cargado de humedades del mar y de estrellas cuando Juan se fue a la calle.
Me acababa de dormir, encogida y helada, cuando me desperté bajo la impresión de los ojos de Antonia. Aquella mujer respiraba un íntimo regodeo. Chilló:
– Su tía dice que vaya usted…
Y se quedó en jarras mirándome, mientras yo me restregaba los ojos y me vestía.
Cuando me desperté del todo, sentada en el borde de la cama, me encontré en uno de mis períodos de rebeldía contra Angustias; el más fuerte de todos. Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más. De que no la iba a obedecer más, después de aquellos días de completa libertad que había gozado en su ausencia. La noche inquieta me había estropeado los nervios y me sentí histérica yo también, llorosa y desesperada. Me di cuenta de que podía soportarlo todo: el frío que calaba mis ropas gastadas, la tristeza de mi absoluta miseria, el sordo horror de aquella casa sucia. Todo menos su autoridad sobre mí. Era aquello lo que me había ahogado al llegar a Barcelona, lo que me había hecho caer en la abulia, lo que mataba mis iniciativas; aquella mirada de Angustias. Aquella mano que me apretaba los movimientos y la curiosidad de la vida nueva… Angustias, sin embargo, era un ser recto y bueno a su manera entre aquellos locos. Un ser más completo y vigoroso que los demás… Yo no sabía por qué aquella terrible indignación contra ella subía en mí, por qué me tapaba la luz la sola visión de su larga figura y sobre todo de sus inocentes manías de grandezas. Es difícil entenderse con las gentes de otra generación, aun cuando no quieran imponernos su modo de ver las cosas. Y en estos casos en que quieren hacernos ver con sus ojos, para que resulte medianamente bien el experimento se necesita gran tacto y sensibilidad en los mayores y admiración en los jóvenes.
Rebelde, estuve largo rato sin acudir a su llamada. Me lavé y me vestí para ir a la universidad y ordené mis cuartillas en la cartera antes de decidirme a entrar en su cuarto.
Enseguida vi a mi tía sentada frente al escritorio. Tan alta y familiar con su rígido guardapolvo, como si nunca -desde nuestra primera conversación en la mañana de mi llegada a la casa– se hubiera movido de aquella silla. Como si la luz que nimbaba sus cabellos entrecanos y abultaba sus labios gruesos fuera aún la misma luz. Como si aún no hubiera retirado los dedos pensativos de su frente.
(Era una imagen demasiado irreal la visión de aquel cuarto con luz de crepúsculo, con la silla vacía y las vivas manos de Román, diabólicas y atractivas, revolviendo aquel pequeño y pudibundo escritorio.)
Noté que Angustias tenía su aire lánguido y desamparado. Los ojos cargados y tristes. Durante tres cuartos de hora había estado proveyendo de dulzura su voz.
– Siéntate, hija. Tengo que hablarte seriamente.
Eran palabras rituales que yo conocía hasta la saciedad. La obedecí resignada y tiesa; pronta a saltar, como otras veces había estado dispuesta a tragar silenciosamente todas las majaderías. Sin embargo, lo que me dijo era extraordinario:
– Estarás contenta, Andrea (porque tú no me quieres…); dentro de unos días me voy de esta casa para siempre. Dentro de unos días podrás dormir en mi cama, que tanto envidias. Mirarte en el espejo de mi armario. Estudiar en esta mesa… Anoche me enfadé contigo porque lo que sucedía era inaguantable… He cometido un pecado de soberbia. Perdóname.
Me observaba de reojo al pedirme un perdón tan poco sincero que me hizo sonreír. Entonces se le quedó la cara tiesa, sembrada de arrugas verticales.
– No tienes corazón, Andrea.
Yo tenía miedo de haber entendido mal su primer discurso. De que no fuera verdad aquel anuncio fantástico de liberación.
– ¿Adónde te irás?
Entonces me explicó que volvía al convento donde había pasado aquellos días de intensa preparación espiritual. Era una orden de clausura para ingresar en la cual hacía muchos años que estaba reuniendo una dote y ya la tenía ahorrada. A mí, mientras tanto, me iba pareciendo un absurdo la idea de Angustias sumergida en un ambiente contemplativo.
– ¿Siempre has tenido vocación?
– Cuando seas mayor entenderás por qué una mujer no debe andar sola en el mundo.
– ¿Según tú, una mujer, si no puede casarse, no tiene más remedio que entrar en el convento?
– No es ésa mi idea. (Se removió inquieta.)
– Pero es verdad que sólo hay dos caminos para la mujer. Dos únicos caminos honrosos… Yo he escogido el mío, y estoy orgullosa de ello. He procedido como una hija de mi familia debía hacer. Como tu madre hubiera hecho en mi caso. Y Dios sabrá entender mi sacrificio…
Se quedó abstraída.
(«¿Dónde se ha ido -pensaba yo– aquella familia que se reunía en las veladas alrededor del piano, protegida del frío de fuera por feas y confortables cortinas de paño verde? ¿Dónde se han ido las hijas pudibundas, cargadas con enormes sombreros, que al pisar -custodiadas por su padre– la acera de la alegre y un poco revuelta calle de Aribau, donde vivían, bajaban los ojos para mirar a escondidas a los transeúntes?» Me estremecí al pensar que una de ellas había muerto y que su larga trenza de pelo negro estaba guardada en un viejo armario de pueblo muy lejos de allí. Otra, la mayor, desaparecería de su silla, de su balcón, llevándose su sombrero -el último sombrero de la casa– dentro de poco.)
Angustias suspiró al fin y me volvió a los ojos tal como era. Empuñó el lápiz.
Todos estos días he pensado en ti… Hubo un tiempo (cuando llegaste) en que me pareció que mi obligación era hacerte de madre. Quedarme a tu lado, protegerte. Tú me has fallado, me has decepcionado. Creí encontrar una huerfanita ansiosa de cariño y he visto un demonio de rebeldía, un ser que se ponía rígido si yo lo acariciaba. Tú has sido mi última ilusión y mi último desengaño, hija. Sólo me resta rezar por ti, que ¡bien lo necesitas!, ¡bien lo necesitas!
Luego me dijo:
– ¡Si te hubiera cogido más pequeña, te habría matado a palos!
Y en su voz se notaba cierta amarga fruición que me hacía sentirme a salvo de un peligro cierto.
Hice un movimiento para marcharme y me detuvo.
– No importa que hoy pierdas tus clases. Tienes que oírme… Durante quince días he estado pidiendo a Dios tu muerte… o el milagro de tu salvación. Te voy a dejar sola en una casa que no es ya lo que ha sido…, porque antes era como el paraíso y ahora -tía Angustias tuvo una llama de inspiración– con la mujer de tu tío Juan ha entrado la serpiente maligna. Ella lo ha emponzoñado todo. Ella, únicamente ella, ha vuelto loca a mi madre…, porque tu abuela está loca, hija mía, y lo peor es que la veo precipitarse a los abismos del infierno si no se corrige antes de morir. Tu abuela ha sido una santa, Andrea. En mi juventud, gracias a ella he vivido en el más puro de los sueños, pero ahora ha enloquecido con la edad. Con los sufrimientos de la guerra, que, aparentemente soportaba tan bien, ha enloquecido. Y luego esa mujer, con sus halagos, le ha acabado de trastornar la conciencia. Yo no puedo comprender sus actitudes más que así.
– La abuela intenta entender a cada uno.
(Yo pensaba en sus palabras: «No todas las cosas son lo que parecen», cuando ella intentaba proteger a Angustias…, pero ¿podía yo atreverme a hablar a mi tía de don Jerónimo?)
– Sí, hija, sí… Y a ti te viene muy bien. Parece que hayas vivido suelta en zona roja y no en un convento de monjas durante la guerra. Aun Gloria tiene más disculpas que tú en sus ansias de emancipación y desorden. Ella es una golfilla de la calle, mientras que tú has recibido una educación…, y no te disculpes con tu curiosidad de conocer Barcelona. Barcelona te la he enseñado.
Miré el reloj instintivamente.
– Me oyes como quien oye llover, ya lo veo… ¡Infeliz! ¡Ya te golpeará la vida, ya te triturará, ya te aplastará! Entonces me recordarás… ¡Oh! ¡Hubiera querido matarte cuando pequeña antes de dejarte crecer así! Y no me mires con ese asombro. Ya sé que hasta ahora no has hecho nada malo. Pero lo harás en cuanto yo me vaya… ¡Lo harás! ¡Lo harás! Tú no dominarás tu cuerpo y tu alma. Tú no, tú no… Tú no podrás dominarlos.
Yo veía en el espejo, de refilón, la imagen de mis dieciocho años áridos, encerrados en una figura alargada y veía la bella y torneada mano de Angustias crispándose en el respaldo de una silla. Una mano blanca, de palma abultada y suave. Una mano sensual, ahora desgarrada, gritando con la crispación de sus dedos más que la voz excitada de mi tía.
Empecé a sentirme conmovida y un poco asustada, pues el desvarío de Angustias amenazaba abrazarme, arrastrarme también.
Terminó temblorosa, llorando. Pocas veces lloraba Angustias sinceramente. Siempre el llanto la afeaba, pero éste, espantoso, que la sacudía ahora, no me causaba repugnancia, sino cierto placer. Algo así como ver descargar una tormenta.
– Andrea -dijo al fin, suave-, Andrea… Tengo que hablar contigo de otras cosas -se secó los ojos y empezó a hacer cuentas-. En adelante recibirás tú misma, directamente, tu pensión. Tú misma le darás a la abuela lo que creas conveniente para contribuir a tu alimentación y tú misma harás equilibrios para comprarte lo más necesario… No te tengo que decir que gastes en ti el mínimo posible. El día que falte mi sueldo, esta casa va a ser un desastre. Tu abuela ha preferido siempre sus hijos varones, pero esos hijos -aquí me pareció que se alegraba– le van a hacer pasar mucha penuria… En esta casa las mujeres hemos sabido conservar mejor la dignidad.
Suspiró.
– Y aún. ¡Si no se hubiese introducido Gloria!
Gloria, la mujer serpiente, durmió enroscada en su cama hasta el mediodía, rendida y gimiendo en sueños. Por la tarde me enseñó las señales de la paliza que le había dado Juan la noche antes y que empezaban a amoratarse en su cuerpo.
9
Como una bandada de cuervos posados en las ramas del árbol del ahorcado, así las amigas de Angustias estaban sentadas, vestidas de negro, en su cuarto aquellos días. Angustias era el único ser que se conservaba asido desesperadamente a la sociedad, en la casa nuestra.
Las amigas eran las mismas que habían valsado a los compases del piano de la abuelita. Las que los años y los vaivenes habían alejado y que ahora volvían aleteando al enterarse de aquella púdica y bella muerte de Angustias para la vida de este mundo. Habían llegado de diferentes rincones de Barcelona y estaban en una edad tan extraña de su cuerpo como la adolescencia. Pocas conservaban un aspecto normal. Hinchadas o flacas, las facciones les solían quedar pequeñas o grandes según las ocasiones, como si fueran postizas. Yo me divertía mirándolas. Algunas estaban encanecidas y eso les daba una nobleza de que las otras carecían.
Todas recordaban los tiempos viejos de la casa.
– Tu padre, ¡qué gran señor!, con su barba corrida…
– Tus hermanas, ¡qué traviesas eran!… Señor, Señor, lo que ha cambiado tu casa.
– ¡Lo que han cambiado los tiempos!
– Sí, los tiempos…
(Y se miraban azoradas.)
– ¿Te acuerdas, Angustias, de aquel traje verde que llevabas el día que cumpliste veinte años? La verdad es que nos reunimos aquella tarde una caterva de buenas mozas… ¿Y aquel pretendiente tuyo, aquel Jerónimo Sanz, por el que estabas tan loca? ¿Qué se hizo de él?
Alguien pisa el pie de la charlatana, que se calla asustada. Pasan unos segundos angustiosos y luego todas rompen a hablar a la vez.
(La verdad es que eran como pájaros envejecidos y oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un trozo de cielo muy pequeño.)
– Yo no sé, chica -decía Gloria-, por qué Angustias no se ha marchado con don Jerónimo, ni por qué se mete a monja, si ella no sirve para rezar…
Gloria estaba tumbada en su cama, por donde gateaba el niño, y se esforzaba en pensar, quizá por primera vez en su vida.
– ¿Por qué crees que no sirve Angustias para rezar? -le pregunté, admirada-. Ya sabes cuánto le gusta ir a la iglesia.
– Porque la comparo con tu abuelita, que sí que es buena rezadora, y veo la diferencia… Mamá se queda toda traspasada como si le vinieran músicas del cielo a los oídos. Por las noches habla con Dios y con la Virgen. Dice que Dios es capaz de bendecir todos los sufrimientos y que por eso Dios me bendice a mí, aunque yo no rezo tanto como debiera… ¡Y qué buena es! Nunca ha salido de su casa y, sin embargo, entiende todas las locuras y las perdona. A Angustias no le da Dios ninguna calidad de comprensión, y cuando reza en la iglesia no oye músicas del cielo, sino que mira a los lados para ver quién ha entrado en el templo con mangas cortas y sin medias… Yo creo que en el fondo el rezo le importa tan poco como a mí, que no sirvo para rezar… Pero la verdad -concluía-, ¡qué bien que se marche!… La otra noche me pegó Juan por su culpa. Por su culpa nada más…
– ¿Adonde ibas, Gloria?
– ¡Ay, chica! A nada malo. A ver a mi hermana, ya ves tú… Ya sé que no me crees, pero a eso iba y te lo puedo jurar. Es que Juan no me deja ir, y de día me vigila. Pero no me mires así, no me mires así, Andrea, que me da muchas ganas de reír esa cara que pones.
– ¡Bah! -dijo Román-. Me alegro de que se vaya Angustias, porque ahora es un trozo viviente del pasado que estorba la marcha de las cosas… De mis cosas. Que nos molesta a todos, que nos recuerda a todos que no somos seres maduros, redondos, parados, como ella; sino aguas ciegas que vamos golpeando, como podemos, la tierra para salir a algo inesperado… Por todo eso me alegro. Cuando se vaya la querré, Andrea, ¿sabes? Y me conmoverá el recuerdo de su feísimo gorro de fieltro con la pluma erguida, hasta el último momento, como un pabellón…, indicando que aún late el corazón de un hogar que fue y que nosotros, los demás, hemos perdido… -se volvió hacia mí sonriendo como si compartiéramos los dos un secreto-. Al mismo tiempo siento que se vaya, porque ya no podré leer las cartas de amor que recibe, ni su diario… ¡Qué cartas tan sentimentales y qué diario tan masoquista! Satisfacía todos mis instintos de crueldad leerlo.
Y Román se pasó la lengua por los labios rojos.
Juan y yo parecíamos ser los únicos sin opinión ante el desarrollo de los acontecimientos. Yo estaba demasiado maravillada, pues el único deseo de mi vida ha sido que me dejen en paz hacer mi capricho y en aquel momento parecía que había llegado la hora de conseguirlo sin el menor trabajo por mi parte. Recordaba la lucha sorda que tuve durante dos años con mi prima Isabel para que al fin me permitiera marchar de su lado y seguir una carrera universitaria. Cuando llegué a Barcelona venía disparada por mi primer triunfo, pero enseguida encontré otros ojos vigilantes sobre mí y me acostumbré al juego de esconderme, de resistirme… Ahora, de pronto, me iba a encontrar sin enemigo.
Me volví humilde con Angustias aquellos días. Hubiera besado sus manos si ella lo hubiera querido. La alegría espantosa parecía socavarme el pecho algunos ratos. En los demás no pensaba, en Angustias, no pensaba: sólo en mí.
Me extrañó, sin embargo, la falta de don Jerónimo en aquel interminable desfilar de amistades. Todas eran mujeres, exceptuando algún raro marido tripudo que aparecía alguna vez.
– Parecen días de entierro, ¿eh? -gritó Antonia desde su cocina.
A todos se nos vinieron a la imaginación pensamientos macabros en aquellas horas.
Gloria me dijo que don Jerónimo y Angustias se veían todas las mañanas en la iglesia, que ella lo sabía bien… Toda la historia de Angustias resultaba como una novela del siglo pasado.
El día en que se marchó tía Angustias recuerdo que los diferentes personajes de la familia nos encontramos levantados casi con el alba. Nos tropezábamos por la casa poseídos de nerviosismo. Juan empezó a rugir palabrotas por cualquier cosa. A última hora decidimos ir todos a la estación, menos Román. Román fue el único que no apareció en todo el día. Luego, mucho más tarde, me contó que había estado muy de mañana en la iglesia siguiendo a Angustias y viendo cómo se confesaba. Yo me imaginé a Román con las orejas tendidas hacia aquella larga confesión, envidiando al pobre cura, viejo y cansado, que derramaba desapasionadamente la absolución sobre la cabeza de mi tía.
El taxi que nos condujo estaba repleto. Con nosotros venían tres amigas de Angustias, las tres más íntimas.
El niño, espantadizo, se agarraba al cuello de Juan. No le sacaban de paseo casi nunca, y aunque estaba gordo, su piel tenía un tono triste al darle el sol.
En el andén estábamos agrupados alrededor de Angustias, que nos besaba y nos abrazaba. La abuelita apareció llorosa después del último abrazo.
Formábamos un conjunto tan grotesco que algunas gentes volvían la cabeza a mirarnos.
Cuando faltaban unos minutos para salir el tren, Angustias subió al vagón y desde la ventanilla nos miraba hierática, llorosa y triste, casi bendiciéndonos como una santa.
Juan estaba nervioso; lanzando muecas irónicas a todos lados, espantando a las amigas de Angustias -que se agruparon lo más distante posible– con el girar de sus ojos. Las piernas le empezaron a temblar en los pantalones. No podía contenerse.
– ¡No te hagas la mártir, Angustias, que no se la pegas a nadie! Estás sintiendo más placer que un ladrón con los bolsillos llenos… ¡Que a mí no me la pegas con esa comedia de tu santidad!
El tren empezó a alejarse y Angustias se santiguó y se tapó los oídos porque la voz de Juan se levantaba sobre todo el andén.
Gloria agarró a su marido por la americana, aterrada. Y él se revolvió con sus ojos de loco, furioso, temblando como si le fuera a dar un ataque epiléptico. Luego echó a correr detrás de la ventanilla, dando gritos que Angustias ya no podía oír.
– ¡Eres una mezquina! ¿Me oyes? No te casaste con él porque a tu padre se le ocurrió decirte que era poco el hijo de un tendero para ti… ¡Por esooo! Y cuando volvió casado y rico de América lo has estado entreteniendo, se lo has robado a su mujer durante veinte años…, y ahora no te atreves a irte con él porque crees que toda la calle de Aribau y toda Barcelona están pendientes de ti…
¡Y desprecias a mi mujer! ¡Malvada! ¡Y te vas con tu aureola de santa!…
La gente empezó a reírse y a seguirle hasta la punta del andén, donde, cuando el tren se había marchado, seguía gritando. Le corrían las lágrimas por las mejillas y se reía, satisfecho. La vuelta a casa fue una calamidad.
SEGUNDA PARTE
10
Salí de casa de Ena aturdida, con la impresión de que debía de ser muy tarde. Todos los portales estaban cerrados y el cielo se descargaba en una apretada lluvia de estrellas sobre las azoteas.
Por primera vez me sentía suelta y libre en la ciudad, sin miedo al fantasma del tiempo. Había tomado algunos licores aquella tarde. El calor y la excitación brotaban de mi cuerpo de tal modo que no sentía el frío ni tan siquiera -a momentos– la fuerza de la gravedad bajo mis pies.
Me detuve en medio de la vía Layetana y miré hacia el alto edificio en cuyo último piso vivía mi amiga. No se traslucía la luz detrás de las persianas cerradas, aunque aún quedaban, cuando yo salí, algunas personas reunidas, y, dentro, las confortables habitaciones estarían iluminadas. Tal vez la madre de Ena había vuelto a sentarse al piano y a cantar. Me corrió un estremecimiento al recordar aquella voz ardorosa que al salir parecía quemar y envolver en resplandores el cuerpo desmedrado de su dueña.
Aquella voz había despertado todos los posos de sentimentalismo y de desbocado romanticismo de mis dieciocho años. Desde que ella había callado yo estuve inquieta, con ganas de escapar a todo lo demás que me rodeaba. Me parecía imposible que los otros siguieran fumando y comiendo golosinas. Ena misma, aunque había escuchado a su madre con una sombría y reconcentrada atención, volvía a expandirse, a reír y a brillar entre sus amigos, como si aquella reunión comenzada a última hora de la tarde, improvisadamente, no fuera a tener fin. Yo, de pronto, me encontré en la calle. Casi había huido impelida por una inquietud tan fuerte y tan inconcreta como todas las que me atormentaban en aquella edad.
No sabía si tenía necesidad de caminar entre las casas silenciosas de algún barrio adormecido, respirando el viento negro del mar o de sentir las oleadas de luces de los anuncios de colores que teñían con sus focos el ambiente del centro de la ciudad. Aún no estaba segura de lo que podría calmar mejor aquella casi angustiosa sed de belleza que me había dejado escuchar a la madre de Ena. La misma vía Layetana, con su suave declive desde la plaza de Urquinaona, donde el cielo se deslustraba con el color rojo de la luz artificial, hasta el gran edificio de Correos y el puerto, bañados en sombras, argentados por la luz estelar sobre las llamas blancas de los faroles, aumentaba mi perplejidad.
Oí, gravemente, sobre el aire libre de invierno, las campanadas de las once formando un concierto que venía de las torres de las iglesias antiguas.
La vía Layetana, tan ancha, grande y nueva, cruzaba el corazón del barrio viejo. Entonces supe lo que deseaba: quería ver la catedral envuelta en el encanto y el misterio de la noche. Sin pensarlo más me lancé hacia la oscuridad de las callejas que la rodean. Nada podía calmar y maravillar mi imaginación como aquella ciudad gótica naufragando entre húmedas casas construidas sin estilo en medio de sus venerables sillares, pero a las que los años habían patinado también con un encanto especial, como si se hubieran contagiado de belleza.
El frío parecía más intenso encajonado en las calles torcidas. Y el firmamento se convertía en tiras abrillantadas entre las azoteas casi juntas. Había una soledad impresionante, como si todos los habitantes de la ciudad hubiesen muerto. Algún quejido del aire en las puertas palpitaba allí. Nada más.
Al llegar al ábside de la catedral me fijé en el baile de luces que hacían los faroles contra sus mil rincones, volviéndose románticos y tenebrosos. Oí un áspero carraspeo, como si a alguien se le desgarrara el pecho entre la maraña de callejuelas. Era un sonido siniestro, cortejado por los ecos, que se iba acercando. Pasé unos momentos de miedo. Vi salir a un viejo grande, con un aspecto miserable, de entre la negrura. Me apreté contra el muro. Él me miró con desconfianza y pasó de largo. Llevaba una gran barba canosa que se le partía con el viento. Me empezó a latir el corazón con inusitada fuerza y, llevada por aquel impulso emotivo que me arrastraba, corrí tras él y le toqué en el brazo. Luego empecé a buscar en mi cartera, nerviosa, mientras el viejo me miraba. Le di dos pesetas. Vi lucir en sus ojos una buena chispa de ironía. Se las guardó en su bolsillo sin decirme una palabra y se fue arrastrando la bronca tos que me había aterrado. Este contacto humano entre el concierto silencioso de las piedras calmó un poco mi excitación. Pensé que obraba como una necia aquella noche actuando sin voluntad, como una hoja de papel en el viento. Sin embargo, apreté el paso hasta llegar a la fachada principal de la catedral, y al levantar mis ojos hacia ella encontré al fin el cumplimiento de lo que deseaba.








