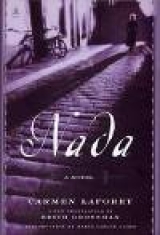
Текст книги "Nada"
Автор книги: Carmen Laforet
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Ena se quedó conmovida y tan contenta cuando encontró en el paquete que le di la graciosa fruslería, que esta alegría suya me unió a ella más que todas sus anteriores muestras de afecto. Me hizo sentirme todo lo que no era: rica y feliz. Y yo no lo pude olvidar ya nunca.
Me acuerdo de que este incidente me había puesto de buen humor y de que empecé mis vacaciones con más paciencia y dulzura hacia todos de la que habitualmente tenía. Hasta con Angustias me mostraba amable. La Nochebuena me vestí, dispuesta a ir a Misa del Gallo con ella, aunque no me lo había pedido. Con gran sorpresa de mi parte se puso muy nerviosa.
– Prefiero ir sola esta noche, nena…
Creyó que me había quedado decepcionada y me acarició la cara.
– Ya irás mañana a comulgar con tu abuelita…
Yo no estaba decepcionada, sino sorprendida, pues a todos los oficios religiosos, Angustias me hacía ir con ella y le gustaba vigilar y criticar mi devoción.
La mañana de Navidad apareció espléndida cuando ya llevaba muchas horas durmiendo. Acompañé, en efecto, a la abuela a misa. A la fuerte luz del sol, la viejecilla, con su abrigo negro, parecía una pequeña y arrugada pasa. Iba a mi lado tan contenta, que me atormentó un turbio remordimiento de no quererla más.
Cuando ya volvíamos, me dijo que había ofrecido la comunión por la paz de la familia.
– Que se reconcilien esos hermanos, hija mía, es mi único deseo y también que Angustias comprenda lo buena que es Gloria y lo desgraciada que ha sido.
Cuando subíamos las escaleras de la casa oímos gritos que salían de nuestro piso. La abuela se cogió a mi brazo con más fuerza y suspiró.
Al entrar encontramos que Gloria, Angustias y Juan tenían un altercado de tono fuerte en el comedor. Gloria lloraba histérica.
Juan intentaba golpear con una silla la cabeza de Angustias y ella había cogido otra como escudo y daba saltos para defenderse.
Como el loro chillaba excitado y Antonia cantaba en la cocina, la escena no dejaba de tener su comicidad.
La abuelita se metió en seguida en la riña, aleteando e intentando sujetar a Angustias, que se puso desesperada.
Gloria corrió hacia mí.
– ¡Andrea! ¡Tú puedes decir que no es verdad! Juan dejó la silla para mirarme.
– ¿Qué va a decir Andrea? -gritó Angustias-; sé muy bien que lo has robado…
– ¡Angustias! ¡Cómo sigas insultando, te abro la cabeza, maldita!
– Bueno, ¿pero qué tengo que decir yo?
– Dice Angustias que te he quitado un pañuelo de encaje que tenías…
Sentí que me ponía estúpidamente encarnada, como si me hubieran acusado de algo. Una oleada de calor. Un chorro de sangre hirviente en las mejillas, en las orejas, en las venas del cuello…
– ¡Yo no hablo sin pruebas! -dijo Angustias con el índice extendido hacia Gloria-. Hay quien te ha visto sacar de casa ese pañuelo para venderlo. Precisamente es lo único valioso que tenía la sobrina en su maleta y no me negarás que no es la primera vez que revuelves esa maleta para quitar de ella algo. Dos veces te he descubierto ya usando la ropa interior de Andrea.
Esto era efectivamente cierto. Una desagradable costumbre de Gloria, sucia y desastrada en todo y sin demasiados escrúpulos para la propiedad ajena.
– Pero eso de que me haya quitado el pañuelo no es verdad -dije oprimida por una angustia infantil.
– ¿Ves? ¡Bruja indecente! Más valdría que tuvieras vergüenza en tus asuntos y que no te metieras en los de los demás. Éste era Juan, naturalmente.
– ¿No es verdad? ¿No es verdad que te han robado tu pañuelo de la primera comunión?… ¿Dónde está entonces? Porque esta misma mañana he estado viendo yo tu maleta y allí no hay nada.
– Lo he regalado -dije conteniendo los latidos de mi corazón-. Se lo he regalado a una persona.
Tía Angustias vino tan deprisa hacia mí, que cerré los ojos con un gesto instintivo, como si tratara de abofetearme. Se quedó tan cerca, que su aliento me molestaba.
– Dime a quién se lo has dado, ¡enseguida! ¿A tu novio? ¿Tienes novio?
Moví la cabeza en sentido negativo.
– Entonces no es verdad. Es una mentira que dices para defender a Gloria. No te importa dejarme en ridículo con tal de que quede bien esa mujerzuela…
Corrientemente tía Angustias era comedida en su modo de hablar. Aquella vez se debió contagiar del ambiente general. Lo demás fue muy rápido: un bofetón de Juan, tan brutal, que hizo tambalearse a Angustias y caer al suelo.
Me incliné rápidamente hacia ella y quise ayudarle a levantarse. Me rechazó, brusca, llorando. La escena, en realidad, había perdido todo su aspecto divertido para mí.
– Y escucha, ¡bruja! -gritó Juan-. No lo había dicho antes porque soy cien veces mejor que tú y que toda la maldita ralea de esta casa, pero me importa muy poco que todo dios se entere de que la mujer de tu jefe tiene razón en insultarte por teléfono, como hace a veces, y que anoche no fuiste a Misa del Gallo ni a nada por el estilo…
Creo que me va a ser difícil olvidar el aspecto de Angustias en aquel momento. Con los mechones grises despeinados, los ojos tan abiertos que me daban miedo y limpiándose con dos dedos un hilillo de sangre de la comisura de los labios…, parecía borracha.
– ¡Canalla! ¡Canalla!… ¡Loco! -gritó.
Luego se tapó la cara con las manos y corrió a encerrarse en su cuarto. Oímos el crujido de la cama bajo su cuerpo, y luego su llanto.
El comedor se quedó envuelto en una tranquilidad pasmosa. Miré a Gloria y vi que me sonreía. Yo no sabía qué hacer. Intenté una tímida llamada en el cuarto de Angustias y noté con alivio que no me contestaba.
Juan se fue al estudio y desde allí llamó a Gloria. Oí que empezaban una nueva discusión que hasta mí llegaba amortiguada como una tempestad que se aleja.
Yo me acerqué al balcón y apoyé la frente en los cristales. Aquel día de Navidad, la calle tenía aspecto de una inmensa pastelería dorada, llena de cosas apetecibles.
Sentí que la abuelita se acercaba a mi espalda y luego su mano estrecha, siempre azulosa de frío, inició una débil caricia sobre mi mano.
– Picarona -me dijo-, picarona…, has regalado mi pañuelo. La miré y vi que estaba triste, con un desconsuelo infantil en los ojos.
– ¿No te gustaba mi pañuelo? Era de mi madre, pero yo quise que fuera para ti…
No supe qué contestar y volví su mano para besarle la palma, arrugada y suave. Me apretaba a mí también un desconsuelo la garganta, como una soga áspera. Pensé que cualquier alegría de mi vida tenía que compensarla algo desagradable. Que quizás esto era una ley fatal.
Llegó Antonia para poner la mesa. En el centro, como si fueran flores, colocó un plato grande con turrón. Tía Angustias no quiso salir de su cuarto para comer.
Estábamos la abuela, Gloria, Juan, Román y yo, en aquella extraña comida de Navidad, alrededor de una mesa grande, con su mantel a cuadros deshilachado por las puntas.
Juan se frotó las manos, contento.
– ¡Alegría! ¡Alegría! -dijo, y descorchó una botella. Como era día de Navidad, Juan se sentía muy animado. Gloria empezó a comer trozos de turrón empleándolos como pan desde la sopa. La abuelita reía, dichosa, con la cabeza vacilante después de beber vino.
– No hay pollo ni pavo, pero un buen conejo es mejor que todo -dijo Juan.
Sólo Román parecía, como siempre, lejos de la comida. También cogía trozos de turrón para dárselos al perro.
Teníamos semejanza con cualquier tranquila y feliz familia, envuelta en su pobreza sencilla, sin querer nada más. Un reloj que se atrasaba siempre dio unas campanadas intempestivas y el loro se esponjó, satisfecho, al sol.
De pronto a mí me pareció todo aquello idiota, cómico y risible otra vez. Y sin poderlo remediar empecé a reírme cuando nadie hablaba ni venía a cuento, y me atraganté. Me daban golpes en la espalda, y yo, encarnada y tosiendo hasta saltárseme las lagrimas, me reía; luego terminé llorando en serio, acongojada, triste y vacía.
Por la tarde me hizo ir tía Angustias a su cuarto. Se había metido en la cama y se colocaba unos paños con agua y vinagre en la frente. Estaba ya tranquila y parecía enferma.
– Acércate, hijita, acércate -me dijo-, tengo que explicarte algo… Tengo interés de que sepas que tu tía es incapaz de hacer nada malo o indecoroso.
– Ya lo sé. No lo he dudado nunca.
– Gracias, hija, ¿no has creído las calumnias de Juan?
– ¡Ah!…, ¿que anoche no estabas en Misa del Gallo? -contuve las ganas de sonreírme-. No. ¿Por qué no ibas a estar? Además, a mí eso no me parece importante. Se removió inquieta.
– Me es muy difícil explicarte, pero…
Su voz venía cargada de agua, como las nubes hinchadas de primavera. Me resultaba insoportable otra nueva escena, y toqué su brazo con las puntas de mis dedos.
– No quiero que me expliques nada. No creo que tengas que darme cuenta de tus actos, tía. Y si te sirve de algo, te diré que creo imposible cualquier cosa poco moral que me dijeran de ti.
Ella me miró, aleteándole los ojos castaños bajo la visera del paño mojado que llevaba en la cabeza.
– Me voy a marchar muy pronto de esta casa, hija -dijo con voz vacilante-. Mucho más pronto de lo que nadie se imagina. Entonces resplandecerá mi verdad.
Traté de imaginarme lo que sería la vida sin tía Angustias, los horizontes que se me podrían abrir… Ella no me dejó.
– Ahora, Andrea, escúchame -había cambiado de tono-; si has regalado ese pañuelo tienes que pedir que te lo devuelvan.
– ¿Por qué? Era mío.
– Porque yo te lo mando.
Me sonreí un poco, pensando en los contrastes de aquella mujer.
– No puedo hacer eso. No haré esa estupidez.
Algo ronco le subía a Angustias por la garganta, como a un gato el placer. Se incorporó en la cama, quitándose de la frente el pañuelo humedecido.
– ¿Te atreverías a jurar que lo has regalado?
– ¡Claro que sí! ¡Por Dios!
Yo estaba aburrida y desesperada de aquel asunto.
– Se lo he regalado a una compañera de la universidad.
– Piensa que juras en falso.
– ¿No te das cuenta, tía, que todo esto llega a ser ridículo? Digo la verdad. ¿Quién te ha metido en la cabeza que Gloria me lo quitó?
– Me lo aseguró tu tío Román, hija -se volvió a tender, lacia, sobre la almohada-, que Dios le perdone si ha dicho una mentira. Me dijo que él había visto a Gloria vendiendo tu pañuelo en una tienda de antigüedades; por eso fui yo a registrar la maleta esta mañana.
Me quedé perpleja, como si hubiera metido mis manos en algo sucio, sin saber qué hacer ni qué decir.
Terminé el día de Navidad en mi cuarto, entre aquella fantasía de muebles en el crepúsculo. Yo estaba sentada sobre la cama turca, envuelta en la manta, con la cabeza apoyada sobre las rodillas dobladas.
Fuera, en las tiendas, se trenzarían chorros de luz y la gente iría cargada de paquetes. Los belenes armados con todo su aparato de pastores y ovejas estarían encendidos. Cruzarían las calles, bombones, ramos de flores, cestas adornadas, felicitaciones y regalos.
Gloria y Juan habían salido de paseo con el niño. Pensé que sus figuras serían más ñacas, más borrosas y perdidas entre las otras gentes. Antonia también había salido y escuché los pasos de la abuelita, nerviosa y esperanzada como un ratoncillo, husmeando en el prohibido mundo de la cocina; en los dominios de la terrible mujer. Arrastró una silla para alcanzar la puerta del armario. Cuando encontró la lata del azúcar oí crujir los terrones entre su dentadura postiza.
Los demás estábamos en la cama. Tía Angustias, yo y allá arriba, separado por las capas amortiguadas de rumores (sonidos de gramófono, bailes, conversaciones bulliciosas) de cada piso, podía imaginarme a Román tendido también, fumando, fumando…
Y los tres pensábamos en nosotros mismos sin salir de los límites estrechos de aquella vida. Ni él, ni Román, con su falsa apariencia endiosada. Él, Román, más mezquino, más cogido que nadie en las minúsculas raíces de lo cotidiano. Chupada su vida, sus facultades, su arte, por la pasión de aquella efervescencia de la casa. Él, Román, capaz de fisgar en mis maletas y de inventar mentiras y enredos contra un ser a quien afectaba despreciar hasta la ignorancia absoluta de su existencia.
Así acabó para mí aquel día de Navidad, helada en mi cuarto y pensando estas cosas.
7
Dos días después de la borrascosa escena que he contado, Angustias desempolvó sus maletas y se fue sin decirnos adonde, ni cuándo pensaba volver.
Sin embargo, aquel viaje no revistió el carácter de escapada silenciosa que daba Román a los suyos. Angustias revolvió la casa durante los dos días con sus órdenes y sus gritos. Estaba nerviosa, se contradecía. A veces lloraba.
Cuando las maletas estuvieron cerradas y el taxi esperando, se abrazó a la abuela.
– ¡Bendíceme, mamá!
– Sí, hija mía, sí, hija mía…
– Recuerda lo que te he dicho.
– Sí, hija mía…
Juan miraba la escena con las manos en los bolsillos, impaciente.
– ¡Estás más loca que una cabra, Angustias!
Ella no le contestó. Yo la veía con su largo abrigo oscuro, su eterno sombrero, apoyada en el hombro de la madre, inclinándose hasta tocar con su cabeza la blanca cabeza y tuve la sensación de encontrarme ante una de aquellas últimas hojas de otoño, muertas en el árbol antes de que el viento las arranque.
Cuando al fin se marchó quedaron mucho rato vibrando sus ecos. Aquella misma tarde sonó el timbre de la puerta y yo abrí a un desconocido que venía en su busca.
– ¿Se ha marchado ya? -añadió él mismo, ansioso, como si hubiera venido corriendo.
– Sí.
– ¿Puedo entonces ver a su abuela?
Le hice pasar al comedor y él lanzó a toda aquella ruinosa tristeza una mirada inquieta. Era un hombre alto y grueso, con las cejas muy grises y espesas.
La abuelita apareció con el niño pegado a sus faldas, con su espectral y desastrado señorío, sonriéndole dulcemente sin reconocerle.
– No sé de dónde…
– He vivido muchos meses en esta casa, señora. Soy Jerónimo Sanz.
Miré al jefe de Angustias con curiosidad impertinente. Parecía un hombre de mal genio, que se contuviera con dificultad. Iba muy bien vestido. Sus ojos oscuros, casi sin blanco, me recordaron a los de los cerdos que criaba Isabel en el pueblo.
– Jesús! Jesús! -decía la abuelita, temblona-. Claro que sí… Siéntese usted. ¿Conoce a Andrea?
– Sí, señora. Ya la vi la última vez que estuvo aquí. Ha cambiado muy poco…, se parece a su madre en los ojos y en lo alta y delgada que es. En realidad, Andrea tiene un gran parecido con la familia de ustedes.
– Es igual que mi hijo Román; si tuviera los ojos negros sería como mi hijo Román -dijo la abuela inesperadamente.
Don Jerónimo resopló en su sillón. La conversación sobre mí le interesaba tan poco como a mí misma. Se volvió a la abuela y vio que se había olvidado de él, ocupada en jugar con el niño.
– Señora. Yo quisiera la dirección de Angustias… Es un favor que le pido a usted. Ya sabe…, tengo algunos asuntos en la oficina que sólo ella puede resolver, pues…, no se ha acordado de eso… y…
– Sí, sí -dijo la abuela-. No se ha acordado… Se le ha olvidado a Angustias decir adonde iba. ¿Verdad, Andrea? Sonrió a don Jerónimo con sus ojillos claros y dulces.
– Se ha olvidado de dar su dirección a todo el mundo -concluyó-, quizás escriba… Mi hija es un poco especial. Figúrese usted, tiene la manía de decir que su cuñada, que mi nuera Gloria no es perfecta…
Don Jerónimo, enrojecido sobre su blanco cuello duro, buscó un momento para despedirse. Desde la puerta me lanzó una mirada de odio singular. Tuve el impulso de correr tras él, de cogerle por las solapas y de gritarle furiosa:
«¿Por qué me mira usted así? ¿Qué tengo yo que ver con usted?». Pero, naturalmente, le sonreí y cerré la puerta con cuidado. Al volverme encontré la cara de la abuelita, infantil, contra mi pecho.
– Estoy contenta, hijita. Estoy contenta, pero me parece que esta vez me tendré que confesar. Estoy segura, sin embargo, de que no será un pecado muy grande. Pero de todas maneras…, como quiero comulgar mañana…
– ¿Es que le has dicho una mentira a don Jerónimo?
– Sí, sí… -y la abuela se reía.
– ¿Dónde está Angustias, abuela?
– A ti tampoco puedo decírtelo, picarona… Y me gustaría, porque tus tíos creen muchas barbaridades de la pobre Angustias que no son verdad y tú podrías creerlas también. La pobre hija mía lo único que tiene es muy mal genio… Pero no hay que hacerle caso.
Gloria y Juan vinieron.
– ¿De modo que no se ha fugado Angustias con don Jerónimo? -dijo Juan, brutalmente.
– ¡Calla!, ¡calla!… De sobra sabes que tu hermana es incapaz.
– Pues nosotros, mamá, la vimos la noche de Nochebuena volver a casa con don Jerónimo casi de madrugada. Juan y yo nos escondimos en la sombra para verlos pasar. Debajo del farol que hay a la entrada se despidieron, don Jerónimo le besó la mano y ella lloraba…
– Hija -dijo la abuela, moviendo la cabeza-, no todas las cosas que se ven son lo que parecen.
Un rato después la vimos salir desafiando la sombra helada de la tarde para confesarse en una iglesia cercana.
Entré en el cuarto de Angustias y el blando colchón desguarnecido me dio la idea de dormir allí mientras ella estuviera fuera. Sin consultarlo a nadie trasladé mis ropas a aquella cama, no sin cierta inquietud, pues todo el cuarto estaba impregnado del olor a naftalina e incienso que su dueña despedía, y el orden de las tímidas sillas parecía obedecer aún a su voz. Aquel cuarto era duro como el cuerpo de Angustias, pero más limpio y más independiente que ninguno en la casa. Me repelía instintivamente y a la vez atraía a mi deseo de comodidad.
Horas más tarde, cuando la casa estaba en la paz de la noche -corta tregua obligatoria-, ya de madrugada me despertó la luz eléctrica en los ojos.
Me incorporé sobresaltada en la cama y vi a Román.
– ¡Ah! -dijo con el ceño fruncido, pero esbozando una sonrisa-, te aprovechas de la ausencia de Angustias para dormir en su alcoba… ¿No tienes miedo a que te ahogue cuando se entere?
Yo no le contesté, pero le miré interrogante.
– Nada -dijo él-, nada…, no quería nada aquí.
Brusco, apagó otra vez la luz y se fue. Luego le oí salir de la casa.
Durante los siguientes días yo tuve la impresión de que esta aparición de Román a altas horas de la noche había sido un sueño; pero la recordé vividamente poco tiempo después.
Fue una tarde de luz muy triste. Yo me cansé de ver los retratos antiguos que me enseñaba la abuela en su alcoba. Tenía un cajón lleno de fotografías en el más espantoso desorden, algunas con el cartón mordisqueado de ratones.
– ¿Ésta eres tú, abuela?
– Sí…
– ¿Éste es el abuelito?
– Sí, es tu padre.
– ¿Mi padre?
– Sí, mi marido.
– Entonces no es mi padre, sino mi abuelo…
– ¡Ah!… Sí, sí.
– ¿Quién es esta niña tan gorda?
– No sé.
Pero detrás de la fotografía había una fecha antigua y un nombre: «Amalia».
– Es mi madre cuando pequeña, abuela.
– Me parece que estás equivocada.
– No, abuela.
De sus antiguos amigos de juventud se acordaba de todos.
– Es mi hermano… Es un primo que ha estado en América…
Al final me cansé y fui hacia el cuarto de Angustias. Quería estar allí sola y a oscuras un rato. «Si tengo ganas -pensé con el ligero malestar que siempre me atacaba al reflexionar sobre esto– estudiaré un rato.» Empujé la puerta con suavidad y de pronto retrocedí, asustada: junto al balcón, aprovechando para leer la última luz de la tarde, estaba Román, con una carta en la mano.
Se volvió con impaciencia, pero al verme esbozó una sonrisa.
– ¡Ah!… ¿Eres tú, pequeña?… Bueno, ahora no me huyas, haz el favor.
Me quedé quieta y vi que él con gran tranquilidad y destreza doblaba aquella carta y la colocaba sobre un fajo de ellas que había sobre el pequeño escritorio (yo miraba sus ágiles manos, morenas, vivísimas). Abrió uno de los cajones de Angustias. Luego sacó un llavero de bolsillo, encontró enseguida la llavecita que buscaba y cerró el cajón silenciosamente después de haber metido las cartas dentro.
Mientras efectuaba estas operaciones me iba hablando:
– Precisamente tenía yo muchas ganas de charlar esta tarde contigo, pequeña. Tengo arriba un café buenísimo y quería invitarte a una taza. Tengo también cigarrillos y unos bombones que compré ayer pensando en ti… Y… ¿bien? -dijo al terminar, en vista de que yo no contestaba.
Se había recostado contra el escritorio de Angustias y la última luz del balcón le daba de espaldas. Yo estaba enfrente.
– Se te ven brillar los ojos grises como a un gato -me dijo. Yo descargué mi atontamiento y mi tensión en algo parecido a un suspiro.
– Bueno, ¿qué me contestas?
– No, Román, gracias. Esta tarde quiero estudiar.
Román frotó una cerilla para encender el cigarrillo; vi un instante, entre las sombras, su cara iluminada por un resplandor rojizo y su singular sonrisa, luego las doradas hebras ardiendo. Enseguida un punto rojo y alrededor otra vez la luz gris violeta del crepúsculo.
– No es verdad que tengas ganas de estudiar, Andrea… ¡Anda! -dijo acercándose rápidamente hacia mí y cogiéndome del brazo-. ¡Vamos!
Me sentí rígida y suavemente empecé a despegar sus dedos de mi brazo.
– Hoy, no…, gracias.
Me soltó enseguida; pero estábamos muy cerca y no nos movíamos.
Se encendieron los faroles de la calle, y un reguero amarillento se reflejó en la vacía silla de Angustias, corrió sobre los baldosines…
– Puedes hacer lo que quieras, Andrea -dijo él al fin-, no es cuestión de vida o muerte para mí.
La voz le sonaba profunda, con un tono nuevo.
«Está desesperado», pensé, sin saber a ciencia cierta por qué encontraba desesperación en su voz. Él se marchó rápidamente y dio un portazo al salir del piso, como siempre. Yo me sentía emocionada de una manera desagradable. Me entró un inmediato deseo de seguirle, pero al llegar al recibidor me detuve otra vez. Hacía días que yo rehuía la afectuosidad de Román, me parecía imposible volver a sentirme amiga suya después del desagradable episodio del pañuelo. Pero aún me inspiraba él más interés que los demás de la casa juntos… «Es mezquino, es una persona innoble», pensé en alta voz, allí, en la tranquila oscuridad de la casa.
Sin embargo, me decidí a abrir la puerta y subir las escaleras. Sintiendo por primera vez, aun sin comprenderlo, que el interés y la estimación que inspire una persona son dos cosas que no siempre van unidas.
Por el camino iba pensando en que la primera noche que dormí en el cuarto de Angustias, después de la aparición de Román y de haber oído el portazo que dio a su marcha y sus pasos en la escalera, oí salir de la casa a Gloria. El cuarto de Angustias recibía directamente los ruidos de la escalera. Era como una gran oreja en la casa… Cuchicheos, portazos, voces, todo resonaba allí. Impresionada como estaba, me había puesto a escuchar. Había cerrado los ojos para oír mejor; me parecía ver a Gloria, con su cara blanca y triangular, rondando por el descansillo sin decidirse. Dio unos cuantos pasos y se detuvo luego vacilante; otra vez comenzó a pasear y a detenerse. Me empezó a latir el corazón de excitación porque estaba segura de que ella no podría resistir el deseo de subir los peldaños que separaban nuestra casa del cuarto de Román. Tal vez no podía resistir la tentación de espiarle… Sin embargo, los pasos de Gloria se decidieron, bruscamente, a lanzarse escalera abajo, hacia la calle. Todo esto resultaba tan asombroso que contribuyó a que yo lo achacara a trastornos de mi imaginación medio dormida.
Ahora era yo quien subía despacio, latiéndome el corazón, al cuarto de Román. En realidad me parecía que le hacía yo verdadera falta, que le hacía verdadera falta hablar, como me había dicho. Tal vez quería confesarse conmigo; arrepentirse delante de mí o justificarse. Cuando llegué le encontré tumbado, acariciando la cabeza del perro.
– ¿Crees que has hecho una gran cosa con venir?
– No… Pero tú querías que viniera.
Román se incorporó mirándome con una expresión de curiosidad en sus ojos brillantes.
– Quisiera saber hasta qué punto puedo contar contigo; hasta qué punto puedes llegar a quererme… ¿Tú me quieres, Andrea?
– Sí, es natural… -dije cohibida-, no sé hasta qué punto las sobrinas corrientes quieren a sus tíos… Román se echó a reír.
– ¿Las sobrinas corrientes? ¿Es que tú te consideras sobrina extraordinaria…? ¡Vamos, Andrea! ¡Mírame!… ¡Tonta! A las sobrinas de todas clases les suelen tener sin cuidado los tíos…
– Sí, a veces pienso que es mejor la amistad que la familia. Puede uno, en ocasiones, unirse más a un extraño a su sangre…
La imagen de Ena, borrada todos aquellos días, se dibujaba en mi imaginación con un vago perfil. Perseguida por esta idea pregunté a Román:
– ¿Tú no tienes amigos?
– No -Román me observaba-. Yo no soy un hombre de amigos. Ninguno de esta casa necesita amigos. Aquí nos bastamos a nosotros mismos. Ya te convencerás de ello…
– No lo creo. No estoy tan segura de eso… Hablarías mejor con un hombre de tu edad que conmigo…
Las ideas me apretaban la garganta sin poderlas expresar. Román tenía un tono irritado, aunque sonreía.
– Si necesitara amigos los tendría, los he tenido y los he dejado perder. Tú también te hartarás de todo… ¿Qué persona hay, en este cochino y bonito mundo, que tenga bastante interés para aguantarla? Tú también mandarás a la gente al diablo dentro de poco, cuando se te pase el romanticismo de colegiala por las amistades.
– Pero tú, Román, te vas al diablo también detrás de esa gente a la que despides… Nunca he hecho tanto caso yo de la gente como tú, ni he tenido tanta curiosidad de sus asuntos íntimos… Ni registro sus cajones, ni me importa lo que tienen en sus maletas los demás.
Me puse encarnada y lo sentí, porque estaba encendida la luz y estaba encendido un claro fuego en la chimenea. Al darme cuenta, me subió una nueva oleada de sangre, pero me atreví a mirar la cara de mi tío.
Román levantaba una ceja.
– ¡Ah! ¿Conque es eso lo que motivaba las huidas de estos días?
– Mira -cambió de tono-, no te metas en lo que no puedes comprender, mujer… No sabrías entenderme si te explicara mis acciones. Y, por lo demás, no he soñado en darte a ti explicaciones de mis actos.
– Yo no te las pido.
– Sí… Pero tengo ganas de hablar yo… Tengo ganas de contarte cosas.
Aquella tarde me pareció Román trastornado. Por primera vez tuve frente a él la misma sensación de desequilibrio que me hacía siempre tan desagradable la permanencia junto a Juan. En el curso de aquella conversación que tuvimos hubo momentos en que toda la cara se le iluminaba de malicioso buen humor, otras veces me miraba medio fruncido el ceño, tan intensos los ojos como si realmente fuera apasionante para él lo que me contaba. Como si fuera lo más importante de su vida.
Al principio parecía que no sabía cómo empezar. Manipuló con la cafetera. Apagó la luz y nos quedamos con la claridad única de la chimenea para beber más confortablemente el café. Yo me senté sobre la estera del suelo, junto al fuego, y él estuvo a mi lado un rato, en cuclillas, fumando. Luego se levantó.
«¿Le pediré que haga un poco de música como siempre?», pensé, al ver que el silencio se hacía tan largo. Parecía que habíamos recobrado nuestro ambiente normal. De pronto me asustó su voz.
– Mira, quería hablar contigo, pero es imposible. Tú eres una criatura… «lo bueno», «lo malo», «lo que me gusta», «lo que me da la gana de hacer»…, todo eso es lo que tú tienes metido en tu cabeza, con una claridad de niño. Algunas veces creo que te pareces a mí, que me entiendes, que entiendes mi música, la música de esta casa… La primera vez que toqué el violín para ti, yo estaba temblando por dentro de esperanza, de una alegría tan terrible cuando tus ojos cambiaban con la música… Pensaba, pequeña, que tú me ibas a entender hasta sin palabras; que tú eras mi auditorio, el auditorio que me hacía falta… Y tú no te has dado cuenta siquiera de que yo tengo que saber -de que de hecho sé– todo, absolutamente todo, lo que pasa abajo. Todo lo que siente Gloria, todas las ridículas historias de Angustias, todo lo que sufre Juan… ¿Tú no te has dado cuenta de que yo los manejo a todos, de que dispongo de sus vidas, de que dispongo de sus nervios, de sus pensamientos…? ¡Si yo te pudiera explicar que a veces estoy a punto de volver loco a Juan!… Pero ¿tú misma no lo has visto? Tiro de su comprensión, de su cerebro, hasta que casi se rompe… A veces, cuando grita con los ojos abiertos, me llega a emocionar. ¡Si tú sintieras alguna vez esta emoción tan espesa, tan extraña, secándote la lengua, me entenderías! Pienso que con una palabra lo podría calmar, apaciguar, hacerle mío, hacerle sonreír… Tú eso lo sabes, ¿no? Tú sabes muy bien hasta qué punto Juan me pertenece, hasta qué punto se arrastra tras de mí, hasta qué punto le maltrato. No me digas que no te has dado cuenta… Y no quiero hacerle feliz. Y le dejo, así, que se hunda solo… Y a los demás… Y a toda la vida de la casa, sucia como un río revuelto… Cuando vivas más tiempo aquí, esta casa y su olor, y sus cosas viejas, si eres como yo, te agarrarán la vida. Y tú eres como yo… ¿No eres como yo? Di, ¿no te pareces a mí algo?
Así estábamos; yo sobre la estera del suelo y él de pie. No sabía yo si gozaba asustándome o realmente estaba loco. Había terminado de hablar casi en un susurro al hacerme la última pregunta. Estaba yo, quieta, con muchas ganas de escapar, nerviosa.
Rozó con las puntas de los dedos mi cabeza y me levanté de un salto, ahogando un grito.
Entonces se echó a reír de verdad, entusiasmado, infantil, encantador como siempre.
– ¡Qué susto! ¿Verdad, Andrea?
– ¿Por qué me has dicho tantos disparates, Román?
– ¿Disparates? -pero se reía-. No estoy tan seguro de que lo sean… ¿No te he contado la historia del dios Xochipilli, mi pequeño idolillo acostumbrado a recibir corazones humanos? Algún día se cansará de mis débiles ofrendas de música y entonces…
– Román, ya no me asustas, pero estoy nerviosa… ¿No puedes hablar en otro tono? Si no puedes, me voy…
– Y entonces -Román se reía más, con sus blancos dientes bajo el bigotillo negro-, entonces le ofreceré Juan a Xochipilli, le. ofreceré el cerebro de Juan y el corazón de Gloria…
Suspiró.
– Mezquinos ofrecimientos, a pesar de todo. Tu hermoso y ordenado cerebro quizá fuera mejor…
Bajé las escaleras hasta la casa, corriendo, perseguida por la risa divertida de Román. Porque de hecho me escapé. Me escapé y los escalones me volaban bajo los pies. La risa de Román me alcanzaba, como la mano huesuda de un diablo que me cogiera la punta de la falda…








