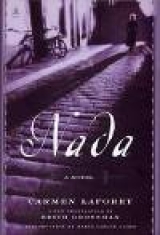
Текст книги "Nada"
Автор книги: Carmen Laforet
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Aterrada comprendí el porqué de la actitud hostil de Juan hacia mí aquellos días. Él, que ordenaba siempre inútilmente la limpieza de su cuarto, al verme a mí el primer día con el jabón de cocina en la mano, vino a quitármelo casi con brutalidad diciendo que «lo necesitaba» y se lo llevó al estudio, donde, por aquellos tiempos, no pintaba ya, sino que se pasaba horas con la cabeza entre las manos mirando al suelo con los ojos abiertos. Así lo vi yo un rato después, cuando encontré a la criada acechándole, por la rendija de la puerta entornada. Al oír mis pasos, Antonia se enderezó rápidamente; luego se llevó el dedo a los labios, sonriéndome, y me obligó -bajo la amenaza latente de tocarme con sus sucias manos– a mirar a mi vez. Antonia tenía en su cara la alegría idiota de los chicos que apedrean al tonto. A mí me encogió el corazón aquel hombre tan grande en su silla, entre la desolación de los trastos inútiles, abrumado bajo una carga de desvarío.
Por eso aquella temporada en que el calor parecía aguijonearle y excitarle hasta el paroxismo, yo no contestaba nunca a sus impertinencias. A la provocación de Román había saltado exasperado, respondiendo a un buen golpe. Román se reía. Juan seguía gritando.
– ¡La sobrina! ¡Valiente ejemplo!… Cargada de amantes, suelta por Barcelona como un perro… La conozco bien. Sí, te conozco, ¡hipócrita! -vino a chillarme a la puerta, mientras Román se marchaba.
Yo recogía el agua derramada en el suelo y, sin querer, las manos se me ponían temblorosas… Hacía un esfuerzo por ver el lado cómico del asunto, aunque sólo fuera imaginando a mis hipotéticos amantes, y no lo conseguía bien. Cogí el cubo de agua sucia y salí del cuarto para volcarlo.
– ¿No ves cómo se calla la muy tal? -gritó Juan-. ¿No veis cómo no puede contestar?
Nadie le hacía caso. Antonia cantaba en la cocina machacando algo en el mortero. Entonces él, en uno de sus arrebatos geniales, cruzó el vestíbulo y fue a aporrear la puerta de su propio cuarto. Gloria -que ya no se ocultaba para ir a jugar– dormía allí, cansada de haberse acostado tarde. La puerta cedió a su empuje y oí los gritos asustados de Gloria cuando Juan se abalanzó sobre ella para darle una paliza. El niño, que estaba calladito en el comedor, empezó a llorar también con grandes lagrimones.
Egoístamente yo entré en el cuarto de baño. El agua, que se volcaba a chorros sobre mi cuerpo, me parecía tibia, incapaz de refrescar mi carne ni de limpiarla.
La ciudad, cuando empieza a envolverse en el calor del verano, tiene una belleza sofocante, un poco triste. A mí me parecía triste Barcelona, mirándola desde la ventana del estudio de mis amigos, en el atardecer. Desde allí un panorama de azoteas y tejados se veía envuelto en vapores rojizos y las torres de las iglesias antiguas parecían navegar entre olas. Por encima, el cielo sin nubes cambiaba sus colores lisos. De un polvoriento azul pasaba a rojo sangre, oro, amatista. Luego llegó la noche.
Pons estaba conmigo en el hueco de la ventana.
– Mi madre quiere conocerte. Siempre le estoy hablando de ti. Quiere invitarte a pasar el verano con nosotros, en la Costa Brava.
Detrás se oían las voces de nuestros amigos. Estaban todos. La voz de Iturdiaga dominaba.
Pons se mordía las uñas a mi lado. Tan nervioso e infantil como era me cansaba un poco y al mismo tiempo yo le tenía mucho cariño.
Aquella tarde celebrábamos la última de nuestras reuniones de la temporada, porque Guíxols se iba de veraneo. A Iturdiaga, su padre había querido mandarlo a Sitges con toda la familia, pero él se había negado rotundamente a ir. Como el padre de Iturdiaga no se tomaba más que unos días de vacaciones a final de verano, estaba, en el fondo, satisfecho de que Gaspar le acompañase durante las comidas.
– ¡Ya le estoy convenciendo! ¡Ya le estoy convenciendo! -gritaba Iturdiaga-. Lejos de la influencia perniciosa de mamá y mis hermanas, mi padre se vuelve más razonable… Está haciendo cálculos de lo que le costaría editar mi libro… Además se ha puesto orgulloso de que me hayan hecho crítico de arte…
Yo me volví.
– ¿Te han hecho crítico de arte?
– De un periódico conocido. Me parecía un poco asombroso.
– ¿Qué clase de estudios de arte has hecho tú?
– Yo, ninguno. Para ser crítico se necesita solamente sensibilidad, y ya la tengo. Y, además, amigos… Yo los tengo también. En la primera exposición que haga Guíxols pienso decir que ha llegado a la culminación de su estilo. En cambio, me meteré con los consagrados, con los que nadie se atreve… Mi éxito será seguro.
– ¿No crees que es avejentarme un poco eso de decir que he llegado a la culminación de mi arte? Después de esa afirmación ya sólo tendría que guardar mis pinceles y dormir sobre la gloria dorada -dijo Guíxols.
Pero Iturdiaga estaba demasiado entusiasmado para atender a razones.
– ¡Mirad! ¡Empiezan a encenderse las hogueras! -gritó Pujol, con voz llena de notas falsas…
Era la víspera de San Juan. Pons me dijo:
– Piénsalo cinco días, Andrea. Piénsalo hasta el día de San Pedro. Ese día es mi santo y el de mi padre. Daremos una fiesta en casa y tú vendrás. Bailarás conmigo. Te presentaré a mi madre y ella sabrá convencerte mejor que yo. Piensa que si tú no vienes, ese día estará vacío de significado para mí… Luego nos marcharemos de veraneo. ¿Vendrás a casa, Andrea, el día de San Pedro? Y ¿te dejarás convencer por mi madre para que vengas a la playa?
– Tú mismo has dicho que tengo cinco días para contestar.
Sentí al mismo tiempo que le decía esto a Pons como un anhelo y un deseo rabioso de despreocupación. De poder libertarme. De aceptar su invitación y poder tumbarme en las playas que él me ofrecía sintiendo pasar las horas como en un cuento de niños, fugada de aquel mundo abrumador que me rodeaba. Pero aún estaba detenida por la sensación molesta que el enamoramiento de Pons me producía. Creía yo que una contestación afirmativa a su ofrecimiento me ligaba a él por otros lazos que me inquietaban, porque me parecían falsos.
De todas maneras la idea de asistir a un baile, aunque fuera por la tarde -para mí la palabra baile evocaba un emocionante sueño de trajes de noche y suelos brillantes, que me habían dejado la primera lectura del cuento de la Cenicienta-, me conmovía, porque yo, que sabía dejarme envolver por la música y deslizarme a sus compases y de hecho lo había realizado sola muchas veces, no había bailado «de verdad», con un hombre, nunca.
Pons apretó mi mano, nervioso, cuando nos despedíamos. Detrás de nosotros exclamó Iturdiaga:
– ¡La noche de San Juan es la noche de las brujerías y de los milagros!
Pons se inclinó hacia mí.
– Yo tengo un milagro que pedirle a esta noche.
En aquel momento yo deseé ingenuamente que aquel milagro se produjera. Deseé con todas mis fuerzas poder llegar a enamorarme de él. Pons notó inmediatamente mi nueva ternura. No sabía más que estrecharme la mano para expresarlo todo.
Cuando llegué a mi casa el aire crepitaba ya, caliente, con el hechizo que tiene esa noche única en el año. Aquella víspera de San Juan me fue imposible dormir. El cielo estaba completamente despejado y sin embargo sentía electricidad en los cabellos y en la punta de los dedos, como si hubiera tormenta. El pecho se me oprimía por mil ensueños y recuerdos.
Me asomé a la ventana de Angustias, en camisón. Vi el cielo enrojecido en varios puntos por el resplandor de las llamas. La misma calle de Aribau ardió en gritos durante mucho tiempo, pues se encendieron dos o tres hogueras en distintos cruces con otras calles. Un rato después, los muchachos saltaron sobre las brasas, con los ojos inyectados por el calor, las chispas y la magia clara del fuego, para oír el nombre de su amada gritado por las cenizas. Luego el griterío se fue acabando. La gente se dispersaba hacia las verbenas. La calle de Aribau se quedó vibrante, enardecida aún y silenciosa. Se oían cohetes lejanos y el cielo sobre las casas estaba herido por regueros luminosos. Yo recordé las canciones campesinas de la noche de San Juan, la noche buena para enamorarse cogiendo el trébol mágico de los campos caldeados. Estaba acodada en la oscuridad del balcón, espabilada por apasionados deseos e imágenes. Me parecía imposible retirarme de allí.
Oí más de una vez los pasos del vigilante atendiendo a lejanas palmadas. Más tarde me distrajo el estrépito de nuestro portal al cerrarse y miré hacia la acera, viendo que era Román el que salía de la casa. Le vi avanzar, deteniéndose luego bajo el farol para encender un cigarrillo. Aunque no se hubiera parado bajo la luz, le habría conocido también. La noche estaba clarísima. El cielo parecía sembrado de luz de oro… Me entretuve mirando los movimientos de su figura recortada en negro, asombrosamente proporcionada.
Cuando se oyeron pasos y él alzó la cabeza, vivo y nervioso como un animalillo, yo levanté también mis ojos. Gloria cruzaba la calle, avanzando hacia nosotros. (Hacia él, allí abajo en la acera, hacia mis ojos en la oscuridad de la altura.) Sin duda volvía de casa de su hermana.
Al pasar cerca de Román, Gloria le miró según su costumbre, y la luz le incendió el cabello y le iluminó la cara. Román hizo algo que me pareció extraordinario. Tiró el cigarrillo y fue hacia ella con la mano tendida en un saludo. Gloria se echó hacia atrás, asombrada. Él la cogió del brazo y ella le empujó con fiereza. Luego quedaron uno frente a otro, hablando durante unos segundos con un confuso murmullo. Yo estaba tan interesada y sorprendida que no me atrevía a moverme. Desde el sitio en que me encontraba, los movimientos de aquella pareja parecían los de un baile apache. Al fin, Gloria se escabulló y entró en la casa. Vi a Román encender un nuevo cigarrillo; tirarlo también, dar unos pasos para marcharse y al fin volver decidido, sin duda, a seguirla.
Mientras tanto, oí que se abría la puerta del piso y que entraba Gloria. La oí atravesar de puntillas el comedor en dirección al balcón. Probablemente quería enterarse de si Román continuaba en el mismo sitio. A mí empezaba a emocionarme todo aquello como si fuera algo mío. No podía creer lo que habían visto mis ojos. Cuando sentí la llave de Román arañando la puerta del piso, la excitación me hacía temblar. Él y Gloria se encontraron en el comedor. Oí a Román en un cuchicheo clarísimo:
– Te he dicho que tengo que hablarte. ¡Ven!
– No tengo tiempo para ti.
– No digas estupideces. ¡Ven!
Los sentí dirigirse al balcón y cerrar los cristales detrás de ellos. Para mí lo que sucedía era tan incomprensible como si lo estuviera soñando. ¿Y si fuera verdad que existen las brujas de San Juan? ¿Y si me hicieran ver visiones? Ni siquiera pensé que cometía un feo espionaje cuando me asomé otra vez a la ventana de Angustias. El balcón estaba muy cerca. Casi sentía la respiración de ellos dos. Sus voces venían clarísimas a mis oídos sobre el gran fondo de silencios que sofocaba a los lejanos estallidos de los cohetes y a la música de las fiestas.
Oí la voz de Román:
– Sólo piensas en esas mezquindades… ¿Te has olvidado de nuestro viaje a Barcelona en plena guerra, Gloria? Ni siquiera te acuerdas de los lirios morados que crecían en el parque del castillo… Tu cuerpo parecía blanquísimo y tu cabellera roja como el fuego entre aquellos lirios morados. Muchas veces he pensado en ti tal como eras aquellos días, aunque aparentemente te haya maltratado. Si subes a mi cuarto podrás ver el lienzo donde te pinté. Allí lo tengo aún…
– Me acuerdo de todo, chico. No he hecho más que pensar en ello. Estaba deseando que me lo recordaras algún día para escupirte a la cara…
– Estás celosa. ¿Crees que no sé que me quieres? ¿Crees que no sé que muchas noches, cuando todo estaba callado, tú has venido con pasos de duende hasta mi puerta? Muchas noches de este mismo invierno te he oído llorar en los escalones…
– No sería por ti, si yo lloraba. Te quiero igual que al cerdo que se lleva al matadero. Así te quiero yo… ¿Crees que no le voy a decir esto a Juan? Lo estaba deseando. Estaba deseando que me hablaras para que tu hermano se convenza al fin de quién eres tú…
– ¡No levantes la voz!… Mucho tienes tú por qué callar, de modo que habla quedo… Sabes que puedo presentar a tu marido testigos que vieron cómo fuiste una noche a ofrecérteme a mi cuarto y de cómo te despedí a patadas… Podría haberlo hecho ya, si hubiera querido tomarme la molestia. No te olvides de que había muchos soldados en el castillo, Gloria, y algunos viven en Barcelona…
– Aquel día tú me habías emborrachado y me estuviste besando… Cuando yo fui a tu cuarto te quería. Te burlaste de mí de la manera más mala. Habías escondido allí a tus amigos, que se morían de risa, y me insultaste. Me dijiste que no estabas dispuesto a robar lo que era de tu hermano. Yo era muy joven, chico. Cuando fui a ti aquella noche me consideraba desligada de Juan, pensaba dejarle. Aún no nos había bendecido el cura, no te olvides.
– Pero tú llevabas un hijo suyo, no te olvides tampoco… No te hagas esta noche la puritana, conmigo no ha de servirte… Tal vez entonces estaba yo obcecado, pero ahora te deseo. Sube a mi cuarto. Acabemos ya de una vez.
– No sé qué intenciones llevas, chico, porque tú eres traidor como Judas… No sé qué te habrá pasado con esa Ena, con esa chica rubia a quien tienes entontecida, para hablarme así.
– ¡Deja a esa mujer en paz!… No es ella la que puede satisfacerme, sino tú; conténtate con eso, Gloria.
– Me has hecho llorar mucho, pero yo estaba esperando este momento… Si crees que aún me interesas, estás equivocado. Si te crees que estoy desesperada porque llevas a esa muchacha a tu cuarto, puedes pensar que eres menos listo aún que Juan. Yo te odio, chico. Te odio desde la noche en que te burlaste de mí, cuando yo me había olvidado de todo por tu culpa… Y ¿quieres saber quién te denunció para que te fusilaran?, pues ¡yo!, ¡yo!, ¡yo!… ¿Quieres saber por culpa de quién estuviste en la checa?, pues por mi culpa. Y ¿quieres saber quién te denunciaría otra vez si pudiera?, ¡yo también! Ahora soy yo quien te puede escupir a la cara y te escupo.
– ¿Por qué dices tanta tontería? Me estás cansando. No irás a esperar que te suplique… ¡Si tú me quieres, mujer! Mira, vamos a terminar de discutir esto en mi cuarto. ¡Hala! ¡Vamos!
– ¡Mucho cuidado con tocarme, canalla, o llamo a Juan! ¡Te saco los ojos si te acercas!
En la última parte de la conversación, Gloria alzaba tanto la voz que se le quebraba en un chillido histérico.
Oí los pasos de la abuela en el comedor. Encerrados en el balcón como estaban, la abuela podría ver sus siluetas recortadas a la luz de las estrellas.
Román no se había alterado, solamente su voz tenía un zumbido nervioso que ya le había advertido desde las primeras palabras:
– ¡Cállate, imbécil!… No pienso mover un dedo para forzarte. Puedes venir tú misma, si quieres… pero si no vienes esta noche, no te molestes en mirarme a la cara nunca más. Te doy tu última ocasión…
Salió del balcón. Tropezó con la abuela.
– ¿Quién es? ¿Quién es? -dijo la viejecilla-. ¡Válgame Dios, Román, vas enloquecido, hijito!
El no se detuvo. Oí un portazo. La abuela, arrastrando los pies, se acercó al balcón. Su voz sonaba asustada y desamparada:
– ¡Niña!… ¡Niña! ¿Eres tú, Gloria, hija mía? ¿Sí? ¿Eres tú?… Entonces me di cuenta de que Gloria estaba llorando. Gritó:
– ¡Váyase a acostar, mamá, y déjeme en paz!
Al cabo de un rato echó a correr hacia su cuarto, sollozando:
– Juan! Juan!… Vino la abuela.
– Calla, criatura, calla… Juan ha salido. Me dijo que no podía dormir…
Se hizo un silencio. Yo oía pasos en la escalera. Llegó Juan.
– ¿Todavía estáis levantadas? ¿Qué pasa? Una larga pausa.
– Nada -dijo finalmente Gloria-. Vamos a dormir.
La noche de San Juan se había vuelto demasiado extraña para mí. De pie en medio de mi cuarto, con las orejas tendidas a los susurros de la casa, sentí dolerme los tirantes músculos de la garganta. Tenía las manos frías. ¿Quién puede entender los mil hilos que unen las almas de los hombres y el alcance de sus palabras? No una muchacha como era yo entonces. Me tumbé en la cama, casi enferma. Recordé las palabras de la Biblia, en un sentido completamente profano: «Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen»… A mis ojos, redondos de tanto abrirse, a mis oídos, heridos de escuchar, había faltado captar una vibración, una nota profunda en todo aquello… Me parecía imposible que Román hubiera suplicado a Gloria como un amante. Román, el que hechizaba con su música a Ena… Era imposible que hubiese suplicado a Gloria, súbitamente, sin un motivo, él a quien yo había visto maltratarla y escarnecerla públicamente. Este motivo no lo percibían mis oídos entre aquel temblor nervioso de su voz, ni alcanzaban a verlo mis ojos, entre aquella densa y fulgida masa de noche azul que entraba por el balcón… Me tapé la cara para que no me diera en los ojos la belleza demasiado grande y demasiado incomprensible de aquella noche. Al cabo me dormí.
Desperté soñando con Ena. Insensiblemente la había encadenado mi fantasía a las palabras, mezquindades y traiciones de Román. La amargura que siempre me venía aquellos días al pensar en ella, me invadió enteramente. Corrí a su casa, impulsiva, sin saber lo que iba a decirle, deseando solamente protegerla contra mi tío.
No encontré a mi amiga. Me dijeron que era el santo de su abuelo y que pasaría todo el día en la gran «torre» que el viejo señor tenía en la Bonanova. Al oír esto me invadió una extraña exaltación; me pareció necesario encontrar a Ena a toda costa. Hablar con ella en seguida.
Atravesé Barcelona en un tranvía. Me acuerdo de que hacía una mañana maravillosa. Todos los jardines de la Bonanova estaban cargados de flores y su belleza apretaba mi espíritu demasiado cargado también. También a mí me parecía desbordar -como desbordaban las lilas, las buganvillas, las madreselvas, por encima de las tapias-, tanto era el cariño, el angustioso miedo que sentía por la vida y por los sueños de mi amiga… Quizá durante toda la historia de nuestra amistad no haya vivido momentos tan bellos y tan pueriles como los de aquel inútil paseo entre los jardines, en la radiante mañana de San Juan…
Al fin llegué a la puerta de la casa que buscaba. Una portada de hierro, a través de cuyo enrejado vi un gran cuadro de césped, una fuente y dos perros… No sabía lo que le iba a contar a Ena. No sabía cómo iba a decirle otra vez que nunca sería Román digno de mezclar su vida a la de ella, tan luminosa, tan amada por un ser noble y bueno como Jaime… Estaba segura de que apenas comenzara a hablar, Ena se iba a reír de mí.
Pasaron unos minutos largos, llenos de sol. Yo estaba apoyada contra los hierros de la gran verja del jardín. Olía intensamente a rosas y sobre mi cabeza voló un abejorro produciendo un profundísimo eco de paz. No me atrevía a llamar al timbre.
Oí la puerta de la casa -una puerta de cristales abierta sobre la blanca terraza– abrirse con estrépito y vi aparecer al pequeño Ramón Berenguer acompañado de un primito de cabellos negros. Los dos bajaron corriendo la escalinata, hacia el jardín. Me sentí súbitamente empavorecida, como si me hubieran sujetado la mano en el momento de cortar una flor robada. Eché a correr a mi vez, sin poderlo remediar, huyendo de allí… Me reí de mí misma cuando me hube recobrado; pero ya no volví a aquella verja. Tan impulsivamente como la exaltación y el cariño que había sentido aquella mañana por Ena, una gran depresión me empezó a invadir. Al finalizar el día ya no pensaba en saltar aquella distancia que ella misma había abierto entre las dos. Me pareció mejor dejar correr los acontecimientos.
Oí aullar al perro en la escalera, bajando, aterrado, del cuarto de Román. Traía en la oreja la marca roja de un mordisco. Me estremecí. Román llevaba tres días encerrado en su cuarto. Según Antonia, componía música y fumaba continuamente, de modo que le envolvía una atmósfera angustiosa. Truenodebería de saber algo del humor que este ambiente producía en su amo. La criada, al ver al perro herido por los dientes de Román, empezó a temblar como azogada y le curó casi gimiendo ella también.
Yo miré al calendario. Habían pasado tres días desde la víspera de San Juan. Faltaban tres días para la fiesta de Pons. El alma me latía en la impaciencia de huir. Casi me parecía querer a mi amigo al pensar que él me iba a ayudar a realizar este anhelo desesperado.
18
Me viene ahora el recuerdo de las noches en la calle de Aribau. Aquellas noches que corrían como un río negro, bajo los puentes de los días, y en las que los olores estancados despedían un vaho de fantasmas.
Me acuerdo de las primeras noches otoñales y de mis primeras inquietudes en la casa, avivadas con ellas. De las noches de invierno con sus húmedas melancolías: el crujido de una silla rompiendo el sueño y el escalofrío de los nervios al encontrar dos pequeños ojos luminosos -los ojos del gato– clavados en los míos. En aquellas heladas horas hubo algunos momentos en que la vida rompió delante de mis ojos todos sus pudores y apareció desnuda, gritando intimidades tristes, que para mí eran sólo espantosas. Intimidades que la mañana se encargaba de borrar, como si nunca hubieran existido… Más tarde vinieron las noches de verano. Dulces y espesas noches mediterráneas sobre Barcelona, con su dorado zumo de luna, con su húmedo olor de nereidas que peinasen cabellos de agua sobre las blancas espaldas, sobre la escamosa cola de oro… En alguna de esas noches calurosas, el hambre, la tristeza y la fuerza de mi juventud me llevaron a un deliquio de sentimiento, a una necesidad física de ternura, ávida y polvorienta como la tierra quemada presintiendo la tempestad.
A primera hora, cuando me extendía, cansada, sobre el colchón, venía el dolor de cabeza, vacío y bordoneante, atormentando mi cráneo. Tenía que tenderme con la cabeza baja, sin almohada, para sentirlo encalmarse lentamente, cruzado por mil ruidos familiares de la calle y de la casa.
Así, el sueño iba llegando en oleadas cada vez más perezosas hasta el hondo y completo olvido de mi cuerpo y de mi alma. Sobre mí el calor lanzaba su aliento, irritante como jugo de ortigas, hasta que oprimida, como en una pesadilla, volvía a despertarme otra vez.
Silencio absoluto. En la calle, de cuando en cuando, los pasos del vigilante. Mucho más arriba de los balcones, de los tejados y las azoteas, el brillo de los astros.
La inquietud me hacía saltar de la cama, pues estos luminosos hilos impalpables que vienen del mundo sideral obraban en mí con fuerzas imposibles de precisar, pero reales.
Me acuerdo de una noche en que había luna. Yo tenía excitados los nervios después de un día demasiado movido. Al levantarme de la cama vi que en el espejo de Angustias estaba toda mi habitación llena de un color de seda gris, y allí mismo, una larga sombra blanca. Me acerqué y el espectro se acercó conmigo. Al fin alcancé a ver mi propia cara desdibujada sobre el camisón de hilo. Un camisón de hilo antiguo -suave por el roce del tiempo– cargado de pesados encajes, que muchos años atrás había usado mi madre. Era una rareza estarme contemplando así, casi sin verme, con los ojos abiertos. Levanté la mano para tocarme las facciones, que parecían escapárseme, y allí surgieron unos dedos largos, más pálidos que el rostro, siguiendo la línea de las cejas, la nariz, las mejillas conformadas según la estructura de los huesos. De todas maneras, yo misma, Andrea, estaba viviendo entre las sombras y las pasiones que me rodeaban. A veces llegaba a dudarlo.
Aquella misma tarde había sido la fiesta de Pons.
Durante cinco días había yo intentado almacenar ilusiones para esa escapatoria de mi vida corriente. Hasta entonces me había sido fácil dar la espalda a lo que quedaba atrás, pensar en emprender una vida nueva a cada instante. Y aquel día yo había sentido como un presentimiento de otros horizontes. Algo de la ansiedad terrible que a veces me coge en la estación al oír el silbido del tren que arranca o cuando paseo por el puerto y me viene en una bocanada el olor a barcos.
Mi amigo me había telefoneado por la mañana y su voz me llenó de ternura por él. El sentimiento de ser esperada y querida me hacía despertar mil instintos de mujer; una emoción como de triunfo, un deseo de ser alabada, admirada, de sentirme como la Cenicienta del cuento, princesa por unas horas, después de un largo incógnito.
Me acordaba de un sueño que se había repetido muchas veces en mi infancia, cuando yo era una niña cetrina y delgaducha, de esas a quienes las visitas nunca alaban por lindas y para cuyos padres hay consuelos reticentes… Esas palabras que los niños, jugando al parecer absortos y ajenos a la conversación, recogen ávidamente: «Cuando crezca, seguramente tendrá un tipo bonito», «Los niños dan muchas sorpresas al crecer»…
Dormida, yo me veía corriendo, tropezando, y al golpe sentía que algo se desprendía de mí, como un vestido o una crisálida que se rompe y cae arrugada a los pies. Veía los ojos asombrados de las gentes. Al correr al espejo, contemplaba, temblorosa de emoción, mi transformación asombrosa en una rubia princesa -precisamente rubia, como describían los cuentos-, inmediatamente dotada, por gracia de la belleza, con los atributos de dulzura, encanto y bondad, y el maravilloso de esparcir generosamente mis sonrisas…
Esta fábula, tan repetida en mis noches infantiles, me hacía sonreír, cuando con las manos un poco temblorosas trataba de peinarme con esmero y de que apareciera bonito mi traje menos viejo, cuidadosamente planchado para la fiesta.
«Tal vez -pensaba yo un poco ruborizada– ha llegado hoy ese día.» Si los ojos de Pons me encontraban bonita y atractiva (y mi amigo había dicho esto con palabras torpes, o más elocuentemente, sin ellas muchas veces), era como si el velo hubiese caído ya.
«Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste únicamente en ser descubierta así, mirada de manera que ella misma se sienta irradiante de luz.» No en mirar, no en escuchar venenos y torpezas de los otros, sino en vivir plenamente el propio goce de los sentimientos y las sensaciones, la propia desesperación y alegría. La propia maldad o bondad…
De modo que me escapé de la casa de la calle de Aribau y casi tuve que taparme los oídos para no escuchar al piano al que atormentaba Román.
Mi tío había pasado cinco días encerrado en su cuarto. (Según me dijo Gloria, no había salido ni una vez a la calle.) Y aquella mañana apareció en la casa escrutando las novedades con sus ojos penetrantes. En algunos rincones se notaba la falta de los muebles que Gloria había vendido al trapero. Por aquellos claros corrían, desaladas, las cucarachas.
– ¡Estás robando a mi madre! -gritó.
La abuela acudió inmediatamente.
– No, hijo, no. Los he vendido yo, son míos; los he vendido porque los necesitaba, porque estoy en mi derecho…
Resultaba tan incongruente oír hablar de derechos a aquella viejecilla desgraciada, que era capaz de morirse de hambre si la comida estaba escasa para que quedase mas a los otros, o de frío para que el niño tuviese otra manta en su cuna, que Román se sonrió.
Por la tarde, mi tío empezó a tocar el piano. Yo le vi en el salón, desde la puerta de la galería. Detrás de su cabeza se extendía un haz de sol. Se volvió hacia mí y me vio también y también me dirigió una sonrisa viva que le venía por encima de todos sus pensamientos.
– Te has puesto demasiado guapa para querer escuchar mi música, ¿eh? Tú, como las mujeres todas de esta casa, huyes…
Apretaba las teclas con pasión, obligándolas a darle el sentido de una esplendorosa primavera. Tenía los ojos enrojecidos, como hombre que ha tomado mucho alcohol o que no ha dormido en varios días. Al tocar, la cara se le llenaba de arrugas.
De modo que huí de él, como otras veces había hecho. En la calle recordé solamente su galantería. «A pesar de todo -pensé-, Román hace vivir a las gentes de su alrededor. Él sabe, en realidad, lo que les ocurre. Él sabe que yo esta tarde estoy ilusionada.»
Enlazado a la idea de Román, me venía sin querer el recuerdo de Ena. Porque yo, que tanto había querido evitar que aquellos dos seres se llegasen a conocer, ya no podía separarlos en mi imaginación.
– ¿Tú sabes que Ena vino a ver a Román la víspera de San Juan por la tarde?
Me había dicho Gloria, mirándome de reojo:
– La vi yo misma cuando salía corriendo, escaleras abajo, como el otro día corría Trueno…De la misma manera, chica, como si fuera enloquecida… Tú, ¿qué opinas?… Desde entonces no ha vuelto.
Me tapé los oídos, allí en la calle, camino de la casa de Pons, y levanté los ojos hacia las copas de los árboles. Las hojas tenían ya la consistencia de un verde durísimo. El cielo inflamado se estrellaba contra ellas.
Otra vez en el esplendor de la calle, volví a ser una muchacha de dieciocho años que va a bailar con su primer pretendiente. Una agradable y ligera expectación logró apagar completamente aquellos ecos de los otros.
Pons vivía en una casa espléndida al final de la calle Muntaner. Delante de la verja del jardín -tan ciudadano que las flores olían a cera y a cemento– vi una larga hilera de coches. El corazón me empezó a latir de una manera casi dolorosa. Sabía que unos minutos después habría de verme dentro de un mundo alegre e inconsciente. Un mundo que giraba sobre el sólido pedestal del dinero y de cuya optimista mirada me habían dado alguna idea las conversaciones de mis amigos. Era la primera vez que yo iba a una fiesta de sociedad, pues las reuniones en casa de Ena, a las que había asistido, tenían un carácter íntimo, revestido de una finalidad literaria y artística.
Me acuerdo del portal de mármol y de su grata frescura. De mi confusión ante el criado de la puerta, de la penumbra del recibidor adornado con plantas y con jarrones. Del olor a señora con demasiadas joyas que vino al estrechar la mano de la madre de Pons y de la mirada suya, indefinible, dirigida a mis viejos zapatos, cruzándose con otra anhelante de Pons, que la observaba.
Aquella señora era alta, imponente. Me hablaba sonriendo, como si la sonrisa se le hubiera parado -ya para siempre– en los labios. Entonces era demasiado fácil herirme. Me sentí en un momento angustiada por la pobreza de mi atavío. Pasé una mano muy poco segura por el brazo de Pons y entré con él en la sala.








