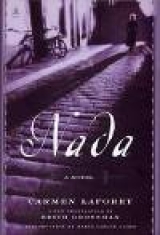
Текст книги "Nada"
Автор книги: Carmen Laforet
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
«Yo tengo que volver aún a Barcelona. Pero tú puedes pasarte. Es sencillísimo…». Poco a poco empecé a comprender que Román estaba instando a Juan para que se pasara a los nacionales… Figúrate, Andrea, que por aquellos días fue cuando yo empecé a sentir que estaba embarazada. Se lo dije a Juan. Él se quedó pensativo… Aquella noche en que se lo dije ya te imaginarás mi interés al volver a escuchar tras de la puerta del cuarto de Román. Yo estaba en camisón, descalza, todavía me parece que siento aquella angustia. Juan decía: «Estoy decidido. Ya no hay nada que me detenga». Yo no lo podía creer. Si lo hubiera creído, en aquel mismo momento habría aborrecido a Juan…
abuela.-Juan hacía bien. Te mandó aquí, conmigo…
GLORIA.-Aquella noche no hablaron nada de mí, nada. Cuando Juan vino a acostarse me encontró llorando en la cama. Le dije que había tenido malos sueños. Que había creído que me abandonaba sola con el niño. Entonces me acarició y se durmió sin decirme nada. Yo me quedé despierta viéndole dormir, quería ver qué cosas soñaba…
abuela.-Es bonito ver dormir a las personas que se quieren. Cada hijo duerme de una manera diferente…
GLORIA.-Al día siguiente, Juan le pidió a Román, delante de mí, que me trajera a esta casa cuando viniese a Barcelona. Román se quedó sorprendido y dijo: «No sé si podré», mirando muy serio a Juan. Por la noche discutieron mucho. Juan decía: «Es lo menos que puedo hacer; que yo sepa, no tiene ningún pariente». Entonces Román dijo: «¿Y Paquita?». Yo no había oído nunca ese nombre hasta entonces y estaba muy interesada. Pero Juan dijo otra vez: «Llévala a casa». Y aquella noche ya no hablaron más de eso. Sin embargo, hicieron algo interesante: Juan le dio mucho dinero a Román y otras cosas que luego él se ha negado a devolverle. Usted lo sabe bien, mamá.
ABUELA.-Niña, no se debe escuchar por las cerraduras de las puertas. Mi madre no me lo hubiera permitido, pero tú eres huérfana… es por eso…
gloria.-Como se oía el mar, muchas frases se me perdían. No pude enterarme de quién era Paquita, ni de nada interesante. Al día siguiente me despedí de Juan y estaba yo muy triste, pero me consolaba pensar que iba a venir a su casa. Román conducía el coche y yo iba a su lado. Román empezó a bromear conmigo… Es muy simpático Román cuando quiere, pero en el fondo es malo. Nos parábamos muchas veces en el trayecto. Y en una aldea estuvimos cuatro días alojados en el castillo… Un castillo maravilloso; por dentro estaba restaurado y tenía todo el confort moderno… Algunas habitaciones estaban devastadas, sin embargo. Los soldados se alojaban en la planta baja. Nosotros, con la oficialidad, en las habitaciones altas… Entonces Román era muy distinto conmigo. Muy amable, chica. Afinó un piano y tocaba cosas, como ahora hace para ti. Y además me pidió que me dejara pintar desnuda, como ahora hace Juan… Es que yo tengo un cuerpo muy bonito.
ABUELA.-¡Niña! ¿Qué estás diciendo? Esta picarona inventa muchas cosas… No hagas caso…
GLORIA.-Es verdad. Y yo no quise, mamá, porque usted sabe muy bien que aunque Román ha dicho tantas cosas de mí, yo soy una chica muy decente.
abuela.-Claro, hijita, claro… Tu marido hace mal en pintarte así; si el pobre Juan tuviera dinero para modelos no lo haría… Ya sé, hija mía, que haces ese sacrificio por él; por eso yo te quiero tanto…
GLORIA.-Había muchos lirios morados en el parque del castillo. Román quería pintarme con aquellos lirios morados en los cabellos… ¿Qué te parece?
ABUELA.-Lirios morados…, ¡qué bonitos son! ¡Cuánto tiempo hace que no tengo flores para mi Virgen!
gloria.-Luego vinimos a esta casa. Ya te puedes imaginar lo desgraciada que me sentí. Toda la gente de aquí me parecía loca. Don Jerónimo y Angustias hablaban de que mi matrimonio no servía y de que Juan no se casaría conmigo cuando volviera, de que yo era ordinaria, ignorante… Un día llegó la mujer de don Jerónimo, que venía a veces, muy escondida, para ver a su marido y traerle cosas buenas. Cuando se enteró de que en casa había una mujerzuela, como ella decía, le dio un ataque. La mamá le roció la cara con agua… Yo le pedí a Román que me devolviera el dinero que Juan le había dado, porque quería marcharme de aquí. Aquel dinero era bueno, en plata, de antes de la guerra. Cuando Román supo que yo había estado escuchando las conversaciones que él tuvo con Juan en el pueblo, se puso furioso. Me trató peor que a un perro. Peor que a un perro rabioso…
ABUELA.-Pero ¿vas a llorar ahora, tontuela? Román estaría un poco enfadado. Los hombres son así, algo vivos de genio. Y escuchar detrás de las puertas es una cosa fea, ya te lo he dicho siempre. Una vez…
GLORIA.-Por aquellos días vinieron a buscar a Román y se lo llevaron a una checa; querían que hablara y por eso no le fusilaron. Antonia, la criada, que está enamorada de él, se puso hecha una fiera. Declaró a su favor. Dijo que yo era una sinvergüenza, una mujer mala. Que Juan, cuando viniese, me tiraría por la ventana. Que yo era la que había denunciado a Román. Dijo que me abriría el vientre con un cuchillo; entonces fue cuando yo le pegué…
ABUELA.-Esa mujer es una fiera. Pero gracias a ella no fusilaron a Román. Por eso la aguantamos… Y no duerme nunca; algunas noches, cuando yo vengo a buscar mi cestillo de costura, o las tijeras, que siempre se me pierden, aparece en la puerta de su cuarto y me grita: «¿Por qué no se va usted a la cama, señora? ¿Qué hace usted levantada?». La otra noche me dio un susto tan grande que me caí…
gloria.-Yo pasaba hambre. Mamá, pobrecilla, me guardaba parte de su comida. Angustias y don Jerónimo tenían muchas cosas almacenadas, pero las probaban ellos solos. Yo rondaba su cuarto. A la criada le daban algo, de cuando en cuando, por miedo…
ABUELA.-Don Jerónimo era cobarde. A mí la gente cobarde no me gusta, no… Es mucho peor. Cuando vino un miliciano a registrar la casa, yo le enseñé todos mis santos, tranquilamente. «¿Pero usted cree en esas paparruchas de Dios?», me dijo. «Claro que sí; ¿usted no?», le contesté. «No, ni permito que lo crea nadie.» «Entonces yo soy más republicana que usted, porque a mí me tiene sin cuidado lo que los demás piensen; creo en la libertad de ideas.» Entonces se rascó la cabeza y me dio la razón. Al otro día me trajo un rosario de regalo, de los que tenían ellos requisados. Te advierto que ese mismo día a los vecinos de arriba, que sólo tenían un san Antonio sobre la cama, se lo tiraron por la ventana…
GLORIA.-No te quiero decir lo que padecí aquellos meses. Y al final fue peor. Mi niño nació cuando entraron los nacionales. Angustias me llevó a una clínica y me dejó allí… Era una noche de bombardeos terribles; las enfermeras me dejaron sola. Luego tuve una infección. Una fiebre altísima más de un mes. No conocía a nadie. No sé cómo el niño pudo vivir. Cuando terminó la guerra aún estaba yo en la cama y pasaba los días atontada, sin fuerzas para pensar ni para moverme. Una mañana se abrió la puerta y entró Juan. No le reconocí al pronto. Me pareció altísimo y muy flaco. Se sentó en mi cama y me abrazó. Yo apoyé la cabeza en su hombro y empecé a llorar, entonces me dijo: «Perdóname, perdóname», así bajito. Yo le empecé a tocar las mejillas porque casi no podía creer que era él y así estuvimos mucho rato.
ABUELA.-Juan trajo muchas cosas buenas para comer, leche condensada y café y azúcar… Yo me alegré por Gloria; pensé: «Le haré un dulce a Gloria al estilo de mi tierra»…, pero Antonia, esa mujer tan mala, no me deja meterme en la cocina…
GLORIA.-¡Estuvimos abrazados así tanto rato! ¿Cómo podía suponer yo lo que ha venido después? Era ya como el final de una novela. Como el final de todas las tristezas. ¿Cómo me podía imaginar yo que iba a empezar lo peor? Luego Román salió de la cárcel y era como si resucitara otro muerto. Me hizo todo el daño que pudo acerca de Juan. No quería que se casara conmigo de ninguna manera. Quería que nos echara a patadas a mí y al niño… Yo tuve que defenderme y decir cosas que eran verdad. Por eso Román no me puede ver.
abuela.-Niña, los secretos se deben guardar y nunca se deben decir para enemistar a los hombres. Cuando yo era muy jovencilla, una vez… una tarde del mes de agosto, muy azul, me acuerdo bien, y muy caliente, vi algo…
GLORIA.-Pero yo no me puedo olvidar de aquel rato en que estuve así, abrazada a Juan, y de cómo latía su corazón debajo de los huesos duros de su pecho… Me acordé que don Jerónimo y Angustias decían que tenía una novia guapa y rica y que se casaría con ella. Se lo dije y movió la cabeza para decirme que no. Y me besaba el pelo… Lo horrible fue que luego tuvimos que vivir aquí otra vez, que no teníamos dinero. Si no, hubiéramos sido una pareja muy feliz y Juan no estaría tan chiflado… Aquel momento fue como el final de una película.
ABUELA.-Yo fui la madrina del niño… Andrea, ¿estás dormida?
GLORIA.-¿Estás dormida, Andrea?
Yo no estaba dormida. Y creo que recuerdo claramente estas historias. Pero la fiebre que me iba subiendo me atontaba. Tenía escalofríos y Angustias me hizo acostar. Mi cama estaba húmeda, los muebles, en la luz grisácea, más tristes, monstruosos y negros. Cerré los ojos y vi una rojiza oscuridad detrás de los párpados. Luego, la imagen de Gloria en la clínica, apoyada, muy blanca, contra el hombro de Juan, distinto y enternecido, sin aquellas sombras grises en las mejillas…
Estuve con fiebre varios días. Una vez recuerdo que vino a verme Antonia con su peculiar olor a ropa negra y su cara se mezcló a mis sueños afilando un largo cuchillo. Veía también a la abuelita, joven y vestida de azul, una tarde de agosto, junto al mar. Pero sobre todo a Gloria, llorando contra el hombro de Juan; y las grandes manos de él acariciando sus cabellos. Y los ojos de Juan, que yo conocía extraviados e inquietos, enternecidos por una luz desconocida.
La última tarde de mi enfermedad vino Román a verme. Trajo el loro en el hombro y el perro entró también de una manera impetuosa, dispuesto a lamerme la cara.
– ¿Por qué no tocas el piano un rato para mí? Me han dicho que tocas el piano muy bien…
– Sí, sólo de afición.
– ¿Y no has compuesto algo para piano, nunca?
– Sí, algunas veces, ¿por qué me lo preguntas?
– Yo creo que deberías haberte dedicado a la música exclusivamente, Román. Tócame eso que compusiste para el piano.
– Cuando estás enferma hablas como si dijeras las cosas con doble intención, no sé por qué. Tecleó un poco y luego dijo:
– Esto está muy desafinado, pero te voy a tocar la canción de Xochipilli… ¿No te acuerdas del idolillo de barro que tengo arriba?… No vayas a creer que es auténtico. Lo fabriqué yo mismo. Pero representa a Xochipilli, el dios de los juegos y de las flores de los aztecas. En sus buenos tiempos, este dios recibía ofrendas de corazones humanos… Yo, muchos siglos más tarde, en un rapto de entusiasmo por él compuse un poco de música. El pobre Xochipilli está en decadencia, como verás…
Se sentó al piano y tocó algo alegre, contra su costumbre. Tocó algo parecido al resurgir de la vida en primavera, con notas roncas y agudas como un aroma que se extiende y embriaga.
– Tú eres un gran músico, Román -le dije y así lo creía de veras.
– No. Tú no tienes ni pizca de cultura musical, por eso me juzgas así. Pero me halaga.
– ¡Ah! -dijo cuando estaba ya en la puerta-; puedes creer que he hecho un pequeño sacrificio en tu honor al tocar eso. Xochipilli me trae siempre mala suerte.
Aquella noche tuve un sueño clarísimo en que se repetía una vieja y obsesionante imagen: Gloria, apoyada en el hombro de Juan, lloraba… Poco a poco, Juan sufrió curiosas transformaciones. Le vi enorme y oscuro con la fisonomía enigmática del dios Xochipilli. La cara pálida de Gloria empezó a animarse y a revivir; Xochipilli sonreía también. Bruscamente su sonrisa me fue conocida: era la blanca y un poco salvaje sonrisa de Román. Era Román el que abrazaba a Gloria y los dos reían. No estaban en la clínica, sino en el campo. En un campo con lirios morados y Gloria estaba despeinada por el viento.
Me desperté sin fiebre y confusa, como si realmente hubiera descubierto algún oscuro secreto.
5
No sé a qué fueron debidas aquellas fiebres, que pasaron como una ventolera dolorosa, removiendo los rincones de mi espíritu, pero barriendo también sus nubes negras. El caso es que desaparecieron antes de que nadie hubiera pensado en llamar al médico y que al cesar me dejaron una extraña y débil sensación de bienestar. El primer día que pude levantarme tuve la impresión de que al tirar la manta hacia los pies quitaba también de sobre mí aquel ambiente opresivo que me anulaba desde mi llegada a la casa.
Angustias, examinando mis zapatos, cuyo cuero arrugado como una cara expresiva delataba su vejez, señaló las suelas rotas que rezumaban humedad y dijo que yo había cogido un enfriamiento por llevar los pies mojados.
– Además, hija mía, cuando se es pobre y se tiene que vivir a costa de la caridad de los parientes, es necesario cuidar más las prendas personales. Tienes que andar menos y pisar con más cuidado… No me mires así, porque te advierto que sé perfectamente lo que haces cuando yo estoy en mi oficina. Sé que te vas a la calle y vuelves antes de que yo llegue, para que no pueda pillarte. ¿Se puede saber a donde vas?
– Pues a ningún sitio concreto. Me gusta ver las calles. Ver la ciudad…
– Pero te gusta ir sola, hija mía, como si fueras un golfo. Expuesta a las impertinencias de los hombres. ¿Es que eres una criada, acaso?… A tu edad, a mí no me dejaban ir sola ni a la puerta de la calle. Te advierto que comprendo que es necesario que vayas y vengas de la universidad…, pero de eso a andar por ahí suelta como un perro vagabundo… Cuando estés sola en el mundo haz lo que quieras. Pero ahora tienes una familia, un hogar y un nombre. Ya sabía yo que tu prima del pueblo no podía haberte inculcado buenos hábitos. Tu padre era un hombre extraño… No es que tu prima no sea una excelente persona, pero le falta refinamiento. A pesar de todo, espero que no irías a corretear por las calles del pueblo.
– No.
– Pues aquí mucho menos. ¿Me has oído?
Yo no insistí, ¿qué podía decirle?
De pronto se volvió, espeluznada, cuando ya se iba.
– Espero que no habrás bajado hacia el puerto por las Ramblas.
– ¿Por qué no?
– Hija mía, hay unas calles en las que si una señorita se metiera alguna vez, perdería para siempre su reputación. Me refiero al barrio chino… Tú no sabes dónde comienza…
– Sí, sé perfectamente. En el barrio chino no he entrado… pero ¿qué hay allí?
Angustias me miró furiosa.
– Perdidas, ladrones y el brillo del demonio, eso hay.
(Y yo, en aquel momento, me imaginé el barrio chino iluminado por una chispa de belleza.)
El momento de mi lucha contra Angustias se acercaba cada vez más, como una tempestad inevitable. A la primera conversación que tuve con ella supe que nunca íbamos a entendernos. Luego, la sorpresa y la tristeza de mis primeras impresiones habían dado una gran ventaja a mi tía. «Pero -pensé yo, excitada, después de esta conversación– este período se acaba.» Me vi entrar en una vida nueva, en la que dispondría libremente de mis horas y sonreí a Angustias con sorna.
Cuando volví a reanudar las clases en la universidad me parecía fermentar interiormente de impresiones acumuladas. Por primera vez en mi vida me encontré siendo expansiva y anudando amistades. Sin mucho esfuerzo conseguí relacionarme con un grupo de muchachas y muchachos compañeros de clase. La verdad es que me llevaba a ellos un afán indefinible que ahora puedo concretar como un instinto de defensa: sólo aquellos seres de mi misma generación y de mis mismos gustos podían respaldarme y ampararme contra el mundo un poco fantasmal de las personas maduras. Y verdaderamente, creo que yo en aquel tiempo necesitaba este apoyo.
Comprendí en seguida que con los muchachos era imposible el tono misterioso y reticente de las confidencias, al que las chicas suelen ser aficionadas, el encanto de desmenuzar el alma, el roce de la sensibilidad almacenado durante años… En mis relaciones con la pandilla de la universidad me encontré hundida en un cúmulo de discusiones sobre problemas generales en los que no había soñado antes siquiera y me sentía descentrada y contenta al mismo tiempo.
Pons, el más joven de mi grupo, me dijo un día:
– Antes, ¿cómo podías vivir, siempre huyendo de hablar con la gente? Te advierto que nos resultabas bastante cómica. Ena se reía de ti con mucha gracia. Decía que eras ridícula, ¿qué te pasaba?
Me encogí de hombros un poco dolida, porque de toda la juventud que yo conocía Ena era mi preferida.
Aun en los tiempos en que no pensaba ser su amiga, yo le tenía simpatía a aquella muchacha y estaba segura de ser correspondida. Ella se había acercado algunas veces para hablarme cortésmente con cualquier pretexto. El primer día de curso me había preguntado que si yo era parienta de un violinista célebre. Recuerdo que la pregunta me pareció absurda y me hizo reír.
No era yo solamente quien sentía preferencia por Ena. Ella constituía algo así como un centro atractivo en nuestras conversaciones, que presidía muchas veces. Su malicia y su inteligencia eran proverbiales. Yo estaba segura de que si alguna vez me había tomado como blanco de sus burlas, realmente debería haber sido yo el hazmerreír de todo nuestro curso.
La miré desde lejos, con cierto rencor. Ena tenía una agradable y sensual cara, en la que relucían unos ojos terribles. Era un poco fascinante aquel contraste entre sus gestos suaves, el aspecto juvenil de su cuerpo y de su cabello rubio, con la mirada verdosa cargada de brillo y de ironía que tenían sus grandes ojos.
Mientras yo hablaba con Pons, ella me saludó con la mano. Luego vino a buscarme atravesando los grupos bulliciosos que esperaban en el patio de letras la hora de la clase. Cuando llegó a mi lado tenía las mejillas encarnadas y parecía de un humor excelente.
– Déjanos solas, Pons, ¿quieres?
– Con Pons -me dijo cuando vio la delgada figura del muchacho que se alejaba– hay que tener cuidado. Es de esas personas que se ofenden enseguida. Ahora mismo cree que le he hecho un agravio al pedirle que nos deje…, pero tengo que hablarte.
Yo estaba pensando que hacía sólo unos minutos también me había sentido herida por burlas suyas de las que hasta entonces no tenía la menor idea. Pero ahora estaba ganada por su profunda simpatía.
Me gustaba pasear con ella por los claustros de piedra de la universidad y escuchar su charla pensando en que algún día yo habría de contarle aquella vida oscura de mi casa, que en el momento en que pasaba a ser tema de discusión, empezaba a aparecer ante mis ojos cargada de romanticismo. Me parecía que a Ena le interesaría mucho y que entendería aún mejor que yo sus problemas. Hasta entonces, sin embargo, no le había dicho nada de mi vida. Me iba haciendo amiga suya gracias a este deseo de hablar que me había entrado; pero hablar y fantasear eran cosas que siempre me habían resultado difíciles, y prefería escuchar su charla, con una sensación como de espera, que me desalentaba y me parecía interesante al mismo tiempo. Así, cuando nos dejó Pons aquella tarde no podía imaginar que la agridulce tensión entre mis vacilaciones y mi anhelo de confidencias iba a terminarse.
– He averiguado hoy que un violinista de que te hablé hace tiempo…, ¿te acuerdas?…, además de llevar tu segundo apellido, tan extraño, vive en la calle de Aribau como tú. Su nombre es Román. ¿De veras no es pariente tuyo? -me dijo.
– Sí, es mi tío; pero no tenía idea de que realmente fuera un músico. Estaba segura de que aparte de su familia nadie más sabía que tocara el violín.
– Pues ya ves que yo sí que le conocía de oídas.
A mí me empezó a entrar una ligera excitación al pensar que Ena pudiera tener algún contacto con la calle de Aribau. Al mismo tiempo me sentí casi defraudada.
– Yo quiero que me presentes a tu tío.
– Bueno.
Nos quedamos calladas. Yo estaba esperando que Ena me explicara algo. Ella, tal vez que hablara yo. Pero sin saber por qué me pareció imposible comentar ya, con mi amiga, el mundo de la calle de Aribau. Pensé que me iba a ser terriblemente penoso llevar a Ena delante de Román -«un violinista célebre»– y presenciar la desilusión y la burla de sus ojos ante el aspecto descuidado de aquel hombre. Tuve uno de esos momentos de desaliento y vergüenza tan frecuentes en la juventud, al sentirme yo misma mal vestida, trascendiendo a lejía y áspero jabón de cocina junto al bien cortado traje de Ena y al suave perfume de su cabello.
Ena me miraba. Recuerdo que me pareció un alivio enorme que en aquel momento tuviéramos que entrar en clase.
– ¡Espérame a la salida! -me gritó.
Yo me sentaba siempre en el último banco y a ella le reservaban un sitio sus amigos, en la primera fila. Durante toda la explicación del profesor yo estuve con la imaginación perdida. Me juré que no mezclaría aquellos dos mundos que se empezaban a destacar tan claramente en mi vida: el de mis amistades de estudiante con su fácil cordialidad y el sucio y poco acogedor de mi casa. Mi deseo de hablar de la música de Román, de la rojiza cabellera de Gloria, de mi pueril abuela vagando por la noche como un fantasma, me pareció idiota. Aparte del encanto de vestir todo esto con hipótesis fantásticas en largas conversaciones, sólo quedaba la realidad miserable que me había atormentado a mi llegada y que sería la que Ena podría ver, si llegaba yo a presentarle a Román.
Así, en cuanto terminó la clase de aquel día me escabullí fuera de la universidad y corrí a mi casa como si hubiera hecho algo malo, huyendo de la segura mirada de mi amiga.
Cuando llegué a nuestro piso de la calle de Aribau deseé, sin embargo, encontrar a Román, porque era una tentación demasiado fuerte darle a entender que conocía el secreto -secreto que al parecer él guardaba celosamente– de su celebridad y de su éxito en un tiempo pasado. Pero aquel día no vi a Román a la hora de la comida. Esto me decepcionó, aunque no llegó a extrañarme, porque Román se ausentaba con frecuencia. Gloria, sonando los mocos a su niño, me pareció un ser infinitamente vulgar, y Angustias estuvo insoportable.
Al día siguiente y algunos otros días más rehuí a Ena hasta que pude convencerme de que al parecer ella había olvidado sus preguntas. A Román no se le veía por casa.
Gloria me dijo:
– ¿Tú no sabes que él se va de cuando en cuando de viaje? No se lo dice a nadie, ni nadie sabe adonde va más que la cocinera… («¿Sabrá Román -pensaba yo– que algunas personas le consideran una celebridad, que la gente aún no le ha olvidado?») Una tarde me acerqué a la cocina.
– Diga, Antonia, ¿sabe usted cuándo volverá mi tío?
La mujer torció hacia mí, rápidamente, su risa espantosa.
– Él volverá. Él nunca deja de volver. Se va y vuelve. Vuelve y se va… Pero no se pierde nunca, ¿verdad, Trueno?No hay que preocuparse.
Se volvía hacia el perro que estaba, como de costumbre, detrás de ella, con su roja lengua fuera.
– ¿Verdad, Trueno,que no se pierde nunca?
Los ojos del animal relucían amarillos mirando a la mujer y los ojos de ella brillaban también, chicos y oscuros, entre los humos de la lumbre que estaba comenzando a encender.
Estuvieron así los dos unos instantes, fijos, hipnotizados. Tuve la seguridad de que Antonia no añadiría una palabra a sus poco informadores comentarios.
No hubo manera de saber nada de Román hasta que él mismo apareció un atardecer. Estaba yo sola con la abuela y con Angustias, y además me encontraba algo así como en prisión correccional, pues Angustias me había cazado en el momento en que yo me disponía a escaparme a la calle andando de puntillas. En un instante así, la llegada de Román me causó una alegría inusitada.
Me pareció más moreno, con la frente y la nariz quemada del sol, pero demacrado, sin afeitar y con el cuello de la camisa sucio.
Angustias le miró de arriba abajo, -¡Quisiera yo saber dónde has estado!
Él la miró a su vez, maligno, mientras sacaba al loro para acariciarle.
– Puedes estar segura de que te lo voy a decir… ¿Quién me ha cuidado al loro, mamá?
– Yo, hijo mío -dijo la abuela, sonriéndole-, no me olvido nunca…
– Gracias, mamá.
La enlazó por la cintura, de modo que parecía que iba a levantarla, y le dio un beso en el cabello.
– A ningún sitio muy bueno habrás ido. Ya me han puesto sobre aviso de tus andanzas, Román. Te advierto que sé que no eres el mismo de antes…, tu sentido moral deja bastante que desear.
Román ensanchó el pecho, como para sacudirse del enervamiento del viaje.
– ¿Y si te dijera que tal vez en mis andanzas he logrado averiguar algo sobre el sentido moral de mi hermana?
– No digas absurdos, ¡necio! Y menos delante de mi sobrina.
– Nuestra sobrina no se espantará. Y mamá, aunque abra esos ojillos redondos, tampoco…
Los pómulos de Angustias aparecieron amarillos y rojos y me pareció curioso que su pecho ondulase como el de cualquier otra mujer agitada.
– He estado corriendo algo por el Pirineo -dijo Román-, he parado unos días en Puigcerdá, que es un pueblo precioso, y naturalmente he ido a visitar a una pobre señora a quien conocí en mejores tiempos y a la que su marido ha hecho encerrar en su casona lúgubre, custodiada por criados como si fuese un criminal.
– Si te refieres a la mujer de don Jerónimo, del jefe de mi oficina, sabes perfectamente que la pobre se ha vuelto loca y que antes de mandarla al manicomio él ha preferido…
– Sí, ya veo que estás muy al tanto de los asuntos de tu jefe, me refiero a la pobre señora Sanz… En cuanto a que esté loca, no lo dudo. Pero ¿quién ha tenido la culpa de que llegue a ese estado?
– ¿Qué eres capaz de insinuar? -gritó Angustias tan dolorida (esta vez de verdad) que me dio pena.
– ¡Nada! -dijo Román con sorprendente ligereza, mientras flotaba bajo su bigote una sonrisa asombrada.
Yo me había quedado con la boca abierta, parada en medio de mi deseo de hablar con Román. Había pasado días excitada con la perspectiva de hablar a mi tío; tantas noticias, que yo creía interesantes y agradables para él, me parecía guardar.
Cuando me levanté de la silla para abrazarle con más ímpetu del que solía poner en estas cosas, me saltaba la alegría de esta sorpresa que le tenía preparada en la punta de la lengua. La escena que siguió me había cortado el entusiasmo.
Con el rabillo del ojo vi a tía Angustias -mientras Román me hablaba– apoyada en el aparador, muy pensativa, afeada por una mueca dolorosa, pero sin llorar, lo que era extraño en ella.
Román se acomodó tranquilamente en una silla y empezó a hablarme de los Pirineos. Dijo que aquellas magníficas arrugas de la tierra que se levantan entre nosotros -los españoles– y el resto de Europa eran uno de los sitios verdaderamente grandiosos del Globo. Me habló de la nieve, de los profundos valles, del cielo gélido y brillante.
– No sé por qué no puedo amar a la naturaleza; tan terrible, tan hosca y magnífica como es a veces… Yo creo que he perdido el gusto por lo colosal. El tictac de mis relojes me despierta los sentidos más que el viento en los desfiladeros… Yo estoy cerrado -concluyó.
Al oírle estaba yo pensando que no valía la pena hablar a Román de que una muchacha de mi edad conociera su talento, que la fama de ese talento a él no le interesaba. Que también para todo halago externo estaba él voluntariamente cerrado.
Román mientras hablaba acariciaba las orejas del perro, que entornaba los ojos de placer. La criada, en la puerta, los acechaba; se secaba las manos en el delantal -aquellas manos aporradas, con las uñas negras– sin saber lo que hacía y miraba, segura, insistente, las manos de Román en las orejas del perro.
6
Con frecuencia me encontré sorprendida, entre aquellas gentes de la calle de Aribau, por el aspecto de tragedia que tomaban los sucesos más nimios, a pesar de que aquellos seres llevaban cada uno un peso, una obsesión real dentro de sí, a la que pocas veces aludían directamente.
El día de Navidad me envolvieron en uno de sus escándalos; y quizá porque hasta entonces solía estar yo apartada de ellos me hizo éste más impresión que otro alguno. O quizá por el extraño estado de ánimo en que me dejó respecto a mi tío Román, al que no tuve más remedio que empezar a ver bajo un aspecto desagradable en extremo.
Aquella vez la discusión tuvo sus raíces ocultas en mi amistad con Ena. Y mucho más tarde, recordándolo, he pensado que una especie de predestinación unió a Ena desde el principio a la vida de la calle de Aribau, tan impermeable a elementos extraños.
Mi amistad con Ena había seguido el curso normal de unas relaciones entre dos compañeras de clase que simpatizan extraordinariamente. Volví a recordar el encanto de mis amistades de colegio, ya olvidadas, gracias a ella. No se me ocultaban tampoco las ventajas que su preferencia por mí me reportaba. Los mismos compañeros me estimaban más. Seguramente les parecía más fácil acercarse así a mi guapa amiga.
Sin embargo, era para mí un lujo demasiado caro el participar de las costumbres de Ena. Ella me arrastraba todos los días al bar -el único sitio caliente que yo recuerdo, aparte del sol del jardín, en aquella universidad de piedra– y pagaba mi consumición, ya que habíamos hecho un pacto para prohibir que los muchachos, demasiado jóvenes todos, y en su mayoría faltos de recursos, invitaran a las chicas. Yo no tenía dinero para una taza de café. Tampoco lo tenía para pagar el tranvía -si alguna vez podía burlar la vigilancia de Angustias y salía con mi amiga a dar un paseo– ni para comprar castañas calientes a la hora del sol. Y a todo proveía Ena. Esto me arañaba de un modo desagradable la vida. Todas mis alegrías de aquella temporada aparecieron un poco limadas por la obsesión de corresponder a sus delicadezas. Hasta entonces nadie a quien yo quisiera me había demostrado tanto afecto y me sentía roída por la necesidad de darle algo más que mi compañía, por la necesidad que sienten todos los seres poco agraciados de pagar materialmente lo que para ellos es extraordinario: el interés y la simpatía.
No sé si era un sentimiento bello o mezquino -y entonces no se me hubiera ocurrido analizarlo– el que me empujó a abrir mi maleta para hacer un recuento de mis tesoros. Apilé mis libros mirándolos uno a uno. Los había traído todos de la biblioteca de mi padre, que mi prima Isabel guardaba en el desván de su casa, y estaban amarillos y mohosos de aspecto. Mi ropa interior y una cajita de hoja de lata acababan de completar el cuadro de todo lo que yo poseía en el mundo. En la caja encontré fotografías viejas, las alianzas de mis padres y una medalla de plata con la fecha de mi nacimiento. Debajo de todo, envuelto en papel de seda, estaba un pañuelo de magnífico encaje antiguo que mi abuela me había mandado el día de mi primera comunión. Yo no me acordaba de que fuera tan bonito y la alegría de podérselo regalar a Ena me compensaba muchas tristezas. Me compensaba el trabajo que me llegaba a costar poder ir limpia a la universidad, y sobre todo parecerlo junto al aspecto confortable de mis compañeros. Aquella tristeza de recoser los guantes, de lavar mis blusas en el agua turbia y helada del lavadero de la galería con el mismo trozo de jabón que Antonia empleaba para fregar sus cacerolas y que por las mañanas raspaba mi cuerpo bajo la ducha fría. Poder hacer a Ena un regalo tan delicadamente bello me compensaba de toda la mezquindad de mi vida. Me acuerdo de que se lo llevé a la universidad el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad y que escondí este hecho, cuidadosamente, a las miradas de mis parientes; no porque me pareciera mal regalar lo que era mío, sino porque entraba aquel regalo en el recinto de mis cosas íntimas del cual los excluía a todos. Ya en aquella época me parecía imposible haber pensado nunca en hablar de Ena a Román, ni aun para decirle que alguien admiraba su arte.








