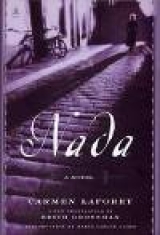
Текст книги "Nada"
Автор книги: Carmen Laforet
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Cuando volví a darme cuenta de que vivía tuve la sensación de que acababa de subir desde el fondo de algún hondísimo pozo, del que conservaba la cavernosa sensación de unos ecos en la oscuridad.
Estaba mi habitación en penumbra. La casa tan silenciosa, que daba una extraña y sepulcral sensación. Era un silencio como nunca había oído en la calle de Aribau.
Cuando me dormí recordaba la casa llena de gente y de voces. Ahora parecía no haber nadie. Parecía que todos sus habitantes la hubiesen abandonado. Me asomé a la cocina y vi puestas en el fuego dos ollas borboteantes. Los ladrillos parecían barridos y había una lenta, pastosa tranquilidad hogareña, que parecía incongruente allí. Al fondo, en la galería, Gloria, vestida de negro, estaba lavando un traje de niño. Yo tenía los ojos hinchados y me dolía la cabeza. Ella me sonrió:
– ¿Sabes cuánto has dormido, Andrea? -dijo viniendo hacia mí-. Has dormido dos días enteros… ¿No tienes hambre? -me preguntó luego.
Llenó un vaso de leche y me lo dio. La leche caliente me pareció algo maravilloso y la bebí ávida.
– Antonia se marchó esta mañana con Trueno -anunció Gloria.
– ¡Ah!
Así podía explicarme su tranquila presencia en la cocina.
– Se marchó esta mañana de madrugada, mientras Juan dormía. Es que Juan no quería dejarle llevarse al perro, chica. Y ya sabes tú que Truenoera su amor… Se han fugado los dos juntitos.
Gloria tenía una risa bobalicona y luego me guiñó un ojo.
– Anoche llegaron tus tías… -ahora se burlaba.
– ¿Angustias? -pregunté.
– No, las otras, tú no las conoces. Las dos casadas, con sus maridos. Quieren verte, pero antes vístete, te lo aconsejo, chica.
Tuve que ponerme mi único traje de verano mal teñido de negro, oliendo a pastilla de tinte casero. Luego fui de mala gana hacia el fondo de la casa, donde estaba aquella alcoba. Ya oí un murmullo de voces antes de entrar, como si allí rezaran.
Me paré en la puerta, porque entonces todo hería mis ojos: la luz y la penumbra. El cuarto estaba casi a oscuras, con olor a flores de trapo. Bultos grandes, de humanidades bien cebadas, se destacaban en la oscuridad dando sus olores corporales apretados por el verano. Oí una voz de mujer:
– Le malcriaste. Recuerda que le malcriabas, mamá. Así ha terminado…
– Siempre fue usted injusta, mamá. Siempre prefirió usted a sus hijos varones. ¿Se da usted cuenta de que tiene usted la culpa de este final?
– A nosotras no nos has querido nunca, mamá. Nos has despreciado. Nos has humillado. Siempre te hemos visto quejarte de tus hijas, que, sin embargo, no te han dado más que satisfacciones…; ahí, ahí tienes el pago de los varones, de los que tú mimabas…
– Señora, deberá dar usted mucha cuenta a Dios por esa alma que ha mandado al infierno.
No creía yo a mis oídos. No creía yo tampoco las extrañas visiones de mis ojos. Poco a poco las caras se iban perfilando, ganchudas o aplastadas, como en un capricho de Goya. Aquellos enlutados parecían celebrar un extraño aquelarre.
– Hijos, ¡yo os he querido a todos!
Yo no podía ver desde allí a la viejecilla, pero la imaginaba hundida en su mísera butaca. Hubo un largo silencio y por fin escuché otro suspiro tembloroso.
– ¡Ay, Señor!
– No hay más que ver la miseria de esta casa. Te han robado, te han despojado, y tú, ciega por ellos. Nunca nos has querido ayudar a nosotras cuando te lo hemos pedido. Ahora nuestra herencia se la ha llevado la trampa… Y para colmo, un suicidio en la familia…
– He acudido a los más desgraciados… A los que me necesitaban más.
– Y con este procedimiento los has acabado de hundir en la miseria. Pero ¿no te das cuenta del resultado? ¡Si al menos fueran ellos felices, aunque estuviéramos nosotras despojadas; pero, ya ves, lo que ha sucedido aquí prueba que tenemos razón!…
– Y ese desgraciado Juan que nos escucha: ¡casado con una perdida, sin saber hacer nada de provecho, muerto de hambre!
(Yo estaba mirando a Juan. Deseando una de las cóleras de Juan. Él parecía no oír. Miraba por detrás de los cristales la raya de luz de la calle.)
– Juan, hijo mío -dijo la abuela-. Dime tú si tienen razón. Dime tú si crees también que eso es verdad… Juan se volvió enloquecido.
– Sí, mamá, tienen razón… ¡Maldita seas! Y ¡malditos sean ellos todos!
Entonces todo el cuarto se removió con batir de alas, graznidos. Chillidos histéricos.
24
Me acuerdo de que yo no llegué a creer verdaderamente en el hecho físico de la muerte de Román hasta mucho tiempo después. Hasta que el verano se fue poniendo dorado y rojizo en septiembre, a mí me pareció que todavía, arriba, en su cuarto, Román tenía que estar tumbado, fumando cigarrillos sin parar, o acariciando las orejas de Trueno,aquel perro negro y reluciente a quien la criada había raptado como un novio a su prometida.
A veces, estando yo sentada en el suelo de mi cuarto, caliente como toda la casa, medio desnuda para recoger cualquier resto de frescor y escuchando crujidos de madera, crujidos como si la luz que se volvía encarnada en las rendijas de las ventanas crepitara al quemarse… En esas tardes, así, angustiosas, yo empezaba a recordar el violín de Román y su caliente gemido. Si miraba en el espejo, frente a mí, aquel cortejo de formas que se reflejaban…, las sillas de un color tostado, el verde-gris papel de las paredes, una esquina monstruosa de la cama y un trozo de mi propio cuerpo, sentado a la usanza mora sobre el suelo de ladrillos, bajo toda esta sinfonía, y oprimido por el calor… En estas horas empezaba a sospechar de qué rincones él había trasladado su música al violín. Y no me parecía ya tan malo aquel hombre que sabía coger sus propios sollozos y comprimirlos en una belleza tan espesa como el oro antiguo… Entonces me acometía una nostalgia de Román, un deseo de su presencia, que no había sentido nunca cuando él vivía. Una atroz añoranza de sus manos sobre el violín o sobre las teclas manchadas del viejo piano.
Un día subí arriba, al cuartito de la buhardilla. Un día en que no pude aguantar el peso de este sentimiento, vi que lo habían despojado todo miserablemente. Habían desaparecido los libros y las bibliotecas. La cama turca, sin colchón, estaba apoyada de pie contra la pared, con las patas al aire. Ni una graciosa chuchería, de aquellas que Román tenía allí, le había sobrevivido. El armario del violín aparecía abierto y vacío. Hacía un calor insufrible allí. La ventanita que daba a la azotea dejaba pasar un chorro de sol de fuego. Se me hizo demasiado extraño no poder escuchar los cristalinos tictac tictac de los relojes…
Entonces supe ya, sin duda, que Román se había muerto y que su cuerpo se estaba deshaciendo y se estaba pudriendo en cualquier lado, bajo aquel sol que castigaba despiadadamente su antigua covacha, tan miserable ahora, desguarnecida de su antigua alma.
Entonces empezaron para mí las pesadillas que mi debilidad convertía en constantes y horrendas. Comencé a pensar en Román envuelto en su sudario, deshechas aquellas nerviosas manos que sabían recoger la armonía y la materialidad de las cosas. Aquellas manos a las que la vida hacía duras y elásticas a la vez, que tenían un color oscuro y amarillento por las manchas de tabaco, pero que sólo con alzarse sabían hablar tanto. Sabían dar la elocuencia justa de un momento. Aquellas manos hábiles -manos de ladrón, curiosas y ávidas– se me representaban torpemente hinchadas y blandas primero, tumefactas. Luego, convertidas en dos racimos de pelados huesos.
Estas visiones espantosas me persiguieron aquel fin de verano con monótona crueldad. En los atardeceres sofocantes, en las noches larguísimas cargadas de lánguida pesadez, mi corazón aterrado recibía las imágenes que mi razón no era suficiente para desterrar.
Para ahuyentar a los fantasmas, salía mucho a la calle. Corría por la ciudad debilitándome inútilmente. Iba vestida con mi traje negro encogido por el tinte y que cada vez se me quedaba más ancho. Corría instintivamente, con el pudor de mi atavío demasiado miserable, huyendo de los barrios lujosos y bien tenidos de la ciudad. Conocí los suburbios con su tristeza de cosa mal acabada y polvorienta. Me atraían más las calles viejas.
Un atardecer oí en los alrededores de la catedral el lento caer de unas campanadas que hacían la ciudad más antigua. Levanté los ojos al cielo, que se ponía de un color más suave y más azul con las primeras estrellas y me vino una impresión de belleza casi mística. Como un deseo de morirme allí, a un lado, mirando hacia arriba, debajo de la gran dulzura de la noche que empezaba a llegar. Y me dolió el pecho de hambre y de deseos inconfesables al respirar. Era como si estuviese oliendo un aroma de muerte y me pareciera bueno por primera vez, después de haberme causado terror… Cuando se levantó una fuerte ráfaga de brisa, yo estaba aún allí, apoyada contra una pared, entontecida y medio estática. Del viejo balcón de una casa ruinosa salió una sábana tendida, que al agitarse me sacó de mi marasmo. Yo no tenía la cabeza buena aquel día. La tela blanca me pareció un gran sudario y eché a correr… Llegué a la casa de la calle de Aribau medio loca.
Así de esta manera yo empecé a sentir la presencia de la muerte en la casa cuando casi habían pasado dos meses de aquella tragedia.
Al pronto la vida me había parecido completamente igual. Los mismos gritos lo alborotaron todo. Juan le seguía pegando a Gloria. Tal vez ahora había tomado la costumbre de pegarle por cualquier cosa y quizá su brutalidad se había redoblado… La diferencia, sin embargo, no era mucha a mis ojos. El calor nos ahogaba a todos y, sin embargo, la abuela, cada vez más arrugada, temblaba de frío. Pero no había mucha diferencia de esta abuela con la viejecita de antes. Ni siquiera parecía más triste. Yo seguía recibiendo su sonrisa y sus regalos, y en las mañanas en que Gloria llamaba al drapaireella seguía rezando a la virgen de su alcoba.
Me acuerdo que un día Gloria vendió el piano. La venta fue más lucrativa que las que hacía de costumbre y mis narices notaron pronto que ella se permitía aquel día el lujo de poner carne en la comida. Ahora que ya no estaba Antonia para fiscalizar los guisos y volverlos puercos con su sola presencia, Gloria parecía esforzarse en que las cosas fueran mejor.
Yo me estaba vistiendo para salir a la calle cuando oí un gran escándalo en la cocina. Juan tiraba, poseído de cólera, todas las cacerolas de los guisos que hacía un momento habían excitado mi gula y pateaba en el suelo a Gloria, que se retorcía.
– ¡Miserable! ¡Has vendido el piano de Román! ¡El piano de Román, miserable! ¡Cochina!
La abuela temblaba, como de costumbre, tapando contra ella la carita del niño para que no viera a su padre así.
La boca de Juan echaba espuma y sus ojos eran de esos que sólo se suelen ver en los manicomios. Cuando se cansó de pegar, se llevó las manos al pecho, como una persona que se ahoga, y luego le volvió a poseer una furia irracional contra las sillas de pino, la mesa, los cacharros… Gloria, medio muerta, se escabulló de allí y todos nos fuimos, dejándole solo con sus gritos. Cuando se calmó -según me contaron-, estuvo con la cabeza entre las manos, llorando silenciosamente.
Al día siguiente vino Gloria despacio y cuchicheante a mi cuarto y me habló de traer un médico y de meter en el manicomio a Juan.
– Me parece bien -dije (pero estaba segura de que jamás pasaría esta idea de proyecto).
Ella estaba sentada en el fondo de la habitación. Me miró y me dijo:
– Tú no sabes, Andrea, el miedo que tengo. Tenía su cara inexpresiva de siempre, pero le asomaban a los ojos lágrimas de terror.
– Yo no me merezco esto, Andrea, porque soy una muchacha muy buena…
Se quedó un momento callada y parecía sumida en sus pensamientos. Se acercó al espejo.
– Y bonita… ¿Verdad que soy bonita?
Se palpaba el cuerpo, olvidándose de su angustia, con cierta complacencia. Se volvió a mí.
– ¿Te ríes?
Suspiró. Volvió a estar asustada inmediatamente…
– Ninguna mujer sufriría lo que yo sufro, Andrea… Desde la muerte de Román, Juan no quiere que yo duerma. Dice que soy una bestia que no hago más que dormir, mientras su hermano aulla de dolor. Esto, dicho así, chica, da risa… ¡Pero si te lo dicen a medianoche, en la cama!… No, Andrea, no es cosa de risa despertarse medio ahogada, con las manos de un hombre en la garganta. Dice que soy un cerdo, que no hago más que dormir día y noche. ¿Cómo no voy a dormir de día si de noche no puedo?… Vuelvo de casa de mi hermana muy tarde y a veces ya lo encuentro esperándome en la calle. Un día me enseñó una navaja grande que, según dijo, llevaba por si tardaba yo media hora más cortarme el cuello… Tú piensas que no se atreverá a hacerlo, pero con un loco así, ¡quién sabe!… Dice que Román se le aparece todas las noches para aconsejarle que me mate… ¿Qué harías tú, Andrea? ¿Tú huirías, no?
No esperó a que yo le respondiera.
– ¿Y cómo se puede huir cuando el hombre tiene una navaja y unas piernas para seguirte hasta el fin del mundo? ¡Ay, chica, tú no sabes lo que es tener miedo!… Acostarte a las tantas de la madrugada, rendido todo el cuerpo, como yo me acuesto, al lado de un hombre que está loco…
»… Estoy en la cama acechando el momento en que él se duerma para dejar la cabeza hundida en la almohada y descansar al fin. Y veo que él no se duerme nunca. Siento sus ojos abiertos a mi lado. Él está destapado todo, tendido de espaldas y sus grandes costillas laten. A cada momento pregunta: "¿Estás dormida?".
»Y yo tengo que hablarle para que se tranquilice. Al fin, no puedo más, el sueño me va entrando como un dolor negro detrás de los ojos y me voy aflojando, rendida… Inmediatamente siento su respiración cerca, su cuerpo tocando el mío. Y me tengo que despabilar, sudando de miedo, porque sus manos me pasan muy suavemente por la garganta y me vuelven a pasar…
»… Y si siempre fuera malo, chica, yo le podría aborrecer y sería mejor. Pero a veces me acaricia, me pide perdón y se pone a llorar como un niño pequeño… Y yo, ¿qué voy a hacer? Me pongo también a llorar y también me entran los remordimientos…, porque todos tenemos nuestros remordimientos, hasta yo, no creas… Y le acaricio también… Luego, por la mañana, si le recuerdo estos instantes, me quiere matar… ¡Mira!
Rápidamente se quitó la blusa y me enseñó un gran cardenal sanguinolento en la espalda.
Estaba yo contemplando la terrible cicatriz cuando nos dimos cuenta de que había otra persona en la habitación. Al volverme vi a la abuela moviendo con enfado su cabecita arrugada.
¡Ah, la cólera de la abuela! La única cólera que yo le recuerdo… Ella venía con una carta en la mano que le acababan de entregar. Y la sacudía en su despecho.
– ¡Malas! ¡Malas! -nos dijo-. ¿Qué estáis tramando ahí, pequeñas malvadas? ¡El manicomio!… ¡Para un hombre bueno, que viste y que da de comer a su niño y que por las noches le pasea para que su mujer duerma tranquila!… ¡Locas! ¡A vosotras, a vosotras dos y a mí nos encerrarían juntas antes de que tocaran un pelo de su cabeza!
Con un gesto vengativo tiró la carta al suelo y se fue, moviendo la cabeza, gimoteando y charlando sola.
La carta que estaba allí tirada era para mí. Me la escribía Ena desde Madrid. Iba a cambiar el rumbo de mi vida.
25
Acabé de arreglar mi maleta y de atarla fuertemente con la cuerda, para asegurar las cerraduras rotas. Estaba cansada. Gloria me dijo que la cena estaba ya en la mesa. Me había invitado a cenar con ellos aquella última noche. Por la mañana se había inclinado a mi oído:
– He vendido todas las cornucopias. No sabía que por esos trastos tan viejos y feos dieran tanto dinero, chica…
Aquella noche hubo pan en abundancia. Se sirvió pescado blanco. Juan parecía de buen humor. El niño charloteaba en su silla alta y me di cuenta con asombro de que había crecido mucho en aquel año. La lámpara familiar daba sus reflejos en los oscuros cristales del balcón. La abuela dijo:
– ¡Picarona! A ver si vuelves pronto a vernos… Gloria puso su pequeña mano sobre la que yo tenía en el mantel.
– Sí, vuelve pronto, Andrea, ya sabes que yo te quiero mucho…
Juan intervino:
– No importunéis a Andrea. Hace bien en marcharse. Por fin se le presenta la ocasión de trabajar y de hacer algo… Hasta ahora no se puede decir que no haya sido holgazana.
Terminamos de cenar. Yo no sabía qué decirles. Gloria amontonó los platos sucios en el fregadero y después fue a pintarse los labios y a ponerse el abrigo.
– Bueno, dame un abrazo, chica, por si no te veo… Porque tú te marcharás muy temprano, ¿no?
– A las siete.
La abracé, y, cosa extraña, sentí que la quería. Luego la vi marcharse.
Juan estaba en medio del recibidor, mirando, sin decir una palabra, mis manipulaciones con la maleta para dejarla colocada cerca de la puerta de la calle. Quería hacer el menor ruido y molestar lo menos posible al marcharme. Mi tío me puso la mano en el hombro con una torpe amabilidad y me contempló así, separada por la distancia de su brazo.
– Bueno, ¡que te vaya bien, sobrina! Ya verás cómo, de todas maneras, vivir en una casa extraña no es lo mismo que estar con tu familia, pero conviene que te vayas espabilando. Que aprendas a conocer lo que es la vida…
Entré en el cuarto de Angustias por última vez. Hacía calor y la ventana estaba abierta; el conocido reflejo del farol de la calle se extendía sobre los baldosines en tristes riadas amarillentas.
No quise pensar más en lo que me rodeaba y me metí en la cama. La carta de Ena me había abierto, y esta vez de una manera real, los horizontes de la salvación.
… Hay trabajo para ti en el despacho de mi padre, Andrea. Te permitirá vivir independiente y además asistir a las clases de la universidad. Por el momento vivirás en casa, pero luego podrás escoger a tu gusto tu domicilio, ya que no se trata de secuestrarte. Mamá está muy animada preparando tu habitación. Yo no duermo de alegría.
Era una carta larguísima en la que me contaba todas sus preocupaciones y esperanzas. Me decía que Jaime también iba a vivir aquel invierno en Madrid. Que había decidido, al fin, terminar la carrera y que luego se casarían.
No me podía dormir. Encontraba idiota sentir otra vez aquella ansiosa expectación que un año antes, en el pueblo, me hacía saltar de la cama cada media hora, temiendo perder el tren de las seis, y no podía evitarla. No tenía ahora las mismas ilusiones, pero aquella partida me emocionaba como una liberación. El padre de Ena, que había venido a Barcelona por unos días, a la mañana siguiente me vendría a recoger para que le acompañase en su viaje de vuelta a Madrid. Haríamos el viaje en su automóvil.
Estaba ya vestida cuando el chófer llamó discretamente a la puerta. La casa entera parecía silenciosa y dormida bajo la luz grisácea que entraba por los balcones. No me atreví a asomarme al cuarto de la abuela. No quería despertarla.
Bajé las escaleras, despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible esperanza, el anhelo de vida con que las había subido por primera vez. Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle de Aribau no me llevaba nada. Al menos, así creía yo entonces.
De pie, al lado del largo automóvil negro, me esperaba el padre de Ena. Me tendió las manos en una bienvenida cordial. Se volvió al chófer para recomendarle no sé qué encargos. Luego me dijo:
– Comeremos en Zaragoza, pero antes tendremos un buen desayuno -se sonrió ampliamente-; le gustará el viaje, Andrea. Ya verá usted…
El aire de la mañana estimulaba. El suelo aparecía mojado con el rocío de la noche. Antes de entrar en el auto alcé los ojos hacia la casa donde había vivido un año. Los primeros rayos del sol chocaban contra sus ventanas. Unos momentos después, la calle de Aribau y Barcelona entera quedaban detrás de mí.








