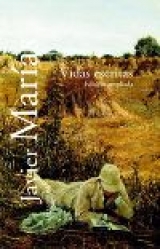
Текст книги "Vidas escritas"
Автор книги: Javier Marias
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Djuna Barnes en silencio
La larguísima vida de Djuna Barnes no cundió demasiado, al menos a su literatura, pese a que exceptuando un periodo de su juventud en el que se dedicó al periodismo, fue la actividad a la que más se entregó, amén de a guardar prolongados silencios. Sus silencios fueron tanto escritos como verbales. En el París de los expatriados, el de entreguerras, el de Joyce y Pound y Hemingway y Fitzgerald y otros ochocientos mil aspirantes a artistas bohemios (preferentemente norteamericanos), hay algunos testigos que la recuerdan siempre callada en las multitudinarias reuniones, mirando a su alrededor con aire de tímida superioridad. Otros, en cambio, la recuerdan como a una de las mujeres más brillantes y más capaces de animar una velada, dada a las imitaciones perfectas de conocidos personajes, a la impertinencia, a la risa (una risa llamativa, fuerte, rara, que no duraba mucho: al parecer se cortaba en seco), a los airosos desplantes y a las medianas borracheras.
A juzgar por las fotos de aquella época, era una mujer más elegante que guapa, lo cual, unido a su gran estatura, hacía de ella una mujer imponente, no en el sentido vulgar del término, sino en el sentido de que imponía. Muchas fueron sus aventuras con hombres y mujeres, pero mayor fue el número de hombres y de mujeres cuyas tentativas fracasaron por los más variados motivos, incluso meramente literarios. El entonces famosísimo crítico Edmund Wilson, al que ella en principio admiraba, la invitó a cenar una noche de 1921, cuando ella tenía veintinueve años. A los postres le propuso que se fuera a vivir con él y que viajaran de inmediato a Italia como primer paso plausible para un intelectual romance. Puede que Djuna Barnes lo estuviera considerando cuando Wilson empezó a discursear lleno de entusiasmo incontrolado sobre la novelista Edith Wharton. Y ese fue su gran error, porque Barnes no soportaba a Wharton. Quizá no lo descalificó como crítico, pero sí como posible amante.
En alguna otra ocasión las cosas fueron menos civilizadas: se sabe de un portero de un hotel de la rue Saint-Sulpice que intentó violarla en su habitación, y de un periodista borracho que se metió con ella y con su amante Thelma Wood en un café. Alguien procuró llevárselo, pero Djuna Barnes ya había oído lo suficiente: siguió al periodista en su camino hacia la calle, le dijo cuatro cosas y en respuesta recibió un puñetazo en el mentón que la derribó por tierra. No se arredró sin embargo, y contribuyó en no escasa medida a que el borracho fuera finalmente reducido y luego vapuleado. Pocos meses después, las crónicas de sociedad más malévolas dieron cuenta de cómo había salvado durante un altercado a su acompañante masculino «de los más duros camareros».
Ni siquiera en la madurez se salvó de algunos asedios, aunque para entonces las más insistentes eran mujeres. Dos escritoras más jóvenes que ella, las hoy muy célebres Anaïs Nin y Carson McCullers, la sometieron —cuando aún no eran tan célebres– a un verdadero hostigamiento lejano y cercano respectivamente. Si Nin lo hizo a distancia y por la vía literaria, dando entrada en sus obras de manera recurrente a un personaje llamado «Djuna», lo cual irritaba y desquiciaba a la verdadera Djuna, McCuUers montó guardia ante su apartamento durante toda una temporada. La leyenda cuenta que aquella joven entonces desconocida pasaba horas gimiendo y sollozando a la puerta e implorando ser admitida. Pero Barnes era inflexible y sabía preservar su soledad. Pese a los torpes elogios de Nin (quien había dicho de ella: «Ve demasiado, sabe demasiado, es intolerable»), Barnes la consideraba una muchachita idiota y una escritora viscosa: nunca se dignó recibirla. En cuanto a McCullers, cuya obra seguramente no podía conocer aún, la obsequió siempre con el más impenetrable silencio, salvo una tarde en que debió perder la paciencia ante los timbrazos del cazador solitario y dijo: «Quienquiera que esté llamando a ese timbre, que haga el favor de irse al infierno». Las palabras surtieron momentáneo efecto, y quién sabe si también a la larga, ya que la pobre McCullers murió años después pero algo prematuramente, con sólo cincuenta años.
Aunque la infancia y la adolescencia de Djuna Barnes son raras y confusas o confusas por raras y no se sabe demasiado de ellas, puede que desde muy joven estuviera acostumbrada a los asedios y situaciones anómalas, sobre todo si es cierto lo que se cree saber a medias, y es que a la edad de diecisiete o dieciocho años fue «entregada» por su padre y su abuela (como a veces sucede en la Biblia con las hijas de los patriarcas) a un hombre de cincuenta y dos llamado Percy Faulkner, hermano de la amante de su padre. Este Faulkner se la llevó a Bridgeport una breve temporada, y quién sabe si el apellido no tuvo algo que ver con el escaso aprecio que Djuna tuvo siempre por el novelista William, a quien juzgaba sensiblero. Bien es verdad que Faulkner (el novelista) tampoco le tuvo a ella mucho, al menos oficialmente, ya que en dos de sus obras la cita con cierto reproche. Muchos críticos, sin embargo, han señalado que la prosa de Faulkner le debe a Barnes más de un rasgo estilístico.
Otros contemporáneos sí la elogiaron abiertamente, desde T S Eliot, quien escribió la introducción a su obra maestra, El bosque de noche, y fue su valedor en Inglaterra, hasta Dylan Thomas, Joyce (que nunca elogiaba nada) y Lawrence Durrell. A este último su encendido entusiasmo (llegó a decir: «Uno se alegra de vivir en la misma época que Djuna Barnes») no le salvó de ser acusado de plagio por la escritora, quien detectó una escena demasiado parecida a una suya en un texto de Durrell. Sin duda lo era, pero se trataba menos de un plagio que de un homenaje. Esto sucedía en los años sesenta, cuando ella ya había dejado atrás sus setenta y al parecer veía robos por todas partes. Algo antes, en los cincuenta del siglo, recibió a Malcolm Lowry en su apartamento y éste contó la visita en una carta. Siendo él tan desastroso, ella le pareció aún más perdida: la encontró pintando «un demonio masculino semifemenino» en la pared; ella le regañó rotundamente por el éxito de Bajo el volc á n, le dio seis botellas de cerveza una tras otra y confesó temer a su novela El bosque de noche, que se había publicado dieciséis años antes y desde la que, según dijo, no había vuelto a escribir nada. Pese a que ese libro le producía sentimientos encontrados (una obra maestra técnica, pero algo monstruoso), Lowry admitió que «ella o él o Ello» le había parecido un ser admirable, aunque aterradoramente trágico, «en posesión tanto de integridad como de honor». Es de suponer que Lowry salió del apartamento algo confuso, o quizá fueron las generosas cervezas.
No es de extrañar que Djuna Barnes considerara su nombre de pila inequívocamente suyo cuando Anaïs Nin se permitió utilizarlo, ya que la mayoría de los de su familia parecían puestos a propósito para que nadie pudiera usurparlos. Cabe mencionar que entre sus propios hermanos o antepasados había las siguientes extravagancias, que en muchos casos no permitían ni adivinar el sexo de quienes las portaban: Urlan, Niar, Unade, Reon, Hinda, Zadel, Gaybert, Culmer, Kilmeny, Thurn, Zendon, Saxon, Shangar, Wald y Lleweilyn. Este último es al menos un nombre conocido en Gales. Quizá se comprende que, llegados a la edad adulta, algunos miembros de la familia Barnes decidieran adoptar apelativos banales como Bud o Charlie. Es posible que los nombres se debieran a algún misterio, habida cuenta de que en la familia había una cierta tradición de espiritismo excéntrico. Uno de los abuelos de Djuna tuvo hasta acólitos: pocos, pero entre ellos el gran Houdini, famoso por sus espectáculos en los que se zafaba milagrosamente de pesadas cadenas o escapaba de cajas fuertes adecuadamente blindadas.
Djuna Barnes no tuvo hijos y se casó una sola vez, con un individuo llamado Courtenay Lemon que le duró unos tres años, y malamente. Al parecer era un tipo tranquilo con tendencia a la obesidad. Bebía mucha ginebra, era socialista, redactaba aburridos panfletos llenos de tópicos, aspiraba a establecer una «filosofía de la crítica» que nunca llegó a terminar. Fueron más numerosos los amantes masculinos de Djuna Barnes que las femeninas, pero si tuvo un gran amor —cosa dudosa– fue la escultora Thelma Wood. Vivieron juntas en París durante bastantes años, y el paso de ambas por los bulevares nunca resultaba inadvertido: dos mujeres extranjeras, elegantes, decididas, despectivas, Thelma Wood con unos pies enormes en los que repararon cuantos la conocieron y —sobre todo– cuantos alguna noche bailaron con ella y hubieron de vigilarlos. Wood era aún más cortante que Barnes, y más jactanciosa: cuando el autor canadiense John Glassco admiró descaradamente su cuerpo mientras bailaban (los pies gigantescos) y le propuso sin más que se fuera con él a la cama, añadió: «Lo siento, espero no estarte asustando». Ella le respondió: «¿Asustarme? Nadie asusta a Thelma Wood». Quizá era uno de esos extraños seres que hablan de sí mismos en tercera persona. Thelma era borracha y derrochadora, y, lo que es peor, solía perder, antes de poder derrocharlo, el dinero que le sacaba a Djuna, quien muchas noches tenía que echarse a la calle en su busca, tan celosa como preocupada, hasta dar con ella en alguna situación apurada y llevarla de vuelta a casa en estado derrotado.
Entre los hombres, cabe destacar su amorío con Putzi Hanfstaengl, un alemán que había estudiado en Harvard y que veinte años después se convirtió en el bufón oficial de la corte de Adolf Hitler. Pese a que Djuna lo detestaba (a Adolf, no a Putzi), mantuvieron algún contacto, y gracias a ello Barnes fue una de las primeras personas aliadas en saber de la escasez abdominal congénita del por otra parte inconmensurable Führer. Se conserva una foto de 1928 en la que se los ve juntos (a Djuna y a Putzi, no a Adolf): él es un hombre con pajarita, nariz grande y ojos muy bizcos: la verdad es que se diría un asesino.
Pero la vida de Djuna Barnes duró noventa años, y le tocaron en suerte demasiados en los que ya no quiso o no pudo tener amantes y no le quedó más remedio que guardar silencio. Su apartamento de Nueva York era un refugio inaccesible. En él recibía cartas y los cheques con que su amiga la multimillonaria Peggy Guggenheim la financió durante lustros; también algunas llamadas de editores que querían relanzar sus escasas obras y con los que acababa indignada invariablemente. (También la indignaba Henry Miller, al que juzgaba basura.) A veces trabajaba ocho horas diarias durante tres o cuatro días para producir dos o tres versos, cualquier sonido le arruinaba la concentración durante el resto del día, y se desesperaba. En su apartamento de Patchin Place pasó más de quince mil días según uno de sus biógrafos, es decir, más de cuarenta años. Y se sabe que la mayoría de ellos, tanto días como años, pasaron en absoluto silencio, sin que cruzara una sola palabra con ninguna otra persona. Sólo el ruido de la máquina y versos que aún nadie ha leído. Mucho antes de que dieran comienzo esos cuarenta años, en 1931, había escrito: «Me gusta mi experiencia humana servida con un poco de silencio y contención. El silencio hace ir a la experiencia más lejos y, cuando muere, le confiere esa dignidad propia de lo que uno ha tocado y no se ha llevado».
En su interminable vejez se la veía poco, por tanto. Le daban miedo los adolescentes callejeros. Le horrorizaban las barbas hasta el punto de exigirle por teléfono a un futuro visitante que se la afeitara (le interrogó sobre su aspecto) antes de ir a verla. Consideraba que el envejecimiento era un ejercicio de interpretación, pero a la vez pensaba que había que matar a los viejos. «Debería haber una ley», dijo. La ley se cumplió en ese apartamento la noche del 18 de junio de 1982, seis días después de que su inquilina se convirtiera en nonagenaria. Las pocas personas que la visitaron antes de esa fecha pasaron largas horas con ella y sufrieron dolor de cabeza. «Me han dicho que se lo produzco a todo aquel con quien hablo», reconoció. La respuesta del visitante afectado fue: «¡Es usted tan intensa!». Y ella dijo: «Sí. Lo sé».
Oscar Wilde tras la cárcel
Según los testimonios de cuantos lo conocieron, la mano que daba Oscar Wilde para saludar era mullida como un cojín, o más bien fofa como plastilina gastada y algo grasienta, y uno tenía la impresión de haberse manchado después de estrechársela. También se ha dicho que su piel era «sucia y biliosa», y que al hablar tenía la fea costumbre de pellizcarse y tirarse levemente de la papada, que no era de por sí inexistente. Mucha gente, prejuiciada o juiciada, lo halló repelente al primer golpe de vista, pero todos coinciden en señalar que tal sensación se desvanecía en cuanto Wilde empezaba a hablar, y aún es más, se veía sustituida por otra, de vago maternalismo o abierta admiración, de simpatía incondicional. Hasta el Marqués de Queensberry, que lo llevaría a la cárcel y a no escribir más, sucumbió a su encanto personal cuando lo conoció en el transcurso de un almuerzo en el Café Royal, a donde había acudido con su hijo Lord Alfred Douglas con vistas a apartarlo del dañino influjo de Wilde. Según ha contado el propio Douglas, que en aquella época respondía más bien por el apelativo de «Bosie» a quienes le tenían cariño, Queensberry llegó lleno de odio y desprecio hacia Wilde y muy mal dispuesto, pero a los diez minutos «comía en la palma de su mano» y al día siguiente envió una nota a su hijo «Bosie» retirando cuanto había dicho o escrito en contra de su amigo: «No me extraña», le decía, «que le tengas tanto aprecio, es un hombre maravilloso».
Bien es verdad que esta segunda impresión no le duró demasiado, y ya antes de que ambos caballeros se llevaran mutuamente a juicio con la desgraciada derrota de Wilde que todo el mundo conoce, tuvieron al menos otro encuentro, mucho más tenso. En esta ocasión el Marqués, que ha pasado a la historia por haberle dado carta de deporte de caballeros al boxeo además de por haber privado al público inglés de algunas de sus —previsiblemente– comedias favoritas, se presentó en casa de Wilde acompañado por un púgil no sólo profesional, sino además campeón. El propio Marqués había sido un notable peso ligero aficionado, y por entonces aún destacaba como brioso jinete y cazador furioso. A esta ruda pareja se oponían Wilde y su criadito, un muchacho de diecisiete años que parecía una miniatura. Pero no hizo falta llegar a las manos. El «chillón Marqués escarlata», como lo llamaba Wilde, soltó cuanto tenía que soltar en su misión de rescate del corrompido vástago, y entonces Wilde hizo sonar la campanilla y, cuando reapareció su mayordomo mínimo y niño, le indicó: «Este hombre es el Marqués de Queensberry, el más infame bruto de la ciudad de Londres; no vuelvas a dejarlo entrar en esta casa», tras lo que abrió la puerta y le ordenó: «Salga». El Marqués obedeció, y al púgil, que por lo visto era de buen corazón y respetuoso, no se le ocurrió intervenir en una discusión entre dos caballeros.
Oscar Wilde era, pues, hombre firme pese a su aparente blandura, ya iniciada, según la leyenda, en su más tierna infancia, cuando su madre, la activista y poetisa irlandesa Lady Wilde, decepcionada por haber dado a luz a un segundo varón en vez de a la niñita que deseaba, no se conformó fácilmente y vistió a Oscar con atuendos feminoides durante más tiempo del quizá aconsejable. De su firmeza y poderío físico existe a su vez otra leyenda, según la cual, cuando era estudiante en Oxford, recibió en sus habitaciones la indeseada visita de cuatro gamberros de Magdalen College salidos de una fiesta etílica y dispuestos a pasar a su costa el mejor de los ratos. Los menos bravucones de la partida, que se habían quedado al pie de las escaleras como espectadores, vieron, para su sorpresa, rodar por ellas uno tras otro a los cuatro fornidos adelantados que habían subido a destruir el disfraz estético y la porcelana china del amanerado hijo de Irlanda.
Al parecer es mucha la gente que en su día mintió sobre Wilde, y a ello hay que achacar los considerables contrastes en la información que sobre él se posee. Aunque puede que en realidad no entre en contradicción con su fama de temerario la siguiente anécdota, relatada por Ford Madox Ford: después de salir de la cárcel, en sus últimos años parisinos, Wilde era frecuente objeto de burla por parte de los estudiantes cuando paseaba por Montmartre. Un apache llamado Bibi La Touche solía acercarse a él acompañado de otros matones y le decía a Wilde que se le había antojado su bastón de ébano con incrustaciones de marfil y mango en forma de elefante, y que, si no se lo entregaba en el acto, lo asesinaría de camino a casa. Según Ford, Wilde lloraba con gruesas lágrimas que empapaban sus mejillas enormes y rendía el bastón invariablemente. A la mañana siguiente los apaches se lo devolvían a su hotel, sólo para exigírselo de nuevo a los pocos días. Es posible que todas las leyendas sean ciertas, habida cuenta de lo mucho que había cambiado el Wilde ex-convicto. Quizá en la cárcel aprendió a tener miedo, en todo caso era un hombre prematuramente envejecido, sin más dinero que el que le iban procurando sus más fieles amigos, perezoso ante el trabajo (esto es, ante la escritura), quejoso hasta la exasperación y un poco cómico. En esa época adoptó el nombre de Sebastian Melmoth, sólo dio a la imprenta su famosa Balada de la c á rcel de Reading, estaba cada vez más sordo, tenía la piel enrojecida y vulgarizada y caminaba como si los pies le dolieran, apoyado siempre en su bastón tan arrebatado. Sus ropas no eran tan fúlgidas como en el pasado, había cedido por fin a la obesidad que tanto lo había acechado, y existe una foto de él, ante San Pedro de Roma, tres años antes de su muerte, en la que la figura entera se ve dominada y ridiculizada por un sombrero minúsculo que subraya cruelmente su muy gorda cabeza, aquella cabeza que en su juventud había lucido largas melenas artísticas y generosos sombreros ornados de plumas.
Lo único que no perdió fue su capacidad conversadora, y se dice que dirigía las reuniones y las cenas con el mismo firmísimo pulso y variadísimo anecdotario que durante sus años de mayor gloria en Londres, los años en que fue dramaturgo. No era sólo que tuviera infinitas ocurrencias, inventara juegos de palabras inverosímiles y lanzara máximas a cual más brillante, sino que al parecer contaba extraordinariamente, mucho mejor de lo que lo hiciera por escrito nunca. En cualquier ocasión mundana era él quien hablaba, casi el único que hablaba, lo cual no impedía, sin embargo, que cuando se hallaba a solas con alguien, ese alguien tuviera la sensación de no haber sido jamás escuchado con mayor atención, interés y piedad, si esto último le hacía falta. Bien es verdad que en sus retruécanos se lo acusaba a menudo de plagio: tal cosa la había dicho antes Pater, tal otra Whistler, tal otra Shaw. Sin duda era así en muchos casos (sobre todo copió del pintor Whistler, a quien primero reverenció y con quien luego se enemistó), pero lo cierto es que las ingeniosidades, pertenecieran en su origen a quien pertenecieran, se hacían célebres sólo tras pasar por sus labios.
El bisexualismo de Wilde es cosa probada, aunque por culpa del escándalo de sus procesos tiende a pensarse en él como en el puro apóstol y protomártir moderno de la homosexualidad. Pero no sólo se casó con Constance Lloyd, de la que tuvo dos hijos, sino que se ha hablado mucho de una sífilis contraída con una puta en su juventud y de un temprano desengaño con una joven irlandesa a la que cortejó muy en serio durante dos años, al cabo de los cuales ella se casó con Bram Stoker. (Hay que concluir, dicho sea de paso, que la joven en cuestión gustaba de las emociones fuertes, habiendo oscilado entre los futuros autores de El retrato de Dorian Grayy de Dr á cula, prefiriendo a la postre el inmortal vampirismo sobre un pictórico y no tan duradero pacto con el demonio.) Y más de un amigo o conocido suyo se quedó perplejo cuando se desató el escándalo y supo cuáles eran las acusaciones: jamás habrían sospechado en él semejantes tendencias, dijeron, pese a la insistente profesión de helenismo que Wilde había hecho desde sus años estudiantiles y su viaje a Grecia, del que resultaron una fotografía del viajero con traje típico local de amplias faldas y su abrazo formal del paganismo, en detrimento del catolicismo al que había dudado si entregarse justo antes: llegó a decorar sus aposentos oxonienses con retratos del Papa y del Cardenal Manning, pero cuando le tocó visitar al primero, en una audiencia romana procurada por su catoliquísimo y adinerado amigo Hunter Blair, se mantuvo en huraño silencio y el encuentro le pareció un espanto; después se encerró en la habitación de su hotel y salió con un soneto alusivo. Pero lo peor vino luego: al pasar junto al cementerio protestante, Wilde insistió en detenerse y allí se postró ante la tumba del poeta Keats con mucha más devoción de la que había ofrecido al no tan pío Pío IX.
De Constance Lloyd Wilde no se sabe demasiado, aparte de que miraba a su marido a la vez con desaprobación y dulzura. De Lord Alfred Douglas o «Bosie», en cambio, se sabe mucho, sobre todo por los varios libros que él mismo escribió a lo largo de su prolongada vida (murió en 1945, con setenta y cinco años), a partes iguales versos y volúmenes más o menos autobiográficos y justificatorios. De joven era largo de bucles y corto de luces, y en su madurez perdió los bucles y no ganó en luces: se hizo católico y puritano, y sus juicios sobre lo sucedido parecen confusos en el mejor de los casos. Le tocó en suerte vivir demasiados años marcado por un escándalo del que él era sólo reacio coprotagonista, pero nunca hizo méritos para pasar a primer plano por ningún otro motivo. Dos años después de la muerte de Wilde se casó con una poetisa, con lo que se puede decir que estableció un matrimonio curioso, de versificadores. Su b ê te noirefue Robert Ross, quien no sólo manipuló y se quedó con la larga carta que Wilde había escrito a «Bosie» desde la cárcel y que hoy se conoce como De Profundis, sino que además, según parece, fue el instigador remoto de toda aquella tragedia al haber sido el iniciador sexual de Wilde en su juventud, en la vertiente más helenística.
Las ocurrencias de Wilde son legión, y la mayoría han tenido suficiente acogida en el cielo de las citas como para insistir ahora en ellas. Aún es más, todavía hoy se le atribuyen ingeniosidades que nunca pasaron por su cabeza. Sí le pertenece esta descripción de un día muy atareado en la vida de un escritor: «Esta mañana», dijo, «quité una coma, y esta tarde la he vuelto a poner».
En sus últimos años pareció tomarse al pie de la letra estas palabras, tras abandonar la cárcel en la que había permanecido durante dos, con trabajos forzados. Aunque era evidente que si creaba una nueva comedia o novela le llovería el dinero y su penuria se acabaría, se sentía sin fuerzas para escribir y sin ganas de hacerlo. Según decía, había conocido el sufrimiento, y eso no podía cantarlo; lo detestaba, pero lo conocía, y por eso tampoco podía cantar ahora lo que siempre le había inspirado, el placer y la alegría. «Todo lo que me sucede», dijo, «es simbólico e irrevocable». En esos años André Gide lo describió como a «una criatura envenenada». Bebía de más, lo cual contribuía a irritarle la piel enrojecida de todo el cuerpo: tenía que rascarse a menudo, por lo que pedía disculpas: «La verdad», le dijo a un amigo, «es que parezco más que nunca un gran simio, pero espero que no te limites a invitarme a nueces, sino a un almuerzo».
Seis años antes de su caída en desgracia había escrito esto sobre la vida: «La vida lo vende todo demasiado caro, y nosotros compramos sus más mezquinos secretos a un precio monstruoso e infinito». Ese precio dejó de pagarlo el 30 de noviembre de 1900, en que murió en París a los cuarenta y seis años tras una agonía de más de dos meses. La causa de la muerte fue una infección del oído (más tarde generalizada) de origen remotamente sifilítico. Vuelve a contar la leyenda que poco antes de expirar pidió champagne y cuando le fue traído declaró con humor: «Estoy muriendo por encima de mis posibilidades». Yace en el cementerio parisino de Père Lachaise, y a su monumento, presidido por una esfinge, no suelen faltarle las flores que se ganan todos los mártires.
Yukio Mishima en la muerte
La muerte de Yukio Mishima fue tan espectacular que casi ha logrado hacer olvidar las numerosas majaderías en que incurrió a lo largo de su vida, como si el constante exhibicionismo previo hubiera sido sólo la manera de asegurarse la atención en el momento culminante, el único que probablemente le interesaba de veras. Así hay que entenderlo, al menos, a raíz de su inveterada fascinación por la muerte violenta, que —si el muerto era joven y tenía buen cuerpo– consideraba la cumbre de la belleza. Bien es verdad que esta idea no era enteramente original suya, y menos aún en su país, el Japón, donde, como es sabido, ha habido siempre una apreciada tradición consistente en sacarse las entrañas con gran aparato y perder a continuación la cabeza de un solo tajo propinado por un amigo o un subordinado. En épocas no muy lejanas, al final de la Segunda Guerra Mundial, fueron no menos de quinientos los oficiales que se suicidaron (así como un buen puñado de civiles) para «responsabilizarse» de la derrota y «presentar disculpas al Emperador». Entre ellos se encontraba un amigo de Mishima, Zenmei Hasuda, quien antes de honrar «la cultura de mi nación, que es morir joven» y saltarse la tapa de los sesos, aún tuvo tiempo de asesinar a su inmediato superior por haber éste criticado al Emperador divino. Quizá se comprende que todavía veinticinco años después el Ejército japonés siguiera deprimido, vendido y sin capacidad de reacción, según las acusaciones del propio Mishima.
Su deseo de muerte, nacido a temprana edad, no era sin embargo indiscriminado, y si bien puede entenderse su terror a ser envenenado, ya que la definición por este procedimiento difícilmente podía ser «bella», resulta menos explicable que cuando con veinte años fue llamado a filas, en 1945, aprovechara la momentánea fiebre de un proceso gripal para mentir al médico militar que le hizo el reconocimiento y presentarle tal historial de síntomas ficticios que propició un erróneo diagnóstico de tuberculosis incipiente y lo libró del servicio. No es que Mishima no fuera consciente de lo que eso suponía para la veracidad de sus ideales: antes al contrario, en su famosa novela autobiográfica Confesiones de una m á scarase preguntó larga y vanidosamente al respecto. Como no podía ser menos en un hombre de considerable astucia, al final encontró una justificación estética para haber evitado lo que en principio deseaba tanto (a saber, «Lo que quería era morir entre desconocidos, sin intromisiones, bajo un cielo sin nubes...»), y concluyó que «en lugar de eso, prefería con mucho pensar en mí mismo como en alguien que había sido abandonado hasta por la Muerte... Me deleitaba imaginando los curiosos dolores de alguien que quería morir pero a quien la Muerte había rechazado. El grado de placer mental que así obtenía parecía casi inmoral». Sea como fuera, lo cierto es que Mishima no padeció grandes ni curiosos dolores hasta el día de su verdadera muerte, lo cual quiere decir que cuando le llegó la prueba tenía sus fuerzas y su determinación intactas gracias a la ignorancia. Con anterioridad, en cambio, su pavor a ser envenenado era tan obsesivo que cuando iba al restaurante sólo pedía platos poco aptos para la ponzoña y luego se lavaba los dientes frenéticamente con sifón o soda.
Todo esto no le impidió fantasear cuanto quiso, no sólo sobre su propia supresión erótica (esto es, violenta), sino sobre la de muchos otros entes de ficción, todos ellos muy bien parecidos: «El arma de mi imaginación mató a muchos soldados griegos, a muchos esclavos blancos de Arabia, príncipes de tribus salvajes, ascensoristas de hoteles, camareros, jóvenes matones, oficiales del ejército, trotamundos circenses... Besaba los labios de los que habían caído y aún se movían espasmódicamente». Como es natural, tampoco se privó de ensoñaciones caníbales, de las cuales hizo predilecto objeto a un compañero de colegio bastante atlético: «Le clavaba el tenedor directamente en el corazón. Un chorro de sangre me golpeaba de lleno el rostro. Con el cuchillo en la mano derecha, empezaba a cortar la carne del pecho, suavemente, ligeramente al principio...». Hay que dar por sentado que en estas figuraciones alimenticias desaparecía el temor a ser envenenado, lo cual sin duda era una suerte.
Esta fascinación erótica por los viriles cuerpos torturados, despedazados, despellejados, trinchados o asaeteados marcó a Mishima desde la adolescencia. Fue un escritor lo bastante impúdico para poner a la posteridad al tanto de sus eyaculaciones, por lo que hay que colegir que les otorgaba extremada importancia; y así, no nos queda más remedio que estar enterados de que su primera eyaculación la tuvo contemplando una reproducción del torso de San Sebastián que pintó Guido Reni con unas cuantas flechas horadándolo. No es de extrañar, por tanto, que cuando ya adulto le dio por hacerse fotografías artístico-musculares, Mishima se representara en una de ellas con el mismo atuendo, es decir, un pañolón atado a la cintura y un par de saetas hincadas en los costados, los brazos en alto y las muñecas atadas por cuerdas. Este último detalle no carece de trascendencia, habida cuenta de que la imagen preferida de sus masturbaciones (de las que asimismo tuvo a bien dejar constancia) eran las axilas muy pobladas y es de temer que malolientes. Esa célebre fotografía, así pues, debió de prestar considerables servicios a su narcisismo.
No menos cómicos resultan otros retratos que legó a los entusiastas más infantiles del sexo de calendario: Mishima observándose el aún escuálido pecho ante un gran espejo, Mishima con mirada pirómana y una rosa blanca entre los dientes, Mishima haciendo pesas para procurarse unos bíceps decentes; Mishima semidesnudo y metiendo estómago, con una cinta en el pelo y espada de samurai en las manos, la cara al borde de una falsa apoplejía; Mishima con uniforme paramilitar, sorprendentemente discreto para tratarse de un modelo ideado por él mismo para su ejército privado, el Tatenokai. También hizo algunos papeles en películas propias o de tres al cuarto, de yakuza o gangsters japoneses; grabó canciones, y un disco en el que interpretaba a los cuarenta personajes de una de sus obras de teatro. Su imagen le preocupaba hasta el punto de lograr que en las fotos en las que aparecía junto a hombres mucho más altos que él, fuera él quien pareciera un gigante.








