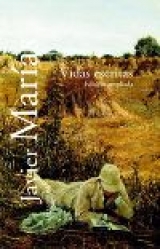
Текст книги "Vidas escritas"
Автор книги: Javier Marias
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Como es sabido, sus relaciones con las mujeres fueron más bien inexistentes, por la razón que fuera, y varias se han apuntado. El sexo, sin embargo, no parece haberle sido del todo indiferente, ya que si bien en sus libros apenas se halla la menor referencia explícita a él, tenía a bien, cuando estaba en privado con determinadas personas, indagar sin ningún sonrojo y sin eufemismos acerca de las más tortuosas aberraciones de este tipo. Durante muchos años tuvo claro que no se casaría: por un lado, y pese a que vivió cuarenta años en Inglaterra, juzgaba ridícula la idea de una esposa británica; por otro, como una vez dijo a una amiga al hablar del matrimonio, «tal como estoy soy lo bastante feliz y lo bastante desdichado, y no deseo añadir nada a ningún plato de la balanza». Casarse no era una necesidad, según él, sino el último y más caro de los lujos. En todo caso, las mujeres debieron dejarle un par de sinsabores o desgracias. En una ocasión, serio y enigmático, contó a un amigo cómo en su juventud, en una ciudad extranjera, había pasado horas bajo la lluvia vigilando una ventana y aguardando la aparición de una figura en ella, o quizá un rostro que no dejó ver la lámpara que sólo brilló un segundo y luego quedó para siempre apagada. «Aquello fue el fin...», dijo James, y se interrumpió. Y cuando Hueffer le anunció que iba a viajar a América y a visitar Newport, en Rhode Island, le pidió que se diera un paseo hasta cierto acantilado y rindiera allí por él, vicariamente, honores al lugar en el que había visto por última vez y se había despedido de su prima muerta con la que, muy joven, se debía haber casado.
Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre despierto, alerta, hiperactivo, nervioso, gesticulante y a la vez pausado. En cuanto hacía o decía era precavido, pero no cauto; es decir, le costaba decidirse a actuar, y una vez que lo hacía —por ejemplo escribir– era imparable. Mientras dictaba sus libros paseaba de un lado a otro de la habitación, y cuando comía a solas se levantaba de la mesa con frecuencia y paseaba también por el comedor, masticando. Le gustaba mucho que lo llevaran en coche, y se preciaba erróneamente de conocer los contornos y tener un excelente sentido de la orientación, lo cual le llevó, a él y a los complacientes propietarios de diferentes coches, a llegar tarde y exhaustos a sus destinos tras dar infinitas e innecesarias vueltas guiados por Henry James. Casi nunca hablaba de sus obras, pero cuidaba mucho su biblioteca, que limpiaba en persona con un pañuelo de seda. No comprendía que sus libros no se vendieran mejor de lo que lo hacían, aunque Daisy Millerfue casi un best-seller. Su amiga Edith Wharton pidió una vez a su editor común que ingresara sus muy superiores ganancias en la cuenta de James. Él nunca lo supo.
Henry James murió por la tarde, el 28 de febrero de 1916, a los setenta y dos años, tras una larga enfermedad durante la cual sufrió delirios: un día dictó dos cartas como si fuera Napoleón, una de ellas dirigida a su hermano José Bonaparte, instándolo a que aceptara el trono de España. Pero meses antes, después de un primer ataque, pudo contar al recuperarse que en el momento de caer al suelo y creer que todo acababa, había oído en la habitación una voz que no era la suya y decía: «¡Así que al fin ha llegado, esa cosa distinguida!».
Arthur Conan Doyle ante las mujeres
Resulta inverosímil que un hombre tan intachable y querido como Arthur Conan Doyle pudiera perder al final de su vida buena parte de su consideración y aun de sus amigos. Sin embargo eso fue lo que le ocurrió cuando, once años antes de su muerte, se entregó al espiritismo, dejó muy de lado los escritos que no tuvieran que ver con esa fe y se dedicó a viajar por el mundo predicando su convencimiento. Escrupuloso como era, en 1924 calculó que en sus primeros cinco años de apostolado había recorrido más de cincuenta mil millas y se había dirigido a unas trescientas mil personas, algunas de ellas tan alejadas como para poseer nacionalidad australiana o sudafricana. El lo juzgaba su deber, pero, visto el hecho desde fuera, no era la primera vez en su vida que lo religioso le jugaba una mala pasada: cuando en 1900 se presentó a las elecciones al Parlamento por su ciudad natal, Edimburgo, llevaba todas las de ganar hasta el mismo día de la votación, que amaneció con una invasión de pasquines en los que se recordaba que Conan Doyle había nacido católico y se había educado con los jesuitas. Ambas cosas eran innegables, si bien hacía ya lustros que él había abandonado la religión de sus progenitores irlandeses. Los pasquines habían sido obra de un fanático protestante llamado Prenimer al que alguien había financiado, y fueron bastante para que Conan Doyle perdiera lo que, sin ellos, habría ganado a buen seguro. Aquel Prenimer fue uno más de los villanos con que hubo de vérselas a lo largo de su vida, incluyendo entre ellos al Profesor Moriarty y al mismísimo Sherlock Holmes.
Ya desde joven, y dado que practicaba el boxeo, se vio envuelto en reyertas con villanos por defender a mujeres: en el gallinero de un teatro golpeó a varios soldados porque uno de ellos había dado un codazo a una joven que se hallaba allí cerca; y nada más llegar a Portsmouth, donde pensaba establecerse como médico, le propinó una paliza a un sujeto al que vio patear a una mujer en la calle. Para su suerte o desgracia, aquel sujeto se presentó al día siguiente en su consulta y fue su primer paciente, aunque al parecer no reconoció en el médico a su agresor nocturno. La mano, en todo caso, siguió yéndosele a Conan Doyle cuando se trataba de defender mujeres: viajando por Sudáfirica en tren con su familia, uno de sus hijos, ya crecido, se permitió comentar lo fea que era una señora que pasó por el pasillo. Casi no pudo terminar la frase, pues al instante recibió un sopapo y vio muy cerca el rostro enrojecido de su viejo padre, que le decía con suavidad: «Recuerda que ninguna mujer es fea».
Un hombre como Conan Doyle tenía que ser un poco autoritario, en familia al menos. Pero durante los años en que su primera mujer, Touie, estuvo enferma de tuberculosis y él amaba ya a quien sería la segunda, Jean Leckie, sus nervios estaban a flor de piel y, más que respeto, acabó por inspirar terror a sus vástagos. No podían hacer el menor ruido mientras él estaba escribiendo, porque si lo hacían Conan Doyle salía de su estudio hecho una furia, vestido con una vieja y demoníaca bata color de orín, y los castigaba. A veces ni siquiera le era necesario gritar, sino que le bastaba con su petrificante mirada. Se sabe de una ocasión en que estaba leyendo el Timescuando su hija Mary empezó a hacerle inocentes preguntas sobre la fertilidad de los conejos. Por una esquina del periódico apareció un ojo, sólo uno, y eso fue suficiente para que a la niña se le congelara la pregunta en los labios y su curiosidad quedara aplazada.
En honor a la verdad hay que decir que con su segunda tanda de hijos, los que tuvo de Jean Leckie, fue mucho más benévolo: los dejaba corretear a su antojo mientras él jugaba al billar, sin darles con el taco ni nada si por su culpa erraba un golpe. Como puede imaginarse, con sus propias mujeres fue también muy caballeroso: a la segunda, de gran belleza, la hizo Lady Conan Doyle y le dio todas las comodidades y aun riquezas de su edad madura. Es de suponer que hizo lo posible para compensarle los diez años de adoración y espera que ella hubo de padecer hasta su matrimonio, ya que, amándola como la amaba, Conan Doyle no podía herir ni dejar a la primera, por cuya enfermedad llegó a exiliarse a Egipto y Suiza en busca de climas más benignos. Según se desprende de algunos testimonios, su amor por Jean Leckie fue tan grande que por complacerla aprendió a tocar (mal) el banjo, pero estrictamente platónico mientras Touie estuvo con vida. Precisamente por ser tan platónico, no tuvo el menor inconveniente en confesar sus sentimientos a su propia madre y familia y en hacer que Jean Leckie los frecuentara, como si fuera su novia, o, mejor dicho, su futura esposa ya prevista. Lo curioso es que la madre de Conan Doyle, con quien él mantuvo siempre un fuerte vínculo y una nutrida correspondencia, les dio la bendición inmediata y acogió a la novia de su casado hijo como a una nuera. Sólo su cuñado Hornung, el creador del ladrón Raffles, le espetó en una ocasión: «Me parece que concedes demasiada importancia a que esta relación tuya sea o no platónica. No veo gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia?». La respuesta de Conan Doyle fue tajante: «Es toda la diferencia», rugió, «entre la inocencia y la culpabilidad».
Con ambas cosas tuvo mucho que ver, no sólo en su literatura sino también en su vida. Durante muchos años recibía cartas a nombre de Sherlock Holmes: admiradores aparte, muchas personas le pedían (a Holmes) que se ocupara de tal o cual caso, tal o cual problema que les angustiaba. Pero llegó un día en que la carta solicitando ayuda le fue dirigida a él, Conan Doyle. Se trataba de una joven cuyo novio danés había desaparecido justo antes de la boda; temía por su vida, no se explicaba su deserción a menos que le hubiera ocurrido algo grave. Siempre caballeroso con las damas, Conan Doyle aceptó el caso y lo resolvió: no sólo dio con el danés fugitivo, sino que además hizo ver a la joven lo poco que aquel extranjero merecía sus desvelos. Con posterioridad se encargó de al menos dos casos más, mucho más dramáticos y complicados, llevado no por su afán de descubrir a un criminal, sino de liberar y exonerar a quienes creía inocentes condenados. A partir de sus éxitos personales como investigador, le llovieron las ofertas, entre ellas la de un noble polaco bajo sospecha que le adjuntaba un cheque en blanco. Rehusó todas excepto las ya mencionadas.
Los cheques en blanco parecen haber sido moneda corriente en la vida de Conan Doyle, ya que él, cuando empezó a ganar fuertes sumas con Holmes y dejó de pasar apuros, enviaba con frecuencia talones de estas características a sus hermanos más jóvenes, que aún seguían en apuros. También le fue ofrecido alguno de procedencia literaria, por editores deseosos de que resucitara a Holmes después de haberlo hecho caer por las cataratas de Reichenbach en 1893. La idea de matarlo le había tentado ya con anterioridad, y fue la propia madre de Conan Doyle, devota lectora de sus aventuras y a quien su hijo enviaba las pruebas de imprenta para aplacar su impaciencia, la que salvó la vida del detective. Cuando Conan Doyle le anunció por carta su intención de acabar con él, alegando que su existencia le «distraía de cosas mejores», ella le contestó por correo urgente: «¡No harás tal cosa! ¡No puedes! ¡No debes!». Y Conan Doyle aplazó la muerte hasta dos años más tarde.
Es bien sabido que cuando cedió, en parte por dinero y en parte por indiferencia, primero hubo de escribir un nuevo caso de Holmes sin resucitarlo, esto es, dejando bien claro que lo relatado era algo acontecido antes de su extinción en Reichenbach, y que más adelante hubo de volverlo a la vida, explicando que en realidad el detective no había caído al agua. Pero durante mucho tiempo se resistió. No le apiadó que los jóvenes londinenses pasearan con crespones negros en sus sombreros en señal de luto por Holmes. Y en cambio lo reafirmó el indignante comentario de una tal Lady Blank: «Se me partió el corazón con la muerte de Holmes; disfrutaba tanto con los libros que él escribía...». En más de una ocasión sufrió Conan Doyle este tipo de confusiones o malevolencias: durante su campaña para la elección al Parlamento, la gente interrumpía sus discursos llamándole Mr Sherlock Holmes y haciéndole absurdas preguntas no políticas, sino criminales; cuando fue nombrado Sir tras mucha resistencia por su parte, recibió numerosas cartas felicitándole por haberse convertido en Sir Sherlock Holmes. Podría pensarse que le molestaba que lo confundieran, pero no era eso, y en todo caso lo que le molestaba era que no lo confundieran bastante, es decir, que mucha gente viera en él más a un Doctor Watson que a un Sherlock. Era consciente de que su físico contribuía a que lo emparentaran más con el cronista: Conan Doyle era alto y robusto, de cara ancha y nariz más bien chata, sin asomo de patillas y con ojos pequeños, con largos bigotes que en alguna época llevó puntiagudos y engominados; no era aquilino ni esbelto, y no bastaba con que fumara en pipa y tuviera sobre su mesa lupas de varios tamaños: no daba el tipo, y en cierto modo se le suponía incapaz de las hazañas de su criatura. Sin embargo no era esta cuestión la causa de su antipatía o desapego por el personaje, sino lo que escribió a su madre, o esto otro: «...creo que si nunca hubiera tocado a Holmes, quien ha tendido a oscurecer mi obra más alta, en la actualidad mi posición literaria sería más dominante». Lo que de verdad importaba al creador de una de las mayores maravillas de la historia de la literatura eran las novelas históricas (esa su «obra más alta») que escribía con gran esfuerzo y minuciosa documentación y sin tanto éxito. De Holmes también le cansaba que su personaje no admitiera «ni luz ni sombra»: lo veía como a una máquina calculadora, a la que no podía añadirse nada a riesgo de debilitar el «efecto», y para Conan Doyle el «efecto» lo era todo en la prosa.
Su autor predilecto era Poe, y R L Stevenson entre sus contemporáneos. Aunque nunca lo conoció, sí se carteó con él y sintió su muerte como la de un íntimo amigo. No se llevó mal con James ni con Oscar Wilde, y con Kipling tuvo amistad. Arthur Conan Doyle estaba convencido de su propia importancia, lo cual es una manera agradable de ir por la vida para quien logre creer tal cosa. Cuando se declaró la Guerra de los Boers, incitó a los deportistas a combatir, y, siendo él uno de los más completos, se ofreció en seguida como voluntario. Ante el estupor de su madre, dio la siguiente explicación: «Siento que quizá soy la persona con mayor influencia sobre los jóvenes ingleses, sobre todo los jóvenes deportistas, exceptuando a Kipling. Siendo esto así, es importante que yo les dé ejemplo». Lamentablemente, fue considerado demasiado viejo para luchar, y sólo pudo ir a la guerra en su condición de médico. Tenía unos cuarenta años y estaba muy enamorado por aquel entonces.
Arthur Conan Doyle murió el 7 de julio de 1930, a los setenta y un años, rodeado de su familia, con una mano en la de su mujer, Jean Leckie, y la otra en la de su hijo Adrián. Los miró a todos, uno por uno, pero no pudo decir nada. Mucho tiempo antes había dicho que el secreto de su éxito era que nunca había forzado una historia. Parece que aquel día tampoco forzó una frase.
Robert Louis Stevenson entre criminales
Quizá porque murió prematuramente o porque pasó toda su vida enfermo, quizá por sus viajes exóticos que en la época resultaban heroicos, quizá porque se lo empieza a leer de niño, lo cierto es que la figura de Robert Louis Stevenson se aparece casi siempre teñida de caballerosidad y angelical pureza, hasta el punto de producir empalago en cuanto se cargan un poco las tintas.
Es indudable que Stevenson era caballeroso, pero no a ultranza, o digamos que lo era de la manera justa: no hay auténtico caballero que no se haya comportado como un rufián al menos una vez en la vida. La vez de Stevenson pudo tener lugar en las cercanías de Monterrey, California, cuando sin querer prendió fuego a un bosque. Se había declarado ya un incendio en otra zona, y se extendía tan rápidamente que Stevenson, con curiosidad científica, se preguntó si la causa sería el musgo que adorna y cubre los bosques californianos. Para averiguarlo, no se le ocurrió otra cosa que aplicar una cerilla a un trozo, pero sin tener la precaución de arrancar antes del árbol el trozo de su experimento. En un instante el árbol se convirtió en una tea, con lo que sin duda Stevenson dio por concluida la prueba, y además satisfactoriamente. Pero su comportamiento poco caballeroso vino después: no muy lejos oyó los gritos de los hombres que combatían el fuego original, y comprendió que no le cabía hacer sino una cosa, a saber: huir del lugar antes de ser descubierto. Al parecer corrió como nunca lo había hecho en la vida y como sólo corren los hombres sabios y los cobardes.
Había ido hasta California para socorrer a la que habría de ser su esposa, Fanny van de Grift Osbourne, una americana diez años mayor que él, casada con un señor Osbourne que no le hacía caso ni la trataba con consideración, madre de dos hijos y a la que había conocido antes en Europa. Aunque no se sabe en qué términos, ella lo instó a visitarla, y Stevenson, sin decir una palabra a sus padres (era hijo mimado y único), se embarcó en Edimburgo y luego, desde Nueva York, recorrió el país entero en míseros trenes para emigrantes. La aventura le supuso un empeoramiento general de su siempre débil salud, ya que desde niño había padecido toses y hemorragias debidas a una mal diagnosticada tuberculosis, que le obligaban a pasar las noches en vela y lo tuvieron más de una vez al borde de la muerte. Sus relaciones iniciales con Fanny van de Grift son bastante oscuras, ya que después de tan largo viaje Stevenson no se quedó con ella, sino que, tras ayudarla en lo que quiera que fuese que debiera ayudarla, se marchó solo a un rancho de cabras, y no fue sino hasta más tarde, y en frío por así decirlo, cuando contrajeron matrimonio. A partir de entonces ella se convirtió no sólo en una muy conspicua y aun ubicua esposa, sino también en su enfermera y aya. Stevenson dijo en una ocasión que de haber sabido que viviría como un inválido no se habría casado. Dijo asimismo: «Una vez casado, a uno ya no le queda nada, ni siquiera el suicidio, sino ser bueno». Y añadió otra vez: «No era mi felicidad lo que me interesaba cuando me casé, fue una especie de matrimonio in extremis; y si estoy donde estoy, es gracias a los cuidados de esa dama que se casó conmigo cuando yo no era más que una complicación de tos y huesos, mucho más adecuado para emblema de la mortalidad que para novio». A su mujer, sin embargo, no parecía molestarle tanto esa «complicación»; o es más, le sirvió para sentirse útil, orgullosa y sacar algún provecho. La verdad es que, a excepción de Henry James, que siempre fue muy respetuoso con ella, los demás amigos de Stevenson la detestaban, ya que Fanny, con el pretexto de que todo era nocivo para la salud de Louis, se dedicaba a organizarle en exceso la vida y a apartarle de esos amigos, cuya compañía de vino, tabaco, canciones y charla consideraba peligrosa.
Aunque Stevenson le fue muy leal y la defendió con decisión cuando ella empezó a hacer sus ejercicios literarios y un amigo la acusó de plagio, no debió de resultarle fácil aceptar estas imposiciones, a juzgar por lo mucho que al final de su vida, ya en los Mares del Sur, se quejó en carta a James por no poder probar el vino y el tabaco (ante una vida sin ellos, dijo, no cabe sino «aullar, y dar patadas, y salir huyendo»). Y pese a su lealtad, una vez se permitió comentar una foto de su mujer en la que, admitía, Fanny había abandonado la categoría de «preciosidad» para ingresar en la de «pálidas, penetrantes e interesantes». A decir verdad, si uno mira esa y otras fotos desde un siglo después, se observa que Fanny van de Grift iba siempre vestida con una especie de saco y tenía un rostro tirando a antipático, autoritario, huraño y aun avinagrado.
Pero quizá, más aún que del tabaco y el vino, a Stevenson debió costarle prescindir de los amigos si tenemos en cuenta que antes de su matrimonio había llevado una vida francamente bohemia e incluso pandillera. Aparte de sus viajes varios, las más de las veces efectuados según el patrón de los vagabundos, y de su aspecto e indumentaria, tan desastrados que en América hizo huir a transeúntes que lo confundían con un pordiosero, Stevenson tuvo numerosas amistades que sus adinerados y estrictos padres habrían desaconsejado. Si se piensa en Long John Silver y en Mr Hyde, en el señor de Ballantrae y en el ladrón de cadáveres, no hay por qué sorprenderse de que su creador tuviera una moral ambigua, si no en lo referente a sus propios actos, sí al menos como espectador y oyente. El Mal le interesó siempre mucho, y no rehuía ciertas compañías por lo que éstas hubieran hecho.
Él mismo, siendo niño, y junto a fuertes sentimientos religiosos que le hacían perorar de noche, solo en su cama, sobre la Caída del Hombre y la Furia de Satanás, se había tomado el mayor interés en cometer actos ingenuamente «pecaminosos», un interés, según confesó, como no había vuelto a poner en ninguna otra cosa durante su edad adulta. Ya casi en ella tuvo a bien frecuentar prostitutas, a las que quería y defendió mucho, y participar en concursos de blasfemias de los que solía salir triunfante, y practicó lo que él mismo bautizó como Jink, consistente en «hacer los más absurdos actos por mor de su propio absurdo y de las risas consiguientes». Pero todo esto no era nada al lado de las fechorías de algunos de sus amigos: durante un tiempo acompañó a un satírico, la lengua más vitriólica que había pisado su Edimburgo natal, quien le ayudó a ver el aspecto negativo de todas las personas, todas las ideas y todas las cosas; aquel satírico inagotable era, al parecer, condescendiente hasta con Dios, a quien desdeñaba por la pésima concepción de uno o dos de los mandamientos; despachaba a San Pablo con un epigrama y hundía a Shakespeare valiéndose de una antítesis. Más graves eran, con todo, los delitos de su amigo Chantrelle, feliz solamente cuando estaba bebido. Era un francés que había abandonado Francia por asesinato; luego Inglaterra, por asesinato; y desde que se hallaba en Edimburgo, más de cuatro y cinco personas habían sido víctimas de «sus pequeñas cenas y su plato favorito de queso fundido y opio». El asesino Chantrelle era hombre, sin embargo, de inquietudes literarias, dispuesto a traducir a Molière de viva voz y de corrido. Según Stevenson, podría haber triunfado en esa profesión o en cualquier otra, deshonesta u honrada. Pero al parecer siempre abandonaba sus planes y volvía al «más simple proyecto» de matar a otros. Al final fue condenado, y sólo entonces supo Stevenson de sus hazañas. Es de suponer que hay que creerle y que, de haber estado él enterado, no lo habría tratado tanto, pero en todo caso la experiencia pareció dejarle una cierta tolerancia para con los crímenes más abyectos; de otro modo no se explica su comentario en una carta sobre el jefe Ko-o-amua, con el que se llevó muy bien en su exilio polinesio: «... gran caníbal en su día, ya se iba comiendo a sus enemigos mientras volvía andando a casa tras haberlos matado; y sin embargo es un perfecto caballero y excepcionalmente afable e ingenuo; ningún tonto, por lo demás».
Los últimos años de su vida, pasados en los Mares del Sur, provocaban la irritación de uno de sus mejores amigos positivos o al menos no delictivos, Henry James, quien en numerosas cartas le pedía que volviera a Europa para hacerle compañía y se dejara de necedades. Tras haber revocado Stevenson el anuncio de un regreso en 1890, James lo acusó de haber tenido un comportamiento cuyo único paralelo en la historia lo ofrecían «sus más famosas coquetas y cortesanas. Eres la Cleopatra varón o la Pompadour bucanera del Piélago, la Libertina errante del Pacífico». Lo cierto es que, aparte de sentirse mejor de salud gracias al clima, aguantar a su mujer, a su madre, a sus hijastros y demás séquito con el que siempre viajaba, y recibir por parte de los nativos nombres idiotas como Ona, Teriitera y Tusitala, poco más puede contarse de su estancia en las islas, la parte más anodina de su existencia. Echaba mucho de menos Edimburgo hacia el final de su vida, y sabía que nunca regresaría.
La figura de Stevenson es muy huidiza, como si su carácter no se hubiera definido del todo o fuera tan contradictorio como el de sus personajes ya mencionados. Era muy generoso, y se privó de comodidades, sobre todo a partir del éxito de La isla del tesoro, por enviar dinero a sus amigos más necesitados, que a veces resultaban serlo menos y no lo comunicaban. Este fue uno de sus más famosos proverbios: «Corazón Grande fue engañado. "Muy bien", dijo Corazón Grande». Tenía mucho sentido de la dignidad, pero también podía ser jactancioso e impertinente. En una ocasión, hablando del talento emergente de Kipling, le escribió a James: «Kipling es, con diferencia, el joven más prometedor aparecido desde que —ejem– aparecí yo». Y en otra misiva, todavía al principio de su amistad, exigió a James, siete años más viejo, que en la siguiente reedición de su novela Roderick Hudsontachara los adjetivos «inmenso» y «tremendo» de dos páginas concretas. Los dos se admiraban enormemente, y James consideraba a Stevenson uno de sus escasos interlocutores en el campo de la teoría. Pero casi nadie se molesta en leer los ensayos de Stevenson, que se cuentan entre los más penetrantes y vivos del pasado siglo. Cuando aún vivía en Bournemouth, tenía un sillón que nadie ocupaba porque era «el sillón de James»; y éste le echó en verdad de menos cuando se fue para no volver. En 1888 le escribió: «Te has convertido en un hermoso mito, una especie de antinatural, desasosegante e insepulto mort».
Robert Louis Stevenson se convirtió en un muerto natural, sosegado y sepulto el 3 de diciembre de 1894, en su isla, Samoa. Al atardecer abandonó el trabajo y jugó una partida de cartas con su mujer. Luego bajó a la bodega por una botella de borgoña para la cena. Salió al porche con Fanny, y allí, de pronto, se llevó las dos manos a la cabeza y gritó: «¿Qué es eso?». Y a continuación preguntó rápidamente: «¿Tengo un aspecto raro?». Al tiempo que decía esto cayó de rodillas al lado de Fanny, víctima de un derrame cerebral. Inconsciente, lo llevaron hasta su cama, pero ya no recobró el sentido. Tenía cuarenta y cuatro años.
Al escribir acerca de Stevenson se debe acabar con su «Réquiem», que había compuesto muchos años antes y está inscrito en su tumba en lo alto del Monte Vaea, en Samoa, a cuatro mil metros de altura:
«Bajo el inmenso y estrellado cielo,
cavad mi fosa y dejadme yacer.
Alegre he vivido y alegre muero,
pero al caer quiero haceros un ruego.
Que pongáis sobre mi tumba este verso:
Aquí yace donde quiso yacer;
de vuelta del mar está el marinero,
de vuelta del monte está el cazador».
Ivan Turgneniev en su tristeza
El pesimismo de las novelas y cuentos de Ivan Turgneniev, que algunos de sus colegas llegaron a reprocharle, debió de ser el tributo mínimo y menos dañino de cuantos pudo pagar a un entorno familiar ominoso, por no decir resueltamente malvado. Su acaudalada y célebre madre, Varvara Petrovna, era de una crueldad, mezquindad y barbarie sólo superadas por las de su propia madre, la abuela de Ivan, de quien éste relataba el siguiente episodio: aquejada de parálisis ya en la vejez, se pasaba la mayor parte del tiempo inmóvil en un sillón. Un día se enfadó enormemente con un muchacho, el siervo que la atendía, y en medio de su acaloramiento cogió un leño y le golpeó en la cabeza con tal fuerza que el chico quedó inconsciente en el suelo. Esta visión resultó tan desagradable a la anciana que atrajo al muchacho hasta sí, le colocó la sangrante cabeza en el sillón que ella ocupaba, le puso un almohadón encima y, sentándose sobre él, lo asfixió, es de suponer que para que dejara de perturbarla con su improcedente chorro de sangre.
Hay que reconocer que, con semejantes antepasados, Turgueniev tuvo mucho valor y mérito al escribir su primera obra narrativa, Notas de un cazador,sobre la que se forjó la leyenda de que el zar Alejandro había decretado la emancipación de los siervos tres días después de leerla. También se decía que la zarina, al menos en dos ocasiones, había ordenado a los censores que no intervinieran los libros de Turgueniev, aunque es difícil saber si esto último era también un mérito o un oprobio. Sin embargo, pese a estos inicios y a sus numerosos escritos sobre la cuestión rusa, Turgueniev hubo de sufrir a lo largo de su vida el frecuente odio y desprecio de sus compatriotas, quienes veían en él a un ruso anómalo, occidentalizado y distante, ateo y frívolo, que pasaba demasiado tiempo en Francia, Inglaterra o Alemania, ocupado principalmente en cazar perdices. Es cierto que adoraba la caza, pero no lo es menos que nunca se desentendió de los asuntos de su país natal, y por ello resulta injusto que un amigo le recomendara una vez la compra de un telescopio para observarlos.
La verdad es que a este respecto Turgueniev parecía un hombre escindido, o tal vez necesitaba hacerse perdonar su duplicidad por sus dobles allegados: en sus cartas a amigos eslavos se dedicaba a denostar el mundo occidental, con particular rechazo hacia las convicciones y convenciones francesas; en las que escribía a gente como Flaubert, Maupassant, Merimée o Henry James, se quejaba amargamente de lo que se han quejado todos los rusos, a saber, de lo ruso. En París pasaba casi por un autor francés, aunque con un elemento aristocrático que lo delataba como extranjero; en este sentido no había cambios cuando se hallaba en su propiedad de Spasskoye o en San Petersburgo, donde tanto los siervos como los demás escritores lo veían asimismo como a un extranjero. Tanto era así que en una ocasión, cuando llegó a Spasskoye acompañado de su traductor al inglés, Ralston, se produjo una confusión muy significativa. Ralston se parecía mucho físicamente a Turgueniev, ambos de gigantesca estatura y pelo y barba muy blancos. Cuando los siervos vieron aparecer a su amo acompañado de una especie de doble extranjero que sin embargo sabía ruso, y que para mayor pánico se dedicaba a visitar cada casa y cada choza haciendo preguntas meticulosas y anotando en una libreta toda clase de datos y vocablos, creyeron que todo aquello no podía sino obedecer a un propósito siniestro, maligno y aun sobrenatural. Acabaron por convencerse de que la misteriosa presencia era el anuncio de un castigo: muchos de ellos embalaron todas sus pertenencias y, con sus pobres carros, formaron fila en la carretera, a la espera de la orden de marcha: habían llegado a la conclusión de que iban a ser deportados a Inglaterra con el satánico doble del amo, para que sus lugares fueran ocupados por una población más sumisa, previsiblemente traída en extraño trueque de la propia Inglaterra.








