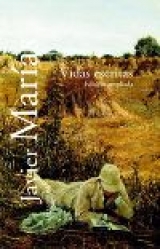
Текст книги "Vidas escritas"
Автор книги: Javier Marias
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Aunque Turgueniev fue un amo moderado y humanitario, no es raro que sus siervos fueran capaces de imaginar las más alambicadas represalias, dada la tradición familiar. La madre, Varvara Petrovna, no le iba a la zaga a la abuela: hablaba de «súbditos» y los trataba peor que a tales. A modo de ejemplo, y para no relatar demasiadas atrocidades, prohibía tener hijos a sus sirvientas, ya que les hacían descuidar sus obligaciones, y los pocos vástagos que pese a todo llegaban al mundo por un desliz, lo abandonaban inmediatamente, recién nacidos arrojados a una charca. A sus hijos (Nikolai e Ivan) no los trataba mucho mejor Varvara Petrovna, ya que los siguió azotando hasta que fueron casi hombres, ni tampoco a sus nietos, sobre todo a la ilegítima hija de Ivan y una costurera al servicio de la casa, a la que su abuela, aprovechando los continuos viajes de Turgueniev, torturaba y se entretenía en vestir a veces como a una señorita para mostrarla a sus invitados; cuando preguntaba a éstos a quién se parecía la niña y la respuesta unánime era que a su hijo Ivan Sergueyevich, hacía que la nieta fuera despojada de sus lindos vestidos y enviada de nuevo a penar en la cocina, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Con todo, Ivan era su favorito, como lo prueba el hecho de que, tras una descomunal discusión con él, Varvara Petrovna estampara contra el suelo el retrato juvenil de quien la había ofendido, impidiendo que ninguna criada lo rescatara de entre los cristales rotos durante todo un año.
La relación de Turgueniev con las mujeres no parece, así pues, haber sido nunca muy fácil, pero sería demasiado simple pensar que, detestando como detestaba a su madre, no tuvo más remedio que reproducir el mismo modelo de dominación y vehemencias. El gran amor de su vida fue la cantante Pauline Viardot, también conocida como «La García», sin duda su más verdadero nombre habida cuenta de que se trataba de una gitana (o sucedáneo) española. Estaba casada con Monsieur Viardot, veinte años mayor que ella y al que nunca abandonó, ni cuando rechazó durante un lustro los avances de Turgueniev ni cuando por fin los aceptó. Es más, fue Turgueniev quien hubo de amoldarse a la situación, y se sabe que llegó a pasar largas temporadas conviviendo con el matrimonio, en términos «fraternales» con Monsieur Viardot y más o menos conyugales con «La García». Ésta era una mujer fea pero magnética, de fortísimo carácter y no privada de talento, y de ella existe un retrato literario debido al mismísimo poeta Heine en el que su encendida admiración adquiere tintes de espanto si se piensa que Turgueniev, a diferencia del retratista o del pintor Delacroix, no se limitaba precisamente a admirarla en escena: «... hay momentos en sus apasionadas actuaciones», dice con entusiasmo Heine, «sobre todo cuando abre de par en par su enorme boca con su deslumbrante dentadura blanca, y sonríe con tan cruel dulzura y tan deliciosa ferocidad, en que uno tiene la sensación de que las monstruosas plantas y animales de la India y África estuvieran a punto de aparecerse». La Viardot o García acabó por serle infiel a Turgueniev con un pintor, y la relación quedó cortada, pero no para siempre ni mucho menos: hacia el final de su vida, el novelista escribía libretos para las operetas que ella componía e interpretaba, y no sólo eso, sino que actuaba en ellas, arrastrándose por el suelo rodeado de odaliscas y disfrazado de sultán turco. La Emperatriz Victoria, que asistió a una de estas representaciones familiares, disfrutó mucho, pero expresó sus dudas acerca de la «dignidad» del comportamiento de tan gran hombre.
Tales dudas las compartió Tolstoi con ella tras haber visto a Turgueniev bailar el cancán con una niña de doce años en el transcurso de una animada fiesta de cumpleaños. El conde Tolstoi, severo, anotó esa noche en su diario: «Turgueniev... el cancán. Triste». Claro que entre ambos había habido bastantes diferencias y bastante amistad. Las primeras tuvieron su punto culminante cuando, tras una encarnizada discusión sobre la conveniencia o no de la occidentalización de Rusia, Tolstoi lo retó a duelo y, para evitar que el lance acabara en rasguños y brindis con champagne, exigió que el arma fuera escopeta. Turgueniev se disculpó, pero al oír que Tolstoi andaba tachándolo de cobarde, fue él quien lo retó a su vez, posponiendo sin embargo el encuentro hasta su regreso de un viaje al extranjero, en aquel momento inminente. Fue Tolstoi quien se disculpó entonces, y así se pasaron diecisiete años, al cabo de los cuales dejaron de aplazar el duelo para cancelarlo por fin y reconciliarse. Tanto Tolstoi como Dostoyevski recurrieron a Turgueniev cuando, viajando por Occidente, lo perdieron todo en el juego (Dostoyevski hasta el reloj). Turgueniev les prestó dinero, lo cual no fue obstáculo para que Dostoyevski lo atacara frecuentemente, amén de tardar nueve años en devolverle el préstamo. Turgueniev lo disculpaba por sus ataques epilépticos y lo trataba como a un enfermo, esto es, con desdén y tolerancia.
No cabe duda de que Turgueniev se encontraba más a gusto con sus colegas franceses, que lo veneraban. Cuando visitaba a Merimée o Flaubert se pasaban las noches en vela, charlando. Algunos ingleses fueron menos cálidos: Carlyle se echó a reír cuando Turgueniev le relató una anécdota que él juzgaba triste, y lo mismo hizo el grosero Thackeray al oírle recitar en ruso un poema del adorado Pushkin. Cuando Maupassant fue a visitarlo dos semanas antes de su muerte, Turgueniev le pidió que la próxima vez le trajera un revólver: tenía cáncer de la médula espinal y sufría atroces dolores. Sus últimos días los pasó delirando, llamando Lady Macbeth a Pauline Viardot y reprochándole que le hubiera negado la dicha del matrimonio. De hecho se refería siempre a su relación con ella como a su «matrimonio oficioso». Entró en un coma del que sólo salió para decirle a Pauline: «Acércate más... más. Ha llegado la hora de despedirse... como los zares rusos... He aquí a la reina de reinas. ¡Cuánto bien ha hecho!». Es difícil saber si podía haber alguna ironía en estas últimas palabras. Ivan Turgueniev murió el 3 de septiembre de 1883, a la edad de sesenta y cuatro años, en Bougival, cerca de París. Su cuerpo fue llevado a San Petersburgo y enterrado, según su deseo, junto al de su viejo amigo Belinski, muerto muchos años antes.
Turgueniev era tan confiado que se pasó la vida dejándose engañar, sobre todo por sus compatriotas, a los que prestaba dinero y ayuda si los veía en apuros, aunque fueran desconocidos. Pese a ser considerado frívolo y ateo, practicaba la seriedad literaria y unas cuantas virtudes con bastante mayor rigor que sus contemporáneos. En su no muy conocido texto «La ejecución de Tropmann», sobre un ajusticiamiento que presenció en París en 1870, cuenta cómo al acercarse el momento de que el asesino Tropmann fuera guillotinado, «la sensación de alguna transgresión desconocida cometida por mí mismo, de alguna vergüenza secreta, creció dentro de mí con cada vez más fuerza», y añade que los caballos del carromato que esperaba para llevarse el cadáver le parecieron en aquel instante las únicas criaturas inocentes que allí había. Esa narración es uno de los más impresionantes alegatos jamás escritos contra la pena de muerte. O quizá, mejor, uno de los más tristes. No en balde Pauline Viardot o «La García», que tuvo que conocerlo bien, dijo de Ivan Turgueniev: «Era el más triste de los hombres».
Thomas Mann en sus padecimientos
Según Thomas Mann, toda novela resultaba insulsa sin ironía, y desde luego él creía que a las suyas las recorría ese don de arriba abajo, creencia un tanto extraordinaria si se conocen algunos de sus novelones más célebres. Quizá su afirmación se comprenda un poco más si se tiene en cuenta que Mann distinguía claramente entre el humor y la ironía, y que juzgaba a Dickens sobrado de lo primero y escaso de lo segundo. Tal vez eso explique que Mann sólo obligue a sonreír a veces (uno percibe que él se estaba sonriendo al escribir) y que Dickens haga reír abiertamente cada pocas páginas.
Lo cierto es que donde jamás parece haber hecho sonreír Thomas Mann (ni siquiera a la fuerza) es en su vida personal, a juzgar por sus cartas y diarios, de una seriedad temible. Estos últimos, como es sabido, sólo pudieron verse a los veinte años de su muerte, en 1975, y, una vez leídos, la demora sólo es explicable por tres motivos: para hacerse esperar y darse importancia; para que no se supiera demasiado pronto que se le iban los ojos tras cualquier jovenzuelo; para que no se supiera lo mal que andaba del estómago y lo fundamentales que le parecían sus vicisitudes (las del estómago, quiero decir).
Cualquier escritor que deja sobres cerrados que no deberán abrirse hasta mucho después de su muerte está convencido de su tremenda importancia, y eso suele corroborarlo la apertura de los dichosos y decepcionantes sobres al cabo de la paciente espera. En el caso de Mann y sus diarios, lo más llamativo es que todo lo que le ocurría le parecía sin duda digno de ser registrado, desde la hora a que se levantaba hasta el tiempo que hacía, pasando por lo que leía y sobre todo lo que escribía. Acerca de tales cosas rara vez, sin embargo, hace alguna reflexión sagaz, de modo que más parecen los diarios de alguien dispuesto a facilitar a la posteridad la minuciosa reconstrucción de sus incomparables jornadas que los de alguien interesado en relatar hechos secretos o verter opiniones privadamente. Dan la impresión de que Mann pensaba en un futuro estudioso que exclamaría tras cada entrada: «¡Caramba, caramba, así que el Mago escribió aquel día tal página de El elegidoy a la noche leyó versos de Heine, cuán revelador es esto!». Más difícil resulta quizá prever la posible revelación y asombro que provocarían los insistentes informes sobre sus evoluciones estomacales: «Indispuesto; dolores de cintura causados por el colon y el estómago», anota un día de 1918. «Ligeros dolores abdominales», considera oportuno destacar en 1919, y el mismo año precisa: «Pude hacer mis necesidades después del desayuno». En 1921 las cosas no han mejorado, pero son igualmente dignas de reseñarse: «En la noche, taquicardia y retortijones de estómago», o bien: «Indisposición, irritación intestinal». Más adelante, en 1933, Mann sigue obsesionado, y con razón: «Desayuné en la cama. Propensión a la diarrea». No es de extrañar que un año después se queje: «Me duelen los intestinos», ni que en 1937 tenga la suficiente lucidez para reconocer: «Tengo el estómago sucio», para añadir: «Tuve dificultades al tragar la comida, que tuvo que ser pasada por el colador». En 1939 se han invertido las tornas, por lo que le parece juicioso señalarlo: «Estreñimiento». Menos mal que un año antes, en 1938, nos encontramos con un apunte más variado, aunque no menos asqueroso: «Pasé largo rato sin la dentadura postiza. Padecimientos».
No hay que creer, sin embargo, que los diarios se ocupen sólo de tan prosaicos malestares: amén de informarnos de si tomó o no un ponche, le devolvieron por fin del tinte sus alfombras o visitó al pedicuro tras pasar por la manicura, hay expresivos comentarios sobre la atormentada sexualidad de Mann. Por ejemplo: «Ternura». O bien: «Noche sexual. Pero no se puede, quand m ê me, desear la calma en ese campo». O aún más problemático: «Ayer sufrí un ataque de índole sexual, poco antes de irme a dormir, lo que tuvo muy graves consecuencias nerviosas: gran excitación, miedo, insomnio pertinaz, fallo del estómago, manifiesto en acidez y náuseas». Y otra vez: «Excesos sexuales, los cuales, sin embargo, pese a que me impidieron durante mucho rato reconciliar el sueño debido a la excitación nerviosa, resultaron más bien soportables a un plano intelectual». Esa mención del «plano intelectual» tal vez ayude a descifrar este otro comentarlo, francamente enigmático: «Perturbación sexual y perturbación en mis actividades ante la imposibilidad de negarme a hacer el artículo necrológico sobre Eduard Keyserling». Finalmente, el estómago y el sexo aparecen de nuevo unidos en esta optimista o más bien crédula anotación: «Tuve que dejar de beber esa cerveza fuerte que se hace ahora, no sólo porque atacaba al estómago, sino porque actuaba también como afrodisíaco, excitándome y haciéndome pasar noches intranquilas». Sea como fuera, el tono general es este: «Anoche y también esta tarde: atormentado por el sexo».
Aunque, como se ve, Mann no especificaba mucho, es de suponer que los ataques, excesos y perturbaciones debían de estar relacionados con su mujer, Katia, madre de sus seis hijos. Sin embargo, las demás mujeres parecen haberle resultado del todo invisibles, a diferencia de los muchachos. Cuando fue a oír un recital de Rabindranath Tagore, se le confirmó la impresión que tenía de él: «Me parece una vieja dama inglesa muy distinguida», pero en cambio no le pasó inadvertido que su hijo era «moreno y musculoso, de aspecto muy viril». En el mismo acto quedó «cautivado por dos jóvenes que me eran desconocidos, guapísimos, quizá judíos». Unos días después la compañía de un «joven lozano de dorados cabellos» lo sumió «en un dulce embeleso», y unas semanas más tarde un joven jardinero, «lampiño, de brazos morenos y pecho descubierto, me dio mucho que hacer». Agradecía enormemente al cine alemán de los años treinta que, a diferencia del americano o el francés, ofreciera «el placer de contemplar cuerpos jóvenes, sobre todo del sexo masculino, en su desnudez». Aunque despreciaba en general ese arte, poco dado a la palabra y representativo sólo del hombre vulgar y corriente, por suerte le reconocía sus «efectos sensuales sobre el alma».
Es de temer que Thomas Mann, lejos del humor y la ironía que le atribuían algunos de sus lectores y conocidos, estaba siempre aquejado de melancolía, indolencia, ataques de nervios, pánico y torturas psicológicas de variada índole, entre las que ocupaba un lugar destacado la irritación. A excepción de Proust (pero tan de otro modo), nadie como él explotó la asociación entre enfermedad y artisticidad, y en ese sentido puede decirse que desde siempre fue un anticuado, ya que dicho vínculo tenía al menos un siglo de vida cuando él publicó su primera novela, Los Buddenbrooken 1901. Lo curioso del caso es que sus males y sus angustias eran de lo más estable: no lo abandonaban en ninguno de los lugares en que se vio obligado a vivir, exiliado de Alemania desde antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque después del Nobel, que recibió en 1929 con mucha naturalidad. Lo que hace a su figura más noble es, a la postre, su inequívoca oposición al nazismo, desde el principio y hasta el final, aun cuando sus ideas políticas o apolíticas no fueran nunca muy claras ni quizá muy recomendables: lo que le parecía más deseable, en oposición tanto al fascismo como al liberalismo, era una «dictadura ilustrada», expresión en la que el adjetivo es demasiado vago y connotativo como para que no sea el sustantivo lo que prevalezca en todo caso.
Lo malo de Thomas Mann es que creía no tomarse en serio, cuando si algo salta a la vista, tanto en sus novelas como en sus ensayos como en sus cartas como en sus diarios, es que se hallaba plenamente convencido de su inmortalidad. En una ocasión, para restarle méritos a su Muerte en Venecia, que un norteamericano le alababa hasta el sonrojo, no se le ocurrió otra cosa que rebajarlos diciendo: «Después de todo, yo era todavía un principiante cuando lo escribí. Un principiante de genio, pero un principiante al fin y al cabo». Una vez que ya no lo era, se consideraba capaz de los mayores logros, y en una carta al crítico Carl Maria Weber le hablaba con desparpajo de «la grandiosa historia que algún día puedo escribir, después de todo». Es conocida su admiración por el Quijote, ya que aprovechó su lectura a bordo del vapor Volendam, que lo llevaba a Nueva York, para redactar un tomito, Traves í a mar í tima con Don Quijote. Sin embargo, el sobrio y magistral desenlace de la obra de Cervantes no sólo le decepcionó, sino que lo juzgó mejorable: «El final de la novela es más bien lánguido, no lo suficientemente conmovedor; yo pienso hacerlo mejor con Jacob». Se refería, claro está, al Jacob de su tetralogía Jos é y sus hermanos, que en España sólo ha sido capaz de leerse entera el paciente (y rencoroso por ello) Juan Benet. Sorprende que Mann opinara que las grandes obras eran resultado de intenciones modestas, que la ambición no debía estar al principio ni anteceder a la obra, que debía estar unida a ésta y no al yo de su creador. «No hay nada más falso que la ambición abstracta y previa, la ambición en sí e independiente de la obra, la pálida ambición del yo. El que es así se comporta como un águila enferma», escribió. A la vista de sus propias ambiciones, tanto expresas como inexpresas, habría que concluir que la enfermedad que padecía el águila Mann no era otra que la ceguera. Al hablar de la muerte de un antiguo compañero de colegio, apostilló: «Inmortalizado por mí en La monta ñ a m á gica». No cabe duda de que tenía ambiciones y se tomaba en serio quien anotaba con seriedad en su diario un día de 1935: «Carta en francés de un joven escritor de Santiago de Chile, informándome de mi influencia sobre la joven literatura chilena». No puedo evitar llamar la atención sobre tres palabras: la primera es «informándome», la segunda es «influencia», la tercera es «chilena».
Thomas Mann tenía un porte solemne, sobre todo de espaldas, según los que lo trataron. De frente, la nariz, las cejas y las orejas (todas ellas picudas) le daban cierto aire de duende, reñido acaso con la solemnidad. Era vehemente en sus intervenciones públicas, hasta el punto de que en una ocasión se le pasó el tiempo durante una lectura radiofónica de su obra y no tuvo más remedio que interrumpirse en mitad de una frase y pedir disculpas. Su procedencia altoburguesa se manifestaba a veces en sus querellas con el servicio: «Ataque de rabia contra la criada Josefa»; «Cocinera desleal, criada sorda»; «Las nuevas criadas parecen servir para algo»; «Todos los criados amenazan de nuevo con marcharse. Náuseas y odio me produce esa canalla indigna», son algunos de los apasionados apuntes que al respecto pueden leerse en sus ocultos diarios.
Sus dos hermanas se suicidaron, como también su hijo Klaus, novelista más modesto y olvidado que él. Padeció mucho, por tanto, aunque en la muerte de su hermana Carla el dolor por la pérdida se mezcló con su reprobación por que se quitara la vida en la casa de la madre y no en otro sitio más adecuado. Padeció también el exilio y el salvaje odio de sus compatriotas, se hizo ciudadano checoslovaco y norteamericano, pero tuvo la satisfacción del más absoluto éxito literario a lo largo de su vida entera, lo cual pudo compensarle. Murió el 12 de agosto de 1955 en Zürich, a la edad de ochenta años, víctima de una trombosis. No hubo ironías en la hora de su muerte. Su familia tuvo el detalle de enterrarlo con una sortija de la que estaba muy orgulloso y nunca se separaba. La piedra era verde, pero no era una esmeralda.
Vladimir Nabokov en éxtasis
Es muy probable que Vladimir Nabokov no tuviera más manías y antipatías que cualquier otro colega escritor suyo, pero sin duda lo parece porque se atrevía a reconocerlas, proclamarlas y fomentarlas continuamente. Eso le valió una cierta fama misantrópica, como no podía por menos de sucederle en un país tan convencido de su rectitud y tolerancia como el que lo adoptó durante los años cruciales de su vida literaria: en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra, no está muy bien visto que los extranjeros tengan opiniones contundentes, menos aún que las expresen con desenvoltura. «Ese viejo desagradable» es un comentario que se repite entre quienes trataron a Nabokov superficialmente.
En esa región del país pasó Nabokov bastantes años, siempre como profesor de literatura. Primero enseñó en Wellesley College, una de las escasas universidades exclusivamente femeninas que en el mundo quedan, una reliquia apreciable. Se trata de un lugar idílico, dominado por el hermoso Lago Waban y el otoño perenne de sus inmensos árboles cambiantes poblados de ardillas. Aunque hay algunos profesores varones, por el campus no se ven más que mujeres, la mayoría muy jóvenes ( alumnaeson llamadas) y de familias conservadoras, exigentes y adineradas (también son llamadas princesas). Allí existe la vana ilusión de que Nabokov debió de inspirarse algo en aquellas multitudes cuasiadolescentes con faldas (aunque mucho shortya se llevaba) para su más famosa creación, Lolita; pero según él mismo explicó en numerosas ocasiones, el germen de esa obra maestra se encontraba ya en un relato de su época europea, El hechicero, todavía escrito en ruso. Sus más largos años de docencia los dedicó a Cornell University, que es mixta pero no más sabia, y al parecer Nabokov nunca tuvo una vocación muy fuerte, es decir, se tomaba demasiadas molestias y sufrimientos para dar sus clases, que siempre redactaba y leía luego pausadamente con el texto sobre un atril y como para sus adentros. Una de sus muchas manías era la llamada Literatura de Ideas, así como la Alegoría, por lo que sus lecciones sobre el Ulisesde Joyce, La metamorfosisde Kafka, Anna Kareninao Jekyll & Hydeversaban principal y respectivamente sobre el plano exacto de la ciudad de Dublín, el exacto tipo de insecto en que se transformó Gregor Samsa, la exacta disposición de los vagones del tren nocturno Moscú-San Petersburgo hacia 1870 y la visualización exacta de la fachada y el interior de la mansión del Doctor Jekyll. Según aquel profesor, la única manera de hallar placer en la lectura de esas novelas pasaba por tener una idea muy precisa de tales cosas.
Con su fama de misántropo, es curioso que las palabras placer, dicha o é xtasisaparecieran tan frecuentemente en su boca. Confesaba que escribía por dos razones: por placer, dicha o éxtasis y para quitarse de encima el libro que estuviera haciendo. Una vez empezado, decía, el único modo de deshacerse de él es terminarlo. En una ocasión, sin embargo, estuvo tentado de recurrir a un método más rápido e irreversible. Un día de 1950 su mujer, Vera, logró detenerlo cuando iba camino del jardín de la casa para quemar los primeros capítulos de Lolita, agobiado por las dudas y las dificultades técnicas. En otra oportunidad achacó a su propia conciencia asustada la salvación del manuscrito, convencido, dijo, de que el fantasma del libro destruido lo acosaría durante el resto de su vida. No cabe duda de que Nabokov tuvo gran debilidad por ese título suyo, ya que, tras tanto denuedo como le costó, todavía encontró fuerzas para traducirlo personalmente al ruso, a sabiendas de que no podría leerse en su país de origen durante más años de los que él viviría.
Hay que pensar, además, que quien no pudo renunciar a esa novela era un hombre acostumbrado a la renuncia: según Nabokov, todos los artistas vivían en una especie de constante exilio, subrepticio o manifiesto, pero esas palabras resultan irónicas en su caso. Nunca se recuperó (por así decirlo) de la pérdida no tanto de su tierra natal cuanto del escenario de su niñez, y aunque estaba seguro de que jamás regresaría a Rusia, de vez en cuando acariciaba la idea de hacerse con un pasaporte falso y visitar como turista americano la antigua propiedad rural de su familia en Rozhestveno, convertida en escuela por los soviéticos, o su casa de la actual calle Herzen de lo que fue y vuelve a ser San Petersburgo. Pero en el fondo, como todo exiliado «manifiesto», sabía que el regreso no le daría nada y en cambio le dañaría, alterándolos, sus inmóviles recuerdos. Seguramente por causa de esa pérdida, Nabokov nunca tuvo una casa verdaderamente propia, ni en París, ni en Berlín (ciudades en las que pasó sus primeros veinte años fuera de Rusia), ni tampoco en América, ni al final en Suiza. En este último país vivía en el Hotel Palace de Montreux, asomado al Lago de Ginebra, en una serie de habitaciones intercomunicadas y, según varios visitantes, de aspecto tan provisional como si estuviera recién llegado. Uno de esos visitantes, el también escritor y lepidopterólogo Frederic Prokosch, mantuvo con él una larga conversación sobre mariposas, la gran pasión de ambos, y a pesar de que durante la charla aparecieron más de una vez las mencionadas palabras placer, dicha o éxtasis, la voz del huésped Nabokov le sonó «muy cansada, melancólica, desencantada». En la penumbra de un salón lo vio sonreír varias veces, «quizá divertido o tal vez con dolor».
Todas estas percepciones hubieron de ser muy sutiles, ya que Nabokov nunca se lamentaba abiertamente de su condición. Es más, durante sus años americanos y después (conservaba la nacionalidad), no dejó de proclamar lo feliz que se hallaba en Estados Unidos y lo bien que le parecía todo en su nuevo país. La insistencia resultaba sospechosa: en una ocasión llegó a declarar con inverosimilitud notoria que era «tan americano como abril en Arizona», y en sus aposentos del Hotel Palace se podía ver, extravagantemente, una bandera con barras y estrellas encima de una repisa. Pero también era consciente de que los exiliados «acaban por despreciar la tierra que los ha acogido», y recordaba cómo Lenin y Nietzsche odiaron la Suiza que ahora lo acogía a él, con una invencible nostalgia por sus lugares de infancia.
Sin embargo, y según contó en su extraordinaria autobiografía Habla, memoria, en el momento de dejar Rusia, a los veinte años, el mayor aguijón fue la conciencia de que todavía durante algunas semanas, o acaso meses, seguirían llegando cartas de su novia Támara a su abandonada dirección en el sur de Crimea, donde se había establecido durante un breve periodo antes de su partida y tras huir de San Petersburgo. Cartas nunca leídas ni respondidas, y eso así por los siglos de los siglos: sobres cerrados eternamente en el momento de pasar por ellos los labios queridos que los remitían.
Antes de París y Berlín, repletas de emigrados rusos durante los años veinte y treinta, Nabokov y su hermano Serguei pasaron tres cursos en Cambridge, en cuya universidad se graduaron. El recuerdo que Nabokov guardó de allí no es muy halagüeño, predominando en él el contraste entre la abundancia rusa dejada atrás y la miseria deliberada de las cosas inglesas. Sus recuerdos más afectuosos se referían al fútbol, deporte al que siempre fue aficionado y que practicó, con notable éxito tanto en su país natal como en Cambridge, en el puesto de portero. Al parecer salvó goles cantados, y en todo caso prestó encarnación perfecta a la figura misteriosa y ajena de los guardametas más legendarios. Según sus propias palabras, era visto como «un fabuloso ser exótico disfrazado de futbolista inglés, que componía versos en una lengua que nadie entendía sobre un país remoto que no conocía nadie». Nabokov debió de ser contenido en sus relaciones familiares, como si incluso en Rusia, antes de la dispersión y el exilio, no hubiera sido capaz de mantener mucho trato con sus dos hermanos y sus dos hermanas (quizá algo más con sus padres). Del más cercano en edad, Serguei, al que llevaba once meses, apenas si tenía recuerdos infantiles, y contaba con sobriedad excesiva su muerte en 1945 en Hamburgo, en un campo de concentración nazi al que había sido trasladado bajo la acusación de ser un espía británico y en el que pereció de inanición. Con algo más de estremecimiento hablaba de la de su padre, asesinado por dos fascistas a la salida de una conferencia pública en Berlín, en 1922: aunque atentaban contra el conferenciante, el padre de Nabokov se interpuso, derribó a uno de ellos y cayó abatido por las balas del otro.
Si bien es cierto que no logró celebridad mundial hasta los cincuenta y seis años con la absurdamente escandalosa publicación de Lolita, Nabokov estuvo siempre persuadido de su talento. Al disculparse por su torpeza oral, aprovechó para dictaminar: «Pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y hablo como un niño». Le molestaba enormemente que le atribuyeran influencias, fueran de Joyce, Kafka o Proust, pero sobre todo de Dostoyevski, al que detestaba, considerándolo «un sensacionalista barato, torpe y vulgar». En realdad detestaba a casi todos los escritores, Mann y Faulkner, Conrad y Lorca, Lawrence y Pound, Camus y Sartre, Balzac y Forster. Toleraba a Henry James, a Conan Doyle y a H G Wells. De Joyce admiraba el Ulises, pero juzgaba Finnegans Wake«literatura regional», de la que asimismo abominaba en términos generales. Salvaba el Petersburgode su compatriota Biely, la primera mitad de En busca del tiempo perdido, Pushkin y Shakespeare, poco más. El Quijoteno lo entendió, y pese a estar él en su contra acabó emocionándolo. Pero por encima de todo aborrecía a cuatro doctores —«el doctor Freud, el doctor Zhivago, el doctor Schweitzer y el doctor Castro de Cuba»—, sobre todo al primero, una de sus bestias negras al que solía llamar «el matasanos vienés» y cuyas teorías consideraba medievales y equiparables con la astrología y la quiromancia. Sus manías y antipatías, no obstante, llegaban mucho más lejos: odiaba el jazz, los toros, las máscaras folklóricas primitivas, la música ambiental, las piscinas, los camiones, los transistores, el bidet, los insecticidas, los yates, el circo, los gamberros, los night-clubs y el rugido de las motocicletas, por mencionar sólo unos pocos ejemplos.
Es innegable que era inmodesto, pero en él su petulancia parecía tan genuina que a veces resultaba justificada y siempre burlona. Se preciaba de poder rastrear los orígenes de su familia hasta el siglo XIV, con Nabok Murza, príncipe tártaro rusianizado y supuesto descendiente de Gengis Khan. Pero aún más orgulloso se mostraba de sus rebuscados antecedentes literarios, no tanto reales (su padre escribió varios libros) cuanto legendarios: así, uno de sus antepasados había tenido algún tipo de relación con Kleist, otro con Dante, otro con Pushkin, otro más con Boccaccio. La verdad es que esas cuatro ya parecen demasiadas coincidencias.








