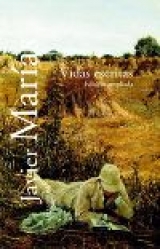
Текст книги "Vidas escritas"
Автор книги: Javier Marias
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
La mala reputación de Madame du Deffand la persiguió durante algún tiempo, pero no el suficiente para su talento. Pasada la primera juventud, el prestigio que le interesó adquirir fue el de la inteligencia, y con el nacimiento de su salón nació también su leyenda: cuando ya era muy vieja, los extranjeros y los jóvenes franceses con futuro buscaban por todos los medios ser invitados a sus cenas para poder contar a sus descendientes que habían conocido a la amiga de Voltaire, de Montesquieu, de D'Alembert, de Burke y Hume y Gibbon y aun del pretérito Fontenelle. Uno de esos jóvenes fue Talleyrand, quien, con dieciocho años, tuvo de la Marquesa una visión algo ingenua: «La ceguera», dijo, «... confería a la suave placidez de su rostro una expresión cercana a la beatitud».
Parece ser cierto que sus ojos conservaron hasta el final su permanente hermosura, pero ver en aquella señora «bondad sin igual», «respetable belleza» o,«beatitud» era quizá otra forma de ceguera, ya que la edad no cambió nunca el carácter de Madame du Deffand, y si algo había sido es indiferente, a veces cruel. Lo segundo solía serlo con más o menos motivo, y lo primero en defensa propia: según creen los que la conocieron mejor (pero es difícil que nadie la conociera muy bien), temía tanto ser herida que se anticipaba a perder a quienes podían dañarla. En sus cartas se ve con qué contención reacciona más de una vez a la noticia de la muerte de algún allegado. En epístola a Walpole termina diciendo: «En verdad olvidaba un hecho importante, y es que Voltaire ha muerto; no se sabe ni la hora ni el día; unos dicen que fue ayer, otros que anteayer... Ha muerto de un exceso de opio que tomó para calmar los dolores de su estrangurria, y yo añadiría que de un exceso de gloria, que ha zarandeado demasiado su débil máquina». Un sospechoso exceso de frialdad por su parte para contar la muerte de quien había sido su íntimo amigo y corresponsal durante toda una vida y había escrito: «No quiero resucitar sino para arrojarme a las rodillas de Madame du Deffand». A la muerte por accidente de un criado llamado Colman, comentó: «Es una pérdida; hacía veintiún años que me servía, me era útil en diversas cosas, lo lamento, y además la muerte es un acontecimiento tan terrible que es imposible que no produzca tristeza. En esta disposición, he creído que no debía escribiros; cambio de opinión hoy...». Más dura fue la reacción ante la muerte, a los cuarenta y cuatro años, de Julie de Lespinasse. Su único comentario fue: «Habría debido morir quince años antes; yo no habría perdido a D'Alembert».
Pero así como Voltaire era un amigo y Colman un criado, Julie de Lespinasse era probablemente su sobrina ilegítima y sin duda una de las personas que más había querido. La había llevado a vivir a París con ella desde la provincia, la había introducido en su sociedad, y finalmente Julie, joven tan hermosa como lo había sido ella y tan inteligente como segnía siéndolo, había formado su propio salón y le había «robado» a algunos asiduos, incluido el enciclopedista y mencionado D'Alembert, por quien la Marquesa había hecho tanto cuando él era desconocido. D'Alembert, cuyo sino fue sarcástico, amaba a Julie, y eso explica en parte su defección, aunque no su grosería posterior: «Sé que esa vieja puta de Du Deffand os ha escrito», le dijo a Voltaire, «y tal vez os escribe aún contra mí y mis amigos, pero hay que reírse de todo y joder a esas viejas putas puesto que no sirven más que para eso». Da la impresión de que a D'Alembert, durante tantos años de trato, no se le contagió nada de la agudeza y elegancia expositiva de su protectora.
Madame du Deffand detestaba la artificialidad, aunque vista desde nuestros días su supuesta naturalidad, hay que pensar que en su círculo había, cuando menos, una distorsión de lo natural. Llevaba una vida un poco desordenada de horarios: se levantaba hacia las cinco de la tarde, a las seis recibía a sus invitados para cenar, que podían ser seis o siete o bien veinte o treinta según los días; la cena y la charla duraban hasta las dos, pero como ella no soportaba irse a la cama, era capaz de quedarse hasta las siete jugando a los dados con Charles Fox, y eso que el juego no le gustaba y por entonces tenía setenta y tres años. Si nadie aguantaba en su compañía, levantaba al cochero para que la llevara a pasear por los bulevares vacíos. Bien es verdad que su aversión al lecho se debía en gran parte al insomnio feroz que sufrió siempre: a veces esperaba hasta la matinal llegada de quien le leía, escuchaba unos pasajes de algún volumen y por fin conciliaba el sueño. Siempre le gustó gustar, pero no hasta el punto de callar ante los idiotas: en una ocasión famosa un cardenal se asombraba de que San Dionisio Aeropagita, tras su martirio, hubiera caminado con su cortada cabeza bajo el brazo desde Montmartre hasta la iglesia de su nombre, una distancia de nueve kilómetros que lo dejaba sin habla. «¡Ah, señor!», le interrumpió Madame, «en esa situación, sólo el primer paso cuesta.» Del embajador de Nápoles escribió: «Pierdo tres cuartos de lo que dice, pero como dice mucho, se puede soportar esa pérdida». Lo malo es que casi todo el mundo le parecía idiota, y no se excluía: «Ayer tuve doce personas, y admiré la diferencia de clases y matices de la imbecilidad: éramos todos perfectamente imbéciles, pero cada uno a su modo». O bien algo filantrópico: «Encuentro a todo el mundo detestable». O bien una optimista y confiada opinión: «Se está rodeado de armas y de enemigos, y los que llamamos amigos son aquellos por los que no se teme ser asesinado, pero que dejarían hacer a los asesinos». O bien algo más general: «Todas las condiciones, todas las especies me parecen igualmente desgraciadas, desde el ángel hasta la ostra; lo molesto es haber nacido...». O bien algo más personal: «Jamás estoy contenta conmigo misma... me odio a muerte».
Sus gustos literarios eran también impacientes: adoraba a Montaigne y a Racine, toleraba a Corneille; detestaba el Quijotey no pudo leer una historia de Malta que le recomendó Walpole porque mencionaba las Cruzadas, que la sacaban de quicio; le gustaban Fielding y Richardson, se apasionó por O teloy Macbeth, pero Coriolanole pareció «falto de sentido común», Julio César de mal gusto y El rey Lear un horror infernal que ennegrecía el alma. No soportaba a los jóvenes.
Siguió cenando en sociedad hasta el fin de sus días, que llegó lentamente el 23 de septiembre de 1780, dos fechas antes de su cumpleaños. Así que pese a todo vivió como había querido: el momento central de la jornada, había dicho, era la cena, «uno de los cuatro fines del hombre; he olvidado los otros tres».
En su última carta a Walpole se había despedido de él: «Divertios, amigo mío, lo más que podáis; no os aflijáis en modo alguno por mi estado; nos habíamos casi perdido el uno para el otro; jamás habíamos de volver a vernos; lamentaréis mi marcha, porque gusta y contenta saberse amado». Da la impresión de que nada, y menos su propia muerte, hubiese sorprendido nunca a Madame du Deffand. Quizá no era sólo una broma cuando le escribió a Voltaire: «Enviadme, señor, algunas chucherías, pero nada sobre los profetas: tengo por acaecido cuanto han predicho».
Rudyard Kipling sin bromas
Pese a lo muchísimo que viajó, la figura de Rudyard Kipling se asemeja a la de un recluso o un ermitaño. Nació en la India, trabajó como periodista, muy joven alcanzó la fama, visitó el Japón, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Ceilán, Sudáfrica (por mencionar sólo lugares distantes), y sin embargo la impresión que transmite su personalidad es la de un individuo recatado y huraño, ensimismado y desdichado sin causa. Uno de sus poemas se tituló «Himno al dolor físico», y su alabanza se fundamentaba en la capacidad de ese dolor para borrar y anular el remordimiento, la pena y otras miserias del espíritu. El hombre parecía hablar con conocimiento de causa, por lo que cabe deducir que estaba desesperado. En otro de sus poemas, titulado «Los inicios», lo que se puede leer es una apología del odio, y por mucho que las circunstancias de la Gran Guerra contribuyan a explicarlos, los siguientes versos no dejan de producir cierto escalofrío: «No se predicó a la masa, / ni lo enseñó el Estado. / Nadie lo pronunció en voz alta, / cuando empezaron a odiar los ingleses». El propio Kipling reconoció en una ocasión que era perfectamente capaz del odio personalizado y lento para olvidar, lo cual no quiere decir, por suerte, que llevara a la práctica sus aborrecimientos, esto es, que se dedicara a maquinar venganzas: más bien, en armonía con el resto de su personalidad, rumiaba sus aversiones y las alimentaba sólo en su reconcentrado pecho.
La verdad es que se le conocieron pocas amistades, tanto entre sus colegas escritores como entre laicos. Quizá su mejor amigo fue Wolcott Balestier, un americano que murió demasiado joven para que se cumpliera aquí el adagio de Wilde: «La amistad es mucho más trágica que el amor: dura más tiempo». Sin embargo Balestier le dejó en herencia un libro que escribieron en colaboración, El Naulahka, y el amor precisamente, en la forma de su hermana Caroline o Carrie, que se convirtió en la señora Kipling. No parece que este matrimonio, con el encantador cuñado ya muerto, fuera muy celebrado ni demasiado alegre, al menos en sus comienzos (el resto pertenece al misterio de los reclusos). Henry James, otro de los escasos amigos de Kipling y veintidós años mayor que él, fue el encargado de entregar a la novia durante la ceremonia, pero su informe posterior al respecto da a entender que actuó con bastante reluctancia, por emplear un anglicismo: «Era la hermana del pobre Wolcott Balestier, y es una personita dura, devota, capaz y sin carácter, con la que no entiendo en absoluto que él se haya casado. Es una unión cuyo futuro no pronostico, aunque la entregué en el altar: una espantosa y pequeña boda, con la sola asistencia de cuatro hombres, la madre y la hermana de la novia postradas con gripe». Más enigmático y preocupante resulta el comentario del padre de Kipling: «Carrie Balestier», dijo, «era un buen hombre demasiado consentido». James no era caritativo, y tras haber saludado a Kipling en sus inicios como a «un hombre de genio (lo cual es muy distinto de un hombre de "fina inteligencia")», luego se sintió defraudado y lo criticó públicamente y por escrito. Pese a todo no dejó de mantener cierta amistad, tanto con él como con la personita dura, si bien no exenta la amistad de ironía ni de un punto de crueldad: no sólo se burlaba de la casi senil pasión de los Kipling por los vehículos motorizados que entonces eran seminovedad, sino que le daba enorme pereza tratarlos. Un día de julio de 1908 James se hallaba muy fastidiado por haber aceptado una invitación del matrimonio a almorzar. Llovía, no le apetecía ir y no esperaba que su anfitrión enviara el envidiado coche a buscarlo. Pero Kipling lo hizo, aumentando así el fastidio de Henry James, que aunque no se mojó, se quedó sin escapatoria.
Más auténtica y menos forzada pareció su amistad con un tercer escritor, Rider Haggard, el autor de Las minas del rey Salom ó n, quizá propiciada por la coincidencia métrica de sus dos extravagantes nombres; el de pila de Kipling era el de un lago junto al que se habían conocido sus padres, y su apellido algo escandinavo traía a la memoria inevitablemente al vikingo; en cuanto a Haggard, de nombre Henry, sus dos apellidos quieren decir literalmente «Jinete Ojeroso», o no sé si peor, «Jinete Macilento». Sus visitas eran ansiadas en el hogar de los Kipling, sobre todo por los hijos, que le seguían «como sabuesos» para que les contara «más historias de Sudáfrica» (niños insaciables, dicho sea de paso, ya que siendo la ocupación favorita de su propio padre la de relatar cuentos a los niños, aún exigían más al señor Macilento). Pero ambos escritores descubrieron «por accidente» (palabras de Kipling) que cada uno podía trabajar cómodamente en la compañía del otro, de modo que a partir de entonces se visitaban con sus folios bajo el brazo, e incluso tramaban relatos juntos. Parece peligroso que de un mismo cuarto salieran tantas aventuras crueles y exóticas.
Una de esas historias, «El hombre que iba a ser rey», era al parecer el cuento favorito tanto de Faulkner como de Proust, lo cual bastaría para que su responsable hubiera pasado, si no necesariamente a la historia de la literatura, sí a la de los lectores y los escritores. Pero además de eso, y mucho antes, sus libros de relatos habían sido devorados primero en su India natal y luego en el resto del mundo de habla inglesa e incluso no inglesa. Su popularidad era tan inmensa que cuando en 1898 enfermó de pulmonía al poco de arribar a Nueva York y se temió por su vida, las masas se congregaban a la puerta de su hotel para recibir el parte, como si hubiera sido un padre de la patria. Se recuperó, no así en cambio su hija mayor Josephine, que a los seis años dijo adiós a la vida sin que las masas en realidad lo sintieran más que por persona paterna interpuesta. Muchos años después Kipling perdió en el frente a su hijo John, que acababa de ser reclutado con dieciocho años. Pasaron dos desde que se informó de que había sido herido y había desaparecido en Loos (pero Kipling lo dio ya por perdido) hasta que se supieron las valerosas circunstancias y la muerte fue oficial. El cuerpo no fue nunca encontrado.
Rudyard Kipling no se andaba con bromas: detestaba las intromisiones en su vida personal, evitaba que le hicieran fotografías (aunque se conservan bastantes), se negaba a dar opiniones sobre las obras de sus contemporáneos (por lo que se ignora a quién respetaba y a quién no literariamente) y no consentía en hablar de lo que no le interesaba. El escritor Frank Harris, «en quien descubrí al único ser humano con el que no podía llevarme bien bajo ningún concepto», no es tal vez, por esa misma razón, una fuente muy fidedigna, pero en todo caso contó cómo en una ocasión discutió con él acerca de la inverosimilitud, en uno de sus relatos, de un accidente provocado por la aparición repentina de un indio con una pareja de bueyes y un cargamento de leña al borde de un precipicio. La aparición causaba el despeñamiento inmediato de uno de los personajes y así acababa la historia. Según Harris, «poner fin a una discusión psicológica con un brutal accidente era un insulto a la inteligencia». «¿Por qué?», preguntó Kipling. «En la vida ocurren accidentes». Harris insistió, juzgando que aquel era demasiado improbable y que «en el arte lo improbable es peor que lo imposible». La respuesta de Kipling fue muy simple, pero bastó para poner fin a las objeciones: «Yo veo al indio», dijo.
Quizá no era tan extraño que él lo viera y no el americano Harris, ya que, según su propia confesión, los años más felices de su vida habían sido los de su primera infancia en Bombay, rodeado de sirvientes nativos que satisfacían sus caprichos y de un mundo de viveza y color que siempre echó de menos en Inglaterra, sobre todo cuando a los seis años fue trasladado a Southsea, cerca de Portsmouth, para su educación británica. El lugar en que él y su hermana Trix vivieron durante varios años, separados de sus padres que habían permanecido en la India, recibió en el texto autobiográfico postumo Algo de m íel nombre de «Casa de la Desolación», lo cual da una doble idea de la dickensiana infancia que también conoció el joven Rudyard en su país no natal. Tan torturado fue, al parecer, por la mujer que regentaba esa casa y su hijo (un matón) que cuando en una visita su madre se llegó hasta su cama para saludarlo en mitad de la noche, el pequeño Ruddy (así lo llamaban en la familia) tuvo por primera reacción protegerse el rostro con una mano. Es de suponer, por tanto, que allí se lo despertaba a golpes.
No se sabe bien por qué los padres de Kipling confiaron sus vástagos a tan dañina institución, pero cabe recordar (aunque eso no los exculpe) que en un cuento Kipling afirmó de un niño de seis años muy parecido a él: «No le entraba en la cabeza que ningún ser humano vivo pudiera desobedecer sus órdenes»; y una de sus tías señaló que era un crío destemplado y dado a chillar incontinentemente cuando estaba enfadado. Hay que decir, sin embargo, que de su posible despotismo infantil no le quedó, por fortuna, casi nada en la edad adulta, aunque, como antes se ha dicho, no se andaba con bromas: durante una de sus largas estancias en América, su otro cuñado, Beatty Balestier, aún más destemplado y ciertamente proclive a beber, se peleó con él y en el calor de la discusión lo amenazó de muerte. Tanto si la amenaza había de tomarse en serio como si no, lo cierto es que Kipling se fue derecho a la policía y el cuñado acabó entre rejas.
Kipling pareció siempre más viejo de lo que era: aunque en nuestro tiempo el aspecto juvenil tiende a perpetuarse más de la cuenta y no nos sirve para medir, hay una foto suya con dieciséis años (en el colegio aún) que casi asusta: lleva una gorrilla, gafitas metálicas y un bigote ralo, y se diría un hombre de cuarenta y cinco. Más nobles son sus retratos de la madurez y vejez, con el bigote abundante y blanco, la calva limpia y las gafas metálicas como signo de fidelidad.
Tenía sólo cuarenta y un años cuando en 1907 le fue concedido el Premio Nobel, que aceptó pese a haber declinado en su propio país el título de Poeta Laureado, la Orden del Mérito y otros honores más o menos nobiliarios. Tuvo sin embargo mala suerte, ya que durante su travesía hacia Estocolmo murió el rey de Suecia, por lo que se encontró con un país desolado y a todo el mundo en traje de etiqueta (el luto oficial), lo cual le impresionó y le aguó la fiesta.
No era un hombre vanidoso ni presumido, rara vez iba al sastre, aunque se cambiaba para la cena todas las noches, porque, «después de todo, era eso lo que se hacía, y lo que se hacía era probablemente lo más sensato que se podía hacer». Su poema «If» o «Si» fue tan famoso que le trajo más de un disgusto con sus favoritos, los niños, quienes a menudo, cuando iba de visita a los colegios, le reprochaban que lo hubiera escrito, tanta era la frecuencia con que se veían obligados a copiarlo como castigo. Ya en vida fue acusado de escritor «imperialista», a lo cual él respondía que quizá era más bien «imperial». Algunas de sus declaraciones públicas no lo ayudaron mucho, como cuando afirmó que «al final de la guerra no deben quedar alemanes». Padecía úlceras duodenales, y poco después de cumplir los setenta sufrió una grave hemorragia y fue trasladado al Hospital de Middlesex, donde murió el 18 de enero de 1936. Sus cenizas reposan en el Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster. Fue admirado y leído, tal vez no muy querido, aunque nadie dijo nunca nada en su contra como persona.
Arthur Rimbaud contra el arte
Apenas si se conservan retratos, y los que hay son fantasmales, de Rimbaud adulto, del hombre que no tenía nada que ver con la literatura y vivía en las costas de Somalia ejerciendo los más variados y poco remunerados oficios. Quizá esa es la segunda razón de que se siga pensando en él casi exclusivamente como en el adolescente terrible y rebelde de sus breves años de París y sus meses de Londres. Su abandono de la poesía a una edad incierta (digamos hacia los veinte años) ha hecho correr la imaginación huraña de todo escritor precoz posterior a él, tentándolo a hacer lo propio en algún momento, normalmente, helas,a edades más avanzadas: después de él todo escritor precoz en realidad ha sido tardío.
La razón principal de que Arthur Rimbaud haya pasado a la memoria de la literatura como niño atroz y prodigio es justamente ese abandono y lo misterioso de sus causas. No era, sin embargo, el primer cambio radical de su vida. Parece como si Rimbaud se hubiera cansado cada pocos años de ser el que era, lo cual vendría poéticamente apoyado por su celebrado «Je est un autre», que tanta fortuna ha hecho en la carrera de las citas. Pasó de ser niño estudioso y alumno sobresaliente a convertirse en un gamberro iconoclasta, sin duda imposible al trato. Sus hagiógrafos se lamentan con frecuencia de la incomprensión que recibió por parte del mundo literario (bohemio o no) parisiense, pero a decir verdad resulta fácil de entender que quienes podían haber sido colegas o compañeros suyos lo rehuyeran en persona como a la peste y en cambio leyeran cómodamente sus poemas unos años más tarde de conocerlo, como de hecho hace la posteridad (la posteridad cuenta siempre con la ventaja de disfrutar de las obras de los escritores sin el incordio de padecerlos a ellos). Según las descripciones de la época, Rimbaud no se cambiaba nunca de ropa y por lo tanto olía fatal, dejaba llenas de piojos las camas por las que pasaba, bebía sin cesar (preferiblemente ajenjo) y no brindaba a sus conocidos otro trato que la impertinencia y la afrenta. A un tal Lepelletier lo ofendió gravemente al llamarlo «saludador de muertos» cuando se descubrió al paso de un cortejo fúnebre. La cosa en sí no habría sido tan hiriente de no ser porque Lepelletier acababa de perder a su madre. A otro individuo llamado Attal, que se le acercó y le dio a leer unos versos para entablar amistad, le correspondió, tras una breve ojeada, con un escupitajo sobre sus poemas pulcramente medidos, rimados y caligrafiados. A otro poeta llamado Mérat, al que había admirado desde la distancia de su aldea natal, Charleville, y que acababa de publicar unos cuantos sonetos cantando el bello cuerpo de la mujer, Rimbaud y Paul Verlaine le respondieron con otro soneto obsceno titulado expresivamente «El soneto del agujero del culo». En una velada literaria, honrada por los escritores más considerados del momento, Rimbaud se dedicó a gritar la palabra Merde!al final de cada verso leído por los próceres en voz alta. Un fotógrafo llamado Carjat perdió la paciencia, lo zarandeó y amenazó con abofetearlo, pero el niño prodigio, pese a su constitución más bien frágil, no se arredraba: desenvainó el bastón-espada de su amigo Verlaine y a punto estuvo de ensartar a aquel adelantado del todavía dudoso arte.
No fue esa, desde luego, la única ocasión en que Rimbaud se vio envuelto en la violencia, aunque en la mayoría de las demás estuvo también Verlaine de por medio, lo cual podría inducir a pensar que era este poeta amigo o amante, diez años mayor que él, quien la llevaba en la sangre. Las respectivas madres de ambos autores solían echar la culpa al «otro» de la vida irregular o de crápula a que los dos se entregaban, pero en el caso de Verlaine el rencor adquiría tintes más graves por parte de sus allegados, ya que él, además de madre, tenía mujer, hijo y suegros. Había mantenido correspondencia con Rimbaud y lo había invitado a París, a su propia casa de recién casado, o mejor dicho, a la de sus suegros. El título de genio provincial que ya le otorgaba Verlaine no hacía esperar a un Brummell, pero tampoco obligadamente a quien encontraron: un patán con el rostro curtido por el sol y el viento, en plena e ingrata edad del crecimiento, con unas ropas que ya le quedaban pequeñas, el pelo hirsuto como si nunca hubiera conocido peine y, a modo de corbata, una especie de cuerda gastada ciñéndole el cuello de la camisa. Se presentó sin ningún equipaje: ni cepillo de dientes ni una sola muda para alternar con la que era de suponer que llevaría puesta. La irrupción de semejante elemento en el ambiente fastidioso y cursi de los Mauté de Fleurville fue vista como un mal presagio, que, dicho sea en seguida, se cumplió con creces.
No es que Verlaine hubiera llevado con anterioridad y posterioridad a su amañado matrimonio una vida responsable y reposada: se había dado con incontinencia a un par de vicios no muy bien vistos por las familias, la embriaguez y la sodomía. Pero en aquellos momentos, con la anunciada llegada del hijo y una esposa asimismo adolescente (Mathilde tenía por entonces diecisiete años), estaba intentando ponerse firmes. Nada más inadecuado para su intento que la aparición de aquel niño salvaje que además traía como propósito practicar el también citado sin cuento «d é r é glement de tous les sens». Al nacer el hijo, Verlaine pasó los tres días siguientes observando una conducta que él juzgaba modelo, consistente en volver a cenar a casa y pasar la velada con su mujer. Pero ya al cuarto día regresó a las dos, borracho y amenazante: durmió tirado sobre la cama de la nueva madre, con los pies sobre la almohada, lo cual significa —habida cuenta de que no se quitó las botas– que Mathilde tuvo durante horas barro junto a su cara.
La relación de Rimbaud con Verlaine fue una sucesión de incidentes, con Mathilde en medio o al lado demasiadas veces. Verlaine necesitaba a ambos y a ninguno de ellos le era posible prescindir de él completamente, pese a su brutalidad (con ella) y sensiblería (con él), una mezcla insoportable. A título de ejemplo de lo primero, cabe mencionar que cuando Verlaine llegaba ebrio tenía la obsesión de prender fuego al armario en que su suegro guardaba la munición para la caza y que estaba contiguo a la alcoba de Mathilde. En una ocasión la amenaza del fuego sobre su cabeza fue más directa: «¡Te voy a quemar el pelo!», le dijo con una cerilla encendida en la mano. Al parecer el fósforo se apagó antes de que pudieran arder más que unos mechones. También le puso un cuchillo en la garganta, otro día le llegó a hacer cortes en las manos y en las muñecas. Rimbaud compartía con él la afición a las incisiones, sólo que le hacía su víctima: una noche le dijo en el Café du Rat Mort: «Extiende las manos sobre la mesa; quiero hacer un experimento». Verlaine se las ofreció confiado. Rimbaud sacó una navaja y se las rajó varias veces. Verlaine abandonó el café indignado, pero Rimbaud lo persiguió y volvió a pincharle. Del mismo modo que Verlaine hería e insultaba a Mathilde, Rimbaud insultaba y hería a Verlaine, pero nadie se iba del todo. La violencia se vio coronada por los famosos tres disparos del revólver de Verlaine en Bruselas. Falló dos, el tercero alcanzó a Rimbaud en la muñeca. La cosa no habría tenido trascendencia de no ser porque tan sólo unas horas más tarde, camino de la estación desde la que Rimbaud pensaba regresar solo a París, Verlaine, en presencia de su propia madre, que los acompañaba insensatamente, de nuevo perdió los estribos y esgrimió el arma que incomprensiblemente nadie le había confiscado. Ante el temor de que esta vez no fallara, Rimbaud pidió auxilio a un policía, y de ese gesto natural de cobardía resultó la condena del yerno de los Mauté de Fleurville a dos años de trabajos forzados, pese a que Rimbaud, demasiado tarde, quiso retirar la denuncia. Al menos lograron que la acusación pasara de «intento de asesinato» a meras «lesiones». Con todo, parece una ironía que en una carta de Rimbaud a Verlaine poco antes de este episodio, aquél le dijera a éste: «Sólo conmigo puedes ser libre».
Rimbaud era un superdotado que jamás sacó provecho de sus superdotes, si bien le sirvieron para aprender rápidamente cosas no muy útiles, entre ellas numerosas lenguas como el alemán, el árabe, el indostaní y el ruso, o ya luego las más útiles de los indígenas que rodearon su vida adulta o de exilio. También aprendió en poco tiempo a tocar el piano, que primero practicó durante meses imaginariamente. Esto es: como su madre se negaba a alquilar el instrumento, Rimbaud dibujó a cuchillo un teclado sobre la mesa del comedor, y en él se ejercitaba durante horas en completo silencio. La anécdota al parecer es cierta, o al menos más que alguna otra incorporada a su leyenda: se cuenta (pero se sospecha que él era la fuente) que nada más nacer la enfermera lo depositó en un cojín un momento mientras salía a buscar unos pañales. Al regresar se encontró con que la criatura no estaba en su sitio, sino que se dirigía ya a gatas hacia la puerta en busca de aventuras y vagabundeos.
Desde que apareció la excelente biografía de Enid Starkie se sabe bastante de su vida post-literaria y casi nómada: del exportador de café, del capataz, del colono, del explorador, del expedicionario, del traficante de armas y seguramente de esclavos. Se conservan numerosas cartas de sus años abisinios, y en ellas da la impresión de que Rimbaud, por segunda o tercera vez, se había cansado de ser quien era. Su aspecto cambió, se hizo robusto, lució bigote y barba y sólo se mantuvieron inalterados sus llamativos ojos azules, que incluso en sus días de mayor tosquedad y dejadez le conferían la facción poética que todo versificador juvenil ha necesitado siempre. Quiso hacerse rico rápidamente, luego limitó sus aspiraciones y simplemente deseó hacer algún dinero que le permitiera pararse, es decir, establecerse en Abisinia sin grandes apuros. Deseó casarse y tener descendencia, pero nunca contó con una candidata firme. En una carta a su madre le preguntaba: «¿Sería posible casarme en tu casa la primavera próxima?». Era un deseo fuerte pero inconcreto, ya que añadía: «¿Crees que encontraría una mujer dispuesta a regresar aquí conmigo?». Algo antes, a los treinta y tres años, había escrito a su familia: «Tengo el cabello completamente gris y la sensación de que mi vida camina hacia su fin... Estoy terriblemente cansado. No tengo trabajo y me aterra perder lo poco que me queda». Llevaba una existencia frugal, austera, y en todos sus proyectos lo acompañó el fracaso. Ahorraba como un campesino a base de renuncias, luego invertía en una empresa arriesgada y que requería enorme esfuerzo, era engañado en las transacciones o se apiadaba de quienes iban a hacerlo, lo perdía todo, volvían a empezar el ahorro y los lentos proyectos. Nada le salió bien.
Mientras tanto, su prestigio y su fama crecían en París, donde se convertía en una leyenda viva que todo el mundo creía muerta. Un día se le inflamó una rodilla, y ese fue el comienzo de la enfermedad que lo llevó a la tumba, un carcinoma que le hizo peregrinar, con terribles sufrimientos, desde el desierto hasta un hospital de Marsella. Se le amputó la pierna, caminó con muletas, ansiaba una pierna ortopédica. Pero la enfermedad avanzó inmovilizándole todos los miembros, «como ramas secas de un árbol que todavía no ha muerto por completo», según el limpio símil de su biógrafa Starkie. Tomaba té de adormideras y contaba historias lejanas a los vecinos. Un día antes de su muerte dictó, semiinconsciente, una carta a su hermana Isabelle, dirigida a una compañía naviera: «Me hallo enteramente paralizado y desearía por ello subir pronto a bordo. Tengan a bien comunicarme a qué hora se me podrá embarcar». El 10 de noviembre de 1891, murió sin haber cumplido los treinta y siete. Lo enterraron en su detestada aldea natal, Charleville, sin ningún discurso. Cuando, ya muy enfermo, un conocido le habló de su poesía y de literatura, Rimbaud contestó con un gesto de desagrado: «Qué más da todo eso. Mierda para la poesía». La idea no era nueva en él, ni producto de la agonía. Muchos años antes, en el borrador de Una temporada en el infierno, había anotado: «Ahora puedo decir que el arte es una tontería». Quizá dejó de escribir tan sólo por eso.








