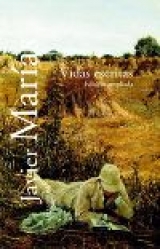
Текст книги "Vidas escritas"
Автор книги: Javier Marias
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
La Baronesa, con todo, proporcionaba también, a su no-amante y a sus amigos, maravillosos ratos de placer y embeleso y trance. En una ocasión, y en medio de una velada dichosa, se levantó y salió de la habitación. Regresó al poco con un revólver, lo alzó y apuntó con él al poeta durante largo rato. Este no se inmutó, según sus propias palabras, porque en aquel estado de felicidad la muerte no habría importado. Quizá no esté de más añadir que el poeta Björnvig no logró publicar nada durante los cuatro años de su arrebato.
Isak Dinesen decía no tener muy buena vista, pero era capaz de distinguir tréboles de cuatro hojas por el campo a una distancia inconcebible, y de ver la luna nueva cuando ésta era aún invisible. Cuando la descubría, tenía por costumbre saludarla con tres reverencias, y aseguraba que había que discernirla sin cristal de por medio, pues eso traía mala suerte. Tocaba el piano y la flauta, preferentemente Schubert con el primero y Haendel con la segunda, y al atardecer rememoraba con frecuencia poemas de Heine, su favorito, y a veces de Goethe, a quien detestaba pero recitaba. A Dostoyevski lo aborrecía, aunque lo admiraba, y era incondicional de Shakespeare. De Heine citaba a menudo estos versos: «Quisiste ser feliz, infinitamente feliz o infinitamente desdichado, corazón orgulloso, y ahora eres desdichado».
Sus ojos rodeados de khôl estaban llenos de secretos, según cuantos los miraron: nunca parpadeaban ni se apartaban de lo que estuvieran mirando. El padre de Isak Dinesen se había suicidado cuando ella tenía diez años, y ella había contado cuentos desde la infancia. Su hermana menor le imploraba a veces al acostarse con sueño: «¡Oh, Tania, esta noche no!» En su vejez, en cambio, sus anfitriones o sus invitados le rogaban que contara alguna historia. Ella se prestaba a veces, como quien hace un regalo. Todos los jueves cenaba con un niño al que había comprado un traje apropiado para la ocasión; era el hijo de su cocinera, a quien una noche había sorprendido escondido, acechante, espiándola mientras ella cenaba a solas. Gustaba de provocar, pero suave e irónicamente, como cuando ponía objeciones a la democracia absoluta, temiendo por la suerte de las élites: «Ya saben, debería haber siempre unos pocos versados en los clásicos». Decía gobernarse en su vida por las reglas de la tragedia clásica, y según ellas habría educado a los hijos que nunca tuvo.
Al final pasaba varios meses al año en una clínica, y el resto, como siempre, en Rungstedlund, donde murió quedamente, tras haber escuchado a Brahms durante la tarde, el 7 de septiembre de 1962. Fumó sin parar hasta el fin de sus días, que dejó a la edad de setenta y siete años, y fue enterrada al pie de un haya que ella misma había escogido, junto a la costa de Rungsted. Según Lawrence Durrell, habría lanzado una mirada amable e irónica a quien se hubiera atrevido a llorar su muerte. «En realidad tengo tres mil años y he cenado con Sócrates.»
Isak Dinesen hizo suyas estas palabras: «En el arte no hay misterio. Haz las cosas que puedas ver, ellas te mostrarán las que no puedes ver».
James Joyce en sus gestos
La gente solía decir de James Joyce que parecía triste y cansado, y él mismo se describió en una ocasión como «un hombre celoso, solitario, insatisfecho y orgulloso». Claro que esta descripción la hizo en privado, en una carta a su mujer Nora Barnacle, a quien confiaba cosas mucho más íntimas y atrevidas que a ninguna otra persona. No por ello, sin embargo, puede colegirse que no hiciera la descripción también para la posteridad, a la que confiaba cosas aún más atrevidas.
Ya de joven era un hombre algo pomposo y pagado de sí mismo, concentrado en lo que escribiría y en su temprano (luego perenne) odio a Irlanda y a los irlandeses. Cuando aún no había escrito más que algunos poemas, le preguntó a su hermano Stanislaus: «¿No te parece que existe cierta semejanza entre el misterio de la Misa y lo que yo estoy intentando hacer? Quiero decir que en mis poesías estoy intentando darle a la gente una suerte de placer intelectual o goce espiritual al convertir el pan cotidiano en algo que posea una permanente vida artística propia... para su elevación mental, moral y espiritual». Quizá cuando fue menos joven sus comparaciones fueron menos eucarísticas y más pudorosas, pero siempre estuvo convencido de la importancia extrema de su obra, incluso cuando aún no existía. James Joyce parece uno de esos casos de artistas que prodigan tanto el gesto de la genialidad que acaban por persuadir a sus contemporáneos y a varias generaciones más de que en efecto son y han sido genios sin vuelta de hoja ni remisión. En consonancia con ese gesto, era famoso porque le traía sin cuidado que le leyeran o no, y por supuesto las opiniones; sin embargo, cuando apareció su Ulises, tras grandes dificultades para su publicación, hizo cuanto estuvo en su mano para difundirlo, y hasta se le vio más de una vez empaquetando el ejemplar comprado en la célebre librería Shakespeare & Co., gracias a cuyos sello e imprenta se había editado por fin el libro inmortal. También se sabe que permanecía alerta a la espera de alguna mención o crítica en la prensa, y que escribió cumplidas notas de agradecimiento a cuantos se ocuparon de la novela. Cuando salió Finnegans Wakemucho después y tuvo una fría acogida, se sintió herido y descontento, y así pasó los últimos dos años de su vida, lo cual no es una manera agradable de pasarlos, sobre todo si son los últimos.
Pero a cambio gozó, durante casi todos sus demás años, de un respeto y una admiración que pocos autores logran antes de su muerte. Durante los que pasó en París era incluso reverenciado y temido, y nadie contravenía sus deseos ni sus costumbres, por ejemplo la de cenar todas las noches en el mismo sitio y a las nueve en punto, o la de no probar el vino blanco, por bueno que fuera. Al parecer, un oftalmólogo le había asegurado que esa clase de vino era muy perjudicial para la vista, y Joyce cuidaba mucho de sus delicados ojos. Amenazado de glaucoma, hubo de someterse a once operaciones a lo largo de su vida, y esa es la razón por la que algunas fotográficas lo muestran con un llamativo y abultado parche en el ojo izquierdo, y quizá por eso vio Djuna Barnes en ellos «la misma palidez de las plantas ocultas al sol durante mucho tiempo». El parche, así pues, no lo llevaba por hacerse notar: a Joyce le bastaba con su actitud genial, y no necesitaba disfrazarse de cazador ni correr los sanfermines. Al contrario, era todo menos un extravagante, y en una cena o reunión social resultaba una angustia quedar sentado a su lado, al menos para quien fuera sólo moderadamente hablador, ya que en tales circunstancias Joyce no se dignaba abrir la boca, sino que esperaba que se lo entretuviera con cháchara mientras él guardaba silencio, un silencio «cómodo pero absoluto» en palabras de Ford Madox Ford. Sus compañeros de mesa se esforzaban por encontrar temas que pudieran interesarle, pero Mr Joyce (todos menos Djuna Barnes le llamaban así) sólo contestaba «Sí» o «No». A diferencia de los personajes de sus novelas, charlatanes interiores, el autor era taciturno y despectivo siempre, al menos en sociedad.
En privado, a solas, era muy distinto aunque no menos altivo. Pero se emborrachaba hasta bien entrada la madrugada y se mostraba más amable y daba más charla, si bien con demasiada frecuencia proponía asuntos teológicos que no interesaban a nadie o se ponía a recitar, en sonoro italiano, largas tiradas de Dante como un sacerdote ante la grey. En una ocasión, estando en la Brasserie Lutétia, su compañero de mesa dijo haber visto una rata corriendo escaleras abajo, y la reacción de Joyce no fue muy serena. «¿Dónde, dónde?», preguntó alarmado. «Eso trae mala suerte.» Joyce tenía infinitas supersticiones, y un segundo después de pronunciar estas palabras se desmayó de terror. También temía mucho a los perros, desde que en la infancia le había mordido malamente un terrier irlandés. Pero a lo que tenía más pánico era a las tormentas, tanto en su niñez como en su edad adulta, aunque en ésta lo disimulaba más. De niño no le bastaba con cerrar ventanas, correr cortinas y bajar persianas, sino que acababa encerrado en un armario. De adulto, dicen las malas lenguas que se tapaba los oídos y se comportaba como un cobarde; las buenas lo niegan, y sólo admiten que si la tormenta le pillaba en la calle, se retorcía las manos, daba gritos y echaba a correr.
Además de muy bebedor cuando bebía (pasaba periodos abstemios), era un gran devorador de libros y había sido muy putero en su juventud. Aunque recurría a ellas, las putas le desagradaban, y tal vez por eso prefería imaginar, cuando le escribía a su mujer, Nora, escenas que quizá tuvieron su correspondiente en la realidad pese a lo teatral de las figuraciones. Al fin y al cabo, Joyce había dicho una vez que «anhelaba copular con un alma». Hace ya bastantes años se hicieron célebres estas cartas obscenas, en las que su autor solía prometérselas muy felices para cuando Nora y él volvieran a encontrarse (él estaba en Dublín, ella en Trieste, donde vivían habitualmente), y en las que incluso hallaba momentánea felicidad, ya que al final de más de una confiesa haberse corrido (son sus palabras) mientras le escribía cochinadas: sin duda uno de los pocos escritores que han logrado con su pluma gratificaciones tan intensas. James Joyce, a juzgar por esa correspondencia, deseaba que su mujer engordara para que lo golpeara, lo dominara y hubiera más excesos, tenía ideas muy precisas sobre el tipo de ropa interior que ella debía llevar (un poco manchada siempre, la preferencia era invariable) y mostraba abierta predilección por las capacidades aéreas o aun depositivas de la que había conocido como Nora Barnacle: en suma, era un coprófilo. Pero de tales cartas no es esto lo más chillón, sino el espíritu inquisitivo con que interrogaba a Nora sobre su pasado y sobre su presente, a fin de nutrir sus libros. El tipo de interrogatorio recuerda, más que nada, al de los curas católicos en el confesionario, como se ve en este extracto: «Cuando aquella persona... te metió la mano o las manos bajo las faldas, ¿te acarició sólo por fuera o te metió el dedo o dedos? Si lo hizo, ¿llegaron lo bastante arriba para tocarte esa pequeña polla al final de tu coño? ¿Te tocó por detrás? ¿Estuvo mucho rato acariciándote y te corriste? ¿Te pidió que le tocaras a él? ¿Lo hiciste? Si no le tocaste, ¿se corrió él contra ti y tú lo notaste?». O en este otro: «Esta noche... he estado tratando de imaginarte masturbándote el coño en el retrete. ¿Cómo lo haces? ¿De pie contra la pared acariciándote bajo la ropa o te sientas en el hueco con las faldas levantadas y la mano a toda máquina por la abertura de tus bragas? ¿Te entran ganas de cagar? Me pregunto cómo harás. ¿Te corres mientras cagas o te masturbas hasta el final primero y cagas luego?». No se puede negar que Joyce era un hombre puntilloso y con amor al detalle.
James Joyce sufrió varias desgracias en su vida, pero por lo general no mostraba sus sentimientos. Cinco de sus nueve hermanos (él era el mayor) no superaron la infancia, y su modo de reaccionar ante alguna de esas muertes hizo que hasta su madre lo considerara insensible. Cuando su hija Lucía tuvo que ser internada en hospitales psiquiátricos, Joyce, en cambio, se volcó lleno de solicitud y nunca perdió la esperanza de su recuperación. Le escribía numerosas cartas. Según su hermano Stanislaus, sin embargo, para James Joyce «la infelicidad era como un vicio». Era frío y distante excepto con los muy cercanos, pero cuando a la muerte de su madre descubrió un paquete de cartas que le había escrito su padre antes de casarse, se pasó una tarde entera leyéndolas «con tan poca compunción como un médico o un abogado... hacen preguntas». Cuando terminó, Stanislaus le preguntó: «¿Y bien?». «Nada», respondió James Joyce secamente y con algo de desprecio. Nada, pensó Stanislaus, para el joven poeta con una misión, pero evidentemente algo para la mujer que las había guardado durante todos aquellos años de dejadez y miseria. Stanislaus las quemó, sin leerlas él.
James Joyce tenía la costumbre de suspirar. Otra madre, la de su mujer Nora, se la observó y le dijo que así se destrozaría el corazón.
Pero Joyce no murió con el corazón deshecho por ninguna infelicidad, sino a causa de una úlcera perforada, en un hospital de Zürich, el 13 de enero de 1941 casi con cincuenta y nueve años. Lo enterraron dos días más tarde, tras una breve ceremonia, en el cementerio de esa ciudad.
Su propia mujer, Nora Barnacle, que no se dignó leer su Ulises, lo definió una vez. Dijo: «Es un fanático».
Giuseppe Tomasi di Lampedusa en clase
Lo más triste de la más bien triste historia de Giuseppe Tomasi di Lampedusa es la publicación de su única y mundialmente célebre novela El gatopardo, porque puede decirse que es lo único extraordinario que le ocurrió en su vida, y en realidad le ocurrió en su muerte, dieciséis meses después de que dejara el mundo. Por eso es uno de los pocos escritores que nunca se sintió escritor ni vivió como tal, y lo fue todavía menos que otros que tampoco lograron publicar nada en vida porque él ni siquiera lo intentó hasta casi el final de sus días. Por no intentar, ni siquiera hasta entonces intentó escribir.
Fue más bien un lector, insaciable y obsesivo. Las pocas personas que lo trataron de cerca se quedaban asombradas de sus exhaustivos conocimientos de literatura e historia, materias de las que poseía sendas bibliotecas descomunales. No sólo había leído a todos los autores importantes o imprescindibles, sino también a los segundones y a los mediocres, que, sobre todo en novela, consideraba tan necesarios como los grandes: «También hay que saber aburrirse», decía, y leía, con interés y paciencia, la literatura mala. La compra de libros era casi su único gasto o su único lujo, aunque las posibilidades que ofrecía Palermo en este aspecto a un hombre que sabía inglés, francés, alemán y ruso (más español en el último año de su vida) eran desesperadamente limitadas. Con todo, en la desocupada existencia de señorín de provincias que llevaba, todas las mañanas había al menos un par de horas dedicadas a la inspección de librerías, principalmente la llamada Flaccovio, que visitó a diario durante diez años. La verdad es que las mañanas de Lampedusa debían de parecer a sus conciudadanos las mañanas del perfecto ocioso, lo que sin duda eran. Mientras Licy, su mujer psicoanalista y letona, recuperaba en la cama las horas que por su propio gusto dedicaba al trabajo de madrugada, Lampedusa se levantaba temprano y se llegaba a pie hasta una pastelería en la que desayunaba durante largo rato y leía: en una ocasión no se movió durante cuatro horas, las que le llevó una gruesa novela de Balzac, de cabo a rabo. Luego hacía su demorado recorrido por las librerías, para pasar después a un segundo café en el que se sentaba pero no se mezclaba con algunos conocidos de inquietudes semiintelectuales. Allí escuchaba («las estupideces») y apenas hablaba, para regresar en autobús tras sus tremendas sentadas y sus débiles caminatas. Se lo recuerda siempre trasladándose pesadamente, con aire distinguidísimo y descuidados andares, la mirada despierta y en la mano una bolsa de piel cargadísima de libros y de dulces y pastas con los que debía sobrevivir hasta la noche, ya que en su casa no se celebraba el almuerzo. Esa famosa bolsa la acarreaba con naturalidad, no importándole en absoluto que junto a los tomos de Proust asomaran golosinas o incluso calabacines. Al parecer, la bolsa albergaba siempre más libros de los necesarios, como si se tratara del equipaje de un lector que sale de largo viaje y teme quedarse sin lectura durante su ausencia. No faltaba nunca alguna obra de Shakespeare, según su mujer porque «podía consolarle si veía algo desagradable» en sus trayectos.
Tan encendido era el aprecio de Lampedusa por los libros que hasta los usaba como cajas fuertes: tenía por costumbre arrojar entre las páginas de diferentes volúmenes pequeñas cantidades de dinero, para luego olvidar, obligadamente, en cuáles se hallaban aquellos billetes. Por eso decía a veces que su biblioteca contenía dos tesoros.
El dinero, como puede suponerse, no constituyó nunca una preocupación para él, pero no tanto porque fuera muy rico cuanto por su falta de ambiciones. Bien es verdad que era lo bastante adinerado para no deber trabajar en toda su vida, pero una herencia repartida y las crisis del siglo hicieron de él un noble absolutamente venido a menos. Sus costumbres eran modestas: librerías aparte, consistían en ir mucho al cine y comer de vez en cuando en algún restaurante; ni siquiera viajaba, aunque lo había hecho con cierta frecuencia en su juventud. Anotaba en su agenda las películas que veía (dos o tres a la semana), junto con un adjetivo: cuando vio 20.000 leguas de viaje submarino, el elegido fue spettacolare.
En 1954, tres años antes de su muerte, señaló: «Soy una persona muy solitaria. De mis dieciséis horas de vigilia diaria, al menos diez transcurren en soledad. No pretendo, sin embargo, pasarme todo ese tiempo leyendo; a veces me divierto elaborando teorías literarias...» Esto no era del todo exacto, ya que lo que se dice teorías literarias no dejó tras su muerte. Lo que sí dejó fue alrededor de mil páginas sobre literatura inglesa y francesa, y lo asombroso del caso es que en principio esas páginas tenían un solo destinatario, Francesco Orlando. Éste era un joven de la burguesía (hoy eximio profesor y crítico) a quien Lampedusa se ofreció, en sus últimos años, a enseñar inglés y a darle un curso completo de literatura en esa lengua. En algunas ocasiones el único alumno no estuvo solo, pero fueron las menos. Tres veces por semana, a las seis de la tarde, Lampedusa recibía a Orlando en su casa y hacía que éste leyera en voz alta y pausadamente la lección que el príncipe había redactado al efecto, o bien llevaban a cabo lecturas conjuntas, sobre todo de Dickens y Shakespeare. Esta generosa, desinteresada y extravagante enseñanza cambió la vida de Lampedusa, y en ella puede estar, en parte, el origen de su tardía decisión de escribir. En todo caso, el contacto con personas jóvenes y la posibilidad de «transmitirles» algo (si no las clases, las charlas literarias se fueron extendiendo a otros amigos de la edad de Orlando) lo revivificó y le ocupó las tardes en algo que no fuera la mera y solitaria lectura. Estas lecciones se las tomaba muy en serio, hasta el punto de que se conservan anotaciones suyas en las que lamenta haber preparado alguna tan mal y tan apresuradamente: «las peores páginas jamás escritas por pluma humana», así calificó lo que había redactado sobre la vida de Byron, «una abominación infinita». Con su amable ironía, hacía creer a su discípulo que el destino de aquellos textos, una vez leídos por el propio alumno y en cuanto éste abandonara la casa, era el fuego inmediato y no otra cosa. Por fortuna Lampedusa los conservó, y recientemente han empezado a publicarse, páginas en modo alguno científicas pero llenas de sabiduría, humor, seriedad y finura.
Le interesaban mucho las vidas de los escritores, convencido, como Sainte-Beuve, de que en ellas, o en sus anécdotas más secretas, se hallaban las claves de sus obras. Tal vez por eso, y para dificultar la labor de exégetas, él no dejó demasiadas anécdotas, y si en su vida hubo secretos procuró que lo fueran, es decir, guardarlos de veras. De los aspectos maliciosos que él gustaba saber de sus ídolos, el único que podría comentarse de Lampedusa es su posible impotencia, insinuada por el hecho de que careció de descendencia (pero hay que pensar que cuando se casó su mujer tenía treinta y siete años) y por su aparente falta de pasión hacia Licy, con quien en los primeros años, cuando ella toleraba mal Sicilia y pasaba gran parte del año en su palacio natal de Letonia, mantuvo lo que se ha llamado un matrimonio epistolare. El resto de sus anomalías no le pertenecían a él, sino a sus antepasados, la más próxima el asesinato de una tía suya, apuñalada en un mísero hotel romano por un barón que era su amante.
Lampedusa era exagerado y maniático como todos los escritores, aunque él no supiera que era esto último: detestaba el melodrama y la ópera italiana, que consideraba un arte de zulúes; en realidad detestaba todo lo explícito. Su obra favorita de Shakespeare era Medida por medida, pero sobre ella aún prefería el soneto 129. Padecía de insomnio y de pesadillas, pero sólo al final de su vida se dignó relatarle una a su mujer psicoanalista: en ella recorría pasillos solicitando los datos de su inminente ejecución. Sólo bebía agua, pero comía bien (era grueso) y fumaba mucho, sin reparar jamás en la ceniza que iba lloviznando sobre su chaqueta. Estrechaba la mano de quien le presentaran sin mirarle a la cara, en sociedad era tímido, taciturno, solitario y triste, hasta el punto de que mucha gente creía que, en según qué circunstancias, simplemente se negaba a hablar. En privado, en cambio, con sus pocos íntimos y aún más escasos discípulos, tenía una conversación brillante y precisa, amable y siempre algo sarcástica. Podía ser pedante: a cada uno de sus perros le hablaba en una de las lenguas que conocía. Orlando dijo de él que tenía un aire de «enorme felino absorto».
Poco se sabe de sus ideas políticas, si es que las tuvo claras, pero sí de su odio a Sicilia y a los sicilianos, aunque era un odio superficial, esto es, con buena mezcla de amores. Pero condenaba a todas sus clases sociales. Era anticlerical, a la antigua usanza, y en todo caso creía que todo terminaba «aquí abajo». De maneras suaves, encajó con ironía y dolor los iniciales rechazos de su novela por algunas editoriales, mientras que su mujer anotaba expresivamente en su agenda: «Refus de ce cochon de Mondadori». Según Lampedusa, lo que por fin le hizo decidirse a escribir fue ver que uno de sus primos, Lucio Piccolo, asimismo tardío, obtenía un premio y el aplauso de Montale por un volumen de poesías: «Con la certeza matemática de no ser más tonto, me senté ante mi mesa y escribí una novela», dijo en carta a un amigo. Estaba convencido de que El gatopardomerecía ver la luz, pero le entraban dudas: «Es, me temo, una porquería», le dijo a Francesco Orlando, y, según éste, se lo dijo de buena fe.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa murió de cáncer de pulmón en casa de unos parientes en Roma, a donde había ido a tratarse, la madrugada del 23 de julio de 1957, a la edad de sesenta años. Estaba dormido, y fue su cuñada quien lo halló muerto.
Lampedusa creía que a los demás siempre había que dejarlos en sus errores. El, desde luego, quedó en el suyo, y no conoció el éxito que no quiso esperarle. Una de las desgracias de su vida, decía, había sido la dureza de corazón, y contra ella previno una vez a su querido primo Gioacchino, cuarenta años más joven que él y a quien acabó adoptando: «Ten cuidado», le dijo. «Cave obdurationem cordis.»
Henry James de visita
De Henry James puede decirse que fue desdichado y feliz por el mismo motivo, a saber: era un espectador de la vida, apenas participaba de ella, o al menos no de sus aspectos más llamativos y emocionantes. En cambio llevó durante muchos años una vida social intensísima y de lo más entretenida, hasta el punto de que en una sola temporada, la de 1878-79, fue invitado a cenar (y aceptó) ciento cuarenta veces computadas. Era la época en que no había en Londres estreno ni fiesta que no se viera deslucido sin su asistencia.
Sin embargo, la mayor parte de sus últimos dieciocho años los pasó en Lamb House, su casa provincial de Rye, donde no dejó, no obstante, de privarse de compañía: a sus cuatro criados, jardinero y secretaria se añadían numerosas visitas a lo largo de las estaciones, aunque en orden y sin promiscuidad, ya que nunca tuvo más de dos invitados al mismo tiempo. En las cercanías vivían también algunos colegas escritores, como Joseph Conrad y Ford Madox Ford, que entonces aún se apellidaba Hueffer. Con el primero no tenía mucho trato, pues aunque admiraba sus obras, la persona no acababa de satisfacerle, sobre todo porque «en el fondo» era polaco, católico romano, romántico, y además un pesimista eslavo. Sin embargo, cuando se encontraban, se hablaban con gran pompa y admiración y sólo en francés, y cada treinta segundos James exclamaba «Mon cher confr è re!», a lo que Conrad respondía con la misma frecuencia «Mon cher ma î tre!». En cuanto a Ford o Hueffer, mucho más joven que James, se veían casi incesantemente según aquél, pero tal vez eso era más de lo que James deseaba: hay constancia objetiva de que en una ocasión, yendo con su secretaria, James saltó una zanja para evitar encontrárselo en la carretera de Rye, donde Hueffer solía acechar su paso.
Henry James era grande, casi obeso, completamente calvo y con una terrible mirada, tan penetrante e inteligente que los criados de algunas de las casas que visitaba se estremecían al abrirle la puerta, con la impresión de estar siendo atravesados hasta el espinazo. Por la calva parecía un teólogo y por los ojos un hechicero. Esto no quita para que fuera muy circunspecto y levemente humorístico en su trato con todo el mundo, como si a propósito imitara a Pickwick. Pero si algo lo molestaba podía ser de una crueldad sin tasa y momentáneamente vengativo, aunque sólo con el verbo. Sus allegados recuerdan pocas ocasiones en las que su inglés se tornara brutal y directo, pero esas pocas no han logrado olvidarlas. Por lo general hablaba como escribía, hasta extremos desesperantes, fomentados por el hábito de dictar sus novelas durante sus últimos años. La más simple pregunta a una criada duraba en su formulación un mínimo de tres minutos, tal era su puntillosidad con la lengua y su horror a la inexactitud y al equívoco. Por un afán de claridad, su habla era totalmente indirecta y oscura, y en una ocasión, para referirse a un perro, y a fin de evitar el directo término, recurrió a definirlo como «algo negro, algo canino...». Tampoco se atrevió una vez a afirmar de una actriz que era abiertamente fea, y hubo de contentarse con matizar que «aquella pobre casquivana poseía cierta gracia cadavérica».
Hablaba con tantos incisos y paréntesis que eso le trajo algún contratiempo: una tarde salió a pasear por la carretera de Rye, como solía, en compañía de Hueffer y otro escritor y de su perro Maximilian, que gustaba de corretear ovejas por el camino y al que por tal motivo llevaba atado a una larguísima correa que le diera amplitud de movimientos. En un momento dado, y a fin de coronar con el debido énfasis una interminable frase, James se detuvo y clavó su bastón en el suelo, y en esa postura peroró durante largo rato mientras sus acompañantes le escuchaban en reverencial silencio y el perro Maximilian, corriendo de un lado a otro y dando vueltas a su antojo, enredaba con su correa bastón y piernas de los caballeros, dejándolos aprisionados. Cuando el Maestro concluyó su arenga y quiso proseguir el paseo, se encontró inmovilizado. Tras zafarse con dificultades, se volvió hacia Hueffer con una llamarada en los ojos, alzó su bastón con reproche y le gritó: «¡Hueffer! ¡Es usted dolorosamente joven, pero a la edad que ya ha alcanzado, si es que no antes, jugar a tales jueguecitos es una imbecilidad! ¡Una im-be-ci-li-dad!».
Pero exceptuando estos raros arrebatos. James era una persona que justamente se distinguía por su impecable comportamiento social y por no meter jamás la pata. Con la misma urbanidad y —esto siempre– circunloquios se dirigía a un diplomático y a un deshollinador, y su curiosidad era infinita sobre cuanto acertaba a pasar ante su mirada. Quizá por eso invitaba a la confidencia, y en modo alguno desdeñaba los cotilleos de aldea mientras estuvo en Rye. Escuchaba sin cesar y hablaba sin cesar también: llegó a oír una confesión de asesinato y llegó a pronunciarle una conferencia sobre los sombreros a un hijo de Conrad que, con cinco añitos, le había hecho una inocente pregunta acerca de la extraña forma del que él llevaba.
Cuando se hallaba inmerso en una de sus novelas podía ser muy olvidadizo y no recordar que tenía invitados a comer hasta que éstos le esperaban ya sentados a la mesa, pero era extremadamente cuidadoso y exigente con las reglas de la hospitalidad, y por eso, con él, el verdadero riesgo no estribaba en ser su huésped, sino su anfitrión, ya que a partir de las atenciones recibidas o del ambiente de un hogar sacaba conclusiones definitivas que su fabulación, además, desarrollaba con posterioridad. Y así como, por ejemplo, admiraba a Turgueniev tanto literaria como personalmente (lo veía poco menos que como a un príncipe), detestó siempre a Flaubert por haberlos recibido en bata una vez, al susodicho Turgueniev y a él. Al parecer se trataba más bien de una prenda de trabajo, lo que en francés se llamaba entonces un chandail, y seguramente por parte de Flaubert fue una manera de honrarlos y admitirlos a su intimidad. Pero para James aquello era una indudable bata y nunca se lo perdonó: es más, para él Flaubert era ya un hombre que lo hacía todo en bata, y sus libros eran por consiguiente un fracaso, salvo Madame Bovary, que, concedía James, quizá fue escrito en chaleco. Idéntica falta cometió el poeta y pintor Rossetti, quien lo recibió con su guardapolvo, para James de nuevo una bata a todos los efectos. Y recibir en bata era un oprobio que retrataba el alma de quien lo hiciera: el detalle le llevó a inferir que Rossetti tenía repugnantes costumbres, no se bañaba nunca y era intolerablemente lascivo. Sin duda desayunaba jamón grasiento y huevos sanguinolentos. Tampoco fue muy cordial su visita a Oscar Wilde, a quien vio en América, donde el apóstol estético pasaba una temporada. Al permitirse decir James que echaba de menos Londres, Wilde lo miró con desprecio y lo tachó de provinciano: «¡De veras! A usted le importan los sitios». Y añadió tópicamente: «¡Mi hogar es el mundo!». A partir de entonces James dudaba entre referirse a él como a «esa bestia inmunda», «ese fatuo idiota» o «ese ínfimo patán». En cambio, su entusiasmo por el individuo Maupassant no conocía límites gracias asimismo a una visita: el cuentista francés lo había recibido para almorzar en compañía de una mujer desnuda con un antifaz. Esto le pareció a James el colmo del refinamiento, sobre todo cuando Maupassant le informó de que no se trataba de ninguna cortesana, meretriz, sirvienta o actriz, sino de una femme du monde, lo cual James no tuvo inconveniente en creer a pie juntillas.








