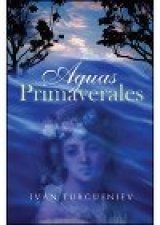
Текст книги "Aguas Primaverales"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
—¡Muy bien, muy bien! ( ¡Sehr gut! ¡Sehr gut!) —desapareció.
—¿Quién es ese personaje? preguntó Sanin.
—¿Eso?...Es el crítico de Wiesbaden: Litterato lacayo, como usted guste. Por ahora, está a sueldo del empresario; y, por consiguiente, tiene la obligación de elogiarlo todo y extasiarse con motivo de todo; pero en el fondo, es un amasijo de horrible bilis, que ni siquiera se atreve a derramar. No estoy tranquila. Horriblemente chismoso, va a ir por todas partes contando que estoy en el teatro. ¡Bah! ¡Tanto peor!
La orquesta tocó un vals; levantóse el telón... En el escenario volvieron a empezar a más y mejor las contorsiones y los aullidos.
—Vamos —dijo la señora Polozoff, yéndose de nuevo a recostar en los cojines del diván—; puesto que le tengo cogido y se ve obligado a hacerme compañía, en vez de disfrutar de la sociedad de su novia... No gire usted los ojos, ni se encolerice...; le comprendo a usted, y ya le he prometido devolverle su libertad plena y absoluta, pero ahora escuche mi confesión. ¿Quiere usted saber lo que amo por encima de todas las cosas?
—¡La libertad!
Al oír esta respuesta, la señora Polozoff puso su mano sobre la mano de Sanin, y dijo con particular acento y una voz grave impregnada de evidente franqueza:
—Sí, Demetrio Pavlovitch; la libertad, ante todo y sobre todo. Y no se figure que haga gala: no, no hay por qué alardear; sólo que así es para mí, y así será hasta el día de mi muerte. En mi infancia vi muy cerca la servidumbre y he sufrido en demasía por esa causa. Mi preceptor, monsieur Gaston, fue quien me abrió los ojos. Tal vez comprenda usted ahora por qué me he casado con Hipólito Sidorovitch: con él soy libre, ¡completamente libre, como el aire, como el viento!... Y yo sabía esto antes de casarme: sabía que con él iba a ser libre como un cosaco nunca avasallado.
La señora Polozoff guardó silencio un instante, y dejó a un lado el abanico; luego prosiguió así:
—Otra cosa le diré: no detesto el meditar... es divertido y, además, para eso se nos ha dado el entendimiento. Pero en cuanto a reflexionar las consecuencias de mis acciones, jamás lo hago; y no me importa un bledo de mí misma, y no me quejo... ¿para qué me serviría? Tengo un proverbio para mi uso: “Esto no tiene consecuencias”. No sé cómo traducir esto al ruso. Y en verdad, ¿qué es lo que tiene consecuencia? Aquí, en la tierra, no me pedirán cuenta de mis acciones; y allá arriba (levantó un dedo)... allá arriba que suceda lo que Dios quiera. ¿Me escucha usted? ¿No le aburre esto?
Sanin escuchaba inclinado; levantó la cabeza.
—Esto no me aburre de ningún modo, María Nicolavna, y la escucho con curiosidad. Sólo que... lo confieso... me pregunto por qué me dice usted todo esto.
La señora Polozoff se aproximó a él imperceptiblemente.
—Se pregunta usted... ¿Es usted tan tardo de comprensión... o tan modesto?
Sanin levantó más la cabeza.
—Le digo todo esto —continuó María Nicolavna con un tono tranquilo nada en armonía con la expresión de su cara– porque me gusta usted mucho. Sí, no se asombre, no es broma; porque después de haberle encontrado, desagradaríame el pensar que usted conservase de mí una impresión... no favorable ni desfavorable, eso me sería igual... sino falsa. Por eso le he traído aquí; por eso estoy a solas con usted y le hablo con tanta franqueza... Sí, sí, con franqueza. Yo no miento. Y fíjese usted bien, Demetrio Pavlovitch; sé que se halla usted enamorado de otra y que va a casarse con ella... Así, ¡haga usted justicia a mi desinterés!
Echóse a reír, pero se detuvo de pronto y permaneció inmóvil, como ensimismada en sus propias palabras; sus ojos, por lo común tan alegres y atrevidos, adquirieron por un instante una expresión como de timidez y hasta de tristeza.
“¡Serpiente! ¡Ah, qué serpiente! —dijo Sanin para sus adentros—. ¡Qué hermosa serpiente!”
—Deme usted mis gemelos —dijo de pronto la señora Polozoff—. Tengo ganas de ver si esa dama joven es en realidad tan fea. De veras, parece que el gobierno la ha elegido con un propósito moral, con el fin de moderar el ardimiento de la juventud.
Sanin le dio los gemelos. Al cogerlos ella, envolvió con ambas manos los dedos del joven, con una presión fugaz y casi insensible. No tenga usted esa cara tan mustia murmuró sonriéndose—. Atienda: yo no tolero que se me pongan cadenas, pero tampoco quiero encadenar a los demás. Me gusta la libertad y rechazo las ligaduras, pero no para mí sola. Y ahora, apártese un poco y oigamos la comedia.
La señora Polozoff asestó los gemelos al escenario y Sanin hizo lo mismo sentado junto a ella en la penumbra del palco y revolviendo en la cabeza, de un modo, involuntario, todo lo que aquella mujer le había dicho en el transcurso de la velada, sobre todo en los postreros minutos.
XXXIX
La representación duró aún más de una hora, pero Sanin y la señora Polozoff no tardaron en separar la vista del escenario. Reanudóse entre ellos la conversación, siempre sobre el mismo asunto; pero aquella vez estuvo menos silencioso Sanin. Interiormente se sentía molesto contra sí mismo y contra la señora Polozoff, esforzándose en probarle la poca solidez de su “teoría”: ¡como si a ella se le diese un ardite de teorías! Se puso a discutir con ella, cosa que la regocijó en sus adentros: cuando se discute, se hacen concesiones o se van a hacer.
Los muy conocedores de la señora Polozoff aseguraban que cuando su firme y potente naturaleza parecía de pronto teñirse con una especie de reservada ternura y casi de pudor virginal (no se sabía de dónde lo sacaba), entonces, ¡oh!, entonces, el asunto tomaba un giro peligroso.
Evidentemente, aquella noche se encontraba en ese caso con Sanin... ¡Cómo se hubiera despreciado éste si hubiese podido mirarse por dentro a sí mismo! Pero no tenía tiempo de mirarse por dentro, ni de menospreciarse.
Ella, por su parte, no perdía un segundo. ¡Y todo, únicamente porque Sanin era guapísimo mozo! Algunas veces no se puede menos que decir: “¡De qué depende la pérdida o la salvación!” Terminada la obra, la señora Polozoff rogó a Sanin que le pusiese el chal. Luego se cogió del brazo de Sanin, salió al corredor, y en poco estuvo que no diese un grito: en la misma puerta del palacio surgió Dónhof como un fantasma, y detrás la ruin persona del crítico wiesbadenés. La oleosa cara del Litteratirradiaba maligna satisfacción.
—¿Quiere usted, señora, que haga acercar su coche? —dijo el oficialito con un temblor de ira mal reprimida en la voz.
—No, gracias; mi lacayo se ocupará de eso respondió ella en voz alta y añadió quedo, con voz imperiosa:
—¡Déjeme!
Y se alejó con presteza, arrastrando consigo a Sanin.
—¡Váyase usted al diablo! ¿Por qué me lo encuentro a usted hasta en la sopa? vociferó de pronto Dónhof, encarándose con el Litterat; necesitaba descargar contra alguien su rabia.
—¡Sehr gut, sehr gut!masculló el Litterat, eclipsándose.
El lacayo, que esperaba en el vestíbulo, hizo acercarse el coche en un santiamén; subió ligera la señora Polozoff, y Sanin se lanzó en pos de ella. Cerróse con estrépito la portezuela, y María Nicolavna soltó la carcajada.
—¿De qué se ríe usted?
—¡Ah! perdóneme, se lo ruego...; pero se me ha ocurrido la idea de que si Dónhof se batiese con usted por segunda vez y por mi causa... Eso sería muy chusco, ¿no es así?
—¿Tiene usted mucha intimidad con él? —preguntó Sanin.
—¿Con él? ¿Con ese mocoso? Me hace el oso, nada más. Estése usted tranquilo...
—¡Pero si estoy perfectamente tranquilo!
—Sí, sé que usted está tranquilo —dijo la señora Polozoff, exhalando un suspiro—. Pero voy a decirle una cosa... Usted, que es tan galante, no puede rechazar mi último ruego. No olvide que parto dentro de tres días para París, y que usted regresa a Francfort. ¡Quién sabe cuándo volveremos a vernos!
—¿Qué petición me quiere usted hacer?
—¿De seguro que sabrá usted montar a caballo?
—Sí.
—Pues bien; hela aquí. Mañana por la mañana me lo llevo a usted conmigo; iremos a darnos un paseo por las afueras de la ciudad. Llevaremos excelentes caballos. Volveremos después, terminamos el negocio y... Amén. No reclame usted, no me diga que eso es un capricho, que estoy loca. Quizá todo ello sea verdad, pero limítese a decir: “Acepto”.
La señora Polozoff se había vuelto de cara a él. El interior del carruaje estaba oscuro, pero sus ojos brillaban en la oscuridad. —Pues bien; acepto —dijo Sanin suspirando.
—¡Ah, suspira usted! —dijo la señora Polozoff imitándole—. Ese suspiro significa: ha n echado vino, hay que beberlo. Pues no, no... usted es galante, encantador, y yo cumpliré mi promesa. He aquí mi promesa. He aquí mi mano sin guante, la mano derecha, la mano que firma. Cójala usted y crea en su apretón. Qué clase de mujer soy, no lo sé; pero soy un hombre formal, y pueden cerrarse tratos conmigo.
Sin darse muy exacta cuenta de lo que hacía, Sanin se llevó a los labios aquella mano. La señora Polozoff la retiró con dulzura y no dijo ya nada más hasta que el carruaje se detuvo.
—¡Hasta mañana! murmuró María Nicolavna en la escalera, iluminada por cuatro velas de un candelabro, que a su llegada había cogido un criado todo galoneado de oro. Tenía ella los ojos bajos:
—¡Hasta mañana!
De regreso a su cuarto, Sanin encontró encima de la mesa una carta de Gemma. Tuvo un impulso de miedo, seguido muy pronto de otro impulso de alegría, con el cual se ocultó a sí mismo el temor que acababa de experimentar. La carta sólo era de cuatro líneas. Gemma se congratulaba de ver tan bien empezado el asunto, le aconsejaba paciencia, añadiendo que todos estaban buenos y se regocijaba de antemano con la idea de su regreso. Sanin halló un poco seca esa carta; sin embargo, cogió pluma y papel... dejándolos en seguida.
“¿A qué viene el escribir? Mañana regreso... ¡Aún hay tiempo! ¡Hay tiempo!
Metióse en la cama sin tardanza, e hizo todos los esfuerzos posibles por dormirse muy pronto. Si hubiese permanecido de pie y despierto, de seguro que hubiera pensado en Gemma; pero sentía una especie de vergüenza de pensar en ella, de evocar su imagen. Su conciencia estaba desasosegada. Pero se tranquilizaba, diciéndose que todo estaría concluido por completo mañana, que se alejaría para siempre de aquella antojadiza mujer, y que olvidaría todas esas estupideces.
Las personas débiles, cuando hablan consigo mismas, se complacen en emplear expresiones enérgicas.
Y además... “¡Eso no tiene consecuencias!”
XL
Esto era lo que pensaba Sanin a la hora de acostarse. Pero la historia no dice nada acerca de las reflexiones que hizo a la mañana siguiente, cuando la señora Polozoff, llamando a su puerta con algunos golpecitos impacientes dados con el puño de coral del latiguillo, apareció en el quicio de la puerta del cuarto, con la cola de su amazona de tela azul oscura recogida en un brazo, un sombrerito de hombre puesto sobre los gruesos rizos de sus cabellos, el velo echado atrás, y los labios, los ojosy todo el rostro iluminados por una sonrisa provocativa.
—¡Vamos! ¿Está usted dispuesto? —dijo con voz alegre.
Por única respuesta, Sanin se abrochó el redingoty cogió el sombrero. La señora Polozoff le echó una mirada intensa y viva, hizo una seña con la cabeza y bajó rápida la escalera, Sanin se lanzó en pos de ella.
Los caballos esperaban ya delante del pórtico. Había tres: uno alazán dorado, una yegua de pura sangre, de cabeza enjuta, ojosnegros a flor de cara, piernas de ciervo, un poco flaca, pero elegante de formas y ardiente como el fuego, era para la señora Polozoff; el segundo, grande, robusto, de un negro sin mancha, de belfo delgado y que enseñaba los dientes, era para Sanin; el tercero para el lacayito, María Nicolavna montó con ligereza en su bruto, que gallardeó en el sitio, levantando la cola y haciendo piernas; pero la señora Polozoff, excelente jinete, lo dominó. Aún había que despedirse de Polozoff, quien con su fez inmutable y su flotante bata había aparecido en el balcón; agitaba un pañuelo de batista, preciso es decir que con aire poco risueño y hasta enfurruñado. Montó Sanin, María Nicolavna saludó a Polozoff con la punta del latiguillo, y cruzó de un latigazo el cuello arqueado y liso de su cabalgadura. Esta se encabritó, dio un salto de carnero; y después, domada, estremecióse, tascando el freno, sorbiendo aire y resollando jadeante, principió a andar con paso menudo y firme. Sanin la siguió, mirando a María Nicolavna, cuyo talle esbelto y flexible, modelado por un corsé que lo dibujaba sin oprimirlo, cimbrábase con aplomo y gracia. Volvió la cabeza y le llamó con la mirada. Sanin se reunió con ella.
—¿Ve usted qué hermosura? Se lo digo por última vez antes de separarnos: “Es usted adorable, y no se arrepentirá”.
Apoyó estas últimas palabras con un afirmativo meneo de cabeza repetido muchas veces, como para hacerle comprender mejor su significado.
Parecía tan dichosa, que Sanin se quedó absorto. Su cara hasta había tomado esa expresión seria que se advierte en los niños cuando están en el colmo de la satisfacción.
Fueron al paso hasta la próxima ronda; después lanzáronse a trote largo por la carretera. El día era espléndido, un verdadero día de verano. Un viento ligero y alegre les acariciaba el rostro, murmuran do y zumbando en sus oídos. De minuto en minuto se apoderaba de ellos una sensación de juventud y de vida enérgica, de libres e impetuosos arranques, y la saboreaban con delicia.
María Nicolavna refrenó el caballo y lo sacó al paso, imitándola Sanin.
—He aquí dijo ella con un hondo suspiro de beatitud—, la única cosa por la cual vale la pena vivir: ¡haber logrado hacer lo que se deseaba, lo que se creía imposible, y meterse en ello hasta aquí! (Su dedo, rápidamente pasado por la garganta, acabó su pensamiento.) ¡Y qué buena se siente una entonces! Yo, por ejemplo, ¡qué buena soy ahora! Creo que besaría al mundo entero. Es decir... no, a todo el mundo, no. Mire por ejemplo, ¡lo que es a ése no lo besaría! (Indicó con la punta del latiguillo un viejo miserablemente vestido que iba por el borde del camino.) Pero estoy dispuesta a hacerle feliz. ¡Tenga, tome! – le gritó en alemán, echándole una bolsa a los pies.
El pesado saquito (aún no se conocían los portamonedas) cayó bruscamente en el camino. El transeúnte se detuvo asombrado. La señora Polozoff soltó la risa y puso al galope su yegua.
—¿Tanto le gustan, a usted los paseos a caballo? – le preguntó Sanin alcanzándola.
María Nicolavna paró en firme de nuevo la yegua. No tenía otro modo de pararla.
—Sólo quise evitar las muestras de agradecimiento. Los que me dan las gracias me estropean mi placer. No lo hago por ellos, sino por mí. ¿Cómo se atreven a permitirse darme las gracias? ¿Me preguntaba usted algo hace un momento? No lo he oído.
—Le he preguntado... quería saber por qué es usted hoy tan feliz.
—¿Sabe usted una cosa? dijo María Nicolavna, que no oyó la nueva pregunta de Sanin, o acaso no tuvo por conveniente el contestar a ella—. Me carga ver trotar detrás de nosotros a ese lacayo. De seguro que sólo piensa en la hora a que sus amos regresarán a casa. ¿Cómo nos lo quitaremos de delante? (María Nicolavna sacó del bolsillo a escape un cuadernito.) ¿Le enviaré a que vaya a llevar una esquela a la ciudad? No; mal medio. ¡Ah, ya lo encontré! ¿Qué es aquello que se ve allá abajo, delante de nosotros? ¿Un mesón?
Sanin miró en la dirección indicada.
—Creo que sí.
—¡Muy bien! Voy a ordenarle que se detenga ahí, y que beba cerveza esperando nuestro regreso.
—Pero... ¿qué va a pensar?
—¿Qué nos importa? Pero ¿bah! No pensará absolutamente nada: beberá cerveza, y pare usted de contar. Vamos, Sanin (era la primera vez que le llamaba así familiarmente): ¡adelante, al trote!
Así que llegaron delante de la posada, la señora Polozoff llamó al lacayo y le dio instrucciones. El lacayo, un groom inglés de origen y por temperamento, sin decir una palabra, se llevó la mano a la visera de la gorrilla y se apeó del caballo, conduciéndolo de la brida. —¡Ya estamos ahora libres como los pájaros! —exclamó María Nicolavna—. ¿A qué parte nos dirigiremos? ¿Al Norte, al Mediodía, al Poniente, al Oriente? Mire: soy como el rey de Hungría el día de su coronación (enseñaba con la punta del latiguillo los cuatro puntos cardinales). Todo nos pertenece. No... ¿Sabe una cosa? ¡Mire las hermosas montañas allá lejos, y qué bosques! Vámonos allí, arriba, arriba... In die Borge wo die Freiheit thront. (Sobre las alturas, donde reina la libertad.)
Abandonó la carretera y tomó al galope por un estrecho sendero apenas trillado, que, en efecto, parecía dirigirse a la montaña. Sanin la siguió a galope también.
XLI
El camino convirtióse bien pronto en una senda y desapareció por completo, cortado por un foso. Sanin habló de volver atrás.
—¡No! dijo la señora Polozoff—. ¡Quiero ir a la montaña! ¡Sigamos adelante, a vuelo de pájaro!
Hizo que la yegua saltase el foso, y Sanin la imitó. Por detrás de la trinchera extendíanse unos prados, al principio secos, luego húmedos y que más lejos se transformaban en un pantano; filtrábase el agua por todas partes, formando charcas, a través de las cuales tenía gusto la señora Polozoff en meter a su yegua.
—¡Hagamos novillos! —dijo con alegres carcajadas—. ¿Sabe lo que se llama en Rusia cazar salpicando?
—Sí.
—A mi tío le gustaba esa caza, la caza a la carrera en primavera, cuando por todas partes hay agua. Yo le acompañaba. ¡Era delicioso! ¡Y también nosotros dos vamos salpicando!...Sólo que veo una cosa: usted es ruso y quiere casarse con una italiana. Pero eso es a usted a quien le interesa. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Otro foso! ¡Hop!
La yegua saltó por encima del obstáculo, pero María Nicolavna perdió el sombrero. El cabello desparramósele en rizos por los hombros. Sanin quería apearse para recoger el objeto caído, pero ella exclamó:
—¡No lo toque! ¡Yo misma lo cogeré!
Inclinóse muy abajo desde la silla, enganchó la punta del latiguillo y recogió, en efecto, el sombrero, poniéndoselo en la cabeza sin arreglarse el cabello; después prosiguió a más y mejor su loca carrera, dando el grito gutural del cosaco al cargar contra el enemigo.
Sanin iba tras ella, saltando zanjas, setos y arroyos, bajando a los valles, subiendo las cuestas, hundiéndose en los barrizales, saliendo del paso bien o mal él y su caballo, y siempre con los ojos puestos en la señora Polozoff.
En aquella cara todo estaba abierto: los ojos luminosos y devoradores, que brillaban con un ardor salvaje, la boca y las ventanillas de la nariz dilatadas, aspirando con avidez al viento que la azotaba de lleno. Miraba de frente, y hubiérase dicho que su alma quería tragarse todo, conquistar todo lo que veía, la tierra, el cielo, el sol y hasta el aire, y parecía no sentir sino un solo pesar: el de que fuesen tan poca cosa los peligros, para darse el gusto de vencerlos todos.
—¡Sanin! —exclamó– ¡Esto es enteramente como en la Lenorede Bürger, sólo que usted no está muerto! ¿Verdad que usted no está muerto?... ¡Yo estoy viva!
Todo cuanto en ella había de audacia, de ímpetu y de fuerza, todo se había desencadenado. Ya no era una amazona lanzando a su caballo a galope tendido, era una joven centaura que triscaba, medio alimaña montaraz y medio diosa, y la comarca honrada y apacible que hollaba con sus pies, en su impetuosidad desenfrenada, la veía pasar con asombro.
Por fin detuvo a la yegua, cubierta de espuma y salpicaduras de lodo, que se rendía bajo su peso. El brioso, pero pesado semental de Sanin, resollaba jadeante.
—¡Vamos! ¿Y esto, le gusta? murmuró ella quedo, muy quedo.
—¡Que si me gusta...! —respondió Sanin con un arrebato de exaltación.
Comenzaba a hervirle la sangre en las venas.
—¡Espere, no hemos concluido! —dijo ella, extendiendo la mano, cuyo guante estaba hecho tiras—. Le dije que le llevaría al bosque, a la montaña... ¡Ahí está la montaña!
En efecto, a doscientos pasos del sitio donde se habían detenido los audaces jinetes, comenzaban a erguirse altos montes, cubiertos de grandes bosques.
—Mire un camino —prosiguió ella—. ¡Juntos y adelante! Pero al paso: es preciso dejar que respiren nuestras cabalgaduras. Pusiéronse en marcha. Con un solo movimiento de mano, María Nicolavna se echó atrás vigorosamente los cabellos. Luego se miró los guantes y se los quitó diciendo:
—Me van a oler a cuero las manos; pero eso le es igual, ¿no es cierto?
La señora Polozoff se sonreía, y Sanin le sonrió también.
—¿Qué edad tiene usted? – le preguntó de pronto.
—Veintidós años.
—¡Toma, toma! También yo tengo veintidós años. ¡Bonita edad! Poniendo juntos nuestros años, aún falta mucho para la vejez. Pe ro hace mucho calor. ¿Estoy encarnada?
—Como una amapola.
María Nicolavna se pasó el pañuelo por la cara.
—Lleguémonos nada más que al bosque, allí hará fresco. Un bosque antiguo es como un amigo viejo. ¿Tiene usted amigos? Sanin reflexionó un instante, y dijo:
—Sí... pero no muchos; y ni un solo amigo verdadero.
—Yo los tengo verdaderos, sólo que no son viejos... Y mire, un caballo también es un amigo. ¡Con qué precauciones nos llevan! ¡Ah, qué buen estar hace aquí! ¡Y cuando pienso que pasado mañana estaré en París!
—¡Sí... cuando se piensa eso! —repitió Sanin. —¿Y usted en Francfort?
—En Francfort, con seguridad.
—Pues bien; sea lo que Dios quiera. En cambio, el día de hoy es nuestro... nuestro... ¡nuestro!
Los jinetes saltaron la linde y se metieron en el bosque, que los envolvió con su sombra húmeda y profunda.
—¡Oh! ¡Pero esto es un paraíso! —exclamó María Nicolavna—. ¡Metámonos más adentro, en esa espesura, Sanin!
Los caballos “se metían en aquella espesura” lentamente, cabeceando y dando relinchos apagados. La senda por donde iban hizo un brusco recodo y los condujo a un desfiladero bastante angosto, donde los helechos y los brezos, la resina de los pinos y las hojas medio enmohecidas del año anterior llenaban el aire de aromas intensos y adormecedores. Grandes rocas pardas exhalaban por sus grietas una frescura profunda. A los dos lados del camino veíanse acá y allá colinas redondeadas, cubiertas de verde musgo.
—¡Alto! —exclamó la señora Polozoff—. Quiero sentarme y descansar en este terciopelo. Ayúdeme a apearme.
Sanin bajó a escape del caballo y acudió. Apoyóse ella en sus hombros, saltó con ligereza al suelo y fue a sentarse en uno de los musgosos terromonteros. Sanin, de pie ante ella, tenía de las riendas ambos caballos.
—María Nicolavna le miró, y dijo: —Sanin, ¿sabe usted olvidar?
Sanin se acordó de su conversación de la víspera... de su prometida que le esperaba.
—Eso, ¿es una pregunta o un cargo?
—En mi vida he hecho cargos a nadie. Y dígame: ¿cree usted en los filtros?
—¿En qué?
—En los filtros, ¿sabe?, de que hablan nuestros cantares, nuestros cantares campesinos.
—¿Ah!, se refería usted a eso —dijo con lentitud Sanin. —Sí, a eso. Yo sí, yo creo en ellos... y usted creerá.
—Los filtros, los sortilegios, todo es posible en este mundo —repitió Sanin—. En otro tiempo no creía en eso, ahora creo. Ya no me conozco.
María Nicolavna miró en torno suyo con atención.
—Me parece que conozco este sitio. Mire, Sanin, ¿hay o no hay detrás de este gran roble una cruz de madera roja?
Sanin dio algunos pasos, y dijo:
—¡Sí, ahí está la cruz!
La señora Polozoff se sonrió.
—¡Ah, muy bien! Ya sé dónde estamos. Hasta ahora, por lo menos, no nos hemos perdido aún. ¿Qué ruido se oye a lo lejos? ¿Un leñador?...
Sanin miró por entre la espesura.
—Sí... por allá hay alguien cortando ramas secas. Entonces tengo que cogerme el pelo.
Se quitó el sombrero y se puso a trenzar sus largas matas de cabellos, con aire formal y sin decir una palabra. Sanin continuaba de pie delante de ella... Las líneas armoniosas de su cuerpo se dibujaban bajo los oscuros pliegues del vestido, al que se habían agarrado acá y allá algunas pequeñas briznas de musgo.
De pronto, uno de los caballos resolló con fuerza detrás de Sanin, quien se estremeció involuntariamente de pies a cabeza. Todo él trastornado, y sus nervios tensos como cuerdas. No se equivocó al decir: “Ya no me conozco”. Realmente, estaba hechizado. Todo su ser estaba reconcentrado en un solo pensamiento, en un solo deseo. María Nicolavna le miró fijamente.
—Vamos, ahora está todo como debe estar dijo volviendo a ponerse el sombrero—. ¿No se sienta usted? Mire, aquí. No; espere... no se siente. ¿Qué es eso que oigo? Una vibración sorda y prolongada pasaba sobre las copas de los árboles y por el aire del bosque.
—¿Será un trueno?
—Creo que sí —respondió Sanin.
—¡Ah, pues entonces esto es una fiesta, una verdadera fiesta! Sólo esto nos faltaba.
Un trueno sordo se dejó oír por segunda vez, creciendo y retumbando con estruendo.
—¡Bravo! ¡Que se repita! ¿Se acuerda usted? Ayer le hablaba de la Eneida. También ellosfueron sorprendidos por la tempestad en un bosque. Pero tenemos que buscar donde guarecernos.
Se levantó con rapidez, diciendo:
—Tráigame la yegua. Extienda la mano... así. No soy muy pesada. Saltó a la silla como un pájaro. También Sanin montó a caballo. —¿Quiere usted... volverse atrás? preguntó con voz insegura. —¡Volverme atrás! —respondió ella tras breve pausa, cogiendo las riendas; y añadió con tono duro, casi brutal—: ¡Sígame!
Volvió al camino, dejó a un lado la cruz roja, bajó la ladera hasta una encrucijada, torció a la derecha y volvió a subir por la colina... Evidentemente sabía a dónde iba a parar aquel camino, que penetraba cada vez más y más por la espesura del bosque. Sin pronunciar una palabra, sin volver la cabeza, avanzaba ella en línea recta con aire imperioso; y él, humilde y sumiso, la seguía sin una chispa de voluntad en el flaco corazón.
Comenzó a caer la lluvia en gotas aún escasas.
Unas cuantas horas más tarde, María Nicolavna y Sanin regresaban a Wiesbaden, con el groom detrás, dormido en la silla. Polozoff, con la carta del administrador en la mano, recibió a su mujer con una mirada ligeramente inquisitiva; nublóse un poco el rostro y hasta dijo entre dientes:
—¿Habré perdido mi apuesta?
María Nicolavna se limitó a encogerse de hombros.
Y el mismo día, dos horas después, enloquecido y absorto, estaba Sanin de pie ante la señora Polozoff.
—¿A dónde vas? —díjole ella—. ¿A París... o a Francfort?
—Iré donde tú vayas, y no te abandonaré sino cuando me arrojes —respondió él desesperadamente.
Una sonrisa de triunfo culebreó por sus labios y en sus dilatados ojos, claros hasta parecer blancos, leíase tan sólo la saciedad y la implacable inmovilidad de la victoria. Cuando el gavilán clava las garras en los ijares de su víctima, ésos deben ser sus ojos.
XLII
Todo esto fue lo que se le vino a la memoria a Demetrio Sanin, cuando en el silencio del gabinete, revolviendo entre sus papeles antiguos, se le vino a las manos la crucecita de granates. Los acontecimientos que acabamos de referir, se dibujaron con claridad ante los ojos de su alma... Pero al llegar a la hora en que había dirigido a la señora Polozoff aquella humillante súplica, en que había comenzado su esclavitud, en que se había puesto a los pies de aquella mujer, apartóse de aquellas imágenes evocadas y ya no quiso recordar más. Y no es que le fuese infiel la memoria, no; sabía bien, harto bien lo que siguió a aquella hora fatal; pero la vergüenza le ahogaba, aun entonces, al cabo de tantos años transcurridos. Temía ese sentimiento de irresistible menosprecio de sí mismo, que estaba seguro de que había de acometerle, y que semejante a una ola sumergiría en él cualquier otro sentimiento si no hacía callar a su memoria. Pero por grande que fuera su empeño en luchar contra los recuerdos que ante él se alzaban, no podía ahogarlos por completo. Acordábase de aquella lastimosa y miserable carta, llena de mentiras y de lágrimas viles, que había escrito a Gemma y que no tuvo ninguna respuesta... Respecto a presentarse delante de ella, volver a su lado después de tal engaño, después de semejante traición, ¡no, eso no!, todo lo que aún quedaba en él de conciencia y de honradez se había opuesto a ello. Y luego, ¿no había perdido toda confianza en sí mismo, toda estimación en sí propio? ¿Cómo se atrevería en lo sucesivo a dar su palabra de honor?
Acordábase también Sanin, ¡oh, vergüenza!, de cómo había enviado uno de los lacayos de Polozoff a Francfort en busca de su equipaje; cómo, en su cobarde inquietud, sólo pensaba en una cosa, en partir cuanto antes, en marchar a París; cómo por orden de María Nicolavna, se había esforzado en granjearse el afecto de Hipólito Sidorovitch y se había hecho amigo de Dünhof, en el dedo del cual había visto un anillo de hierro ¡enteramente igual al que le dio a él la señora Polozoff! Después vinieron los recuerdos más dolorosos, más vergonzosos aún... Un criado le trae una tarjeta de visita que dice: Pantaleone, cantante de cámara de Su Alteza el duque de Módena. Se niega a recibir al viejo, pero no puede evitar el encontrarlo, cuya melena gris se eriza indignada y flamígera, cuyos ojos rodeados de arrugas brillan como ascuas encendidas; oye rezongar exclamaciones amenazadoras, imprecaciones de ¡Maledizione!, terribles insultos: ¡Cobardo! ¡Infame traditore!
Sanin cierra los ojos y mueve la cabeza para intentar otra vez eximirse de sus recuerdos, pero en vano: se vuelve a ver sentado en la estrecha banqueta delantera de una magnífica silla de postas, mientras que María Nicolavna e Hipólito Sidorovitch se arrellanan en los blandos almohadones de la testera... y cuatro caballos trotando con paso igual por el empedrado de Wiesbaden, los conducen a París. ¡París! Hipólito Sidorovitch se come una pera que Sanin había, mondado; y María Nicolavna, al mirar a ese hombre convertido en una cosa de ella, sonríese con esa sonrisa que ya conoce él, sonrisa de amo y señor...
Pero, ¡santo Dios! ¡Qué ve allá lejos, en la esquina de una calle, un poco antes de salir de la ciudad? ¿.No es Pantaleone? Alguien le acompaña; ¿será Emilio? Sí, él es: su amiguito devoto y entusiasta. Pocos días ha, ese corazón juvenil le veneraba como un héroe, como un ideal; y ahora el desprecio y el odio encienden ese noble rostro, pálido y bello, tan bello que María Nicolavna se ha fijado en él y se asoma por la ventanilla de la portezuela. Sus ojos, tan parecidos a los de ella, a los ojos de su hermana, están fijos en Sanin, y sus labios comprimidos se separan de pronto para proferir una injuria...








