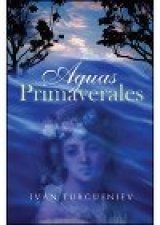
Текст книги "Aguas Primaverales"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
—Sí... sí... Pero, aparte de eso, es un ángel. Le atenderá a usted, hará lo que usted le diga. ¿Va usted a venir? ¿Ahora mismo? ¡Oh mi querido amigo ruso! —( FrauLenore se levantó bruscamente de la silla y agarró no menos bruscamente la cabeza de Sanin, sentado, delante de ella)—. ¡Reciba usted la bendición de una madre!... y deme usted un poco de agua.
Sanin presentó un vaso de agua a la señora Roselli, y le prometió por su honor ir enseguida. La acompañó hasta la calle, y de regreso en su cuarto juntó las manos y abrió cuanto pudo los ojos.
—“¡Bueno! pensó—. ¡Ahora ha dado otra vuelta la rueda de mi vida! Gira tan veloz, que me da vértigos”.
No trató de leer dentro de sí mismo para darse cuenta de lo que pasaba. Era insensato, eso es todo.
—¡Qué día! murmuraban involuntariamente sus labios—. No se anda con paños calientes, dice su madre. ¿Y es preciso que yo le dé consejos a ella? ¿Aconsejarle el qué?
Dábale vueltas la cabeza, en efecto. Pero, por encima de ese torbellino de impresiones diversas, de sentimientos y de ideas sin concluir, flotaba la imagen de Gemma, esa imagen que se había grabado indeleble en su memoria durante esa cálida noche, cargada de electricidad en esa ventana oscura, bajo los fulgores de innumerables estrellas.
XXIV
Sanin se aproximó con irresoluto paso a la casa de la señora Roselli. Le palpitaba con fuerza el corazón, lo sentía fácilmente golpear contra sus costillas. ¿Qué iba a decir a Gemma? ¿De qué modo iba a hablarle? Entró en la casa, no por la tienda, sino por la puerta secreta. Encontró a FrauLenore en la primera piececita púsose ella muy contenta al verlo y a la vez un poco intranquila.
—Le esperaba ya —dijo en voz baja, apretándole una tras otra ambas manos entre las suyas—. Ésta en el jardín, vaya usted. Cuidadito, que con usted cuento.
Sanin se fue al jardín.
Gemma estaba sentada en un banco, al borde de un paseo de árboles, y elegía en un cestito las cerezas más maduras apartándolas en un plato. El sol estaba bajo, sobre el horizonte: eran cerca de las siete de la tarde, y en los anchos rayos oblicuos con que inundaban de luz el jardincito de la señora Roselli había más púrpura que oro. De vez en cuando se oía el cuchicheo, apenas perceptible y como perezoso, de las hojas entre sí, el breve zumbido de las abejas retrasadas arrastránse de flor en flor, y el arrullo monótono e infatigable de alguna tórtola lejana.
Gemma llevaba puesto en la cabeza el mismo sombrero que el día del paseo a Soden. Miró a Sanin por debajo del ala inclinada del sombrero y se dobló de nuevo hacia el cestito.
Sanin se aproximó a ella, acortando involuntariamente el paso... y no se le ocurrió nada mejor que decir, sino esto:
—¿Por qué elige usted esas cerezas? Gemma no se dio prisa a contestarle.
—Éstas, las más maduras —dijo por fin—, se pondrán confitadas; y con esas otras se harán pastelillos, ¿sabe usted?, de esos pastelillos redondos que vendemos.
Mientras decía estas palabras, Gemma dobló la cabeza aún más baja; y su mano derecha, que tenía dos cerezas entre los dedos, detúvose en el aire, entre el canastillo y el plato.
—¿Puedo sentarme junto a usted? preguntó Sanin.
—Sí.
Gemma se hizo un poco a un lado, para dejarle sitio en el banco. Sanin se sentó junto a ella.
“¿Por qué comenzaré?” —pensaba—. Pero Gemma le sacó de apuros.
—¿Conque hoy se ha batido usted en duelo? —dijo ella con vivacidad, volviendo hacia él su hermoso rostro, encendido todo él de rubor. (¡Y qué profunda gratitud brillaba en sus ojos!)—. ¿Y se halla usted tan tranquilo? ¿De modo que para usted no existe el peligro?
—Dispense usted... No he recorrido ningún peligro. Todo ha pasado de la manera más feliz e inofensiva por completo.
Gemma movió el dedo índice a derecha e izquierda delante de la cara.
—Esté es otro ademán italiano.
—No, no diga usted eso. ¡No me engaña usted! Pantaleone me lo ha contado todo.
—¡Vaya un testigo digno de confianza!. ¿Me ha comparado a la estatua del Comentador?
—Las expresiones que emplea pueden ser cómicas, pero no sus sentimientos, no lo que usted ha hecho hoy. Y todo eso a propósito de mí... por mí... No lo olvidaré jamás. Le aseguro a usted, FraüleinGemma...
—No lo olvidaré —repitió después de un pequeño intervalo, mirándole fijamente; luego se volvió de lado.
Sanin podía ver en aquel momento su perfil fino y puro, y díjose que nunca había contemplado nada semejante, ni sentido impresión comparable a la que sentía entonces. Iba a hablar...
Un relámpago cruzó por su mente: “¿Y mi promesa?”.
– FraüleinGemma... dijo, después de breve vacilación.
—¿Qué?
En lugar de volverse hacia él, continuó escogiendo las cerezas, quitando las hojas y cogiendo delicadamente las frutas por los rabillos... ¡Pero qué afectuosa confianza respiraba esa sola palabra: “¿Qué?”
—¿No le ha dicho a usted nada su madre... a propósito de...
—¿A propósito de quién?
—De mí.
Gemma volvió a echar bruscamente en el canastillo la cereza que tenía en la mano.
—¿Ha hablado con usted? —preguntó ella a su vez.
—Sí.
—¿Qué le ha dicho?
—Me ha dicho que usted... que usted ha resuelto de pronto cambiar sus primeras intenciones.
La cabeza de Gemma se inclinó de nuevo y desapareció del todo bajo su sombrero; sólo se veía su cuello flexible como el tallo de una gran flor.
—¿Mis intenciones? ¿Cuáles?
—Sus intenciones... respecto al futuro arreglo de su vida.
—Es decir... ¿habla usted de HerrKlüber?
—Sí.
—¿Le ha dicho a usted mamá que no quiero casarme con HerrKlüber?
—Sí.
Gemma hizo un movimiento en su banco. Deslizóse el canastillo, cayó al suelo y algunas cerezas rodaron por el sendero. Pasó un minuto, después otro...
—¿Por qué le ha hablado a usted de eso? —dijo al cabo.
Como un momento antes, ya no veía Sanin más que su cuello. El pecho de Gemma subía y bajaba más de prisa.
—¿Por qué...? Como en tan poco tiempo hemos llegado a ser, puede decirse, amigos, como ha demostrado usted confianza en mí, su madre ha pensado que pudiera yo darle a usted algún consejo útil y que pudiera usted seguirlo.
Las manos de Gemma se deslizaron lentamente para sus rodillas... Se puso a arreglar los pliegues de la falda.
—¡Qué consejo me da usted, señor Demetrio? —preguntó después de un corto silencio.
Sanin veía temblar los dedos de Gemma sobre sus rodillas... No arreglaba los pliegues de la falda sino para disimular aquella agitación. Puso él con dulzura la mano sobre esos dedos temblorosos, y dijo:
—Gemma, ¿por qué no me mira usted?
Echóse vivamente atrás el sombrero y fijó en él sus ojos, llenos de gratitud y de confianza como antes.
Esperaba la respuesta de Sanin, pero éste se quedó trastornado, o, más bien, al pie de la letra, deslumbrado con el aspecto de sus facciones: la cálida luz del sol poniente iluminaba aquel rostro juvenil, cuya expresión era aún más luminosa y más resplandeciente que aquella claridad.
—Le escucho a usted, señor Dimitri —dijo con una sonrisa insegura y un poco levantadas las cejas—. ¿Qué consejo va usted a darme?
—¿Qué consejo? —repitió Sanin—. Mire usted, su madre piensa que rehusar a HerrKlüber únicamente porque anteayer no dio muestras de un gran valor...
—¿Únicamente por eso? —interrumpió Gemma... Bajóse, levantó el canastillo y lo puso en el banco junto a ella.
No, desde todos los puntos de vista... en general... rechazarlo sería por parte de usted una cosa poco razonable. Su madre añade que ese es un paso cuyas consecuencias deben pensarse con esmero; en fin, que el mismo estado de los negocios de ustedes impone ciertas obligaciones a cada uno de los miembros de su familia. Todas esas son las ideas de mamá... – interrumpió de nuevo Gemma—; son sus propias palabras. Todo eso ya lo sé. Pero, ¿cuál es el parecer de usted?
—¿El mío?
Sanin se calló un momento. Sentía en la garganta algo que le cortaba la respiración.
—Yo también pienso... dijo con esfuerzo.
Gemma se levantó.
—¡Usted...! ¿También usted?
—Sí... es decir...
Positivamente, Sanin no podía pronunciar una palabra más.
—Bien —dijo Gemma—. Si usted, como amigo, me aconseja que renuncie a lo que tenía resuelto, es decir, que no modifique mi primera decisión... lo pensaré.
Sin advertirlo, volvía a poner en el canastillo las cerezas que se encontraban en el plato.
—Mamá —continuó– espera que seguiré los consejos de usted... ¿Por qué no? Posible es que los siga.
—Permítame usted, FraüleinGemma, quisiera saber en primer término las razones que le han inducido...
—Seguiré sus consejos, le obedeceré —repitió Gemma, con las cejas fruncidas, pálidas las mejillas y mordiéndose el labio inferior—. Ha hecho usted tanto por mí, que me veo obligada a hacer lo que usted quiera, obligada a doblegarme a sus deseos. Diré a mamá... lo pensaré. Pero, precisamente, aquí viene.
En efecto, apareció FrauLenore en el quicio de la puerta que daba al jardín. Llena de impaciencia, no pudo permanecer en su sitio. Según sus cálculos, Sanin debía haber concluido largo tiempo antes su conversación con Gemma, aun cuando sólo duraba un cuarto de hora.
—¡No, no, no! —exclamó Sanin precipitado y casi con temor—. ¡Por el amor de Dios, no le diga usted nada todavía! Espere usted; yo diré a usted... yo le escribiré... Hasta entonces, no tome usted ninguna resolución... ¡Espere usted!
Apretó la mano a Gemma, se levantó del banco, y con suma sorpresa de FrauLenore se cruzó con ella sin detenerse; limitándose a saludarla con el sombrero, tartamudeó algunas palabras ininteligibles y se fue.
FrauLenore se aproximó a su hija, diciendo: —Gemma, dime, te lo suplico... Ésta se levantó bruscamente, y cogiéndola en sus brazos, exclamó:
—Mi querida mamá, ¿puede usted esperar un poco... un poquito... hasta mañana? ¿Sí? ¿Y no decirme hasta mañana ni una palabra acerca de esto?... ¡Ah!...
De pronto, sin que ella misma se lo esperase, brotaron de sus ojos lágrimas tan ligeras como gotas de rocío. FrauLenore se extrañó tanto más cuanto que el rostro de la joven, muy lejos de parecer triste, radiaba de júbilo.
—¿Qué te sucede? – le dijo—. Tú que nunca lloras, nunca, ahora de pronto...
—Esto no es nada, mamá, no es nada. Sólo que espere usted. Las dos tenemos que esperar. No me pregunte usted hasta mañana, y mientras no se oculte el sol, escojamos las cerezas.
—Pero ¿serás razonable?
—¡Oh, sí, muy razonable! —dijo Gemma, moviendo la cabeza con ademán significativo.
Se puso de nuevo a hacer ramitos de cerezas, que levantaba a la altura de su cara enrojecida. No se enjugó las lágrimas... secáronse ellas solas.
XXV
Casi a la carrera Sanin regresó a la fonda. Comprendía perfectamente que a menos de hallarse a solas, no podría desentrañar el caos que dentro de él se agitaba. En efecto, apenas hubo entrado en su cuarto, sentóse detrás del escritorio, se puso de codos en él, escondiendo la cara entre las manos, y exclamó con voz sorda y dolorosa:
—¡La amo! ¡La amo locamente!
Y todo su ser interior se abrasó como un carbón hecho ascua, cuya envoltura de muertas cenizas dispersa un rápido soplo.
Transcurrido un instante, no comprendía ya cómo pudo permanecer sentado junto a ella, ¡junto a ella! y hablarle, y no sentir que adoraba hasta la cenefa de su vestido, que estaba dispuesto “a morir a sus pies” como dicen los jovenzuelos. Aquella última entrevista en el jardín lo decidió todo. Desde entonces, al pensar en ella, no se la representaba ya con los rizos sueltos, a la serena claridad de las estrellas, sino que la veía sentada en el banco, echarse atrás el sombrero con rápido ademán y mirarle con sus hermosos ojos confiados... Aquella imagen hacía correr por sus venas el hervor, la sed de la pasión. Acordóse de la rosa que había conservado en el bolsillo desde la antevíspera: la cogió y llevósela a los labios con una fuerza tan febril, que involuntariamente hizo un gesto de dolor. ¡Para pensar y reflexionar, para calcular y prever estaba entonces! Desprendiéndose del pasado entero, lanzábase de lleno al porvenir. Desde la ribera triste y solitaria de su vida de joven zambullíase en ese torrente espumoso y alegre y rápido, sin inquietarse de saber a dónde le llevaría y si no le estrellaría contra algún peñasco. No eran ya las apacibles ondas de la poesía de Uhland, sobre las cuales mecíase en otro tiempo... ¡Eran olas no domadas, irresistibles, que se precipitaban saltando hacia delante y le arrastraban con ellas!
Cogió un pliego de papel, y, sin enmienda, casi de una plumada, escribió:
“Querida Gemma:
“Sabe usted qué consejo había adquirido la responsabilidad de darle; sabe usted lo que desea su madre y lo que me había pedido; pero lo que usted no sabe, lo que ahora le digo, es que amo a usted, que la amo con toda la pasión de un alma que ama por vez primera. ¡Este fuego me ha abrasado de pronto, pero con tal fuerza, que no hallo palabras con qué decirlo! Cuando su madre vino a pedirme que hablase a usted, aún estaba envuelto entre ceniza, sin lo cual, como hombre honrado, no hubiese admitido esa comisión. La declaración que ahora hago a usted, también es la de un hombre honrado. Es preciso que sepa usted con quién trata; entre nosotros no deben existir errores. Ya ve usted que no puedo darle ningún consejo. ¡La amo, la amo!, y no tengo más que esto en la cabeza y en el corazón.
Dm. Sanin”.
Después de doblar y cerrar esta esquela, Sanin se dispuso a llamar al mozo y enviarle a llevarla... ¡No, eso no podía ser!... ¿Por conducto de Emilio?... Pero tampoco era posible ir a buscarle a su tienda, entre los demás dependientes. Además, había llegado la noche, y tal vez hubiera salido ya del comercio. Al hacer estas reflexiones, púsose Sanin el sombrero y salió. Dio vueltas a una esquina, después a otra; y ¡gozo indecible!, vio a Emilio delante de sí. Con la cartera debajo del brazo y un rollo de papeles en la mano, el joven entusiasta regresaba con rápido paso a su domicilio.
—¡Razón hay para decir que cada enamorado tiene su estrella! —dijo Sanin para sus adentros, y llamó a Emilio, quien se volvió e inmediatamente le echó los brazos al cuello.
Sin darle Sanin tiempo de regocijarse, le dio la carta y le explicó a quién cómo tenía que entregársela... Emilio le escuchaba con atención.
—¿Es preciso que nadie la vea? —preguntó, dando a su rostro una expresión misteriosa y significativa, como si dijese: “¡Comprendo la cosa!”
—Sí, mi querido amigo respondió Sanin, un poco confuso, dándole un golpecito cariñoso en la mejilla...– Y si hay respuesta... me la traerá usted, ¿no es así? Me quedo en casa.
—No se inquiete usted por eso —murmuró Emilio con aire alegre, saliendo a la carrera; y mientras corría, le hizo otra seña con la cabeza.
Sanin volvióse a la fonda, y, sin encender la luz, se echó en el diván, cruzó las ruanos detrás de la cabeza y se abandonó a esas impresiones del amor recién revelado, impresiones que es inútil describir: quien las ha sentido, conoce sus ansias y dulzuras; quien no las ha experimentado no las comprendería.
Abrióse la puerta, y apareció la cabeza de Emilio...
—¡La traigo! —dijo en voz baja—. ¡Aquí está la respuesta! Enseñaba y movía por encima de la cabeza un papelito doblado. Sanin saltó del diván y se lo arrancó de la mano. La pasión hablaba muy alto en él; no pensaba en la discreción, ni en las conveniencias, ni siquiera ante aquel niño, hermano de ella. Hubiera querido contenerse, tener vergüenza de conducirse así delante de él; pero no podía.
Aproximóse a la ventana, y a la luz de un farol que había en la calle delante de la casa, leyó las líneas siguientes:
“Le ruego, le suplico que no venga a casa, que no se presente en todo el día de mañana. Es preciso, absolutamente preciso, y entonces todo se resolverá. Sé que no me negará esto, porque...
Gemma”
Sanin leyó dos veces aquella carta. ¡Cuán bonita y atractiva le pareció su letra! Meditó un poco, dirigióse a Emilio (quien, para probar que era un joven reservado, estaba de cara a la pared, raspándola con las uñas) y le llamó en voz alta.
Emilio acudió al instante junto a Sanin, diciendo:
—¿Qué quiere usted?
—Escuche, mi querido amigo...
—Señor Demetrio – interrumpió con voz plañidera—, ¿por qué no me llama usted de tú?
Sanin se echó a reír.
—Bueno, conforme. Oye, mi querido amigo... (Emilio dio un brinquito de alegría); oye, allá abajo, ¿comprendes?, dirás allá abajoque todo se cumplirá escrupulosamente. —(Emilio se mordió los labios y meneó la cabeza con aire un poquillo grave.)– Y tú... ¿qué haces mañana?
—¿Qué hago yo? ¿Qué desea usted que haga?
—Si puedes, ven mañana por la mañana temprano, y nos iremos de paseo por los alrededores de Francfort, hasta la noche. ¿Quieres? Emilio dio otro brinco.
—¡Que si quiero! ¿Hay nada más agradable en el mundo? Pasearme con usted... ¡eso es encantador! Vendré, con seguridad.
—¿Y si no te lo permiten?
—Me lo permitirán.
—Oye... no digas allá abajo que te he rogado que vengas por todo el día.
—¿Por qué decirlo? Me iré sin permiso. ¡Valiente apuro!
Emilio abrazó a Sanin con todas sus fuerzas y se marchó corriendo.
Sanin se paseó mucho tiempo por el cuarto y se acostó tarde. Abandonábase a esas impresiones penosas y dulces, a esa ansiedad regocijada que precede a una era nueva. Además, Sanin estaba satisfechísimo de su idea de haber invitado a Emilio a pasear con él el día inmediato se parecía mucho a su hermana.
“Emilio me recordará a Gemma” —dijo para sí.
Pero lo que más le asombraba era pensar que la víspera no era el mismo que ese día. Parecíale haber amado siempre a Gemma, y haberla amado precisamente como aquel día la amaba.
XXVI
Al día siguiente, llevando a Tartaglia en traílla, dirigióse Emilio a casa de Sanin. Si hubiese sido de pura raza alemana, no hubiera estado más puntual. En casa había armado un embolismo, diciendo que iría a pasear con Sanin hasta la hora de almorzar, y que después se presentaría en el almacén.
Mientras que Sanin se vestía, Emilio, no sin vacilar mucho, intentó sacar conversación acerca de Gemma y de su ruptura con Herr Klüber. Pero Sanin, por única respuesta, se limitó a guardar un silencio austero; y queriendo Emilio demostrar que comprendía por qué no debiera ni mentarse ese grave asunto, no hizo la menor alusión a él, tomando de rato en rato un aire reconcentrado y hasta serio.
Después de tomar el café, ambos amigos naturalmente, a pie, se dirigieron hacia Hausen, aldehuela poco lejana de Francfort y rodeada de bosques. Toda la cordillera de Taumus veíase desde allí cual si hubiese estado al alcance de la mano. El tiempo era magnífico: brillaba el sol y difundía su calor, pero sin quemar; un viento fresco rumoreaba alegre entre el verde follaje; las sombras de algunas nubecillas que se cernían en lo alto del cielo corrían sobre la tierra como manchitas redondas, con un movimiento uniforme y rápido. Bien pronto halláronse los jóvenes fuera de la ciudad, y anduvieron con paso firme y alegre por la carretera esmeradamente barrida. Al entrar en el bosque, dieron mil vueltas por él; después almorzaron fuerte en una posada de aldea. Enseguida subieron por la montaña, admirando el paisaje; echaron a rodar pedruscos por la pendiente, haciendo palmas al verlos rebotar como conejos, con saltos extravagantes y cómicos, hasta que un transeúnte, invisible para ellos, les dirigía desde el camino de abajo denuestos con voz fuerte y sonora. Tumbáronse encima de un musgo corto y seco, de un color amarillo violáceo; bebieron cerveza en otro figón, después, corrieron y saltaron a cual más. Descubrieron un eco y le dieron conversación; cantaron, gritaron, lucharon, rompieron ramas de árboles, adornaron los sombreros con guirnaldas de helecho, y hasta acabaron por bailar.
Tartaglia tomaba parte en todas esas diversiones en cuanto cabía en su poder y en su inteligencia. Verdad es que no tiró piedras, pero se precipitaba dando volteretas en pos de las que lanzaban los jóvenes; aulló mientras éstos cantaban, y hasta bebió cerveza, aunque con una repugnancia visible. Esta última ciencia le había sido inculcada por un estudiante que con anterioridad había sido su dueño. Por lo demás, no obedecía a Emilio éste no era su amo Pantaleone—; y cuando el mocito le decía que “hablase” o que “estornudase”, limitábase a menear el rabo y hacer un cucurucho de su lengua.
También hablaron entre sí los jóvenes. Al comienzo del paseo, Sanin, en calidad de mayor y, por consiguiente, más apto para razonar, había comenzado un discurso acerca del fatum, acerca del destino del hombre y de lo que lo constituye; pero bien pronto la conversación tomó un giro menos serio. Emilio se puso a interrogar a su amigo y protector sobre los destinos de Rusia; le preguntó cómo se batían en duelo en ese país, si eran guapas las mujeres, cuánto tiempo sería preciso para aprender el idioma ruso, qué impresiones había sentido cuando el oficial le apuntó. A su vez. Sanin interrogó a Emilio respecto a su padre, a su madre, a los asuntos de su familia, librándose bien siempre de pronunciar el nombre de Gemma y no pensando más que en ella. Propiamente hablando no era en ella en lo que pensaba sino en el día siguiente, en aquel mañana misterioso que debía traerle una ventura indecible, inaudita. Parecíale ver flotar ante su vista un cortinaje fino y ligero, y detrás de esa cortina sentía la presencia de un rostro juvenil, inmóvil, divino rostro de labios tiernamente risueños y párpados severamente caídos —severidad fingida—. ¡Ese rostro no era el de Genuna, sino el de la misma felicidad! Pero al fin ha llegado su hora; córrese la cortina, se entreabren los labios, los párpados se levantan; la divinidad le ha visto, ¡y llega un deslumbramiento y una claridad semejante a las del sol, una embriaguez y una dicha sin límites y sin fin! Pensaba en ese mañana y su alma se moría de gozo, en medio de la creciente angustia de la espera.
Esa espera, esa impaciencia, no eran penosas para él; acompañaban todos sus movimientos, pero sin estorbarlos; no le impidieron comer perfectamente con Emilio en su tercer mesón. Sólo de vez en cuando, como fugaz relámpago, cruzaba esa idea por su mente: ¡si alguien lo supiese! Esto no le impidió jugar al paso con Emilio, después de comer, en una verde pradera... ¡Y cuál no fue el asombro, la confusión de Sanin, cuando, advertido por los ladridos furiosos de Tartaglia, en el momento en que con las piernas, graciosamente separadas, pasaba como un ave por encima de la espalda de Emilio, doblado por la cintura, vio de pronto delante de él, en el extremo de la pradera, a dos oficiales, en quienes reconoció a su vez enemigo de la víspera, el caballero von Dunhof, y su testigo el caballero von Richter! Se habían puesto cada uno un cuadradito de cristal delante de los ojos, yle miraban sonriéndose...
Al caer de pie Sanin, se apresuró a ponerse el paletotque se había quitado, dijo con presteza dos palabras a Emilio, quien se puso a escape la chaqueta, y se alejaron con paso rápido.
Regresaron a Francfort al atardecer.
—Me regañarán —dijo Emilio al despedirse de Sanin—; pero lo mismo me da... ¡He pasado un día tan bueno, tan bueno!
De regreso en la fonda, Sanin encontró en ella una carta de Gemma, dándole cita para el día siguiente, a las siete de la mañana, en uno de los jardines públicos que por todas partes rodean a Francfort.
¡Qué brinco le dio el corazón! ¡Cómo se aplaudía por haberla obedecido sin vacilar! ¡Ah, santo Dios!
¿Qué le prometía ese día de mañana, inaudito, único, imposible, no imaginable? O más bien, ¿qué no le prometía?
Devoraba con los ojos la carta de Gemma. El largo perfil curvo de la G, letra inicial de su nombre, le recordaba los lindos dedos, la mano de la joven... Se dijo a sí mismo que aún no había acercado nunca esa mano a sus labios...
“Digan lo que quieran —pensó—; las italianas son castas y severas... ¡pero Gemma es otra cosa más! Es una emperatriz... una diosa... un mármol puro y virginal... Pero un día llegará... Y ese día está próximo...
Aquella noche no hubo en todo Francfort un hombre más feliz que él. Durmió, pero hubiera podido decir, como el poeta:
Es cierto que estoy dormido,
Mas vela mi corazón...
Palpitábale el corazón tan ligero como bate las alas una mariposa puesta sobre una flor y bañada por el sol.
XXVII
Sanin estuvo de pie a las cinco de la mañana; a las seis estaba vestido, a las seis y media se paseaba por el jardín público, frente al cenadorcito de que Gemma le hablaba en su esquela.
La mañana era tranquila, tibia y húmeda. A veces hubiérase jurado que llovía; pero extendiendo la mano advertíase el error, y sólo mirándose la ropa se podía notar la existencia de finas gotas semejantes a menudas perlas de vidrio; aun así, aquella humedad no duró largo tiempo. En cuanto al viento, como si nunca lo hubiese habido en el mundo. Los sonidos parecían extenderse en todas direcciones a la vez. Un ligero vapor blanquecino flotaba en lontananza, y el aire estaba saturado de aromas de las resedas y de las flores de acacia blanca.
En las calles no estaban abiertas aún las tiendas; sin embargo, había ya transeúntes, y a intervalos oíase el rodar de un coche aislado... En el parque, ni un solo paseante; un jardinero rastrillaba con dejadez una senda, y una anciana decrépita cruzaba cojeando la calle de árboles. Sanin no podía un solo instante tomar por Gemma a aquella horrible vieja; sin embargo, le palpitó el corazón, y siguió atentamente con la vista aquella forma oscura que se alejaba.
Dieron las siete en el reloj de la torre.
Sanin se detuvo. “¡Si no viniese!” Tuvo como un escalofrío. Un instante después le repitió el escalofrío, pero esta vez por otra causa... Sanin oía detrás de sí un paso menudo y el roce de una falta... Se volvió: era ella.
Gemma le seguía por el estrecho sendero. Llevaba un abriguito gris y un sombrerito de color oscuro. Miró a Sanin, volvió la cabeza y se le adelantó con rapidez.
—¡Gemma! —dijo él, con voz apenas perceptible.
Hizo ella una imperceptible señal con la cabeza, y continuó adelante. Siguióla él.
Respiraba con anhelo, las piernas se negaban a servirle.
Gemma pasó del cenador, torció a la derecha, costeó una fuentecilla de donde hacía saltar el agua poco profunda un gorrión que se bañaba en la alberca, y se dejó caer en un banco detrás de una espesura de lilas. El sitio era cómodo y al resguardo de las miradas. Sanin se sentó junto a ella.
Transcurrió un minuto, y ni él ni ella pronunciaron una sola palabra. Ella no le miraba, y él miraba, no su rostro, sino sus dos manos juntas que sostenían una sombrilla pequeña. ¿A qué venía hablar? ¿Qué palabras hubieran sido tan elocuentes como su sola presencia en aquel sitio, juntos, a una hora tan de mañana, y tan cerquita el uno del otro?
—¿No me tiene usted mala voluntad por eso? dijo al cabo Sanin—. Difícilmente hubiera podido decir ninguna cosa menos oportuna... Lo comprendía él mismo... pero, a lo menos, quedaba roto el silencio.
—¿Yo? —respondió ella—. ¡No! ¿Por qué había de tenerle mala voluntad?
—¿Y me cree usted...? prosiguió él. —¿Lo que usted me ha escrito?
—Sí.
Gemma bajó la cabeza y no contestó. Escapósele de entre los dedos la sombrilla; pero la cogió con presteza, sin dejarla llegar al suelo.
—¡Ah, créame usted, créame lo que le he escrito! —exclamó Sanin.
Toda su timidez había desaparecido; hablaba con calor.
—Si hay en el mundo una verdad, cierta, sagrada, superior a toda sospecha, es la de que amo a usted, Gemma; es la de que la amo a usted apasionadamente.
Echóle ella una mirada furtiva, y en poco estuvo que otra vez dejase caer la sombrilla.
—Créame, tenga usted fe en mí repetía suplicante y con las manos extendidas hacia ella, sin atreverse a tocarla—. ¿Qué quiere usted que haga para convencerla?
Miróle ella de nuevo, y por fin dijo:
—Dígame usted, monsieur Dimitri, cuando anteayer fue usted a exhortarme, ¿no sabía usted aún con evidencia... no sentía usted...? —Sentía —interrumpió Sanin—, pero no sabía. ¡Yo la amaba a usted desde que por primera vez la vi, pero no he comprendido enseguida lo que para mi era usted! Y luego, sabía que estaba usted prometida... En cuanto a la comisión que su madre me confió, al pronto ¿cómo negarme a ella? Y además he cumplido esa misma comisión de tal suerte, que ha podido usted adivinar...
Dejáronse oír pasos pesados. Un hombre bastante robusto, con una cartera de viaje cruzada por el pecho, evidentemente un extranjero, desembocó por detrás de las lilas, y con la frescura de un viajero de paso, dejó caer a plomo una mirada a la pareja, tosió con estrépito y prosiguió su camino.
—Su madre —continuó Sanin así que hubo cesado el ruido de los pasos– me había dicho que la negativa de usted causaría escándalo (Gemma frunció ligeramente el entrecejo), que en parte había dado yo pretexto para juicios desfavorables, y que, por consiguiente, hasta cierto punto, estaba yo obligado a exhortarla a usted que no rechazase a su futuro HerrKlüber...
Monsieur Dimitri—dijo Gemma, pasándose con lentitud la mano por los cabellos hacia el lado de Sanin—, se lo suplico: no llame usted a HerrKlüber mi futuro... Nunca seré su mujer: me he negado.
—¿Le ha despedido usted? ¿Cuándo?
—Ayer.
—¿Se lo dijo usted a él mismo?
—A él mismo, en casa... Volvió a presentarse.
—Gemma, entonces, ¿me ama usted? Volvióse ella de cara hacia él y murmuró:
—Sin eso, ¿estaría yo aquí?
Y sus dos manos abiertas cayeron sobre el banco.
Sanin se apoderó de ambas manos inertes y las apretó contra sus ojos, contra sus labios... ¡El velo que había visto la víspera en sus ensueños se levantaba! ¡Aquélla era la dicha, su faz resplandeciente!
Alzó la cabeza, y miró a Gemma a los ojos con atrevimiento. Ella también le miró, un poco fija. Apenas brillaban sus ojos semiabiertos, ligeramente húmedos con lágrimas de placer. No se sonreía... reíase con una risa muda y enervada.
—¡Oh Gemma! —Exclamó Sanin—. ¡Podría yo pensar que tú... (su corazón vibró como la cuerda de un arpa, cuando sus labios pronunciaron ese tú por vez primera)... que tú me amarías?
—Yo misma no lo esperaba —dijo Gemma en voz baja. —¿Podría yo pensar —continuó Sanin—, al llegar a Francfort, donde sólo pensaba permanecer unas cuantas horas, que había de encontrar aquí la felicidad de toda mi vida?
—¿De toda tu vida? ¿De veras?
—De toda mi vida, ¡hasta el último día! exclamó Sanin con nuevo arranque.








