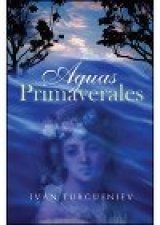
Текст книги "Aguas Primaverales"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
—Sí, enseguida.
—Supongo que estará en Rusia tu prometida.
—No, no está en Rusia.
—Pues entonces, ¿dónde? :
—Aquí, en Francfort.
—¿Quién es ella?
—Una alemana; es decir, no, una italiana establecida aquí.
—¿Con dote?
—Sin dote.
—Entonces, preciso es que sientas un amor violentísimo
—¡Qué guasón eres...! Sí, muy violento.
—¿Y para eso necesitas dinero?
—Pues, ¡sí, sí y sí!
Polozoff tragó el vino, se enjugó la boca, se lavó las manos, se las enjugó a conciencia en la servilleta, sacó un cigarro y lo encendió. Sanin le miraba en silencio.
—No veo más que un medio —dijo por fin Polozoff, echando atrás la cabeza y dejando salir por entre los labios una tenue bocanada de humo—. Vete a ver a mi mujer... Si quiere, con su blanca mano reparará todo el mal.
—Pero, ¿cómo arreglármelas para verla? ¿No dices que os vais pasado mañana?
Polozoff cerró los ojos.
Escucha dijo dando vueltas al cigarro entre los labios y resoplando—: vete a tu casa, vístete lo más de prisa posible y vuelve aquí. Me voy dentro de una hora; mi coche es muy espacioso; te llevo conmigo. Eso es lo mejor. Y ahora, voy a echar un sueño. Querido, cuando como, necesito imprescindiblemente dormir después. Mi temperamento lo exige, y yo no me opongo a ello. No me lo estorbes, si te place.
Sanin meditó, meditó... y de pronto alzó la cabeza. Se había decidido.
—Bueno, consiento en ello, y te doy las gracias. A las doce y media estaré aquí, y nos iremos juntos a Wiesbaden. Espero que tu mujer no me tome ojeriza...
Pero Polozoff roncaba ya, murmurando:
—¡No me molestes!
Agitó las piernas y se durmió como un recién nacido.
Sanin echó otra mirada a su amazacotada persona, a su cabeza, su cuello, su barba al aire, redonda como una manzana; salió de la fonda y dirigióse a paso largo a la confitería Roselli. Necesitaba advertir a Gemma.
XXXII
La encontró en la tienda con su madre. FrauLenore, inclinada adelante, medía la distancia entre las ventanas, con un metro articulado. Al ver a Sanin, se enderezó y le saludó alegre, aunque con un poco de cortedad.
—Desde lo que me dijo usted ayer, no hago más que revolverme los sesos pensando en los medios de embellecer nuestra tienda. Creo que convendría poner aquí dos armaritos con tablas de cristal azogado. ¿Sabe usted? Eso es de moda hoy. Y además...
—Muy bien, muy bien —interrumpió Sanin—; habrá que pensar en todo eso... Pero, venga usted acá; tengo que decirle una cosa.
—Dio el brazo a las dos damas y las condujo a la trastienda. FrauLenore, intranquila, dejó caer el metro que tenía en la mano. Gemma no estaba lejos de alarmarse también, pero se tranquilizó al mirar a Sanin con más atención. Su rostro, aunque preocupado, expresaba resolución y una especie de audacia alegre. Rogó a las dos mujeres que se sentasen y él permaneció de pie ante ellas. Con muchos ademanes, con el pelo desgreñado, se lo contó todo: su encuentro con Polozoff, su proyectado viaje a Wiesbaden, la posibilidad de vender su hacienda, exclamando por último:
—¡Imagínense mi felicidad! El asunto ha tomado tal giro que acaso no tenga ni aun necesidad de ir a Rusia, y podremos celebrar la boda mucho más pronto de lo que yo suponía.
—¿Cuándo te marchas? —preguntó Gemma.
—Hoy, dentro de una hora; mi amigo tiene coche y me lleva consigo.
—¿Nos escribirás?
—En seguida... Así que hable con esa señora, cogeré la pluma.
—¿Dice usted que es rica esa señora? preguntó FrauLenore, siempre práctica.
—Inmensamente... Su padre era millonario, y se lo dejó todo.
—¿Todo? ¿A ella solita? Vamos, tiene usted buena sombra. Sólo que ¡mucho ojo! No venda usted sus tierras muy baratas; sea usted razonable y firme. ¡No se deje usted arrebatar! Comprendo sus deseos de ser marido de Gemma lo antes posible, pero ante todo, ¡prudencia! No lo olvide: cuanto más cara venda su finca, más dinero habrá para los dos y... para vuestros hijos.
Gemma volvió la cabeza con apuro, y Sanin volvió a empezar con sus ademanes.
—Puede usted, FrauLenore, confiar en mi prudencia. Aparte de que no voy a chalanear. Diré el justo precio: si me lo da, muy bien; y si no, ¡vaya bendita de Dios!
—¿Conoces a esa señora? preguntó Gemma.
—En mi vida la he visto
—¿Y cuándo volverás?
—Si no se arregla el negocio, vuelvo pasado mañana; pero si todo va bien, tal vez tenga que estar uno o dos días más. En todo caso, no perderé un minuto. ¡Dejo aquí mi alma, bien lo sabes...! Pero me voy a retrasar hablando con ustedes, y aún tengo que pasarme por casa antes de partir. Deme usted la mano, FrauLenore, para darme buena suerte: es costumbre nuestra en Rusia.
—¿La derecha o la izquierda?
—La izquierda, la mano del corazón. Vuelvo pasado mañana... ¡con el escudo, o sobre el escudo! Algo me dice que vendré vencedor. Adiós, mis buenas, mis queridas amigas...
Abrazó a FrauLenore, y rogó a Gemma que pasase con él a su cuarto un minuto, porque tenía que comunicarle una cosa importantísima. Quería sencillamente despedirse de ella a solas. FrauLenore lo comprendió, y no tuvo la curiosidad de preguntar qué asunto tan importante era aquél...
Sanin no había entrado nunca en el dormitorio de Gemma. Todo el encanto del amor, todos sus ardores, su entusiasmo, su dulce temor, todo ello brotó y se derramó en su alma así que hubo traspuesto los umbrales de aquel sagrado recinto... Echó en torno suyo una mirada enternecida, cayó a los pies de la hechicera joven y escondió el rostro entre los pliegues de su falda.
—¿Eres mío? murmuró ella—. ¿Volverás pronto?
—Tuyo soy, volveré... —repitió él, palpitante.
—Te espero, mi bien amado.
Algunos instantes después, estaba Sanin en la calle para irse a su fonda. Ni siquiera reparó que Pantaleone, más desgreñado que nunca, se había precipitado en seguimiento suyo desde el quicio de la confitería, gritándole alguna cosa, y, al parecer, amenazándole con el brazo levantado.
A la una menos cuarto en punto, entró Sanin en el alojamiento de Polozoff Su coche, enganchado con cuatro caballos, estaba ya en la puerta de la fonda. Al ver a Sanin, limitóse Polozoff a decir:
—¡Ah! ¿Te has decidido?
En seguida se puso el sombrero, el abrigo y los chanclos, metióse algodón en rama en las orejas, aunque era en pleno verano, y se dirigió al pórtico. Obedientes a sus órdenes, los mozos de la fonda colocaron sus numerosas compras dentro del carruaje, rodearon de almohadoncitos, de sacos de mano y de paquetes el asiento que iba a ocupar, pusieron a los pies un cesto lleno de víveres y ataron una maleta en el pescante. Polozoff les pagó con largueza; y sostenido respetuosamente por detrás por el oficioso portero, entró por fin en el coche gimoteando, tomó asiento, apretó y amontonó muy cómodamente todo lo que le rodeaba, eligió y encendió un cigarro. Sólo entonces hizo seña con el dedo a Sanin, diciéndole:
—¡Vamos, sube tú también!
Sanin se colocó junto a él. Por conducto del portero, Polozoff ordenó al postillón que anduviese aprisa, si quería ganarse una buena propina; resonó el estribo al doblarse, cerróse con estrépito la portezuela, y el coche empezó a rodar.
XXXIII
En nuestros días, entre Francfort y Wiesbaden no hay una hora por ferrocarril; pero por aquellos tiempos, había tres horas de camino por la posta, y cinco relevos de caballos. Polozoff, medio dormido, se zangoloteaba suavemente con un cigarro en los labios; hablaba muy poco y no miró ni una sola vez por la ventanilla; los puntos de vista ‘pintorescos no tenían para él nada de interesantes, y hasta declaró que “¡la naturaleza le aburría mortalmente!” Sanin tampoco decía nada, y no admiraba el paisaje: tenía otra cosa en la cabeza. Estaba absorto en sus pensamientos y recuerdos. A cada parada, Polozoff ajustaba sus cuentas, comprobaba el tiempo, según su celo. A la mitad del camino, sacó dos naranjas del cesto de las provisiones, eligió la mejor y ofreció la otra a Sanin. Éste miró fijamente a su compañero de camino, y de pronto soltó el trapo a reír.
—¿De qué te ríes? preguntó Polozoff, mondando con esmero su naranja, con ayuda de sus uñas blancas y cortas.
—¿De qué? —repitió Sanin—. De este viaje que hacemos juntos.
—¡Bueno! ¿Y qué? insistió Polozoff, metiéndose en la boca un gajo de naranja.
—¡No es extraño este viaje! Ayer, lo confieso, lo mismo me acordaba de ti que del emperador de China; hoy marcho contigo a vender mis tierras a tu mujer, a quien no conozco ni poco ni mucho.
—Todo sucede en la vida —respondió Polozoff—. Conforme tengas más años, verás otras muchas cosas. Por ejemplo: ¿me ves ahora en formación? Pues he estado; iba a caballo, y cátate que el gran duque Miguel Pavlovitch manda:” ¡Al trote! ¡Ese alférez gordo, al trote! ¡Alargue usted el trote!”.
Sanin se rascaba la oreja.
—Dime, si te place, Hipólito Sidorovitch, ¿qué clase de persona es tu mujer? ¿Cuáles son sus ideas? Eso es lo que necesito saber...
—A él nada le costaba mandar: “¡Al trote!” —continuó Polozoff con una súbita explosión de ira—. Pero a mí... ¡a mí...! Entonces me dije: “¡Quedaos con vuestros grados y charreteras...! ¡Al demonio todo esto!”. Sí... ¿me hablabas de mi mujer? Pues bien; mi mujer, es una mujer como todas las demás. Ya sabes el proverbio: “No te metas los dedos en la boca.” Lo esencial es que hables mucho... para que por lo menos haya algo de qué reírse unas miajas. Oye cuéntale de tus amores... pero de un modo un poco ridículo, ¿sabes?
—¿Cómo un poco ridículo?
—¡Pues claro! ¿No me has dicho que estás enamorado y que te quieres casar? Pues bien, ¡cuéntale eso!
Sanin se sintió ofendido.
—¿Qué encuentras en eso de ridículo?
Polozoff giró un poco los ojos por única respuesta; chorreábale por la barba el zumo de naranja.
—¿Es tu mujer quien te ha enviado a Francfort para hacer compras? —dijo Sanin después de un rato de silencio.
—En persona.
—¿Qué clase de compras?
—¡Caramba, juguetes!
—¿Juguetes? ¿Tenéis hijos?
Polozoff retrocedió pasmado.
—¡Vaya una idea! ¿Tener yo hijos? Ringorrangos de mujer... Adornos... Objetos de tocador...
—¿De modo que entiendes tú de eso?
—Ciertamente.
—¿Pero no me has dicho que no te mezclas para nada en los asuntos de tu mujer?
—No me meto en sus otros negocios; pero en esto... esto marcha por sí solo. No teniendo nada que hacer, ¿por qué no? Y mi mujer se fía de mi gusto; además, sé regatear como se debe.
Polozoff comenzaba a hablar a trompicones: estaba fatigado ya.
—¿Y es muy rica tu mujer?
—Como rica, lo es; pero, sobre todo, para ella misma.
—Sin embargo, me parece que no puedes quejarte.
—¿No soy su marido? ¡Pues no fallaría más sino que no me aprovechase de ello! Y le soy muy útil; conmigo todo va en su provecho.
—¡Soy muy acomodaticio!
Polozoff se secó la cara con un pañuelo de seda y resolló con trabajo. Parecía decir: “¡Apiádate de mí; no me obligues a pronunciar una palabra más. Ya ves qué trabajo me cuesta!”
Sanin le dejó descansar y volvió a sumirse en sus meditaciones.
El hotel delante del cual paró el coche en Wiesbaden era un verdadero palacio. En el acto empezaron a tocar en el interior una porción de campanillas. Todo fue inquietud y movimiento. Elegantes “caballeros” con frac negro se precipitaron hacia la entrada principal. Un suizo, galoneado de oro, abrió de par en par la portezuela del carruaje. Polozoff bajó de él como un triunfador, y comenzó la tarea de subir la escalera perfumada y cubierta de alfombra. Un criado, también vestido correctamente, pero de fisonomía rusa, su ayuda de cámara, se lanzó delante de él. Anuncióle Polozoff que en lo sucesivo le llevaría siempre, pues la víspera, en Francfort, habían descuidado llevarle agua caliente para la noche. El rostro del criado expresó una consternación profunda, y se apresuró a bajarse para sacarle los chanclos a su amo.
—¿Está en casa María Nicolavna? preguntó Polozoff.
—Sí, señor... La señora se está vistiendo... Come en casa de la condesa Lassunsa.
—¡Ah, en casa de ésa...! Espera... Hay unos líos e n el coche; sácalos y tráelos tú mismo... Y tú, Demetrio Pavlovitch —añadió Polozoff—, vete a elegir dormitorio y vuelve dentro de tres cuartos de hora... Comeremos juntos.
Polozoff continuó majestuosamente su camino. Sanin eligió un dormitorio modesto, y después de arreglar el desorden de su tocado y de descansar un rato, dirigióse a las inmensas habitaciones que ocupaba Su Alteza ( Durchlaucht) el príncipe von Polozoff.
Encontró a este “príncipe” arrellanado en la más lujosa de las butacas de terciopelo, en medio de un salón espléndido. El flemático amigo de Sanin había tenido tiempo de tomar un baño y ponerse una suntuosa bata de raso, cubríale la cabeza un fez de color de grosella. Sanin se aproximó a él y lo estuvo contemplando durante algún tiempo. Polozoff permanecía inmóvil como un ídolo; ni siquiera dirigió la cara hacia su lado, no pestañeó, no produjo ningún sonido: aquello era verdaderamente un espectáculo lleno de solemnidad. Después de haberlo admirado durante unos dos minutos, iba Sanin a hablar, a romper aquel fatídico silencio, cuando de pronto abrióse la puerta de la estancia inmediata y apareció en el umbral una señora joven y guapa, vestida de seda blanca con encajes negros y diamantes en los brazos y en el cuello: era María Nicolavna en persona. Sus espesos cabellos castaños caían a los dos lados de la cabeza, trenzados, pero sin levantar.
XXXIV
—¡Ah! —exclamó con una sonrisa medio cortada, medio burlona, cogiendo con rapidez la punta de una de sus trenzas y clavando en Sanin sus ojazos de un gris luminoso—. ¡Perdón! No sabía que estaba usted ya aquí.
—Sanin Demetrio Pavlovitch, mi amigo de la infancia dijo Polozoff sin levantarse y sin mirar tampoco a Sanin, limitándose a indicarlo con el dedo.
—Sí... ya sé... ya me habías hablado de este caballero. Mucho gusto en conocer a usted... Pero oye, Hipólito Sidorovitch, quería rogarte... Es tan torpe mi doncella...
—¿Quieres que te peine yo?
—Sí, sí, te lo suplico... Dispense usted —repitió con la misma sonrisa, dirigiendo a Sanin un leve saludo de cabeza.
Giró sobre sí misma y desapareció, dejando tras de sí la impresión armoniosa y fugitiva de un cuello encantador, unos hombros admirables y un talle precioso.
Levantóse Polozoff y salió por la misma puerta, con su paso tardo y patoso.
Sanin no dudó un minuto de que la dama estaba advertida de su presencia en el salón del “príncipe Polozoff”. Ese tejemaneje no había tenido más objeto que lucir su cabellera, que, en efecto, era bellísima. Sanin hasta se regocijó en sus adentros de aquella salida de la señora Polozoff.
“Ha querido fascinarme, deslumbrarme... ¿Quién sabe? tal vez nos arreglemos acerca del precio de mis tierras.”
Su alma estaba tan ocupada por Gemma, que las demás mujeres ya no tenían interés para él; apenas notaba la existencia de ellas. Por aquella vez, se limitó a pensar:
“No me habían engañado respecto a esta señora: no es del todo maleja!”
Si no se hubiese hallado en una tan excepcional disposición de ánimo, su observación hubiera tomado sin duda otra forma. María Nicolavna Kalychin de Polozoff era realmente una mujer muy digna de excitar la atención. Y no porque fuese de una hermosura cabal: traslucíanse harto en ella los inequívocos signos de su origen plebeyo. Tenía la frente baja, la nariz algo carnosa y arremangada; no podía presumir por la finura de la piel, ni por la elegancia de las extremidades. Pero ¿qué importaba eso? Al encontrársela, todo hombre se hubiera detenido, no ante “la sacra majestad de la belleza” (para decirlo como Puchin), sino ante la fuerza y la gracia de un buen palmito de mujer en toda su florescencia, tipo medio ruso, medio bohemio; y no hubiera sido “involuntario” ese homenaje de admiración.
Pero la imagen de Gemma protegía a Sanin, como el “triple broncíneo escudo” de Horacio.
Al cabo de diez minutos, reapareció María Nicolavna acompañada por su marido. Adelantóse hacia Sanin con esos andares cuyos hechizos habían bastado para hacer perder la chaveta a muchos entes originales de aquel tiempo, ¡ah!, tan lejano del actual. “Cuando esa mujer avanza hacia uno, parece que le trae toda la felicidad de su vida” pretendía uno de ellos. Adelantóse hacia Sanin alargándole la mano, y le dijo en ruso con voz cariñosa y contenida a la vez: Me esperaba usted, ¿no es así? Pronto vuelvo.
Sanin se inclinó respetuoso, pero María Nicolavna desaparecía ya tras el cortinaje de la puerta. Volvió ella la cabeza por encima de su hombro con rápida sonrisa, y desapareció dejando en pos de sí la misma impresión de armonía.
Al sonreírse, no era uno ni dos, sino tres, los hoyuelos que se le formaban en cada una de sus mejillas, y sus ojos se sonreían aún más que sus labios, labios bermejos, regordetes y sabrosos, realzados en el ángulo izquierdo por dos lunarcillos.
Polozoff atravesó con pesadez el salón y volvió a dejarse caer de nuevo en la butaca. Permaneció silencioso como antes; pero, de vez en cuando, una extraña mueca hinchaba sus carrillos descoloridos y surcados por arrugas precoces.
Tenía aspecto avejentado, aunque sólo llevaba tres años a Sanin. La comida que dio a Sanin y que (dicho está) hubiera satisfecho al inteligente más difícil de gusto, pareció a Sanin de una duración insoportable. Polozoff comía con lentitud, con reflexión y conocimiento de causa, inclinábase con aire atento sobre su plato, y husmeaba, digámoslo así, cada bocado. Al beber, se enjuagaba la boca con el vino antes de tragarlo, y después hacía castañear los labios... Después del asado, emprendió sin más ni más un largo discurso (¡pero, sobre qué asunto!) acerca de los carneros merinos, de los cuales pensaba adquirir un rebaño completo, y habló de eso con infinitos detalles, empleando los más tiernos diminutivos. Sorbió el café ardiendo, no sin repetir muchas veces al mozo de comedor, con voz iracunda y lacrimosa, que la víspera le habían servido frío el café, ¡frío como un sorbete! Luego, con sus dientes amarillos y mal alineados, mordió la punta de un tabaco habano y se durmió, según costumbre, con gran regocijo de Sanin, que se puso a pasear sobre la blanda alfombra, soñando con el género de vida que llevaría con Gemma y pensando en las noticias que iba a llevarle. Sin embargo, Polozoff se despertó mucho más pronto que de costumbre, según él mismo hizo observar; no había dormido más que una horita y media. Bebió un vaso de agua de Seltz con hielo y se tragó siete u ocho grandes cucharadas de dulce, de dulce ruso, que su ayuda de cámara le trajo en un verdadero bote de Kiev, de vidrio verde oscuro, y sin los cuales decía que no hubiera podido vivir; después de lo cual fijó sus ojuelos hinchados en Sanin y le preguntó si quería jugar con él duraki. Sanin aceptó con sumo gusto: temblábanle las carnes ante el temor de que Polozoff empezase otra vez a hablarle de los corderitos y de las ovejitas, y de las grasientas colitas de treinta libras de peso.
El anfitrión y su huésped volvieron juntos a la sala; un criado les llevó naipes y empezase la partida, naturalmente sin traviesa.
Al regresar la señora Polozoff de casa de la condesa Lassunsa, los halló entregados a esa distracción inocente.
En cuanto entró, al ver la baraja soltó una estrepitosa carcajada. Sanin se levantó con prontitud, pero ella le dijo:
—¡Quédense y jueguen! No hago más que cambiar de traje y vuelvo.
Luego desapareció, quitándose los guantes y andando con un ruido de sedas.
En efecto, casi al momento regresó. Su elegante vestido habíase trocado por una amplia bata de seda de color de lila, con manga perdida; un grueso cordón de nudos y retorcido le apretaba la cintura. Sentóse junto a su marido y aguardó a que éste perdiese la partida, para decirle:
—Vamos, mi gran boliche, basta ya. (Al oír Sanin esta expresión de “boliche”, la miró con asombro, y ella le devolvió mirada por mirada con alegre sonrisa que hizo aparecer todos sus hoyuelos.) —Ya basta prosiguió—; veo que tienes ganas de dormir; bésame la mano y vete. Tenemos que hablar Sanin y yo.
—No tengo ganas de dormir —dijo Polozoff, levantándose con trabajo de la butaca—. Pero en cuanto a besarte la mano y marcharme, no digo que no.
Presentóle ella la palma de la mano, sin cesar de sonreírse y de mirar a Sanin.
También le miró Polozoff, y salió sin decirle buenas noches.
—Ahora, hable, cuénteme —dijo la señora Polozoff con vivacidad, poniendo a la vez en la mesa ambos codos desnudos y chocando unas con otras las uñas con aire de impaciencia—. ¿Es cierto eso? Dicen que se casa usted.
Hecha esta pregunta, María Nicolavna inclinó la cabeza un poco de lado para clavar en los ojos de Sanin una mirada más fija y penetrante.
XXXV
La desenvoltura de los modales de la señora Polozoff hubiera trastornado probablemente a Sanin desde el primer momento (aun cuando no era enteramente novato y había corrido ya un poco de mundo), si no hubiese creído ver en esa confianza y en esa familiaridad un feliz augurio para el buen éxito de sus proyectos.
“Halaguemos los caprichos de esta millonaria” —dijo para sí resueltamente; y con el mismo desenfado con que ella había hecho la pregunta, respondió él:
—Sí, me caso.
—¿Con quién? ¿Con una extranjera?
—Sí, señora.
—¿Hace poco que la conoce usted? ¿Vive en Francfort?
—Exacto.
—¿Y quién es ella? ¿Puede saberse?
—Sin duda... Es la hija de un confitero.
La señora Polozoff enarcó las cejas, abriendo tamaños ojos, ydijo con lentitud:
—¡Eso es encantador! ¡Es admirable! ¡Yo creía que no se encontraban en la tierra jóvenes como usted! ¿La hija de un confitero?
—Veo que eso le asombra a usted dijo Sanin con aire digno—. Pero, en primer lugar, yo no tengo esas preocupaciones.
—Ante todo —interrumpió la señora Polozoff—, eso no me asombra de ninguna, y yo no tengo las menores preocupaciones... Yo misma soy hija de un campesino. ¡Ah! ¿Qué dice usted a esto? Lo que me pasma y me hechiza es ver a un hombre que no teme amar. Porque usted la ama, ¿no es cierto?
—Sí.
—¿Es muy bonita, sin duda?
Esta última pregunta apuró un poco a Sanin, pero ya no era tiempo de retroceder.
—Señora, ya sabe usted que cada cual prefiere a todos los demás el rostro de aquella a quien ama; pero mi prometida es verdaderamente muy bella.
—¿De veras? ¿Qué tipo tiene? ¿Italiana? ¿Clásica?
—Sí, tiene una perfecta regularidad de facciones.
—¿No tiene usted su retrato?
—No.
Por aquella época aún no existía la fotografía; apenas comenzaba a difundirse el daguerrotipo.
—¿Cuál es su nombre de pila?
—Gemma.
—¿Y el de usted? —Demetrio.
—¿Y además?
—Pavlovitch.
—¿Sabe usted una cosa? —dijo la señora Polozoff, siempre con la misma lentitud—. Me gusta usted mucho, Demetrio Pavlovitch. Debe ser usted un hombre galante. Choque usted esa mano. Seamos amigos.
Sus lindos dedos, blancos y robustos, apretaron con vigor los dedos de Sanin. Su mano no era mucho más pequeña que la del joven, pero era más tibia, más suave, y, por decirlo así, más viva.
—¿Sabe usted —dijo ella– qué idea se me ocurre?
—¿Qué?
—¿No se enfadará usted? ¿No? Dice usted que es su futura esposa... pero... ¿le es a usted eso absolutamente necesario?
Sanin frunció las cejas.
—Señora, no la comprendo a usted.
María Nicolavna se echó a reír quedito, y con un movimiento de cabeza echó atrás los cabellos que le caían sobre las mejillas.
—Decididamente es encantador —dijo con aire meditabundo y distraído a la vez—. ¡Un verdadero caballero! Después de esto, ¡vaya usted a creer a las gentes que sostienen que ya no hay idealistas!
La señora Polozoff hablaba en ruso con una pureza perfecta, el verdadero ruso de Moscú, la lengua del pueblo y no la de los salones. – Estoy segura de que se ha educado usted en casita, en el seno de una familia piadosa y patriarcal. ¿De qué gobierno es usted?
—Del de Tula.
—¡Ah! En ese caso, somos paisanos. Mi padre... ¿Sabe usted, no es cierto, lo que era mi padre?
—Sí, lo sé.
—Era natural de Tula... Era un Tulla. Vamos bien. —Pronunció enteramente al estilo del pueblo, y con intención marcada, la palabra rusa que significa “bien”—. ¡Y ahora pongámonos manos a la obra! —¡A la obra!... ¿Qué debo entender por esa frase?
—Pero ¿qué ha venido usted a hacer aquí?
Cuando entornaba así los ojos hacíase muy zalamera su expresión, con un si es no es burlona; al abrirlos ¡cuán grandes eran! Su brillo luminoso, casi frío, dejaba transpirar un no sé qué perverso y amenazador. Lo que daba a sus ojos particular hermosura eran las cejas, espesas, un poco prominentes y suaves como piel de marta cebellina.
—¿Quiere usted que le compre su hacienda? prosiguió—. Necesita usted dinero para casarse, ¿no es verdad?
—En efecto.
—¿Necesita usted mucho?
—Unos cuantos miles de francos para los gastos primeros. Su marido conoce mis propósitos. Podría usted consultarle... Pediré un precio muy módico.
La señora Polozoff hizo con la cabeza un gesto negativo.
—En primer lugar —comenzó a decir, tras una pequeña pausa, dando golpecitos con las yemas de los dedos en la manga de Sanin—, no tengo costumbre de consultar a mi marido, como no sea para asuntos de tocador, en los cuales es maestro consumado; en segundo lugar, ¿por qué me dice usted que me pedirá un precio muy módico? No quiero aprovecharme de que usted se halla ahora enamorado y dispuesto a todos los sacrificios... ¡Qué! En vez de alentarle en... (¿cómo lo diría yo bien eso...?) en sus nobles sentimientos, ¿iba yo a despojarle como se le quita a un tilo la corteza para hacer laptis? Eso no se aviene con mis hábitos.
—“En ocasiones se me ocurre burlarme de las gentes, pero no de esa manera.”
Sanin no podía adivinar si se guaseaba o hablaba en serio, pero decía para sí. “¡Oh, ahora es cuando hay que aguzar el oído!” Entró un criado, trayendo en una gran bandeja un samovar ruso, un servicio de té, crema, bizcochos, etcétera; puso todo ello encima de la mesa, entre Sanin y la señora Polozoff, y se retiró.
La señora Polozoff sirvió a su huésped una tasa de té.
—¿Le da a usted lo mismo esto? —dijo, poniéndole el azúcar con los dedos... —Y, sin embargo, las tenacillas del azucarero estaban encima de la mesa.
—¡Cómo! De una mano tan hermosa...
No pudo acabar la frase, y por poco se ahoga con un sorbo de té. Ella le tenía subyugado con un claro y fijo mirar.
—Si le hablé a usted de baratura —continuó él—, es porque como en estos momentos se encuentra usted en el extranjero, no debo suponer que tenga usted mucho dinero disponible; y además comprendo que la venta... o la compra de una finca en tales condiciones tiene algo de anormal, y debo tener esto en cuenta. Embarullábase Sanin y se atascaba en sus frases, mientras que la señora Polozoff, que se había reclinado en el respaldo de la butaca muellemente, le miraba cruzada de manos, con el mismo claro y atento mirar. Concluyó él por detenerse.
—Siga, siga usted —dijo ella, como para acudir en su auxilio—, le escucho, tengo sumo placer en oírle; continúe usted.
Sanin se puso a describir su hacienda, indicó la superficie, la situación topográfica, las dependencias; calculó qué renta podía sacarse de ella... Hasta habló de la pintoresca posición de la casa, y la señora Polozoff continuaba fijando en él su mirada cada vez más clara y penetrante; y sus labios tenían ligeros temblores, en vez de sonrisas, y se los mordía. Sanin concluyó por sentirse turbado, y se interrumpió por segunda vez.
—Demetrio Pavlovitch dijo la señora Polozoff, reflexionó un instante, y repitió—: Demetrio Pavlovitch, ¿sabe usted una cosa? Estoy convencida de que la compra de sus tierras será para mí un negocio ventajosísimo y de que nos entenderemos. Pero necesito que me otorgue usted... un par de días para pensarlo. Vamos, ¿es usted capaz de estar dos días separado de su novia? No le detendré más tiempo si no quiere quedarse; le doy mi palabra. Pero, si necesita usted hoy mismo dinero, le prestaría con mucho gusto cinco o seis mil francos y luego los descontaríamos.
Sanin se levantó exclamando:
—No sé cómo agradecer, María Nicolavna, la cordial benevolencia de que me da usted pruebas, a mí que soy casi desconocido... Sin embargo, si usted se empeña en ello, prefiero aguardar su resolución acerca de mi finca, y me quedaré aquí dos días.
—Sí, lo deseo, Demetrio Pavlovitch. ¿Y le costará a usted mucho eso? ¿Mucho? Diga usted.
—Amo a mi prometida, y confieso a usted que la separación será un poco dura para mí.
—¡Ah! Es usted un hombre como no los hay —dijo la señora Polozoff, exhalando un suspiro—. Le prometo no dejarle languidecer demasiado. ¿Se va usted?
—Ya es tarde hizo observar Sanin.
—Y le hace falta descanso después de ese viaje, después de esa partida de naipes con mi marido. Diga usted, ¿tenía usted mucha amistad con Hipólito Sidorovitch, mi marido?
—Nos hemos educado en el mismo colegio.
—¿Y era ya “tan así” en el colegio?
—¿Cómo, “tan así”?
La señora Polozoff soltó una carcajada tan fuerte, que todo el rostro se le puso encendido; llevóse el pañuelo a los labios, se levantó luego de la butaca, fue al encuentro de Sanin contoneándose un poco con dejadez, como una persona fatigada, y le alargó la mano.
Se despidió Sanin de ella, y se dirigió a la puerta.
—Trate usted mañana de venir temprano, ¿oye? – le gritó en el momento de trasponer los umbrales.
Echó él una mirada atrás, y la vio tendida en la butaca con las dos manos puestas detrás de la cabeza. Las anchas mangas de la bata se habían corrido hasta el nacimiento de los hombros; y era imposible no decirse que la postura de esos brazos y todo aquel conjunto era de una admirable belleza.
XXXVI
Largo tiempo después de medianoche, aún ardía la lámpara en el cuarto de Sanin. Sentado detrás de la mesa, estaba escribiendo a Gemma. Contábaselo todo: le describía los Polozoff, marido y mujer; por supuesto, pintó sus propios sentimientos, y concluyó diciendo: “hasta la vista ¡¡¡dentro de tres días!!!– (con tres signos de admiración). A la mañana siguiente llevó muy temprano la carta al correo y se fue a pasear al jardín del Kursaal, donde estaba ya la orquesta tocando. Aún había poca gente. Detúvose delante del quiosco de la orquesta, oyó una pieza con los principales temas de Riberto il Diavolo, tomó café, y luego buscó una alameda solitaria y se puso a meditar sentado en un banco.
El mango de una sombrilla le pegó con viveza y hasta bastante fuerte en un hombro. Se estremeció...
Vestida con un traje ligero, de un color gris tirando a verde, con un sombrero de tul blanco, calzadas las manos con guantes de piel de Suecia, fresca y sonrosada cual una aurora de estío, y presentando aún en sus movimientos y miradas los vestigios de un sueño tranquilo y reparador, estaba delante de él la señora Polozoff.








