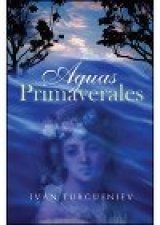
Текст книги "Aguas Primaverales"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
De pronto, a dos pasos de su banco, dejóse oír el ruido de la pala del jardinero.
—Volvamos a casa murmuró Gemma—; entremos juntos, ¿Quieres?
Si le hubiera dicho en aquel momento “¡Arrójate al mar! ¿ Quieres?“, se hubiera tirado de cabeza al abismo, antes de que ella hubiese concluido la última palabra.
Salieron juntos del jardín y se encaminaron a casa, pasando no por las calles de la ciudad sino por la ronda.
XXVIII
Sanin marchaba, cuando junto a Gemma, cuando un poco detrás, mirándola siempre sin cesar de sonreír. Gemma parecía a la vez apresurarse y contenerse. A decir verdad, ambos, él todo pálido y ella toda encendida de emoción andaban como entre niebla. Ese trueque de almas que acababan de hacer, producía en ellos una impresión tan nueva y tan fuerte, que era casi penosa: todo había hecho tal cambio de frente en su existencia, que no podían encontrar el equilibrio. Sólo notaban una cosa: que iban envueltos en un torbellino análogo a aquel otro torbellino nocturno que casi les había echado en brazos uno de otro. Sanin, al seguirla, sentía que miraba a Gemma con otros ojos; en un momento advirtió en el paso y en los movimientos de Gemma muchas particularidades en que hasta entonces no había reparado. ¡Cuán adorables y hechiceras le parecían todas esas menudencias! Y ella, por su parte, sentía que Sanin la miraba así.
Ambos amaban por la vez primera: todas las maravillas del primer amor se realizaban en ellos. Un primer amor se parece a una revolución. El orden regular y monótono de la vida queda roto y destruido en un momento; la juventud sube a la barricada, hace ondular en el aire su esplendente bandera, y sea lo que fuere lo que le reserve el porvenir, la muerte o una nueva vida, lanza a todo y a todos su llamamiento apasionado.
—¡Mira, diríase que es Pantaleone! —dijo Sanin, apuntando con el dedo una figura encapuchonada que se deslizó rápidamente por una callejuela, como para evitar ser vista.
En el colmo de su felicidad, Sanin experimentaba la necesidad de hablar con Gemma, no de su amor, puesto que era cosa convenida, consagrada, sino de cosas indiferentes.
—Sí, es Pantaleone —respondió Gemma con tono alegre y placentero—. Probablemente ha salido a espiarme; ayer, todo el día me siguió los pasos... Algo sospechaba.
—¡Que sospecha algo! —repitió Sanin con arrobamiento.
Por supuesto, con el mismo deliquio hubiera repetido cualquiera otra frase de Gemma.
Luego le rogó que le contase con detalles todo lo acontecido la víspera.
Al punto comenzó con premura un relato un poco embrollado, con mezcla de sonrisas y suspirillos, mientras que sus límpidos ojos cruzaban con Sanin miradas furtivas y radiantes. Le contó cómo su madre, después de una conversación de tres horas, había querido obtener de ella algo positivo; cómo a la postre se había separado de FrauLenore con la promesa de darle a conocer su resolución antes de finalizar el día; cómo le había costado sumo trabajo obtener ese plazo moratorio; cómo de una manera enteramente inesperada, había llegado Klüber con más humos y más bambolla que nunca; cómo había expresado su descontento contra ese extranjero desconocido, cuya conducta era imperdonable, digna de un chiquillo y hasta profundamente ofensiva (así decía) para él, Klüber.
Aludía a tu duelo —advirtió Gemma—, y exigía que inmediatamente se te cerrase la puerta de casa. “Porque, decía él (y aquí Gemma remedó un poco la voz y los modales del negociante), esto echa una mancha sobre mi honor, ¡como si yo no fuese capaz tan bien como cualquier otro de defender a mi novia, si lo creyese necesario o simplemente útil! Todo Francfort sabrá mañana que un extranjero se ha batido con un oficial por mi futura. ¡Cómo puede interpretarse eso? ¡Eso mancha mi honor!” Mamá era de su parecer ¡Figúrate! Pero yo le declaré sin ambages que hacía mal en inquietarse por su honor y por su persona, y en ofenderse por lo que dijesen acerca de su futura, en atención a que yo no era ya su futura ¡y nunca sería su mujer! A decir verdad, hubiera querido, en primer término, hablar con usted... contigo, antes de darle las calabazas en regla; pero vino, y no pude contenerme. Mamá prorrumpió en gritos de espanto; yo me fui a otra habitación a coger su anillo de esponsales (¿no has notado que desde hace dos días no lo llevo puesto?) y se lo devolví. Se ofendió terriblemente; mas, como también son terribles su amor propio y su presunción, partió sin darnos la lata. Naturalmente, he tenido que aguantar muchos cargos de mamá; me daba pena verla tan afligida, y me dije que me había dejado llevar harto de prisa de mis prontos, pero tenía tu carta, y además sabía yo antes...
—¿Qué te amo?
—¡Sí, ya me amabas tú!
Así hablaba Gemma, confusa y sonriente, bajando la voz y aun callándose de pronto cuando alguien pasaba junto a ellos. Sanin escuchaba en éxtasis y admiraba el sonido de su voz, como la víspera había admirado su carácter de letra.
—Mamá está que la ahogan con un cabello —prosiguió Gemma (Y afluían las palabras a sus labios)—; no quiere comprender que HerrKlüber me era odioso; que le había aceptado no porque le ama se, sino por acceder a las súplicas de ella... Sospecha de usted... digo de ti...o, más bien, para no mentir, está convencida de que yo te amaba, y eso la contraría tanto más, cuanto que anteayer aun no se le había puesto en la cabeza ninguna idea de este género, y precisamente a ti había encomendado que me hicieses reflexionar... Era una extraña embajada, ¿no es así? Ahora te trata de hombre astuto y solapado; dice que defraudaste su confianza, y me predice que defraudarás la mía...
—Pero Gemma —exclamó Sanin—, ¿acaso no le has dicho...?
—Nada le he dicho. ¿Tenía derecho a hablar yo antes de haberte visto?
Sanin palmoteó de gozo.
—Gemma, espero que a lo menos ahora se lo dirás todo y me presentarás a ella... ¡Quiero probarle que yo no engaño!
Mientras decía estas palabras, henchíase su pecho, lleno hasta desbordarse de sentimientos nobles y generosos.
Gemma le miró de hito en hito.
—¿De veras quieres venir conmigo a casa a ver a mi madre, la cual pretende que... lo que estaría bien hecho... es imposible entre nosotros y nunca podrá realizarse?
Había una palabra que Gemma no podía decidirse a decir, aunque le abrasaba los labios. Apresuróse Sanin a pronunciarla. —Quiero casarme contigo, Gemma; quiero ser tu marido. No conozco en el mundo una felicidad más grande que esa.
No veía límites a su amor, a los nobles impulsos de su alma, a la energía de sus resoluciones.
Al oír estas palabras, Gemma, que había retardado un instante su andar, lo aceleró aún más que antes... Hubiérase dicho que trataba de huir de esa ventura, harto grande y harto inesperada.
Pero, de pronto, le flaquearon las piernas: HerrKlüber, engalanado con un sobretodo y un paletotnuevos, flamantes; tieso como un poste y rizado como un perro de aguas, acababa de aparecer a la vuelta de una esquina, en una calleja, a cinco o seis pasos de ellos. Conoció a Gemma y conoció a Sanin. Rezongando por dentro, digámoslo así, e irguiendo el flexible talle, salióles al encuentro, contoneándose con aire descarado.
Sanin vaciló un segundo, pero echó una mirada al rostro de Herr
Klüber, quien afectaba un aire desdeñoso y hasta de lástima, miró aquella cara rubicunda y vulgar... una oleada de ira subióle al corazón, y dio un paso adelante.
Gemma le agarró con presteza de la mano. Tranquila y resuelta, se cogió del brazo de Sanin, mirando cara a cara a su antiguo novio. Los ojos de éste parpadearon indecisos y contrajéronse sus facciones. Se apartó a un lado, mascullando entre dientes: “¡Así concluye siempre la canción!” ( ¡Das alte Ende von Liede!) Yse alejó con el mismo paso pretencioso y saltarín.
—¿Qué ha dicho el majadero? —preguntó Sanin.
Quiso correr tras de Klüber, pero Gemma le contuvo y prosiguió su marcha sin retirar la mano que había pasado bajo el brazo de Sanin.
Apareció ante ellos la confitería Roselli. Gemma se detuvo por última vez y dijo:
—Demetrio, aún no hemos entrado, aún no hemos visto a mamá... Si aún quieres reflexionar, sí, todavía eres libre, Demetrio. Por única respuesta, Sanin apretó con fuerza el brazo de Gemma contra su pecho, y la impulsó adelante.
—Mamá —dijo ella, entrando con Sanin en la estancia donde se hallaba FrauLenore—, ¡te traigo mi verdadero prometido!
XXIX
Si Gemma hubiese anunciado que traía el cólera o la misma muerte en persona, preciso es creer que FrauLenore no hubiera acogido la noticia con una desesperación más grande. Sentóse inmediatamente en un rincón, vuelta la cara a la pared, y se deshizo en llanto, casi a gritos, igual que una campesina rusa sobre el ataúd de su hijo o de su marido. En el primer momento se puso Gemma tan desconcertada, que no se atrevió a acercarse a su madre y se quedó inmóvil en medio de la pieza, como una estatua. Sanin, alicaído, estaba a punto de llorar también. ¡Aquel dolor inconsolable duró una hora, una hora entera! Pantaleone juzgó lo más oportuno cerrar la puerta de la calle de la confitería, de miedo a que alguien entrase; por fortuna, la hora era muy temprana. El viejo estaba receloso, y en todo caso poco satisfecho de la precipitación con que Sanin y Gemma habían procedido. Por supuesto, no tomó sobre sí el vituperarlos, antes hallábase dispuesto a prestarles ayuda y protección en caso necesario: ¡odiaba tan de corazón a Klüber! Emilio teníase por el intermediario entre su hermana y su amigo; en poco estuvo que no se enorgulleciese al ver que todo había salido tan bien. Incapaz de comprender por qué se desolaba su mamá, tentado estaba a decidir en su fuero interno que todas las mujeres, hasta las mejores, carecen en el fondo de sentido común. Sanin fue, de todos, quien más tuvo que sufrir. En cuanto se acercaba a ella, FrauLenore soltaba gritos de pavo real y agitaba los brazos para apartarle. En vano trató él de decir en alta voz varias veces, manteniéndose a una distancia respetuosa:
—¡Pido a usted la mano de su hija!
FrauLenore no podía consolarse, especialmente “de haber estado tan ciega para no ver nada”.
—¡Si mi Giovanni Battista viviera aún —decía a través de sus lágrimas—, nada de esto hubiera sucedido!
—¡Dios mío! —exclamaba para sus adentros Sanin—. Pero ¿qué es esto? En último término, ¡esto es absurdo!
No se atrevía a mirar a Gemma, quien, por su parte, tampoco se determinaba a levantar la vista hacia él. Contentábase con acariciar pacienzudamente a su madre, la cual había comenzado también por rechazarla...
Al cabo se apaciguó poco a poco la tormenta. FrauLenore cesó de llorar, permitió a Gemma sacarla del rincón donde se había refugiado, instalarla en una butaca cerca de la ventana, y que le hiciese beber agua con unas gotas de azahar. Permitió a Sanin no aproximarse —¡oh, eso no!—, sino a lo menos que permaneciese en la estancia (antes no cesaba de exigir que se marchase), y ya no le interrumpió al hablar. Sanin aprovechó en el acto esos síntomas de sosiego, y desplegó una elocuencia pasmosa: no hubiera sabido expresar sus intenciones y sentimientos con un calor más convincente a la misma Gemma. Sus sentimientos eran los más sinceros, sus intenciones las más puras, como las de Almaviva, en El barbero de Sevilla. No disimuló a FrauLenore más que a sí mismo el lado desfavorable de esas intenciones; pero esas desventajas, añadió, sólo existían en apariencia... Era extranjero, conocíanle de poco tiempo, no se sabía nada positivo acerca de su persona ni de sus recursos: todo esto era verdad. Pero estaba dispuesto a dar todas las pruebas necesarias para dejar sentado que era de buena familia y poseedor de algunos bienes ‘de fortuna; para ello se proporcionaría los certificados más fehacientes por parte de sus compatriotas. Esperaba que Gemma fuera feliz con él, y se esforzaría en dulcificar para ella la pena de estar separada de su familia.
La idea de la separación, la palabra “separación” nada más, estuvo en poco que no echase a perder el negocio. FrauLenore manifestó suma agitación. Sanin se apresuró a añadir que esa separación sólo sería temporal, y que, en último extremo, quizá no se llevase a efecto.
La elocuencia de Sanin no quedó perdida. FrauLenore comenzó a mirarle con aire de tristeza y de amargura, pero no con la repulsión y la ira de antes; luego le permitió aproximarse y sentarse junto a ella (Gemma estaba sentada al otro lado); después se puso a dirigirles cargos, no sólo con la mirada sino con palabras, indicio de que se dejaba ablandar su corazón. Comenzó por condolerse, pero sus quejas se calmaron y se suavizaron gradualmente, cediendo el puesto a preguntas hechas ya a su hija, ya a Sanin; después le permitió que le cogiese la mano, sin retirarla al punto; luego volvió a lloriquear, pero esas lágrimas eran muy diferentes de las primeras; luego se sonrió con tristeza y se dolió de la ausencia de Giovanni Battista, pero en otro sentido muy diverso que el de antes. Momentos después, los dos culpables, Sanin y Gemma, estaban de rodillas ante ella, quien les ponía una tras otra las manos sobre la cabeza; otro instante después, abrazábanla a cual más; y Emilio, con la faz radiante de entusiasmo, entraba corriendo en el cuarto y se arrojaba en medio de ese grupo estrechamente abrazado.
Pantaleone echó una mirada a esa escena, sonrióse y se enfurruñó a la vez; y atravesando la tienda, fue a abrir la puerta de la calle.
XXX
El tránsito de la desesperación a la tristeza y de la tristeza a una dulce resignación no había sido muy largo en FrauLenore; pero esa misma resignación no tardó en transformarse en una recóndita alegría, que, sin embargo, trató de disimular y contener por salvar las apariencias. Desde el primer día, Sanin había sido simpático a FrauLenore: una vez acostumbrada a la idea de tenerlo por yerno, no encontró en ello nada particularmente desagradable, aunque considerase como un deber el conservar en su rostro una expresión de ofendida... o más bien, de escamona. Además, ¡había sido tan extraordinario todo lo pasado en aquellos últimos días! ... ¡Qué de cosas, unas tras otras! En su calidad de mujer práctica y de madre, FrauLenore se creyó en el deber de dirigir a Sanin diversos interrogatorios. Y Sanin, que al ir por la mañana a su cita con Gemma, no tenía la menor idea de casarse con ella (a decir verdad, no pensaba en nada entonces, y se dejaba arrastrar por su pasión), Sanin entró resueltamente en su papel de prometido esposo, y respondió a todas las preguntas con agrado y de una manera puntual y detallada. Habiendo comprendido FrauLenore, sin género alguno de duda, que era de buena nobleza hereditaria y hasta un poco extrañada de que no fuese príncipe, tomó un aire serio y “le previno de antemano” que tendría con él una franqueza brutal, ¡porque el sagrado deber de madre la obligaba a ello! A lo cual respondió Sanin que eso mismo pedía él, y que le suplicaba con instancia que no se quedase corta.
Entonces FrauLenore le hizo observar que HerrKlüber (al pronunciar ese apellido suspiró ligeramente, mordiéndose los labios y vaciló un poco), el antiguonovio de Gemma, poseía ya ocho mil florines de renta, y que esta suma iría creciendo rápidamente de año en año... Y él, HerrSanin, ¿con qué ingresos contaba?
—Ocho mil florines —repitió lentamente Sanin—, en moneda rusa vienen a ser quince mil rublos en asignados... Mis rentas son mucho menores. Poseo una pequeña hacienda en el gobierno de Tula... Con una buena administración, puede y debe producir cinco o seis mil rublos... Y si entro al servicio del Estado, puedo fácilmente conseguir un sueldo de dos mil rublos.
—¿Al servicio de Rusia? —exclamó FrauLenore—. ¡Tendré que separarme de Gemma!
—Podría entrar en la diplomacia —replicó Sanin—. Tengo algunas buenas relaciones... en ese caso hay empleos en el extranjero. Pero he aquí lo que también pudiera hacerse, y sería lo mejor: ven der mis tierras y emplear el capital que produzca esa venta en algunas empresas lucrativas, por ejemplo, en ampliar el negocio de esta confitería.
No se le ocultaba a Sanin que decía un absurdo. Pero ¡estaba poseído de una audacia incomprensible! Miraba a Gemma, quien desde e l principio de aquella conversación práctica se levantaba a cada instante, daba algunos pasos por la estancia y volvía a sentarse. Mirábale, y ya no conocía obstáculos; estaba dispuesto a arreglarlo todo al minuto, del modo más acomodaticio, con tal de que ella no experimentase ninguna inquietud.
HerrKlüber también tenía el propósito de darme una pequeña suma para arreglar la tienda de confitería dijo FrauLenore, después de una ligera vacilación.
—¡Madre mía, por amor de Dios! ¡Madre! —exclamó Gemma en italiano.
—Es preciso hablar por anticipado de esas cosas, hija mía —respondió FrauLenore en el mismo idioma.
Prosiguiendo su conversación con Sanin, le preguntó cuáles son en Rusia las leyes relativas al matrimonio; si no habría nada que se opusiese a su unión con una católica, como en Prusia. (Por aquel tiempo, en 1840, toda Alemania tenía presentes aún las disensiones entre el gobierno prusiano y el arzobispo de Colonia, acerca de los matrimonios mixtos.) Cuando FrauLenore supo que su hija misma adquiriría la nobleza por su enlace con un noble ruso, dio muestras de alguna satisfacción.
—Pero antes dijo– ¿tendrá que ir a Rusia?
—¿Por qué?
—¿Por qué?... Para obtener licencia de su emperador para casarse. Sanin le explicó que eso era completamente inútil; pero que se vería tal vez obligado a ir, en efecto, por un tiempo brevísimo, a Rusia, antes de la boda (mientras decía esas palabras oprimiósele dolorosamente el corazón; y Gemma, que le miraba, comprendió su angustia, se ruborizó y se puso pensativa), y que aprovecharía esa estancia en su patria para vender sus tierras. En todo caso traería el dinero necesario.
—Entonces, me atrevería a suplicarle —dijo FrauLenore—, que me trajese una bonita piel de astrakán para hacerme un abrigo; dícese que por allá esas pieles son asombrosamente bonitas y baratas.
—Así es; le traeré una a usted, con el mayor gusto, ¡y también a Gemma! —exclamó Sanin.
—Y a mí un gorro de tafilete bordado con plata —dijo Emilio pasando la cabeza por el marco de la puerta de la habitación inmediata.
—Bueno, te traeré uno... y unas zapatillas para Pantaleone.
—Pero, ¿a qué viene eso? ¿Para qué? hizo observar FrauLenore—. Ahora hablamos de cosas serias. Estábamos —añadió aquella mujer práctica– en que decía usted: “Venderé mis bienes”. ¿Cómo lo hará usted? ¿Venderá usted los colonos?
Sanin se estremeció como si le hubiesen dado un puñetazo en los vacíos. Acordóse de que hablando con la señora Roselli y su hija, había manifestado sus opiniones acerca de la servidumbre que, según decía, excitaba en él profunda indignación, y les había asegurado en diversas ocasiones que jamás y bajo ningún pretexto vendería sus colonos, pues consideraba este acto como una cosa inmoral.
—Trataré de vender mis tierras a un hombre cuyos méritos me sean conocidos —dijo, no sin vacilar—, o acaso mis siervos quieran ellos mismos comprar su rescate.
—Eso sería lo mejor —se apresuró a decir FrauLenore—. ¡Porque vender hombres vivos...!
—¡Barbari!—gruñó Pantaleone, que había aparecido en la puerta detrás de Emilio. Sacudióse las melenas y desapareció.
“¡Diablo, diablo! —se dijo Sanin mirando a hurtadillas a Gemma, quien tenía aspecto de no haber oído sus últimas palabras—. Entonces dijo para sí: —¡Bah, eso no importa nada!”
La conversación práctica se prolongó así casi hasta la hora de comer. Hacia el final, FrauLenore, completamente sosegada, llamaba Demetrio a Sanin y le amenazaba amistosamente con el dedo pro metiéndole vengarse de la partida serrana que le había jugado. Hizo que le diese muchos detalles acerca de su parentela, porque “eso es también importantísimo” —decía—, también quiso que describiese la ceremonia del casamiento tal como se ejecuta según los ritos de la Iglesia rusa, y se extasió de antemano con la idea de ver a Gemma vestida de blanco y con una corona de oro en la cabeza.
—Mi hija es hermosa como una reina —dijo con un sentimiento de orgullo materno—, y, ni aun así, hay en el mundo una reina tan hermosa.
—¡No hay otra Gemma en el mundo! —añadió Sanin.
—¡También por eso es Gemma!
Sabido es que Gemma, en italiano, significa piedra preciosa. Gemma se echó al cuello de su madre. Sólo a partir de este instante tuvo aspecto de respirar a sus anchas, y pareció caérsele el peso que oprimía su alma.
Sanin se sintió de pronto en extremo feliz: una infantil alegría llenó su corazón... ¡Realizábanse los ensueños a que en otro tiempo se había entregado en aquel aposento! Tal era su alegría, que en el acto se fue a la tienda; hubiera querido a toda costa vender cualquier cosa detrás del mostrador, como algunos días antes...
—Ahora tengo derecho para hacerlo ¡Ya soy de la casa!
Se instaló de veras detrás del mostrador, y de veras vendió alguna cosa; es decir, entraron dos muchachos a comprar una libra de bombones, por lo cual entregó lo menos dos libras y no cobró más que media.
En la comida, ocupó junto a Gemma el sitio oficial de prometido. FrauLenore continuó sus consideraciones prácticas. Emilio se reía por cualquier cosa e insistía con Sanin para que le llevase a Rusia. Convínose en que Sanin partiría al cabo de dos semanas. Sólo Pantaleone puso gesto de vinagre; tanto, que la misma FrauLenore se lo echó en cara.
—¡Él, que ha sido testigo! Pantaleone la miró de reojo.
Gemma guardaba casi siempre silencio, pero nunca había estado su rostro más resplandeciente y más bello. Después de comer, llamó a Sanin al jardín por un minuto; y deteniéndose junto al banco donde la antevíspera había estado escogiendo las cerezas, le dijo:
—Demetrio, no te enfades conmigo, pero una vez más quiero decirte que no debes considerarte como ligado en nada...
Sanin no la dejó acabar. Gemma volvió la cara.
—Y en cuanto a lo que mamá ha dicho, ¿sabes?, respecto a la religión, ¡toma...! (Agarró una crucecita de granates pendiente de su cuello por un cordoncillo; tiró con fuerza del cordón, que se rompió, y entregó a Sanin la cruz.) —Puesto que nos pertenecemos, nuestra fe ha de ser la misma.
Los ojos de Sanin estaban húmedos, aun cuando regresó con Gemma.
Durante la velada, todo entró en el carril de costumbre y hasta se jugó al tressette.
XXXI
Al día siguiente, Sanin se despertó muy temprano. Encontrábase en el pináculo de la alegría humana, pero no era esto lo que le impedía dormir; lo que turbaba su reposo era la cuestión fatal, la cuestión vital. ¿Cómo vender sus tierras lo más pronto y lo más caro posible? Cruzaban por su mente los planes más diversos, pero nada se decidía aún con claridad. Salió de la fonda a tomar el aire y a despejarse; no quería presentarse delante de Genima sino con un proyecto ya maduro.
¿Quién es ese personaje pesadote sobre sus patazas, aunque correctamente vestido, que va delante de Sanin con un movimiento de vaivén? ¿Dónde ha visto él aquella nuca cubierta de rubios pelillos, aquella cabeza encajada entre los hombros, aquellas espaldotas atocinadas, aquellas manos colgantes y morcilludas? ¿Es posible que sea Polozoff, su antiguo condiscípulo de colegio, a quien ha perdido de vista desde hace cinco años? Sanin se adelantó bien pronto al personaje que iba delante de él, y se volvió... Esa caraza amarilla, esos ojuelos de cerdo, con cejas y pestañas blanquizcas, esa nariz corta y ancha, esa barbilla sin bozo, imberbe, y toda la expresión de aquel rostro a la vez agrio, perezoso y desconfiado: sí, es él, Hipólito Polozoff.
Una idea repentina cruzó por la mente de Sanin.
“¿No es mi estrella quien lo trae?”, pensó. Y dijo: —Polozoff, Hipólito Sidorovitch, ¿eres tú?
Detúvose el personaje, levantó sus ojuelos, vaciló un instante y despegando al fin los labios, dijo con voz de falsete:
—¿Demetrio Sanin?
—¡El mismo que viste y calza! —exclamó Sanin estrechando una de las manos de Polozoff, calzadas con estrechos guantes de color gris claro (colgaban inertes, como antes, a lo largo de sus muslazos)—. ¿Hace mucho tiempo que estás aquí? ¿De dónde vienes? ¿En dónde paras?
—Ayer llegué a Wiesbaden —respondió Polozoff sin apresurarse– con el fin de hacer unas comprillas para mi mujer, y hoy mismo me vuelvo a Wiesbaden.
—¡Ah, sí! Es verdad: te has casado, y dicen que con una mujer guapísima.
Polozoff giró los ojos.
—Sí, eso dicen. Sanin se echó a reír.
—Veo que siempre eres el mismo, tan flemático como en el colegio.
—¿Por qué habría de cambiar?
—Y dicen—añadió Sanin recalcando la palabra “dicen”– que tu mujer es muy rica.
—También eso se dice.
—Pero tú, Hipólito Sidorovitch, ¿no sabes nada de eso?
—¿Yo, mi buen amigo Demetrio... Pavlovitch...? Sí, Pavlovitch, no me mezclo en los asuntos de mi mujer.
—¿No te mezclas en ellos? ¿En ningún negocio?
Polozoff volvió a girar los ojos.
—En ninguno, amigo mío... Ella va por un lado... y yo voy por otro.
—Y ahora, ¿adónde vas?
Ahora no voy a ninguna parte; estoy en medio de la calle, hablando contigo, y en cuanto hayamos acabado, me iré a mi cuarto, en la fonda, y almorzaré.
—¿Me quieres de compañero?
—¿Para qué asunto? ¿Para el almuerzo?
—Sí.
—Muy bien; comer dos juntos es mucho más agradable. No eres parlanchín, ¿no es cierto?
—No lo creo.
—Pues entonces, muy bien.
Polozoff siguió adelante, y Sanin se puso en marcha a su lado. Polozoff se había vuelto a coser los labios, resollando con fuerza y contoneándose en silencio. Sanin pensaba:
“¿Cómo demonios ha hecho este gaznápiro para pescar una mujer rica y guapa? No es rico, ni instruido, ni de talento; en el colegio le teníamos por un mocete flojo y bruto, dormilón y tragaldabas, y le pusimos “baboso” de apodo. ¡Esto es muy extraordinario! Pero puesto que su mujer es tan rica (dícese que es hija de un arrendatario del impuesto sobre los alcoholes), ¿por qué no habría de comprarme mis tierras? Por más que dice que él no se mete para nada en los negocios de su mujer, ¡eso no es creíble...! En ese caso, pediré un precio razonable, ¡un buen precio! ¿Por qué no intentarlo? Quizá sea mi buena estrella... Dicho y hecho: probaré.
Polozoff condujo a Sanin a una de las mejores fondas de Francfort, donde no hay que decir que había tomado la mejor habitación. Las mesas y las sillas estaban atestadas de carpetas, cajas, líos... —Todo esto, amigo mío, son compras para María Nicolavna. Así se llamaba la mujer de Hipólito Sidorovitch.
Polozoff se dejó caer en una butaca, gimió un “¡Qué calor!”, se aflojó la corbata, llamó al primer camarero y le encargó minuciosamente un almuerzo de los más opíparos.
—¡Que el coche esté dispuesto para la una! ¿Oye usted? ¡Para la una en punto!
El primer camarero saludó obsequioso y desapareció como un esclavo de los cuentos de hadas.
Polozoff se desabrochó el chaleco. Nada más que por el modo de levantar las cejas y fruncir la nariz podía comprenderse que el hablar sería para él cosa penosísima; y que esperaba, no sin alguna ansiedad, a ver si Sanin le obligaría a darle a la sin hueso, o si se echaría sobre sí propio la carga de sostener la conversación.
Sanin se caló el estado de ánimo de su amigo y se libró muy bien de abrumarlo a preguntas; se contentó con los informes más necesarios. Supo que Polozoff había estado dos años en el servicio mi litar, en un regimiento de lanceros (¡estaría precioso con la chaquetilla corta de uniforme!); llevaba tres años de casado y dos años de viajes por el extranjero con su mujer, que estaba curándose en Wiesbaden sabe Dios de qué, y se proponía ir enseguida a París. Sanin, por su parte, le habló poquísimo de su vida pasada y de sus planes para lo futuro; se fue derecho al grano, es decir, le participó su propósito de vender sus tierras.
Polozoff le escuchaba en silencio y miraba de vez en cuando la puerta por donde tenía que venir el almuerzo... El almuerzo llegó por fin. El primer camarero, acompañado por otros dos mozos, trajo muchos platos cubiertos con campanas de plata.
—¿Es tu hacienda del gobierno de Tula? —dijo Polozoff poniéndose a la mesa y pasándose la punta de la servilleta por dentro de la trilla de la camisa.
—Sí.
—Cantón de Efremoff, ya sé.
—¿Conoces mi Alesievska? —preguntó Sanin sentándose también
—Ciertamente que la conozco. —(Polozoff se metió en la boca un trozo de tortilla con trufas)—. María Nicolavna, mi mujer, tiene allí cerca una finca... ¡Camarero, destape usted esta botella! ... La tierra no es mala, pero los campesinos te han talado el bosque. ¿Por qué la vendes?
—Necesito dinero. No la vendo cara. Si la comprases tú, vendría de molde.
Polozoff sorbió un vaso de vino, se limpió con la servilleta y se puso otra vez a mascar despacio y con ruido. Por fin dijo:
—Sí, yo no compro tierras, no tengo dinero... Dame la manteca... Acaso la compre mi mujer. Háblale de eso. Si no pides caro... Por supuesto que ella ni se para en barras por eso... Pero ¡qué burros son estos alemanes! ¡Ni siquiera saben cocer un pescado! Y, sin embargo, ¿hay algo más sencillo? Y tienen la poca lacha de hablar de la unificación de su Vaterland...! ¡Mozo, llévese usted esta porquería!
—¿De veras se ocupa tu mujer misma de la administración de sus bienes? preguntó Sanin.
—Sí, ella misma... Por lo menos, ¡buenas chuletas! Te las recomiendo... Ya te he dicho, Demetrio Pavlovitch, que no me meto para nada en los negocios de mi mujer; y vuelvo a repetirlo.
Polozoff continuó comiendo con chasquidos de labios. —¡Hum...! Pero ¿cómo podría yo hablarle, Hipólito Sidorovitch?
—Pues... muy sencillo, Demetrio Pavlovitch. Vete a Wiesbaden; no está lejos de aquí... ¡Mozo! ¿Hay mostaza inglesa? ¿No? ¡Qué brutos...! Pero no pierdas tiempo; nos vamos pasado mañana... Permite que te sirva un vaso de este vino. No es aguapié; tiene aroma.
Enrojecióse el rostro de Polozoff y se animó, lo cual sólo le sucedía cuando estaba comiendo... o bebiendo.
—En verdad —murmuró Sanin—: no sé cómo arreglármelas.
—Pero, ¿qué es lo que tanto te apremia?
—Querido, es que justamente estoy apremiado.
—¿Necesitas una suma cuantiosa?
—Sí, tengo... ¿cómo te lo diré...? Tengo el propósito de casarme. Polozoff dejó en la mesa el vaso que iba a llevarse a los labios.
—¿Casarte? —dijo con voz ronca de asombro, y cruzó las abotagadas manos sobre el estómago—. ¿Tan prematuramente?








