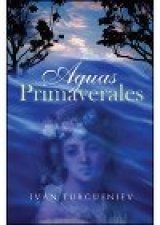
Текст книги "Aguas Primaverales"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Sanin se esforzó por consolarla hablándole de sus hijos, en los cuales veía revivir su juventud. Hasta trató de embromarla, diciendo que buscaba el me dio de obligar a que le echasen piropos. Pero ella le impuso silencio con tono serio; y por primera vez adquirió él el convencimiento de que nada puede consolar ni distraer de la pena causada por la proximidad de la vejez; hay que esperar a que esa pena se calme por sí misma. Sanin propuso a FrauLenore jugar al tresette; no hubiera podido imaginar nada mejor. Consintió al punto y pareció aclararse su negro humor.
Sanin jugó con ella antes y después de la comida. También Pantaleone tomó parte en el juego. ¡Nunca le había caído tan abajo el copete sobre la frente, nunca se le había hundido tan adentro de la corbata la barbilla! Todos sus movimientos indicaban una importancia tan reconcentrada, que al mirarle preguntábase cualquiera:
“¿Qué secreto podrá ser el que con tanta firmeza guarda ese hombre?”
Pero segretezza, segretezza.
Durante todo el transcurso de aquel día se esforzó por manifestar a Sanin la más extremosa consideración; en la mesa le servía el primero, antes que a las damas, con aire solemne y resuelto; durante la partida de naipes, le cedió su vez y no se permitió obligarle a plantarse; por último, declaró en redondo, sin venir a pelo, que la nación rusa era la más magnánima, la más brava y la más atrevida del mundo. “¡Anda, viejo comido! “, dijo Sanin para sus adentros.
Si la disposición de ánimo de la señora Roselli le asombraba, no menos le sorprendía el modo de conducirse Gemma con él. Y no porque le evitase... antes por el contrario, nunca se sentaba muy lejos de él, y le oía hablar mirándole; sino que, decididamente, no quiso entablar con él conversación, y en cuanto Sanin le dirigía la palabra, levantábase ella con dulzura y se alejaba algunos instantes; volvía después y se colocaba en algún rincón, donde permanecía inmóvil como quien medita o, más bien, como quien duda. Por fin, la misma FrauLenore notó lo extraño de sus maneras y le preguntó en dos ocasiones qué tenía.
—No es nada —respondió Gemma—. Ya sabes que algunas veces soy así.
—Es verdad —dijo la madre.
De ese modo transcurrió aquel día, ni animado, ni lánguidamente, ni alegre, ni triste. Si Gemma se hubiese conducido de otro modo, ¿quién puede asegurar que Sanin no hubiese cedido a la tentación de fachendear un poco? Quizá se hubiera abandonado sencillamente a la tristeza, en el momento de una separación que podía ser eterna... Pero falto de posibilidad para hablar con Gemma, tuvo que limitarse antes de tomar café por la noche, a tocar acordes, en tono menor, durante un cuarto de hora, en el piano.
Emilio volvió tarde, y para evitar toda pregunta relativa a HerrKlüber se acostó en seguida. Llegó el momento de irse Sanin.
Al decir adiós a Gemma, acordóse de la separación de Lensky y Olga, en Eugenio Oneguín. Le apretó con mucha fuerza la mano y trató de verle de frente la cara: pero ella se volvió un poco y retiró los dedos.
XX
El cielo estaba del todo estrellado cuando salió Sanin. ¡Y qué de estrellas por todas partes, grandes, pequeñas, amarillas, azules, rojas, blancas, que centelleaban e irradiaban cruzando sus resplandores intermitentes! No había luna en el cielo; pero no por eso se veían menos bien los objetos en aquella semioscuridad transparente y sin sombras. Sanin llegó al cabo de la calle... No tenía gana de volverse tan temprano a la fonda, sentía la necesidad de tomar el aire. Volvió pies atrás, y antes de llegar a la casa donde estaba la confitería de Roselli, se abrió bruscamente una de las ventanas de la planta baja que daba a la calle. En el rectángulo oscuro que dibujaba (no había luz en el cuarto) apareció una forma femenina, y oyó que le llamaban:
—¡Señor Demetrio!
Precipitóse hacia la ventana... Era Gemma, puesta de codos en el alféizar e inclinada adelante.
—Señor Demetrio dijo en voz baja—, durante todo el día he querido darle a usted una cosa...; pero no me he atrevido. Ahora, al verle a usted de una manera tan inesperada, he dicho para mí que probablemente estaba escrito...
Sin que su voluntad interviniese para nada en ello, Gemma se detuvo en esta palabra. Le impidió proseguir una cosa extraordinaria que ocurrió e n aquel momento.
En medio de una tranquilidad profunda y bajo un cielo completamente sin nubes, alzóse de pronto un ventarrón tan fuerte que la misma tierra tembló bajo sus pies; la tenue claridad de las estrellas estremecióse y onduló, la atmósfera pareció rodar sobre sí mismo. Un torbellino, no frío, sino cálido y casi ardiente descargó sobre los árboles y el tejado de la casa, chocó contra las fachadas de toda la calle, se llevó con rapidez el sombrero de Sanin, retorció y enmarañó los negros rizos del cabello de Gemma. Sanin tenía la cabeza al nivel de la repisa de la ventana; involuntariamente se encaramó a ella, y Gemma, cogiéndole con ambas manos por los hombros, cayó de pecho sobre el rostro de él. Todo aquel desorden, aquella batahola y aquel estruendo duraron apenas un minuto... Luego huyó tumultuosamente aquel torbellino, cual una bandada de enormes aves... y restablecióse la más profunda tranquilidad.
Sanin levantó la cabeza y vio encima de sí unos grandes ojos, tan magníficos y terribles, una cara tan pasmosamente hermosa con su expresión de turbación y de espanto, que sintió desmayársele el alma: oprimió contra los labios un fino rizo de cabellos que se había soltado hasta el pecho de ella, y no pudo decir más que dos palabras: —¡Oh, Gemma!
—¿Qué ha sucedido? ¿Un relámpago? —preguntó ésta, abriendo muchísimo los ojos y sin retirar los desnudos brazos de encima de los hombros de Sanin.
—¡Gemma! —repitió él.
Estremecióse ella, miró tras de sí a la estancia, y con rápido ademán, sacándose del corsé una rosa marchita, se la echó a Sanin. —Querría darle a usted esa flor... Sanin reconoció la rosa que había reconquistado la víspera... Pero la ventana se había cerrado ya, y no había ninguna forma blanca visible detrás de las vidrieras oscuras.
Sanin regresó a la fonda sin sombrero; ni siquiera notaba que se le había perdido.
XXI
No se durmió hasta el alba. Nada tiene esto de particular: con la racha de aquel cálido torbellino que tan repentinamente había pasado sobre ellos, había sentido también de repente, no que Gemma era hermosa y que la admiraba él, porque esto ya lo sabía, sino que estaba casi... que estaba, sin casi, enamorado. Aquel amor le había envuelto de pronto, como el torbellino de la víspera. ¡Y ahora ese duelo estúpido! Fúnebres presentimientos le asaltaron. Aun suponiendo que no quedase muerto, ¿qué podía ser de su amor hacia aquella joven prometida esposa de otro? Ese “otro” era poco de temer: conformes. Gemma podía amar a Sanin y quizá le amase ya... Pero, aun así, ¿qué podía resultar de todo aquello? ¡Qué importa! Cuando se trata de una hermosura semejante...
Dio algunas vueltas por el cuarto, se sentó delante de la mesa, cogió un pliego de papel, escribió algunas líneas y las borró enseguida. Parecíale que volvía a ver en aquella ventana a oscuras, bajo la claridad de las estrellas, la figura de Gemma, ondulante entre aquel cálido torbellino, que volvía a ver sus marmóreos brazos parecidos a los de las diosas del Olimpo; sentía su peso vivo encima de sus hombros... Enseguida cogió la rosa que ella le había echado y se figuró que sus pétalos, medio marchitos, exhalaban un aroma más sutil que el de las otras rosas.
—¿Y si fuese a quedar muerto o estropeado?
No volvió a la cama, sino que se durmió vestido sobre el diván. Alguien le tocó en el hombro.
Abrió los ojos y vio a Pantaleone.
—¡Duerme como Alejandro de Macedonia la víspera del combate de Babilonia! exclamó el viejo pobre hombre.
—¿Qué hora es? preguntó Sanin.
—Las siete menos cuarto... Desde aquí hay dos horas de carruaje hasta Hanau, y es preciso que lleguemos ahí los primeros: los rusos se anticipan siempre a sus enemigos. He alquilado el mejor coche de Francfort.
Sanin comenzó a arreglarse, y dijo: —¿Y las pistolas?
Ese ferrofuto tedescolas llevará, como también un cirujano. Pantaleone se las echaba de plantacheta, como la víspera. Pero cuando se hubo sentado en el coche con Sanin, cuando el cochero hizo restallar la fusta y los caballos partieron a galope, prodújose un cambio repentino en el ex cantante amigo de los dragones de Padua. Sintióse turbado, le entró miedo: diríase que algo se derrumbaba dentro de él, como un muro mal construido.
—Pero qué hacemos, gran Dios, Santísima Madonna! —exclamó de pronto con voz lacrimosa, tirándose de los pelos—. ¡Qué hago yo, viejo imbécil, viejo loco, frenético!
Sanin, asombrado al principio, echóse a reír; y cogiendo ligeramente por la cintura a Pantaleone, le recordó el proverbio: Cuando se ha echado el vino, hay que beberlo.
—Sí, sí —respondió el viejo—, participemos del cáliz, pero eso no impide que sea yo un insensato. ¡Sí, un insensato! Todo estaba tan tranquilo, tan agradable, y de pronto ¡patatrás, tralará!
—Como en un tullíde orquesta —añadió Sanin, con una risa forzada—. Pero usted no tiene la culpa.
—¡Ya lo sé que no tengo la culpa! ¡Pues no faltaba más! Sino que... aquel proceder incalificable... ¡Diavolo, diavolo!repitió suspirando y sacudiendo las melenas.
Y el coche rodaba, rodaba sin parar.
Hacía una magnífica mañana. Las calles de Francfort, que empezaban a animarse apenas, tenían un aspecto limpio y hospitalario; las ventanas de las casas brillaban y relucían como papel dorado; y no bien hubo salido el coche a las afueras, cuando del cielo, pálido aún, bajaron los trinos sonoros de las alondras. De pronto, por un recodo del camino apareció tras de un gran álamo blanco una forma humana, dio unos pasos adelante y se detuvo. Miró Sanin... ¡Santo Dios, era Emilio!
—¿Sabía, pues, alguna cosa? preguntó Sanin a Pantaleone.
—¡Cuándo le decía a usted que soy un loco! —exclamó desesperadamente y casi con un grito de dolor el infeliz italiano—. ¡Ese malhadado muchacho me dio tormento toda la noche; y, a la postre, esta mañana se lo he dicho todo!
—¡Vaya con su segretezza! pensó Sanin.
El carruaje había alcanzado a Emilio, pálido, tan pálido como el día de su desmayo, se acercó con paso incierto. Apenas podía tenerse de pie.
—¿Qué hace usted aquí? – le preguntó con severidad Sanin—. ¿Por qué no está usted en casa?
—Permítame... permítame que vaya con usted tartamudeó Emilio con voz trémula, juntando las manos y castañeteándole los dientes como en un acceso de calentura—. ¡No estorbaré! Pero ¡lléveme! ¡Oh, lléveme usted consigo!
—Si me tiene usted el menor aprecio, el menor cariño —respondió Sanin—, vuélvase enseguida a su casa o al almacén de Klüber, no diga nada a nadie, y espere usted mi regreso.
—¡Su regreso! —dijo Emilio con voz parecida a un gemido—. Pero, ¿y si usted...?
—Emilio —interrumpió Sanin, señalándole el cochero con la vista—; ¡tenga usted cuidado! Emilio, se lo suplico, váyase a casa. Óigame, amigo mío. Dice usted que me quiere; pues bien, váyase, se lo ruego.
Y le alargó la mano. Precipitóse Emilio hacia él sollozando, apretó aquella mano contra sus labios, y apartándose del camino, huyó a campo traviesa en dirección a Francfort.
—¡Noble corazón también! murmuró Pantaleone.
Pero Sanin le miró con aire de reconvención. El viejo se arrinconó en el ángulo del coche, comprendiendo su falta. Además, su asombro iba creciendo por minutos: ¿era verdaderamente él quien iba a ser testigo de un duelo, quien había encargado los caballos, tomado todas las disposiciones y abandonado su apacible morada antes de las seis de la mañana? A la vez, empezaban a dolerle los gotosos pies.
Sanin se creyó en el deber de consolarle, halló precisamente lo que convenía decirle.
—¿Dónde está su antiguo valor respetable signorCippatola? ¿L’antico valor?Irguióse il signorCippatola y sacudió las melenas.
—¿L’antico valor?—dijo con voz de bajo—. ¡Non é ancora spento, l’antico valor!(Aún no se ha extinguido el antiguo valor.)
Tomó un aire digno, habló de su carrera, de la Ópera, de García, y llegó a Hanau con guapeza. ¡Lo que somos...! No hay nada en la tierra tan fuerte... ni tan débil como la palabra.
XXII
El bosquecillo que debía ser teatro del duelo se encontraba a un cuarto de milla de Hanau. Sanin y Pantaleone llegaron los primeros, como había dicho éste: dejaron el carruaje en un lindero del bosque y se dirigieron más allá, bajo la sombra de una espesura frondosa. Aguardaron como una hora...
Aquella espera no tuvo nada de penosa para Sanin; paseábamos de arriba abajo por el sendero, escuchando el canto de las aves, siguiendo con la vista el vuelo de las libélulas: y, como la mayoría los rusos en semejante circunstancia se esforzaba por no pensar absolutamente en nada. Sólo una vez hízose una triste reflexión al ver en su camino un tilo joven, roto acaso por la borrasca de la víspera. El árbol estaba muriéndose; todas sus hojas colgaban, marchitas ya... “¿Qué significa esto? ¿Un presagio?”. Esta idea cruzó por su mente como un relámpago fugaz; pero se puso a silbar una piececilla, y saltando por encima del mismo tilo, prosiguió su marcha. Pantaleone rezongaba, gañía, maldecía de los alemanes y se frotaba, cuándo las espaldas, cuándo las rodillas. Hasta bostezaba de agitación nerviosa, lo cual daba a su carita avellanada la expresión más graciosa del mundo. Al mirarle, costábale a Sanin no poco trabajo no soltar la carcajada.
Oyóse al fin un ruido de ruedas por el arenoso camino.
—¡Ya están aquí! —dijo Pantaleone, quien se enderezó, no sin un rápido temblor nervioso que se apresuró a disimular, diciendo: —¡Birr, vaya una mañanita fresca que hace!
Abundante rocío bañaba aún las hierbas y las hojas, pero penetraba ya el calor en el bosque.
Bien pronto aparecieron los dos oficiales, acompañados por un hombrecillo regordete, de rostro flemático, casi dormido; era un cirujano del ejército. Llevaba en la mano una jarra de barro llena de agua, para todo evento; de su hombro derecho colgaba una cartera llena de instrumentos quirúrgicos y de vendajes. Veíasele fácilmente que tenía la mayor costumbre de esas excursiones, que formulaba uno de los orígenes de sus ingresos; cada duelo le producía ocho ducados, que los combatientes pagaban a medias. El caballero von Richter llevaba la caja de pistolas; el caballero von Dónhorf hacía molinetes con un junquillo entre los dedos, sin duda para más chic.
—Pantaleone —dijo quedo Sanin al viejo—, sí... si soy muerto, que todo es posible; coja usted un papel que hay en el bolsillo izquierdo. Ese papel contiene una flor. Désele usted a la signoraGemma. ¿Oye usted? ¿Me lo promete usted?
El viejo le miró con tristeza, e hizo con la cabeza una señal afirmativa. Pero sabe Dios si había comprendido lo que le dijo Sanin. Los adversarios y sus testigos cruzaron el saludo de costumbre. El doctor no pestañeó, y sentóse en el césped bostezando, como si se dijese: “¿Qué necesidad tengo de desplegar una cortesía caballeresca?” El caballero von Richter propuso al caballero Tschibadolaque eligiera sitio. El señor Tschibadola, a quien costaba trabajo menear la lengua, respondió: “Caballero, hágalo usted, que yo lo examinaré... “. Hubiérase dicho que “el muro” volvía a empezar a derrumbarse dentro de él.
Von Richter puso manos a la obra. Encontró en el bosque una linda praderita salpicada de flores; contó los pasos, indicó los dos puntos extremos con dos varitas cortadas a escape, sacó del estuche las armas, se agachó para meter las balas; en una palabra, trabajó con todas sus fuerzas, enjugándose sin cesar con un pañuelito blanco el rostro bañado en sudor. Pantaleone, que no le abandonaba, tenía por el contrario aspecto de tiritar. Durante el curso de esos preparativos, los dos adversarios se mantenían apartados como dos colegiales en penitencia, que están de hocico con el profesor de estudios.
Llegó el momento decisivo... Como dice el poeta ruso:
Cada cual empuñó su pistola...
Pero, al llegar aquí, el caballero von Richter hizo notar a Pantaleone que, según las reglas del duelo, antes de pronunciar el fatal “Uno, dos, tres”, correspondíale a él, como testigo de más edad, dirigir a los combatientes la ostrera exhortación para tratar de reconciliarlos; aunque esta proposición nunca surte ningún efecto, ni tiene más importancia que la de una simple formalidad, sin embargo, al cumplir con ella el caballero Cippatola se descargaría de cierta responsabilidad. Por lo demás —añadió—, pronunciar esa perorata era deber de un testigo desinteresado ( un partheüscher zenge); pero, como no habían tenido tiempo de proporcionarse uno, él, el caballero von Richter, cedía con sumo gusto ese privilegio a su “honorable colega”. Pantaleone, que había conseguido ya ocultarse detrás de unas matas para no ver al oficial causante de todo el daño; comenzó por no entender ni una palabra del discurso del caballero von Richter, tanto más cuanto que éste hablaba con las narices; luego se estremeció de pronto, dio con rapidez dos pasos adelante, y dándose convulso un puñetazo en el pecho, gañó con voz ahogada, en su lenguaje altisonante:
—A la la la... ¡Che bestialitá! ¿Deux zeum’hommes comme ca que si battono perche? ¿Che diabolo? ¡Andate a casa!
—No consiento en ninguna reconciliación —se apresuró a decir Sanin.
—Y yo tampoco —añadió su adversario.
—Entonces, grite usted... ¡una, dos, tres! —dijo von Richter al trastornado Pantaleone.
Éste se zambulló precipitadamente detrás de los jarales; y desde el fondo de ese refugio, con la cara contraída, los ojos cerrados y volviendo la cabeza, gritó de lejos hasta desgañitarse:
—¡ Una... due... e tre!
Sanin tiró el primero y erró el tiro; oyóse el choque de su bala contra un árbol. El barón von Dónhorf disparó inmediatamente después, pero al aire y con deliberado propósito. Hubo un penoso momento de silencio. Nadie se movía. Pantaleone exhaló un débil gemido.
—¿Hay que continuar? —dijo por fin Dónhorf.
—¿Por qué ha disparado usted al aire? —preguntó Sanin.
—Eso es asunto mío.
—¿Tirará usted al aire la segunda vez?
—Acaso, pero no sé nada.
—Permitan, permitan ustedes, caballeros —dijo von Richter—. Los combatientes no tienen derecho a hablar entre sí; eso es de todo punto contrario a las reglas.
—Renuncio a mi segundo disparo —dijo Sanin, tirando la pistola a tierra.
—No quiero continuar ya el duelo —exclamó Dónhorf, arrojando también su arma—. Y ahora, concluido el lance, estoy pronto a confesar que obré mal anteayer.
Hizo un movimiento y alargó vacilante la mano a Sanin, quien se acercó con presteza y se la estrechó. Ambos jóvenes se miraron, sonriéndose y se pusieron encarnados.
—¡Bravi bravi!—exclamó de repente Pantaleone; y palmoteando como un loco salió de detrás de las malezas como un huracán.
El doctor, que estaba sentado sobre un tronco de árbol caído, se levantó en seguida, derramó el jarro de agua sobre el césped, y se dirigió con perezoso andar al lindero del bosque.
—El honor queda satisfecho; el duelo está terminado pomposamente von Richter.
—¡Fuori!vociferó Pantaleone, por un recuerdo de su antiguo oficio.
Al sentarse en su coche Sanin, después de cruzar un saludo de despedida con los caballeros oficiales preciso es confesar que sintió en todo su ser, ya que no satisfacción, a lo menos una vaga impresión de alivio consecutiva a una operación bien soportada. Pero otro sentimiento se mezclaba con éste: un sentimiento análogo a la vergüenza... El duelo en el cual acababa de representar un papel, prodújole el efecto de una farsa estudiantil, de una broma de guarnición, amañada de antemano. Sanin se acordó del flemático doctor y del modo que tuvo de sonreírse, o por lo menos de fruncir la nariz, al ver a los adversarios salir del bosque casi de bracero. ¡Y más tarde, cuando Pantaleone había pagado los cuatro ducados a aquel doctor...! Decididamente, más valía no pensar en ello.
Sí, Sanin estaba un poco confuso, un poco avergonzado... Por otra parte, ¿qué hubiera podido hacer? No podía dejar impune la impertinencia de aquel oficialete, hubiera sido rebajarse al nivel de HerrKlüber. Había protegido a Genuna, la había defendido... Sea; pero, a pesar de todo, no estaba satisfecho, sentíase confuso y hasta avergonzado.
Pantaleone, en cambio, iba en triunfo. Un inmenso orgullo le había invadido de repente. ¡Jamás general victorioso, al regreso de una batalla ganada, paseó en torno suyo miradas más altivas y más satisfechas! La conducta de Sanin durante el duelo le había llenado de entusiasmo. Hacía de él un héroe, sin querer oír sus amonestaciones ni aun sus ruegos. ¡Le comparaba con un monumento de mármol o de bronce, con la estatua del comendador en el Don Juan! En cuanto a sí mismo, confesaba haber sentido alguna turbación.
—Pero yo soy un artista, una naturaleza nerviosa —decía—, al paso que usted... ¡Usted es hijo de las nieves y de los peñascos de granito!
Sanin ya no sabía cómo calmar la excitación del artista.
Casi en el mismo sitio del camino donde dos horas antes habían encontrado a Emilio, nuestros viajeros le vieron salir de un salto de detrás de un árbol, gritando y triscando de gozo, agitando la gorra por encima de la cabeza. Corrió hacia el coche, y a pique de caerse debajo de las ruedas, sin aguardar a que parasen los caballos, saltó por encima de la portezuela, cayó sobre Sanin y se agarró a él exclamando:
—¿Está usted vivo? ¿No está usted herido? Perdóneme que no le obedeciera y que no haya vuelto a Francfort... ¡No podía! Le he esperado aquí. ¡Cuénteme usted lo sucedido! ¿Le ha muerto usted?
Pantaleone, radiante de satisfacción, le refirió con un flujo de palabras todos los detalles del duelo, y no perdió la ocasión de hablar del monumento de bronce y de la estatua del comendador. Hasta se levantó y separando las piernas para conservar el equilibrio, se cruzó de brazos, sacando el pecho y mirando desdeñosamente por encima del hombro, para representar con exactitud “el comendador Sanin”.
Emilio escuchaba arrobado, ya interrumpiendo el relato con una exclamación, ya levantándose de un modo brusco y arrojándose al cuello de su heroico amigo para abrazarle.
Las ruedas del carruaje resonaron en el empedrado de Francfort y concluyeron por detenerse delante de la fonda donde vivía Sanin. Seguido de sus dos compañeros de camino, había llegado al primer tramo de la escalera, cuando vio a una mujer cubierta con un velo salir con rapidez de un pequeño corredor oscuro; detúvose delante de él, pareció vacilar un instante, exhaló un largo suspiro, bajó corriendo la escalera y desapareció en la calle, con gran asombro del camarero, quien aseguró que “aquella dama esperaba desde hacía más de una hora la vuelta del señor extranjero”.
Por corta que fuese la aparición, Sanin tuvo tiempo de reconocer a Gemma: había conocido sus ojos bajo el tupido velo de gasa negra.
—¡Conque lo sabía FraüleinGemma! dijo, en alemán y con voz enojada, a Emilio y a Pantaleone, que le seguían paso a paso. Emilio se puso encarnado y se turbó
—Me vi en el caso de decírselo todo por fuerza tartamudeó—: ella lo había adivinado, y yo no pude... Pero, ahora ya no importa – añadió con viveza—; todo ha concluido lo mejor posible, y ella le ha visto a usted sano y salvo.
Sanin se volvió a un lado.
—¡Qué parlanchines son ustedes! —dijo con mal humor, entrando en su cuarto y sentándose.
—No se enfade usted, se lo ruego —dijo Emilio con voz suplicante.
—Pues bien, ¡pase! no me enfadaré. —(Sanin no tenía verdaderas ganas de incomodarse; y en último término, ¿podía desear con sinceridad que Gemma no supiese absolutamente nada?)—. Bueno, concluyan ustedes de abrazarme. Ahora, váyanse ustedes. Quiero quedarme sólo. Me voy a dormir: estoy fatigado.
—¡Excelente idea! —exclamó Pantaleone—. Necesita usted descanso. ¡Bien se lo merece usted, nobile signore! Vámonos de puntillas. Emilio, quedito, ¡Chiss...!
Al decir Sanin que tenía ganas de dormir, deseaba sencillamente desembarazarse de sus compañeros. Pero cuando se quedó solo, sintió realmente gran cansancio en todos los miembros; apenas había cerrado los ojos la noche anterior: Por eso, en cuanto se hubo echado en la cama, se durmió con un sueño profundo.
XXIII
Durmió varias horas seguidas sin despertarse. Luego se puso a soñar que se batía otra vez en duelo, pero ahora con HerrKlüber por adversario, y que Pantaleone, empingorotado encima de un pinabete y en forma de guacamayo, repetía haciendo chascar su pico: Una... due... e tre. ¡Una... due... e tre!
¡Uno, dos, tres! oyó aún, pero tan claramente, que abrió los ojos y levantó la cabeza... Llamaban a la puerta.
—¡Adelante!
Era el camarero, quien le anunció que una dama deseaba con vivas instancias verle al momento.
“¡Gemma! “, pensó con prontitud.
Pero la dama no resultó ser Gemma, sino su madre, Frau Lenore. Apenas hubo entrado, se dejó caer en una silla y se puso a llorar.
—¿Qué tiene usted, mi buena y querida señora Roselli? —dijo Sanin sentándose a su lado y acariciándole con dulzura las manos—. ¿Qué hay? Sosiéguese usted, se lo suplico.
—¡Ah, HerrDemetrio, soy muy desgraciada, desgraciadísima!
—¿Desgraciada usted?
—¡Ah, sí! ¿Cómo había de figurármelo? De repente, como el trueno en un cielo sereno...
Apenas podía respirar.
—Pero ¿qué pasa? ¡Explíquese usted! ¿Quiere usted un vaso de agua?
—No, gracias.
FrauLenore se enjugó los ojos con el pañuelo y se puso a llorar más fuerte que nunca.
—Lo sé todo... ¡todo! Es decir... ¿cómo todo?
—¡Todo lo que hoy ha sucedido! Y la causa... ¡la conozco también! Se ha conducido usted como un hombre de honor... pero ¡qué desdichado concurso de circunstancias! ¡Razón tenía yo para no ver con buenos ojos ese paseo a Soden... sobrada razón! —(Fray Lenore no había manifestado nada semejante el día del paseo, pero ahora le parecía en realidad que “todo” lo había presentido)—. He venido en su busca porque es usted un hombre de honor, un amigo; aun cuando sólo hace cinco días que le vi por primera vez... Pero ¡estoy sola, sola en el mundo! Mi hija...
Las lágrimas ahogaron la voz de FrauLenore. Sanin no sabía qué pensar.
—¿Su hija de usted? —repitió.
—Mi hija Genuna... —(Estas palabras salieron como un gemido por debajo del pañuelo empapado en lágrimas)– Genuna me ha declarado hoy que no quiere casarse con M. Klüber, y que es preciso que yo se lo participe a él.
Sanin tuvo un ligero sobresalto: no se esperaba eso.
—No hablo de la vergüenza—continuó FrauLenora—, porque eso de que una prometida rehúse casarse con su futuro es una cosa que no se ha visto jamás; pero para nosotros ¡es la ruina, HerrDemetrio!
FrauLenore convirtió cuidadosamente su pañuelo en un pequeño, pequeñísimo tapón muy duro, como si quisiera encerrar en él todo su dolor.
—¿No podemos vivir de lo que nos produce la tienda, HerrDemetrio? Klüber es muy rico y se enriquecerá aún más. ¿Y por qué romper con él? ¿Porque no ha defendido a su novia? Admitamos que eso no esté bien hecho por su parte; pero, después de todo, es un paisano, no ha hecho estudios en la Universidad, y en su calidad de comerciante serio debía menospreciar esa calaverada tonta de un oficialillo desconocido. ¿Y qué ofensa ve usted en eso, HerrDemetrio?
—Dispense usted, FrauLenore, pero a quien condena usted es a mí...
—A usted no le condeno, no le condeno de ningún modo. ¡En usted eso es otro asunto! Usted es ruso, usted es un militar... Dispense usted, pero no lo soy, ni por asomos... Es usted un extranjero, un viajero, y le estoy muy agradecida —continuó FrauLenore sin escuchar a Sanin.
Estaba jadeante, abría y cerraba las manos; luego desplegó el pañuelo y se sonó; nada más que por la manera de expresar su dolor podía verse que no había nacido bajo el cielo del Norte. Y continuó:
—¿Cómo realizaría HerrKlüber sus negocios en la tienda si se batiese con los compradores? ¡Eso no puede imaginarse! ¿Y ahora es preciso que yo le despida? Pero, ¿de qué viviremos? En otro tiempo sólo nosotros hacíamos pasta de malvavisco y almendrado de alfónsigos, y venían a comprarnos mucho a casa; pero ahora, ¡todo el mundo hace pasta de malvavisco en la suya! Píenselo usted; se hablará bastante de su duelo en la ciudad... ¿Pueden ocultarse esas cosas? ¡Y ahí tiene usted roto el matrimonio! ¡Eso es un chasco, una verdadera campanada, un escándalo! Gemma es una excelente hija, me quiere mucho; pero es una terca, una republicana; desafía a la opinión de los demás. ¡Sólo usted puede persuadirla!
El asombro de Sanin aumentó.
—¿Yo, FrauLenore?
—Sí; sólo usted... Usted sólo. Por eso he venido a verle: no se me ha podido ocurrir nada mejor. ¡Es usted tan sabio, es usted un joven tan bueno! Ha tomado usted su defensa; creerá lo que usted le diga. “Debe” creerlo; porque usted ha arriesgado su vida por ella. ¡Persuádala usted, yo no puedo más! ¡Pruébele usted que sería la causa de la perdición de todos nosotros y de ella misma! ¡Y ha salvado usted a mi hijo; sálveme también a mi hija! Dios le ha enviado a usted aquí. Estoy dispuesta a pedírselo a usted de rodillas...
FrauLenore estaba ya media levantada del asiento para caer a los pies de Sanin. Éste la contuvo.
—¡FrauLenore! En nombre del cielo, ¿qué hace usted? Ella le agarró convulsivamente las manos, diciendo:
—¿Me lo promete usted?
—FrauLenore, fíjese usted: ¿a asunto de qué iría yo...?
—¿Me lo promete usted? ¿No quiere usted que me caiga muerta ante sus ojos, aquí mismo?
Sanin ya no sabía lo que le pasaba. Era la primera vez en su vida que tenía que habérselas con un carácter italiano sobreexcitado.
—¡Haré todo lo que usted quiera! —exclamó—. Hablaré a FraüleinGenuna... FrauLenore dio un grito de alegría.
—Pero, verdaderamente prosiguió Sanin—, no sé de ningún modo qué resultado...
—¡Ah, no se niegue usted, no se niegue usted! —dijo FrauLenore con voz suplicante—. ¡Ya me lo ha prometido usted! De seguro que resultará una cosa excelente. En todo caso, ¡yo no puedo hacer ya nada más! ¡No me obedece!
—¿Le ha declarado a usted de una manera positiva que se niega a casarse con HerrKlüber? preguntó Sanin después de un breve silencio.
—¡Oh, ha cortado la cuestión como con un cuchillo! ¡Es el vivo retrato de su padre! ¡No se anda con paños calientes!
—¿Ella? preguntó Sanin.








