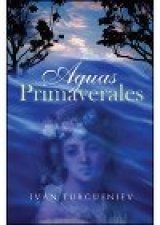
Текст книги "Aguas Primaverales"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
VII
Maltz era uno de los literatos franceses-furtenses del período de 1830. Sus sainetes, cortos y ligeramente planeados, escritos en el dialecto local, describían los tipos de la comarca de una manera burlesca y atrevida, aunque el humorismo no fuese muy profundo.
Gemma leía de una manera notable, lo mismo que un buen actor. Sostenía perfectamente, con todos sus matices el carácter de cada personaje, y desplegaba cualidades de mímica que había heredado con la sangre italiana. Cuando se trataba de representar alguna vieja en la chochez o algún burgomaestre imbécil, hacía las muecas y chillaba, sin piedad ninguna para con su voz delicada y su lindo rostro.
Nunca se reía al leer; pero si los oyentes, excepto Pantaleone, que se apresuraba a marcharse con aspecto de mal humor así que se hablaba de quel ferrofutto tedesco; si los oyentes la interrumpían con una carcajada simpática, entonces dejaba caer el libro en las rodillas y reíase también ella a mandíbula batiente, echando atrás la cabeza, mientras que los rizos de sus negros cabellos saltaban sobre su nuca y sus hombros, sacudidos por la hilaridad. Pero en cuanto se había acabado de reír, cogía otra vez el libro, daba nueva expresión conveniente a las facciones y continuaba en serio la lectura.
Sanin no podía saciarse de admirarla. Chocábale una cosa, sobre todo: ¿por qué misterio, aquella cara tan idealmente hermosa podía tomar de pronto una expresión cómica y a veces hasta trivial?
Gemma era menos hábil en el modo de leer los papeles de muchachas, de “damas jóvenes”. Las escenas de amor, sobre todo, no las hacía bien. Ella misma lo notaba; por eso les daba un leve matiz irónico, como si no creyese en esos pomposos juramentos, en esas frases sublimes, de que el autor, además, absteníase todo lo posible. Pasaban las horas sin advertirlo Sanin, y no se acordó de su viaje hasta que dieron las diez en el reloj. Botó de la silla como si le hubiesen pinchado.
—¿Qué tiene usted? —preguntó FrauLenore.
—Tenía que salir hoy para Berlín, y tenía reservado asiento en la diligencia.
—¿Cuándo sale la diligencia? A las diez y media.
—Entonces ya es demasiado tarde dijo Gemma—. Quédese usted y le leeré alguna otra cosa.
—¿Había usted pagado el billete entero, o nada más dado señal? preguntó FrauLenore, con un poco de curiosidad.
—¡Todo entero! —gimió Sanin con gesto lastimero.
Gemma le miró, entornando los ojos, y se echó a reír.
—¡Cómo es eso! —le dijo su madre con tono de represión—. Este joven acaba de perder dinero, ¿y eso te hace reír?
—¡Bah! —respondió Gemma—. No se quedará arruinado por eso, y trataremos de consolarle. ¿Quiere usted limonada?
Sanin tomó un vaso de limonada, Gemma reanudó la lectura de Maltz, y todo fue de nuevo lo mejor del mundo.
Dieron las doce de la noche. Sanin empezó a despedirse. —Debe usted permanecer algunos días en Francfort —le dijo Gemma—. ¿Por qué tanta prisa? Ninguna otra ciudad le parecerá a usted más agradable.
Hizo una pausa, y repitió sonriéndose:
—Ninguna otra, verdaderamente.
Sanin no respondió nada, y pensó que lo vacío de su bolsa le obligaba a permanecer en Francfort hasta que tuviese contestación de un amigo de Berlín, a quien había resuelto pedir dinero prestado.
—Quédese usted, quédese —dijo a su vez FrauLenore—; le haremos entablar conocimiento con el prometido de Gemma, el señor Karl Klüber. Hoy no ha podido venir, porque está ocupadísimo en sus almacenes. Probablemente habrá visto usted en la Zeileun gran almacén de paños y sedas: pues bien, allí está de dependiente principal. Quedará contentísimo de presentar a usted sus respetos.
Sanin, sabe Dios por qué, se sintió un poco contrariado.
“¡Feliz prometido!”, pensó, mirando a Gemma. Y creyó advertir en los ojos de la joven una expresión burlona.
Saludó de nuevo a aquellas damas.
—¡Hasta mañana, hasta mañana! —respondió Sanin.
Emilio, Pantaleone y Tartagliale acompañaron hasta la esquina de la calle. Pantaleone no pudo menos de manifestar su disgusto acerca del modo de leer que había tenido Gemma. —¿Cómo no le daba vergüenza? ¡Qué es eso, hacer muecas, chillar! ¡Una caricatura!Hubiera podido elegir Merope o Clitemnestra, algo grande, trágico; ¡y no que prefería imitar a una bruja alemana cualquiera! “Yo también puedo hacer otro tanto... Mertz, kertz, smertz”, dijo con voz ronca, alargando la cara hacia adelante y esparrancando los dedos. El viejo les volvió bruscamente la espalda.
Sanin volvió a la fonda del Cisne Blanco, donde le esperaba su equipaje en un rincón de la gran sala de espera. Hallábase en un estado de espíritu bastante confuso. Aún le zumbaban en los oídos todas aquellas conversaciones italo-franco-tudescas.
—“¡Prometida! —murmuró, metiéndose en la cama del modesto dormitorio que había pedido—. ¡Y qué hermosa es! Pero, ¿por qué me he quedado?
Sin embargo, al siguiente día escribió una carta a su amigo de Berlín.
VIII
No había acabado de vestirse, cuando un camarero de la fonda le anunció la visita de dos señores. Uno de ellos era Emilio; el otro, un joven buen mozo, con la cara más regular que pudiera verse, era HerrKarl Klüber, el novio de la hermosa Gemma.
Todo induce a suponer que por aquel entonces no había en ningún comercio de Francfort un primer dependiente tan cortés, tan bien educado, tan imponente, tan amable como HerrKlüber. Lo intachable de su vestir tenía igual en lo digno de su apostura y en lo elegante de sus maneras, elegancia un poco espetada, según la moda inglesa (había pasado dos años en Inglaterra), pero exquisita, sin embargo. A primera vista se notaba claramente que ese guapo mozo, un poco severo, bien educado y muy relamido, tenía costumbre de obedecer a sus superiores y tratar a baquetazos a sus inferiores, y que detrás del mostrador no podía menos que inspirar respeto hasta a los parroquianos. No podía concebirse la menor duda respecto a su honradez; bastaba ver el abandonado cuello que le sostenía la barba. Y su voz era tal como pudiera apetecerse, llena y grave como la de un hombre que tiene confianza en sí mismo, no demasiado fuerte, sin embargo, y hasta llena de cierta dulzura de timbre. Era una voz excelente para dar órdenes a los dependientes inferiores: “¡Enseñe usted aquella pieza de terciopelo de Lyon punzó!” Obien: “¡Ponga usted una silla a la señora! “.
El señor Klüber comenzó por presentar sus cumplimientos, y al hacer las reverencias se inclinó tan noblemente, resbaló los pies de un modo tan agradable y entrechocó ambos tacones con tal urbani dad, que no podía vacilarse en decir: “Este es un hombre que tiene ropa blanca y virtudes morales, todo de primera calidad”. En la mano izquierda, calzada con guante de Suecia, tenía un sombrero reluciente como un espejo y en el fondo de él estaba el otro guante; la mano derecha, desnuda, que alargó a Sanin con ademán modesto, pero resuelto, estaba tan bien acabada que superaba a toda idea preconcebida: cada una de las uñas era la perfección misma en su especie. Luego declaró, con los términos más selectos de la lengua alemana, que había deseado presentar sus respetos y la seguridad de su gratitud al señor extranjero que había prestado un señalado servicio a un futuro pariente suyo, al hermano de su prometida esposa. Al decir estas palabras, extendió la mano izquierda, la que sostenía el sombrero, en dirección a Emilio, quien, perdiendo el lino, se volvió hacia la ventana y se metió el dedo índice en la boca. HerrKlüber añadió que se consideraría muy feliz si por su parte pudiera hacer alguna cosa que le fuese grata al señor extranjero.
Sanin respondió, también en alemán, pero no sin algunas dificultades, que estaba encantado... que el servicio era de poca importancia, y rogó a sus huéspedes que tomasen asiento. HerrKlüber le dio las gracias, y levantándose en un periquete los faldones de la levita, se sentó en una silla, pero tan ligeramente y de una manera tan poco segura, que era imposible no decirse: “He ahí un hombre que se ha sentado por pura fórmula y que va a levantar el vuelo al instante”.
En efecto, levantó el vuelo unos pocos minutos después, y dando discretamente dos pasitos adelante como en la contradanza, explicó con aire modesto que, con gran pesar suyo, no podía permanecer más tiempo porque se iba al almacén —¡los negocios ante todo!—, pero que siendo domingo el día siguiente, con aprobación de FrauLenore y de FraüleinGemma, había organizado una gira de recreo a Soden, a la cual tenía el honor de invitar al señor extranjero, y que alimentaba la esperanza de que éste se dignaría “embellecerla” con su presencia. Sanin no rehusó “embellecerla”. HerrKlüber le hizo enseguida unas cortesías y salió, luciendo sus pantalones del matiz más delicado, gris perla; las suelas de las botas, nuevecitas, chillaban no menos agradablemente.
IX
En cuanto su futuro cuñado hubo salido, Emilio, que aún después de la invitación hecha por Sanin de “tomarse la molestia de sentarse”, no había cesado de mirar por la ventana, dio media vuelta a la izquierda, y ruborizándose, con un mohín de afectación infantil, preguntó a Sanin si podía quedarse aún un poco.
—Me siento mucho mejor hoy —añadió—, pero el doctor me ha prohibido trabajar.
—Quédese, no me estorba usted de ningún modo —exclamó enseguida Sanin, encantado, como todo verdadero ruso, de aceptar la primera proposición que pudiese dispensarle de hacer él mismo alguna cosa.
Emilio dio las gracias, y en un instante tomó posesión de Sanin y de su cuarto: examinó los objetos de la pertenencia de su huésped y preguntó acerca de todo lo que veía: “¿Dónde lo ha comprado usted? ¿Cuánto le costó esto?” Le ayudó a afeitarse, le dijo que hacía mal en no dejarse el bigote, y, por último, le contó una multitud de particularidades acerca de su madre, de su hermana, de Pantaleone, hasta de Tartaglia,y toda la manera de vivir de ellos. Había desaparecido todo connato de timidez en Emilio, quien sintió súbitamente un afecto extraordinario por Sanin, no a causa de que éste le hubiera salvado la vida el día antes, sino por... “¡era tan simpático!” No tardó en confiarle todos sus secretos, insistiendo en particular sobre un tema. Mamá quería hacerle a toda costa comerciante, y él sabía, sabíasin género ninguno de duda que había nacido artista, músico, cantante, ¡que el teatro era su verdadera vocación! El mismo Pantaleone le animaba; pero HerrKlüber sostenía el parecer de mamá, sobre la cual tenía gran influencia. La idea de convertirle en un “hortera” era propia de HerrKlüber, en cuyo caletre nada podía compararse con la profesión de mercader. Vender paño y terciopelo, estafar al público, hacerle pagar Narren oder Russen-Preise(precios de imbéciles o de rusos): ¡he aquí su ideal!
—Pero ya es hora de irnos a casa —exclamó en cuanto Sanin hubo concluido de arreglarse y escrito su carta a Berlín.
—Aún es muy pronto —dijo Sanin.
—Eso no importa —replicó Emilio con zalamería—. Vamos a Correos, y de allí a casa. Genuna se pondrá muy contenta de verle a usted. Almuerce usted con nosotros... Hable usted a mamá de mí, de mi carrera...
—Vamos dijo Sanin. Y partieron.
X
Pareció Gemma, en efecto, contentísima de verle, y FrauLenore le recibió muy amistosa, Visiblemente, había producido en ella una impresión favorable la víspera. Emilio corrió a ocuparse del almuerzo, no sin haber cuchicheado al oído de Sanin esta recomendación:
—¡No lo olvide usted!
—En ello pienso —respondió Sanin.
FrauLenore no se encontraba del todo bien; tenía jaqueca, y medio tumbada en un sillón, trataba de moverse lo menos posible. Gemma llevaba un peinador amarillo, sujeto a la cintura con un cinturón de cuero; tenía también aspecto fatigado, y una ligera palidez cubría sus mejillas; sus ojos estaban un poco ojerosos, pero su brillo no se había aminorado; y aquella palidez daba algo de misterio y dulzura a las facciones de su rostro, de una pureza y una severidad clásica. Ese día chocóle a Sanin en particular la extraordinaria belleza de su mano... Cuando la levantaba para arreglarse y sujetar los rizos oscuros y lustrosos de sus cabellos, no podía apartar la vista de esos dedos largos y flexibles, separados unos de otros como los de la Fornarinade Rafael.
Hacía mucho calor por fuera. Sanin quería irse después de almorzar, pero le hicieron ver que con semejante día lo mejor era quedarse donde estaba. Convino en ello, y se quedó. Un agradable fresco reinaba en la estancia de atrás, donde sus huéspedes y él se habían instalado, y cuyas ventanas daban a un jardincito plantado de acacias. Un ávido enjambre de abejas, avispas y zánganos azacanados zumbaban entre el frondoso follaje de las flores de oro. Ese incesante murmullo que penetraba en la habitación por las celosías entreabiertas y las cortinas echadas, hablaba del calor de afuera y hacía parecer aún más suave el fresco de aquella casa cerrada y hospitalaria.
Sanin habló mucho, como la víspera, pero ya no de Rusia ni de la vida rusa. Con el fin de complacer a su amiguito, a quien habían mandado a casa de HerrKlüber enseguida del almuerzo, para ejercitarse en la teneduría de libros, llevó la conversación al terreno de las ventajas y los inconvenientes comparativos del arte y del comercio. Esperaba ver a FrauLenore tomar la defensa de esta última profesión; pero su mayor extrañeza fue el ver que también Gemma participase de tales opiniones.
—Si se es artista, sobre todo cantante —insistió con ademán enérgico—, es preciso ocupar el primer puesto. El segundo nada vale. ¿Y quién sabe si ha de llegar a ese primer puesto?
Pantaleone, que tomaba parte en la conversación (porque en su calidad de viejo servidor antiguo, tenía el privilegio de sentarse en compañía de los dueños de la casa: los italianos, en general, no son de etiqueta muy severa). Pantaleone, naturalmente, defendía el arte con todas sus fuerzas. A decir verdad, sus argumentos eran harto flojos: repetía de continuo la necesidad de hallarse dotado de “cierto ímpetu de inspiración”, d’un certo estro d’inspirazione. FrauLenore le objetó que probablemente él mismo había poseído ese estro,y que, sin embargo...
—Tuve enemigos —respondió Pantaleone con aire tétrico.
—¿Y cómo puedes estar seguro (ya se sabe que los italianos se tutean a menudo), cómo puedes estar seguro de que Emilio, aun suponiendo que estuviese dotado de ese estro, no tendría enemigos?
—¡Pues bien, hacedle mercanchifle! —dijo despechado Pantaleone—. ¡Pero Giovanni Battista no se hubiera conducido así, a pesar de ser confitero!
—Giovanni Battista, mi marido, era un hombre razonable; y si en su primera juventud pudo dejarse arrastrar...
Pero el viejo no escuchaba; alejóse, murmurando con aire hosco:
—¡Ah! ¡Giovanni Battista!
Gemma exclamó que si Emilio sentía en sí el amor a la patria, y si quería consagrar sus fuerzas a la independencia de Italia, podía ciertamente sacrificar la seguridad de su porvenir por un fin tan noble y elevado, pero no por el teatro. Al decir esto, FrauLenore, inquieta, suplicó a su hija que, a lo menos, no arrastrase a su hermano fuera del buen camino. ¿No bastaba con que ella misma fuese una republicana furibunda?... Después de haber pronunciado estas palabras, FrauLenore exhaló un suspiro quejumbroso y dijo que sufría mucho, que su cabeza estaba próxima a estallar. ( FrauLenore, por cortesía para con su huésped, hablaba en francés con su hija.) Gemma se puso enseguida a hacerla carantoñas, soplándole con delicadeza en la frente después de humedecérsela con agua de Colonia; la besó con dulzura en las mejillas, arregló la cabeza encima de la almohada, le prohibió que hablase y la besó de nuevo. Después, dirigiéndose a Sanin, se puso a contarle, medio en broma, medio sentimental, qué admirable madre era la suya y cuán hermosa había sido.
—¡Pero, ¿qué digo? ¡Aún lo es, y hermosísima! ¡Vea usted, vea usted, vea usted qué ojos!
Gemma sacó del bolsillo un pañuelo blanco, lo puso encima de la cara de su madre, y tirando de él hacia abajo poco a poco, descubrió primero la frente, después las cejas y los ojos de FrauLenore, hizo una pequeña pausa y le dijo que mirase. Obedeció ésta, y Gemma dio un grito de admiración. (Los ojos de FrauLenore eran en verdad hermosos.) Hizo resbalar rápidamente el pañuelo por la parte inferior de la cara, menos regular que la superior, y volvió a empezar a llenarla de besos. FrauLenore, sonriéndose, se volvió un poco e hizo como que rechazaba a su hija con esfuerzo. Gemma fingió también luchar con su madre y se puso a acariciarla no con la felina zalamería de las francesas, sino con la gracia italiana, bajo la cual siempre se adivina la fuerza.
Por fin dijo FrauLenore que estaba fatigada. Gemma le aconsejó dormirse un poco en el sillón.
Y yo —dijo—, con el caballero ruso, nos estaremos quietos, muy tranquilos, como ratoncitos.
FrauLenore le dirigió una sonrisa por única respuesta, cerró los ojos, respiró hondamente dos o tres veces y se adormeció. Gemma se sentó a escape junto a ella en una banqueta, y sosteniendo la almohada donde descansaba la cabeza de su madre, se quedó inmóvil, llevando solamente de vez en cuando a sus labios un dedo de la otra mano, para recomendar silencio, y mirando a Sanin con el rabillo del ojo cada vez que se permitía el menor movimiento. Concluyó éste por inmovilizarse también y permaneció como hechizado; dejando a su alma admirar con todas sus fuerzas el cuadro que ante él se ofrecía. Aquella estancia medio a oscuras, donde como puntos luminosos brillaban acá y allá frescas rosas muy abiertas en antiguos vasos de color verde; aquella mujer dormida, con las manos modestamente cruzadas, con su bondadoso rostro rendido y rodeado por la suave blancura de la almohada; aquella joven que la miraba con atención, también tan buena, pura y admirablemente hermosa, con sus ojos negros, profundos, llenos de sombra y, sin embargo, de fulgores... ¿eran un ensueño o un cuento de hadas?... ¿Y cómo estaba él allí?
XI
Sonó la campanilla de la puerta exterior. Un joven campesino, con chaleco rojo y gorra de piel, entró en la confitería. Era el primer comprador de aquel día.
—He aquí cómo va el comercio había dicho FrauLenore a Sanin, dando un suspiro, durante el almuerzo.
Continuaba dormida. No atreviéndose Gemma a sacar la mano de debajo de la almohada, dijo muy quedo a Sanin:
—Vaya usted a despachar en lugar mío.
Sanin, andando de puntillas, pasó enseguida a la tienda. El joven labriego pidió un cuarterón de pastillas de menta.
—¿Qué le cobró? —dijo Sanin a media voz a través de la puerta.
—Seis kreutzers—murmuró Gemma.
Sanin pesó las pastillas, buscó papel, hizo un cucurucho, lo llenó, lo desparramó, lo rehízo, lo desparramó otra vez, concluyó por entregarlo y recibió el dinero... El joven aldeano le miraba estupefacto, dándole vueltas a la gorra contra el pecho, mientras que en la otra habitación Gemma ahogaba la risa apretándose la boca con la mano. Aún no había salido este comprador, cuando entró otro, luego un tercero...
Parece que tengo buena mano —dijo para sí Sanin.
El segundo parroquiano pidió un vaso de horchata, el tercero media libra de bombones. Sanin les sirvió, armando un barullo de cucharas y platillos, y metiendo animoso los dedos en los cajones y en los botes de cristal de ancha boca. Hecha la cuenta, resultó que había vendido la horchata demasiado barata, y cobrado de más, en los bombones, dos kreutzers. Gemma no cesaba de reírse quedito; en cuanto a Sanin, sentía una animación desusada y una disposición de ánimo verdaderamente feliz. ¡Hubiera vivido así eternidades vendiendo bombones y horchata detrás de aquel mostrador mientras que desde la trastienda le miraba aquella encantadora criatura con ojos amistosamente burlones; mientras que el sol estival, a través del espeso follaje de los castaños que crecían delante de las ventanas, llenaba toda la estancia con el oro verdoso de sus rayos y de sus sombras; y mientras que su corazón se mecía con la dulce languidez de la pereza, del quietismo y de la juventud, de la primera juventud!
El cuarto parroquiano pidió una taza de café. Hubo que dirigirse a Pantaleone. Emilio no había vuelto aún del almacén de Herr Klüber.
Sanin volvió a sentarse junto a Gemma. FrauLenore continuaba dormida, con gran contento de su hija...
—Cuando mamá duerme, se le quita la jaqueca hizo observar. Sanin se puso a hablar con ella en voz baja, como antes, por supuesto. Habló de su “comercio”. Se informó muy formal acerca del precio de los diferentes “artículos del ramo de confitería”. Gemma se los indicó con idéntica formalidad; y sin embargo, ambos se reían para sus adentros, de buena fe, como si se confesasen a sí mismos que representaban una divertidísima comedia. De pronto, en la calle se puso a tocar un organillo el aria de Freyschütz:
“A través de los campos y llanos...”
Los sonidos, gemebundos y temblones, rechinaban en el aire inmóvil. Gemma se estremecía:
—¡Va a despertar a mamá!
Sanin se apresuró a salir e hizo desaparecer al músico ambulante, poniéndole en la mano algunos kreutzers. A su vuelta, Gemma le dio las gracias con una ligera seña de cabeza; luego con una sonrisa meditabunda, tarareó con voz apenas perceptible la linda melodía en que Max expresa todas las vacilaciones del primer amor. Enseguida preguntó a Sanin si conocía el Freyschütz, sile gustaba Weber; y añadió que, a pesar de su origen italiano, le gustaba esa música más que ninguna. De Weber, la conversación fue insensiblemente a parar a la poesía, al romanticismo, a Hoffman, que todo el mundo leía entonces aún...
Sin embargo, FrauLenore seguía durmiendo, y hasta roncaba ligeramente; y los rayos del sol, que pasaban como rayas estrechas a través de los resquicios de las persianas, iban cambiando de sitio y viajaban con un movimiento imperceptible, pero continuo, sobre el piso, sobre los muebles, sobre la falda de Gemma, sobre las hojas y los pétalos de las flores.
XII
Gemma no gustaba en manera alguna de Hoffman, y hasta lo encontraba... aburrido. El elemento nebuloso y fantástico de esos relatos del Norte no era accesible a su naturaleza meridional y enteramente impregnado de sol. “¡Esos no son sino cuentos de chiquillos!” afirmaba, no sin desdén. Comprendía vagamente que Hoffman carece de poesía.
Sin embargo, le gustaba mucho uno de aquellos cuentos, de cuyo título no podía acordarse. A decir verdad, lo que le gustaba era el principio de dicho cuento, pues se le había olvidado el final o tal vez no lo hubiese leído nunca. Era la historia de un joven que encontraba no sé dónde, acaso en una confitería, una joven griega de asombrosa belleza, acompañada por un viejo de aire extraño, misterioso y cruel. El joven se enamora a primera vista de la señorita; ésta le mira con aire lastimero, como pidiéndole que la liberte. Aléjase él un momento, y al volver enseguida a la confitería, ya no encuentra a la joven ni al viejo. Lánzase en su busca, descubre a cada instante indicios de su presencia, prosigue su persecución, y por más que hace, nunca logra alcanzarlos en ninguna parte. La hermosa desconocida ha desaparecido para siempre, y él no tiene fuerzas para olvidar aquella mirada suplicante; atorméntale la idea de que quizá se le ha escurrido de entre las manos toda la felicidad de la vida...
No es seguro que Hoffman termine el relato de este modo; pero Gemma, sin tener conciencia de ello, lo arregló así y lo retuvo en la memoria.
—Me parece —dijo—, que encuentros y separaciones de este género son más frecuentes de lo que creemos.
Sanin permaneció en silencio algunos instantes; luego habló de HerrKlüber. Era la primera vez que pronunciaba su nombre; hasta aquel momento, ni siquiera había pensado en ese personaje.
A su vez, Gemma se salió un instante, mordiéndose, con aire pensativo, la uña del dedo índice; apartó la vista, luego hizo un elogio de su futuro, habló de la gira de recreo proyectada para el día inmediato, y echando una rápida ojeada a Sanin, volvió a quedarse silenciosa.
Sanin ya no sabía sobre qué sacar conversación. Emilio entró bruscamente y despertó a FrauLenore... Sanin se puso contento al verle llegar.
FrauLenore se levantó del sillón. Presentóse Pantaleone, y dijo que la comida estaba servida. El amigo de la casa, ex cantante y sirviente, desempeñaba también las funciones de cocinero.
XIII
Sanin permaneció aún después de comer. Se habían negado a dejarle partir, so pretexto de que hacía un calor horrible; y cuando hubo caído un poco el calor, le propusieron salir al jardín a tomar el té, a la sombra de las acacias. Sanin aceptó; sentíase completamente feliz. Las horas apacibles y de dulce monotonía de la vida guardan exquisitos goces, y se entregaba a ellos con delicia, sin pensar en mañana. ¡Qué encanto sólo la presencia de una joven como Gemma! Iba a separarse de ella muy pronto, y quizá para siempre; pero mientras la misma barquilla, como en los versos de Uhland, te mece sobre las ondas serenas de la vida, ¡sé feliz, viajero; deléitate! ¡Feliz viajero! Todo le parecía amable y encantador.
FrauLenore le propuso medirse con ella y Pantaleone al juego del tresette; le enseñó este juego italiano poco complicado, ganóle ella algunos kreutzers, y quedó hechizado él. A petición de Emilio, Pantaleone obligó al perro Tartagliaque hiciese todas sus habilidades: Tartagliasaltó por encima de una palo, habló (es decir, ladró), estornudó, cerró la puerta con el hocico, trajo a su amo una zapatilla vieja, y, por último, con un chacó en la cabeza, representó al mariscal Bernadotte y escuchando las sangrientas acusaciones que Napoleón le dirige por su traición. Naturalmente, Pantaleone era quien hacía de Napoleón, ¡y con suma fidelidad, a fe mía! Con los brazos cruzados ante el pecho y un tricornio metido hasta las cejas, hablaba con tono seco y áspero en francés, ¡y en qué francés, santo Dios! Frente a su amo, sentado Tartagliasobre las patas traseras, encogido y apretando la cola entre las piernas, hacía guiños con aire humilde y confuso bajo la visera del chacó metido de través. De rato en rato, cuando Napoleón alzaba la voz, erguíase sobre las patas de atrás. “¡Fuori traditore!”—exclamó por último Napoleón, olvidando, en el exceso de su cólera, que debía sostener hasta el fin su papel en francés—; y Bernadotte huyó a todo correr debajo del diván, de donde salió casi enseguida ladrando alegre, como para hacer saber a todos que la función había concluido. Los espectadores se rieron mucho, y Sanin más que los demás.
Cuando Gemma se reía, mezclaba con las risas unos gemiditos de lo más divertido del mundo... Sanin estaba en sus glorias con esa risa. Acabó por sentir un loco deseo de comérsela a besos por esos gemiditos.
Por fin, llegó la noche. ¡Hay que ser razonable! Después de haberse despedido de todos y repetido a cada uno “hasta mañana” (hasta abrazó a Emilio), Sanin regresó a la fonda, llevando en el corazón la imagen de aquella joven, ya risueña, ya pensativa, ya apacible hasta la indiferencia, pero siempre encantadora. Sus hermosos ojos, a veces muy abiertos, brillantes y alegres como el día, otras medio velados por las pestañas, oscuros y profundos como la noche, estaban tenazmente ante su vista, mezclándose con todas las demás imágenes, con todos los otros recuerdos.
En lo que no pensó ni una sola vez fue en HerrKlüber, en las razones que le habían retenido en Francfort, en una palabra, en todo lo que le había agitado la víspera.
XIV
Preciso es que digamos algunas palabras acerca del mismo Sanin. En primer término, no era mal parecido; talle proporcionado y elegante, facciones agradables aunque un poco indecisas, ojos azules claros, de cariñosa expresión, cabellos con reflejos de oro, piel blanca y sonrosada, y, sobre todo, ese aire ingenuamente alegre, confiado, abierto, un poco bobo a primera vista, en el cual reconocíase antaño sin trabajo a los hijos de los nobles de la estepa, los “hijos de familia”, los jóvenes de buena casa, nacidos y engordados al aire libre en las feraces comarcas del Sur; bonito andar, un poco vacilante, leve ceceo al hablar, una sonrisa infantil en cuanto le miraban..., en fin, buen humor, salud, molicie, molicie y más molicie: tal era Sanin de cuerpo entero. Además, no estaba desprovisto de talento ni de instrucción. Había conservado su frescura de impresiones, a pesar de su viaje al extranjero; para él eran casi desconocidos los sentimientos tumultuosos que perturbaban a la mejor parte de la juventud de entonces.
En nuestros días, después de una minuciosa rebusca de “hombres nuevos”, nuestra literatura se ha puesto a producir tipos jóvenes decididos a guardar su frescura, a conservarse frescos e intactos... cueste lo que cueste, frescos como las ostras que de Flensburgo llevan a Rusia. Sanin no tenía nada de común con ellos: era naturalmente fresco. De compararle con algo, hubiera sido menester hacerlo con un manzano nuevo, de hojas rizadas, recién injerto, de nuevos viveros de tierras negras, o mejor aún, con un potro de tres años, nacido en las antiguas yeguadas de señores, bien cuidado y reluciente, uno de esos potros de piernas mal desbastadas, que apenas empiezan a aprender el trote largo. Los que han encontrado a Sanin más tarde, baqueteado por la vida, perdida de mucho tiempo atrás la “flor” de la juventud, esos han conocido otro hombre.
Al día siguiente, aún estaba Sanin en la cama, cuando Emilio, vestido de fiesta, trascendiendo a pomada y con un junquillo en la mano, se metió de rondón en el dormitorio y anunció que HerrKlüber iba a llegar con el coche, que el día prometía ser magnífico, que todo estaba dispuesto en casa, pero que mamá no iba a ir, porque le había vuelto a dar la jaqueca de la víspera. Se puso a dar prisa a Sanin, asegurándole que no había un minuto que perder. En efecto, HerrKlüber encontró aún a Sanin arreglándose. Llamó a la puerta, entró, inclinó y enderezó su noble talle, declaró hallarse dispuesto a esperar todo cuanto se quisiera y tomó asiento, con el sombrero elegantemente apoyado en una rodilla. El guapo dependiente se había emperejilado hasta lo imposible; cada uno de sus movimientos desprendía fuertes efluvios de los más suaves olores. Había venido en una gran carretela descubierta, un landó enganchado con dos caballos de mala estampa, pero de alzada y fuerza. Un cuarto de hora después, Sanin, Klüber y Emilio deteníanse triunfalmente a la puerta de la confitería. La señora Rosselli se negaba de un modo resuelto a tomar parte en el paseo. Gemma quiso quedarse con su madre, pero esta misma la empujó al coche.








