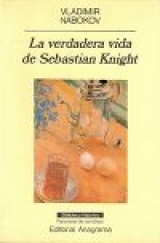
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
—Mi hermano tenía un compañero de escuela llamado Rosanov.
—Lo encontrará en la guía telefónica —siguió ella, rápidamente—. Yo no lo conozco muy bien, y ahora soy totalmente incapaz de buscar nada.
La llamaron y me dirigí a solas hacia el vestíbulo. Allí encontré a un anciano sentado pensativamente sobre mi abrigo, fumando un cigarro. Al principio no supo qué deseaba, pero después se mostró efusivamente apologético.
Lamenté que no hubiera sido Helene Grinstein. Aunque desde luego ella no podía haber hecho tan desdichado a Sebastian. Muchachas de ese tipo no arruinan la vida de un hombre, la construyen. Allí estaba ella, atendiendo con firmeza una casa deshecha por el dolor; y hasta había encontrado tiempo para escuchar la fantástica conversación de un extraño superfluo. Y no sólo me había escuchado: hasta me había dado una pista que entonces seguí. Y aunque las gentes que vi nada tenían que ver con Blauberg y la mujer desconocida, recogí las páginas más preciosas de la vida de Sebastian. Una mente más sistemática que la mía las habría puesto al principio de este libro, pero mi indagación ha desarrollado su propia magia y su propia lógica, y aunque a veces no puedo sino creer que se ha ido convirtiendo en un sueño, esta indagación mía, usando los esquemas de la realidad para tejer sus propias fantasías, me ha guiado certeramente —estoy obligado a reconocerlo—, y al luchar por dar una imagen de la vida de Sebastian no puedo sino reiterar los mismos entrelazamientos rítmicos.
Parece haber una ley de extraña armonía en la situación de un encuentro relativo al primer amor adolescente de Sebastian en tan estrecha proximidad con los ecos de su último, oscuro amor. Dos modos de su vida se interrogan mutuamente y la respuesta es la vida misma, y esto es lo más cerca que podemos llegar de una verdad humana. El tenía dieciséis años y ella también. Las luces se apagan, el telón se levanta y aparece un paisaje ruso, en verano: la orilla de un río, a la sombra de los frondosos abetos que crecen en la escarpada ribera y que casi proyectan sus siluetas en la orilla, baja, soleada y amable, con flores de caña y hierba argéntea. Sebastian, sin sombrero, al aire su cabeza casi rapada, con la camisa de seda adhiriéndose a sus omoplatos o a su pecho, de acuerdo con sus movimientos, rema alegremente en un bote pintado de verde brillante. Al timón está sentada una muchacha: pero dejémosla acromática, una mera silueta, una sombra blanca que el artista no ha llenado de color. Libélulas de color azul oscuro vuelan lentamente en todas direcciones y se posan sobre las anchas flores acuáticas. Nombres, fechas y hasta rostros han sido grabados en la roja arcilla del barranco, de cuyos agujeros entran y salen veloces lagartos. Los dientes de Sebastian relumbran. Después Sebastian se detiene, mira hacia atrás y el bote, con un sedoso giro, se desliza entre la maleza.
—Eres una tontuela —dice.
Cambia el cuadro: otra orilla del río. Un sendero lleva al borde del agua, se detiene, vacila, rodea un banco rústico. No es el atardecer aún, pero el aire está dorado y las mosquillas se entregan a una primitiva danza nativa en un rayo de sol, entre las hojas de álamo que al fin están inmóviles, absolutamente inmóviles, olvidadas de Judas.
Sebastian está sentado en el banco. Lee en voz alta unos versos ingleses de un cuaderno negro. De pronto se detiene: un poco a su izquierda, la cabeza de una náyade pelirroja asoma del agua, arrastrando lentamente las largas trenzas que flotan tras ella. Después la bañista desnuda emerge en la orilla opuesta, sonándose la nariz con ayuda del pulgar: es el sacerdote de la aldea, que lleva el pelo muy largo. Sebastian sigue leyéndole a la muchacha que tiene junto a sí. El pintor no ha llenado aún el espacio en blanco, salvo el brazo tostado, estriado desde la muñeca hasta el codo por un vello luminoso.
Como en el sueño de Byron, el cuadro vuelve a cambiar. Es de noche. El cielo está vivo de estrellas. Años después Sebastian escribirá que mirar las estrellas le producía una sensación de náusea y temor, como por ejemplo cuando miramos las entrañas de un animal descuartizado. Pero por el momento no se ha expresado este pensamiento de Sebastian. Está todo muy oscuro. Nada puede distinguirse de lo que posiblemente sea la avenida de un parque. Masas negras, masas negras y, en alguna parte, el grito de un búho. Un abismo de negrura donde, súbitamente, se mueve un pequeño círculo verde: el cuadrante luminoso de un reloj (Sebastian desaprobaría los relojes en sus años de madurez).
—¿Quieres irte? —pregunta su voz.
Un último cambio: un vuelo en forma de V, la migración de las grullas. Su tierno lamento fundiéndose en un cielo azul turquesa, alto sobre un bosque oliváceo de abedules. Sebastian no está solo. Está sentado en el tronco blanco y ceniciento de un árbol caído. Su bicicleta descansa, centellean sus rayos entre los frenos. Una mariposa revolotea y se posa en el manubrio, agitando las alas aterciopeladas. Mañana, regreso a la ciudad; las clases empiezan el lunes.
—¿Es el fin? ¿Por qué dices que no nos veremos este invierno? —pregunta Sebastian por segunda o tercera vez.
No hay respuesta.
—¿De veras crees que te has enamorado de ese estudiante?... vetovo studenta?
La figura de la muchacha sentada en blanco, salvo el brazo y una mano breve y tostada que juega con un inflador de bicicleta. Con el extremo del mango escribe en la blanda tierra la palabra yes,en inglés, para hacerla menos dura.
Cae el telón. Sí, eso es todo. Muy poco, pero conmovedor. Nunca más podrá preguntar Sebastian a su compañero de banco: «¿Cómo está tu hermana?» Tampoco podrá preguntar a la vieja Miss Forbes, que de cuando en cuando reaparece, por la niña a quien también daba lecciones. ¿Y cómo podrá recorrer los mismos senderos el verano próximo, y observar el ocaso y la bicicleta yacente junto al río? (Pero el próximo verano habrá de consagrarse casi exclusivamente al poeta futurista Pan.)
Una serie de circunstancias fortuitas hizo que fuera el hermano de Natasha Rosanov quien me llevara a la estación de Charlottenburg para tomar el expreso de París. Comenté lo curioso que había sido la experiencia de hablar con su hermana, ahora la opulenta madre de dos niños, acerca de un lejano verano en la tierra del sueño, en Rusia... Respondió que él estaba muy contento con su trabajo en Berlín. Como ya había procurado antes, traté en vano de hacerlo hablar de los años escolares de Sebastian.
—Mi memoria es pésima —respondió—, y de todos modos, estoy demasiado ocupado para mostrarme sentimental con cosas tan triviales.
—Oh, pero sin duda..., sin duda puede usted recordar algún pormenor curioso. Agradecería cualquier cosa...
—Bueno —dijo, riendo—. ¿No se ha pasado horas hablando con mi hermana? Ella adora el pasado, ¿no es así? Dice que la pondrá usted en su libro tal como era entonces. No hace más que pensar en ello.
—Por favor, trate de recordar algo —insistí, obstinado.
—Le digo que no recuerdo. ¡Qué raro es usted! Es inútil, inútil. No hay nada que contar, salvo las habituales tonterías de las fiestas y los exámenes y los apodos de los profesores. Supongo que lo pasábamos muy bien. Pero sabe... Su hermano... ¿Cómo le diría? Su hermano no era muy popular en la escuela...
15
Como habrá advertido el lector, he tratado de no poner en este libro nada de mí mismo. He tratado de no aludir (aunque de cuando en cuando una alusión habría aclarado un poco el fondo de mi busca) a las circunstancias de mi vida. Llegado a este punto de mi historia, no me demoraré en ciertas dificultades que me aguardaban a mi llegada a París, donde tenía yo mi residencia más o menos permanente. Las dificultades no se relacionaban en modo alguno con mi labor, y si las menciono al pasar es sólo para destacar el hecho de que estaba tan consagrado a descubrir el último amor de Sebastian que olvidé por completo toda precaución personal, con los riesgos que semejantes vacaciones podrían acarrear.
No lamentaba haber empezado por la pista de Berlín. Por lo menos me había ofrecido una visión inesperada de otro capítulo del pasado de Sebastian. Y ahora, borrado un nombre, tenía ante mí otras tres oportunidades. La guía telefónica de París arrojó la información de que Graun (von) Helene y Rechnoy, Paul —advertí que el «de» estaba ausente– correspondía a las direcciones en mi poder. La perspectiva de dar con un marido era desagradable, pero inevitable. La tercera dama, Lydia Bohemsky, no aparecía en ninguna de las dos guías, ni en la telefónica ni en la obra maestra de Bottin, donde las direcciones se disponían según las calles. De todos modos, las direcciones que tenía podían ayudarme a encontrarla. Conocía muy bien mi París, de modo que calculé en seguida cómo disponer las visitas para acabar con todo en una sola jornada. Permítaseme agregar, por si el lector se sorprende ante mi infatigable actividad, que tengo tanta aversión al teléfono como al hábito de escribir cartas.
La puerta a que llamé fue abierta por un hombre alto y flaco, de cabeza temblorosa, en mangas de camisa y con un botón de metal en la camisa sin cuello. Tenía en la mano una pieza de ajedrez: un caballo negro. Lo saludé en ruso.
—Entre, entre usted —dijo alegremente, como si hubiera estado aguardándome.
—Me llamo Fulano —dije.
—Y yo Pahl Pahlich Rechnoy —exclamó, riendo como de un buen chiste—. Por favor... —agregó, señalando una puerta abierta con el caballo.
Me introdujo en un cuarto modesto: una máquina de coser en un rincón y un vago olor a ropa flotando en el aire. Un hombre fornido estaba sentado de lado a una mesa, sobre la cual se veía tendido un tablero de ajedrez de hule, con piezas demasiado grandes para los cuadrados. Lo examinaba de sesgo, mientras en sus labios la boquilla vacía miraba a otro lado. Un hermoso niño de cuatro o cinco años estaba arrodillado en el suelo, rodeado de minúsculos automóviles. Pahl Pahlich depositó el caballo negro sobre una mesa, donde se le cayó la cabeza. El Negro volvió a enroscarla cuidadosamente.
—Siéntese —dijo Pahl Pahlich—. Este es mi primo —agregó.
El Negro saludó. Me senté en la tercera y última silla. El niño se me acercó y me mostró en silencio un lápiz nuevo, rojo y azul.
—Podría comerte la torre, si quisiera —dijo el Negro sombríamente—, pero haré una jugada mucho mejor.
Levantó su reina y delicadamente la introdujo entre un montón de peones amarillentos, uno de los cuales estaba representado por un dedal.
Pahl Pahlich dio un rápido salto y comió la reina con su alfil. Después estalló de risa.
—Y ahora —dijo el Negro tranquilamente cuando el Blanco hubo dejado de reír—, ahora estás frito. Jaque mate, palomo mío.
Mientras discutían sobre sus posiciones y el Blanco trataba de anular su jugada, miré en torno al cuarto. Advertí el retrato de lo que había sido en el pasado una familia imperial. Y el bigote de un famoso general, moscovizado pocos años antes. Advertí, asimismo, los muelles prominentes del sofá, que serviría de triple cama —para el marido, la mujer y el niño—. Durante un minuto, el objeto de mi llegada me pareció insensato. De algún modo, me sentí Chichikov en Las almas muertas,de Gogol. El niño estaba dibujándome un camión.
—Estoy a su disposición —dijo Pahl Pahlich (había perdido y el Negro volvía a guardar todas las piezas, salvo el dedal, en una vieja caja de cartón).
Dije lo que tenía cuidadosamente preparado: que deseaba ver a su mujer porque había sido amiga de unos... amigos alemanes míos. Temía mencionar a Sebastian en seguida.
—Tendrá que esperar un poco, entonces —dijo Pahl Pahlich—. Está ocupada en la ciudad. No creo que tarde mucho.
Decidí esperar, aunque imaginaba que ese día no podría ver a solas a la mujer. Pero esperaba que un hábil interrogatorio establecería de inmediato si había conocido a Sebastian; después, poco a poco, la haría hablar.
—Mientras tanto —dijo Pahl Pahlich – , tomaremos un trago... cognachkoo.
El niño juzgó que yo había demostrado suficiente interés en sus dibujos y se dirigió a su tío, que lo subió de rodillas y empezó a dibujar un coche de carreras con increíble rapidez y muy buen resultado.
—Es usted un artista —dije, por decir algo.
Pahl Pahlich, que lavaba vasos en la minúscula cocina, rió y gritó sobre su hombro:
—Oh, es un genio total. Puede tocar el violín parado sobre la cabeza y puede multiplicar un número de teléfono por otro en tres segundos y puede escribir su nombre al revés sin alterar la caligrafía.
—Y sabe conducir un taxi —dijo el niño, agitando las piernas delgadas y sucias.
—No, no beberé con ustedes —dijo el tío Negro, cuando Pahl Pahlich puso tres vasos sobre la mesa—. Creo que daré un paseo con el niño. ¿Dónde están sus cosas?
Encontraron el abrigo del niño, y el Negro se lo llevó. Pahl Pahlich sirvió el coñac y dijo:
—Debe disculparme por estos vasos. Era rico en Rusia y volví a serlo en Bélgica, hace diez años, pero me arruiné. Sírvase.
—¿Su mujer cose? —pregunté, como para echar a rodar la bola.
—Oh, sí, es modista —dijo con una risa feliz – . Yo soy tipógrafo, pero acabo de perder mi empleo. Mi mujer volverá dentro de un momento. No sabía que tuviera amigos alemanes —agregó.
—Creo que la conocieron en Alemania. ¿O fue en Alsacia?...
Pahl Pahlich volvía a llenar los vasos con energía, pero se detuvo de pronto y me miró con la boca abierta.
—Me temo que hay algún error... —exclamó—. Debió de ser mi primera mujer. Varvara Mitrofanna nunca ha estado fuera de París, salvo en Rusia, desde luego. Llegó aquí desde Sebastopol, vía Marsella.
Apuró el vaso y empezó a reír.
—Qué gracioso... —dijo, observándome con curiosidad—. ¿Lo he visto antes? ¿Me conocía usted personalmente?
Sacudí la cabeza.
—Pues tiene usted suerte —exclamó—. Una suerte fenomenal. Y sus amigos le han jugado una mala pasada, porque nunca la encontrará.
—¿Por qué?
—Porque no tardarnos en separarnos, y hace de ello bastantes años. La perdí por completo de vista. Alguien la vio en Roma, y alguien la vio en Suecia, pero ni siquiera estoy seguro de ello. Quizá esté aquí, quizá esté en el infierno. A mí no me importa.
—¿No podía sugerirme un medio de encontrarla? —Ninguno.
—¿Amigos comunes?
—Eran amigos de ella, no míos —respondió, encogiéndose de hombros.
—¿No conserva usted una fotografía o alguna otra cosa? —Mire —dijo—, ¿adonde va a parar? ¿La busca la policía?
Porque no me sorprendería que fuera una espía internacional. ¡Mata Hari! Era su tipo. Oh, absolutamente... Y además... Bueno, no es una muchacha que pueda olvidarse fácilmente una vez que la ha metido uno en su vida. Acabó conmigo, en más de un sentido. Dinero y alma, por ejemplo. La habría matado... de no mediar Anatole.
—¿Quién es? —pregunté.
—¿Anatole? Oh, el verdugo. El hombre de la guillotina, que trabaja aquí. Conque no es usted de la policía... ¿No? Bueno, es cosa suya. Pero la verdad es que me volvió loco. La conocí en Ostende, debió de ser, déjeme pensar..., en 1927... Tendría entonces veinte, no, ni siquiera veinte años. Sabía que era la amante de otro tipo y todo lo demás, pero no me importó. Su idea de la vida consistía en beber cócteles, tomarse una buena cena a las cuatro de la mañana y bailar el charlestón o como se llame, visitar burdeles porque eso era elegante entre los parisinos snobs, comprar vestidos caros, armar camorras en hoteles cuando creía que la criada le había robado monedas que después encontraba en el cuarto de baño... Oh, y todo lo demás... Puede encontrarla en cualquier novela barata, da perfectamente el tipo. Y le encantaba inventar alguna rara enfermedad y meterse en algún sanatorio famoso y...
—Espere un momento —dije—. Eso me interesa. En junio de 1929 estaba sola en Blauberg.
—Exactamente, pero eso fue cuando nuestro matrimonio terminaba. Vivíamos en París, y poco después nos separamos. Trabajé un año en una fábrica de Lyon. Estaba arruinado, ¿comprende?
—¿Insinúa usted que conoció a algún hombre en Blauberg? —No, no sé. No creo que llegara a engañarme, no del todo..., al menos traté de pensarlo, porque siempre había montones de hombres a su alrededor y a ella no le importaba que la besaran, supongo, pero me habría enloquecido si hubiera pensado en eso. Una vez, recuerdo...
—Perdóneme, pero ¿está usted seguro de no haber conocido a un inglés amigo de ella?
—¿Inglés? Creí que había dicho alemán. No, no sé. Había un joven norteamericano en St. Máxime en 1928, creo, que casi se desmayaba cada vez que Ninka bailaba con él y... bueno, debió de haber ingleses en Ostende y en otras partes, pero nunca me preocupaba por la nacionalidad de sus admiradores.
—¿De modo que está usted seguro, bien seguro, de que no sabe nada de Blauberg y... bueno, sobre lo que ocurrió después?
—No. No creo que nadie le interesara allí. Tenía entonces una de sus manías de enfermedad... y solía comer sólo helado de limón y pepinos. Hablaba de la muerte y el Nirvana o algo así... Tenía debilidad por Lhassa...
—¿Cómo se llamaba?
—Cuando la conocí se llamaba Nina Toorovetz, pero si... No, creo que no la encontrará. En realidad, a veces me sorprendo pensando que nunca existió. Le he contado cosas de ella a Varvara Mitrofanna y me dijo que era una pesadilla después de una mala película. Oh, no se marcha usted, ¿verdad? Volverá dentro de un minuto...
Me miró y rió (creo que había tomado demasiado coñac).
—Olvidé que no es a mi mujer a quien busca. Y a propósito —agregó—, mis papeles están en perfecto orden. Puedo mostrarle mi carte de travail.Y si la encuentra, me gustaría verla antes de que la encierren. O quizá no...
—Bueno, gracias por la conversación —dije mientras nos dábamos la mano con demasiado entusiasmo, acaso, primero en el cuarto, después en el pasillo, por fin en el vano de la puerta.
—Gracias a usted —exclamó Pahl Pahlich —. Me gusta hablar de ella y lamento no conservar fotografías.
Me quedé un momento reflexionando. ¿Lo habría exprimido bastante...? Bueno, siempre podía verlo una vez más. Quizá hubiera una fotografía en uno de esos diarios ilustrados con automóviles, pieles, perros, modas de la Riviera. Se lo pregunté:
—Tal vez —respondió—. Una vez ganó un premio en un baile de disfraces, pero no recuerdo dónde ocurrió. Todas las ciudades me parecían restaurantes y salones de baile.
Sacudió la cabeza riendo estrepitosamente, y cerró la puerta. El tío Negro y el niño subían lentamente la escalera mientras yo bajaba.
—Una vez —decía el tío Negro– había un corredor de carreras que tenía una ardillita, y un día...
16
Mi primera impresión fue que al fin tenía lo que deseaba, que al fin sabía quién había sido la amante de Sebastian. Pero después mi entusiasmo decayó. ¿Podría haber sido esa mujer, esa pluma de viento? Me lo preguntaba mientras un taxi me llevaba a mi última dirección. ¿Valía la pena seguir esa huella demasiado convincente? ¿La imagen evocada por Pahl Pahlich no era una broma demasiado evidente? La mujer ligera que arruina la vida de un hombre necio. Pero ¿era Sebastian un necio? Recordé su aguda aversión por el bien obvio y el mal obvio, por las formas corrientes de placer y las formas convencionales de dolor. Una muchacha de ese tipo le habría irritado en seguida. ¿Cuál habría podido ser su conversación, suponiendo que se las hubiera arreglado para entrar en relación con aquel silencioso, insociable y distraído inglés en el hotel Beaumont? El la habría evitado, sin duda, después del primer cambio de palabras. Sebastian solía decir, lo recuerdo, que las muchachas livianas tienen mentes pesadas y que nada hay más tonto que una mujer bella con ganas de divertirse. Más aún, si examina uno con atención a la más hermosa de las mujeres en el momento en que destila lo más selecto de su idiotez, sin duda se encontrarán algunos defectos en su belleza correspondientes a sus hábitos de pensamientos. Quizá Sebastian no se abstuviera de dar algún mordisco a la manzana del pecado porque, salvo los solecismos, era indiferente al pecado; pero le gustaban las manzanas deliciosas, en cajas y con marca. Habría podido perdonar a una mujer la coquetería, pero nunca habría sobrellevado un misterio fingido. Le habría divertido una mujer borracha de cerveza, pero habría sido incapaz de tolerar a una grande cocotteque hablara de la imposibilidad de vivir sin hashish.Cuanto más pensaba en ello, tanto menos verosímil me parecía la idea. De todos modos, no seguiría preocupándome por la muchacha mientras no examinara las otras dos posibilidades.
Así que entré con paso decidido en la imponente casa (en una parte muy elegante de la ciudad) frente a la cual se detuvo mi taxi. La criada dijo que Madame no había regresado, pero al ver mi decepción me pidió que aguardara un momento y volvió con la sugerencia de que podía hablar, si quería, con una amiga de Madame Von Graun, Madame Lecerf. Era una mujercilla delgada, pálida, de suave pelo negro. Pensé que nunca había visto una piel tan uniformemente pálida; el vestido negro le llegaba al cuello y usaba una larga boquilla negra.
—¿Desea usted ver a mi amiga? —dijo.
Había en su francés cristalino una deliciosa suavidad nostálgica.
Me presenté.
—Sí, lo he leído en la tarjeta... Es usted ruso, ¿verdad? —He venido por un asunto muy delicado —expliqué—.
Pero dígame usted antes, ¿estoy en lo cierto al suponer que Madame Graun es compatriota mía?
– Mais oui, elle est tout ce qu'il y a de plus russe-respondió con su delicada voz cantarina—. Su marido era alemán, pero también él hablaba ruso.
—Ah —dije—, bienvenido el pretérito...
—Puede usted ser franco conmigo —dijo Madame Lecerf—. Me encantan los asuntos delicados...
—Soy pariente —proseguí– del escritor inglés Sebastián Knight, que murió hace dos meses. Trato de escribir su biografía. Knight tenía una amiga íntima que conoció en Blauberg, donde vivió en 1929. Estoy intentando encontrarla. Eso es todo.
– Quelle dr ô le d'histoire!-exclamó—. ¿Y qué quiere que le diga ella?
—Oh, cuanto desee... Pero debo suponer... ¿Quiere usted decir que Madame Graun es la persona que busco?
—Es muy posible —dijo ella—, aunque nunca la oí pronunciar ese nombre... ¿Cómo ha dicho usted?
—Sebastian Knight.
—No. Pero es muy posible. Siempre hace amigos en los lugares que visita. Il va sans dire-agregó– que deberá usted hablar personalmente con ella: la encontrará encantadora. Pero qué extraña historia... —repitió, mirándome con una sonrisa—. ¿Por qué desea usted escribir un libro sobre él, y cómo se explica que ignore el nombre de la mujer?
—Sebastian Knight era más bien reservado —expliqué—. Y las cartas que conservó de esa dama... Bueno, ordenó que las quemara después de su muerte.
—Eso está bien. Lo comprendo —dijo alegremente—. Antes que nada, quemar las cartas de amor... El pasado es un excelente combustible. ¿No quiere una taza de té?
—No. Le agradecería que me dijera cuándo puedo ver a Madame Graun.
—Pronto —dijo Madame Lecerf—. Hoy no está en París, pero creo que podrá usted volver mañana. Sí, será lo mejor. Quizá ella vuelva esta noche...
—¿Puedo pedirle que me hable más de ella?
—Bueno, no es difícil —dijo Madame Lecerf—. Es muy buena cantante..., canciones zíngaras, ya conoce usted el tipo... Es muy hermosa. Elle fait des passions.La adoro y vivo en su apartamento cuando paso por París. Este es su retrato...
Lenta, silenciosamente se deslizó por la espesa alfombra de la sala y cogió una gran fotografía enmarcada que estaba sobre el piano. Miré unos instantes una cara exquisita, ligeramente vuelta hacia un lado. La suave curva de la mejilla y las cejas espectralmente proyectadas hacia arriba eran muy rusas, pensé. Había un reflejo de luz en los párpados inferiores, otro en los gruesos labios oscuros. La expresión parecía una extraña mezcla de ensoñación y astucia.
—Sí —dije—, sí...
—¿Es ella? —preguntó Madame Lecerf curiosamente. —Podría serlo —respondí—, y estoy muy impaciente por conocerla.
—Procuraré estar presente —dijo Madame Lecerf con un encantador aire de conspiración—. Porque me parece que escribir un libro sobre gente que conocemos es mucho más honrado que hacer de ella picadillo y después presentarlo como una invención propia.
Le di las gracias y me despedí a la manera francesa. Su mano era muy pequeña y como, inadvertidamente, la apreté demasiado, hizo una mueca, pues llevaba un gran anillo en el dedo medio. Yo mismo me hice un poco de daño.
—Mañana, a la misma hora —dijo, riendo suavemente.
Una mujer graciosa y silenciosa.
Hasta ese momento no había sabido nada, pero sentía que estaba en el buen camino. Ahora se trataba de tranquilizarme con respecto a Lydia Bohemsky. Cuando llegué a la dirección que poseía, el portero me dijo que la dama se había mudado meses antes. Me dijo que, según pensaba, vivía en un hotelito, en la acera opuesta. Allí me dijeron que se había mudado tres semanas antes y que vivía en el otro extremo de la ciudad. Pregunté a mi informante si sabía que fuera rusa. Dijo que lo era. «¿Una mujer hermosa, morena?», sugerí, valiéndome de una antigua estratagema de Sherlock Holmes. «Exactamente», contestó en tono evasivo (la respuesta exacta habría sido: Oh, no, es una rubia espantosa). Media hora después, entré en una casa de aspecto lúgubre, no lejos de la prisión de la Santé. Una mujer vieja, gorda, de pelo brillante, anaranjado y con rizos, y un poco de vello negro sobre los labios pintados me recibió:
—¿Puedo hablar con Mademoiselle Lydia Bohemsky? —pregunté.
—C'est moi —contestó, con un terrible acento ruso. —Entonces corro a buscar las cosas —murmuré, y salí a todo escape de la casa. A veces me pregunto si no estará esperando en el umbral.
Al día siguiente, cuando volví al apartamento de Madame Von Graun, la criada me condujo a otra habitación, una especie de boudoir que hacía lo posible por parecer encantador. Ya había percibido el día anterior el intenso calor del apartamento. Y como la temperatura exterior distaba, aunque muy húmeda, de poder llamarse fría, aquella orgía de calefacción central parecía más bien exagerada. Esperé largo rato. Había viejas novelas francesas sobre la consola (casi todos los autores habían ganado premios) y un ejemplar muy manoseado de San Michele,del doctor Axel Munthe. En un jarrón había claveles dispuestos sin naturalidad. Se veían también algunas frágiles fruslerías, quizá muy bonitas y caras, pero yo siempre he compartido la aversión casi patológica de Sebastian por cuanto esté hecho de vidrio o porcelana. Por fin, aunque no lo menos importante, un falso mueble que contenía, horror de los horrores, un aparato de radio. Pero si lo sumábamos todo, Helene von Graun parecía una persona «de gusto y cultura».
Al fin, la puerta se abrió y la dama que había visto el día anterior se introdujo de lado en la habitación —digo que se introdujo de lado porque tenía vuelta la cabeza hacia atrás y hacia el suelo, hablando a lo que resultó ser un bulldog negro, con cara de sapo, que no parecía tener muchas ganas de seguirla.
—Acuérdese de mi zafiro —dijo al darme la mano.
Se sentó en el sofá azul y alzó al pesado bulldog.
– Viens, mon vieux-jadeó—, viens.Echa de menos a Helene —dijo cuando el animal se acomodó entre los almohadones—.
Es una lástima... Pensé que volvería esta mañana, pero llamó desde Dijon y anunció que no llegaría hasta el sábado (aquel día era martes). Lo siento muchísimo. No sabía dónde avisarle. ¿Está usted muy decepcionado?
Me miró; tenía la barbilla apoyada sobre las manos juntas. Los codos agudos, envueltos en ceñido terciopelo, descansaban sobre sus rodillas.
—Bueno, si me cuenta algo sobre Madame Graun quizá pueda consolarme.
No sé por qué, pero de algún modo la atmósfera del lugar afectaba mis modales y mi lenguaje.
—...y lo que es más —dijo ella, levantando un dedo de afilada uña—, j'ai une petite surprise pour vous.Pero antes tomemos té.
Comprendí que esa vez ya no podía evitar la comedia del té. Además, la criada ya entraba con una mesilla portátil donde centelleaba el servicio de té.
—Déjala allí, Jeanne —dijo Madame Lecerf—. Sí, está bien. Ahora, dígame usted, con la mayor claridad posible —continuó Madame Lecerf—, tout ce que vous croyez raisonnable de demander à une tasse de thé.Imagino que le habría gustado un poco de crema, si hubiera vivido en Inglaterra. Tiene aire de inglés.
—Prefiero parecer ruso.
—Me temo que no conozco a ningún ruso, salvo Helene, desde luego. Creo que estos bizcochos son bastante divertidos.
—¿Y cuál es su sorpresa? —pregunté.
Tenía un modo curioso de mirarlo a uno intensamente, no a los ojos, sino a la parte inferior de la cara, como si uno tuviera una migaja o algo que estaba de más. Iba muy poco maquillada para ser francesa, y yo encontraba muy atractivos su piel transparente, su pelo oscuro.
—Ah —dijo – , le pregunté algo cuando telefoneó y... —Se detuvo y pareció divertirse con mi impaciencia.
—Y respondió —dije– que nunca había oído ese nombre.
—No —dijo Madame Lecerf—. No hizo más que reír, pero conozco esa risa suya.
Creo que me levanté y anduve por la habitación.
—Bueno —dije al fin—. No me parece que sea cosa de risa, ¿no? ¿No sabe que Sebastián ha muerto?
Madame Lecerf cerró los oscuros ojos aterciopelados en un silencioso «sí» y después miró nuevamente mi barbilla.
—¿La ha visto usted últimamente...? Quiero decir si la vio usted en enero, cuando los diarios publicaron la noticia de su muerte. ¿No pareció apenada?
—Mi querido amigo, es usted curiosamente ingenuo —dijo Madame Lecerf—. Hay muchas clases de amor y muchas clases de dolor. Supongamos que Helene sea la persona que busca. Pero ¿qué nos hace suponer que lo quisiera bastante para sentirse destrozada a causa de su muerte? O supongamos que lo quisiera, pero sus ideas especiales sobre la muerte excluyeran la histeria... ¿Qué sabemos de esas cosas? Son asuntos personales. Helene se lo dirá, espero, y mientras tanto es absurdo insultarla.
—No la he insultado —grité —. Lo siento si pareció duro de mi parte. Pero hablemos de ella. ¿Desde cuándo la conoce usted?
—Oh, no la había visto demasiado, hasta este año. Ella viaja mucho, sabe... Pero íbamos a la misma escuela, aquí, en París. Creo que su padre era un pintor ruso. Era muy joven cuando se casó con ese tonto.








