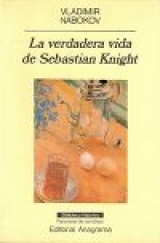
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Nos enteramos de muchas cosas curiosas. Las dos líneas que se han reunido no son líneas rectas de un triángulo que se apartan hacia una base desconocida, sino líneas onduladas que ya se apartan, ya están a punto de cruzarse. En otras palabras, ha habido por lo menos dos ocasiones en las vidas de esos dos seres en que pudo producirse el encuentro. En cada caso, el destino pareció preparar dicho encuentro con el máximo cuidado: rozando tal o cual posibilidad; ocultando salidas y repintando letreros indicadores; estrechando la prisión de malla donde ambas mariposas revoloteaban; cuidando el detalle más ínfimo y no abandonando nada al azar. La revelación de esos apercibimientos secretos es fascinante y el autor parece tener cien ojos al registrar todos los matices de lugar y circunstancia. Pero cada vez un yerro infinitesimal (la sombra de un defecto, el agujero obstruido de una posibilidad no prevista, un capricho del libre albedrío) arruina el placer de las almas gemelas y ambas vidas vuelven a alejarse con renovada rapidez. Así, Percival Q. no puede asistir a una reunión —en la cual el destino, con infinitas dificultades, había incluido a Anne– porque una abeja le pica en un labio; así, Anne, por un ataque de histeria, no consigue un empleo en la oficina de objetos perdidos donde trabaja el hermano de Q. Pero el destino es demasiado perseverante para arredrarse ante el fracaso. Y si al fin alcanza el éxito, sus maquinaciones habrán sido tan delicadas que no se oirá ni el más tenue rumor cuando los dos se pongan en contacto.
No daré más detalles sobre esta novela deliciosa y sutil. Es la más conocida de las obras de Sebastian Knight, aunque los otros tres libros posteriores la superen en muchos sentidos. Como al hablar de Caleidoscopio,mi único fin ha sido mostrar el sistema, quizá en detrimento de la impresión de belleza que deja el libro, aparte sus artificios. Permítaseme agregar que contiene un pasaje tan extrañamente relacionado con la vida anterior de Sebastian por la época en que completaba los últimos capítulos que merece citarse en contraste con una serie de observaciones más relacionadas con los meandros de la mente del autor que con el lado emocional del arte.
«William (primer novio de Anne, un afeminado que al final la plantaría) la acompañó a su casa como de costumbre y la besó en la oscuridad del pasillo. De pronto, Anne sintió que él tenía la cara mojada. William se la cubrió con la mano y buscó el pañuelo. "Está lloviendo en el paraíso", dijo... "La cebolla de la felicidad... el pobre Willy es, quiéralo o no, un sauce llorón." [6]
La besó en el ángulo de la boca y después se sonó la nariz con un débil soplido acuoso. "Los hombres no lloran", dijo Anne. "Pero yo no soy un hombre", lloriqueó él. "Esta luna es infantil y esta calle mojada es infantil y el amor es un niño que chupa miel"... "Basta, por favor", dijo ella. "Sabes que no puedo soportar que hables así. Es tan tonto, tan..., tan Willy", suspiró. El volvió a besarla y ambos permanecieron como suaves estatuas oscuras, de cabezas borrosas. Pasó un policía guiando la noche con una correa y después se detuvo para dejarla olfatear un buzón. "Me siento tan feliz como tú", dijo ella, "pero no quiero llorar ni decir tonterías." "Pero ¿no comprendes", susurró él, "que lo mejor de la felicidad no es sino el bufón de su propia caducidad?" "Buenas noches", dijo Anne. "Mañana a las ocho", gritó él, mientras Anne se escabullía. William acarició suavemente la puerta y al fin se alejó por la calle. Es tierna, es bella, la quiero, musitó, y todo es inútil, porque estamos muriéndonos. No soy capaz de sobrellevar esa mirada retrospectiva en el tiempo. El último beso ha muerto ya y La dama de blanco(una película que habían visto aquella noche) está muerta y sepultada, y el policía que acaba de pasar también está muerto, y hasta la puerta ha dejado de ser. Y este último pensamiento es ya cosa muerta. Coates (el doctor) tiene razón cuando dice que mi corazón es demasiado pequeño para mi tamaño. Siguió caminando, sin dejar de hablar consigo mismo. Su sombra proyectaba a veces una larga nariz o bien se inclinaba en una reverencia al pasar William frente a una luz. Cuando llegó a su triste albergue tardó mucho tiempo en subir la oscura escalera. Antes de acostarse llamó a la puerta del prestidigitador y encontró al viejo en paños menores, revisando un par de pantalones negros. "¿Y bien?", preguntó William. "No les ha gustado mi voz", respondió, "pero espero que a pesar de eso no perderé la oportunidad." William se sentó en la cama y dijo: "Deberías teñirte el pelo." "Soy más calvo que canoso", dijo el prestidigitador. "A veces me pregunto", dijo William, "dónde están las cosas que perdemos..., porque tienen que ir a parar a alguna parte, ¿no es cierto? El pelo, las uñas..." "¿Has vuelto a beber?", preguntó el prestidigitador sin mucha curiosidad. Dobló los pantalones con cuidado y pidió a William que se pusiera de pie: tenía que depositar los pantalones bajo el colchón. William se sentó en una silla y el prestidigitador siguió consagrado a sus menesteres. Se le erizaban los pelos en las pantorrillas, tenía los labios apretados, movía delicadamente las manos suaves. "Soy feliz", dijo William. "No lo pareces", dijo el solemne viejo. "¿Puedo comprarte un conejo?", preguntó William. "Lo alquilaré cuando sea necesario", respondió el prestidigitador arrastrando el "necesario" como si hubiera sido una cinta infinita. "Una profesión ridícula", dijo William, "un carterista enloquecido, una cuestión de práctica. Los céntimos en la gorra del mendigo y la omeletteen tu sombrero de copa. Igualmente absurdo." "Estamos habituados a los insultos", dijo el prestidigitador. Apagó tranquilamente la luz y William buscó a tientas la salida. En su cuarto, los libros sobre la cama parecían no querer moverse. Mientras se desvestía, imaginó la felicidad prohibida de un lavadero al sol: agua azul y manos escarlata. ¿Le pediría a Anne que lavara su camisa? ¿Había vuelto a disgustarla? ¿Pensaría ella de veras que algún día se casarían? Las pálidas, minúsculas pecas en la piel brillante bajo sus ojos inocentes. Los dientes delanteros, muy regulares, ligeramente prominentes. Su cuello suave, tibio. Sintió de nuevo la presión de las lágrimas. ¿Pasaría con ella lo mismo que con May, Judy, Juliette, Augusta y todos sus otros amores encendidos? Oyó que en el cuarto vecino la bailarina cerraba la puerta, se lavaba, se aclaraba concienzudamente la garganta. Algo cayó tintineando. El prestidigitador empezó a roncar.»
11
Me acerco rápidamente al punto culminante de la vida sentimental de Sebastian y al examinar lo ya hecho a la pálida luz de la tarea que aún tengo por delante me siento muy desazonado. ¿He dado hasta ahora una idea de la vida de Sebastian tan exacta como esperaba, como aún espero, hacer con relación al período final? La oscura lucha con un idioma extranjero y la falta total de experiencia literaria no favorecen la fe en uno mismo. Pero por mal que haya desempeñado mi labor en los capítulos precedentes, estoy resuelto a perseverar y en esto me alienta el secreto conocimiento de que de algún modo la sombra de Sebastian trata de ayudarme.
Además he recibido una ayuda menos abstracta. P. G. Sheldon, el poeta, que vio con mucha frecuencia a Clare y a Sebastian entre 1927 y 1930, tuvo la amabilidad de referirme cuanto sabía, cuando lo visité poco después de mi frustrado encuentro con Clare. Y fue él quien, un par de meses más tarde (cuando yo había iniciado ya este libro), me informó sobre el destino de la pobre Clare. Parecía una mujer tan normal y saludable... ¿Cómo es posible que se desangrara hasta morir junto a una cuna vacía? Sheldon me contó la alegría de Clare cuando Éxitoresultó fiel a su título. Porque esta vez fue todo un éxito. Es imposible explicar por qué un libro excelente cayó en la indiferencia y por qué otro libro, tan excelente como aquél, recibió lo que se merecía. Como en el caso de su primera novela, Sebastian no movió un dedo ni hizo la menor gestión para que Éxitogozara de una publicidad detonante o fuera cálidamente recibido. Cuando una agencia empezó a acosarlo con recortes encomiásticos de los diarios, Sebastian se negó a abonarse al servicio de recortes y a dar las gracias a los autores de las notas. Expresar agradecimiento a alguien que al decir lo que piensa de un libro no hace más que cumplir con su deber, parecía a Sebastian impropio y hasta insultante, como si ello implicara cierta simpatía humana en la gélida serenidad del juicio desapasionado. Además, una vez lanzado al agradecimiento se habría visto obligado a seguir agradeciendo y agradeciendo cada juicio amable, so pena de ofender a alguien con un súbito silencio: y por fin, esa exagerada cordialidad habría ocasionado que, a pesar de la renombrada honestidad de tal o cual crítico, el autor agradecido nunca estuviera totalmente seguro de que su simpatía personal no hubiese influido aquí o allá.
En nuestros días la fama se confunde con demasiada frecuencia con la aureola perdurable que rodea un buen libro. Pero sea como fuere, Clare era feliz con eso. Quería ver a las personas que deseaban conocer a Sebastian, quien, por su parte, alardeaba de no querer verlas. Quería oír hablar a los extraños sobre Éxito,pero Sebastian decía que ese libro ya no le interesaba. Quería que Sebastian se asociara a un club literario y se relacionara con otros autores. Y una o dos veces Sebastian se puso una camisa almidonada y se la quitó sin haber pronunciado palabra en el almuerzo dado en su honor. No se sentía demasiado bien. Dormía mal. Tenía terribles estallidos de ira..., cosa nueva para Clare. Una tarde, mientras trabajaba en La montaña cómicay procuraba seguir por un sendero resbaladizo, entre los negros meandros de la neuralgia, Clare entró en el estudio y preguntó con su voz más suave si deseaba recibir a un visitante.
—No —respondió Sebastian, mostrando los dientes mientras escribía una última palabra.
—Pero tú lo has citado para las cinco y...
—¡Ya lo has conseguido! —exclamó Sebastian. Arrojó su estilográfica contra la espantada pared blanca.
—¡No puedes dejarme trabajar en paz! —gritó en tal crescendo que P. G. Sheldon, que había estado jugando al ajedrez con Clare en el cuarto vecino, se puso de pie y fue a cerrar la puerta que daba al vestíbulo, donde esperaba un hombrecillo de aire manso.
De cuando en cuando lo asaltaban imperiosos deseos de bromear. Una noche, con Clare y un par de amigos, inventó una broma estupenda que gastaría a alguien con quien debían encontrarse después de cenar. Es curioso, pero Sheldon no recordaba exactamente en qué consistía la broma. Sebastian reía y giraba sobre sus talones, batiendo palmas, como siempre que estaba realmente divertido. Ya estaban todos a punto de partir, y Clare había llamado un taxi, y sus zapatos plateados centelleaban, y había encontrado su bolso, cuando de pronto Sebastian pareció perder todo interés en el asunto. Parecía harto, bostezaba casi sin abrir la boca, de un modo que producía a los demás no poca desazón. Al fin anunció que sacaría a pasear al perro y después se metería en la cama. En aquella época tenía un pequeño bulldog negro que después enfermó y hubo de ser sacrificado.
La montaña cómicavio la luz, y después Albinos de negro, ydespués su tercer y último relato, La otra faz de la luna.Recordarán ustedes ese delicioso personaje que aparece en él, el hombrecillo de aire manso que espera un tren que lleva a tres míseros viajeros en tres direcciones diferentes. Ese Mr. Siller es, acaso, la más viviente de las criaturas de Sebastian y el representante más cabal del «tema de la indagación» que he esbozado con respecto a Caleidoscopioy Éxito.Es como si una idea que hubiese ido desarrollándose a través de dos libros adquiriera de pronto existencia física real en Mr. Siller, que se presenta con todos los pormenores de sus hábitos y sus maneras, palpable, único: las cejas hirsutas, el bigote modesto, el cuello blando y la nuez de Adán «moviéndose como la figura encorvada de alguien que está escuchando a hurtadillas», los ojos pardos, las venillas rojas en la gran nariz, «cuya forma hacía preguntarse dónde habría perdido la jiba», la corbatilla negra y el viejo paraguas («un pato de luto riguroso»), la negra vegetación de la nariz, la hermosa sorpresa del esplendor perfecto cuando se quita el sombrero. Pero Sebastian empeoraba a medida que su trabajo mejoraba. Los intervalos le eran especialmente penosos. Sheldon cree que el mundo del último libro, que habría de escribir varios años después (El extraño asfódelo),ya arrojaba su sombra sobre cuanto rodeaba a Sebastian y que sus novelas y relatos no eran sino máscaras brillantes, hábiles tentadores bajo el pretexto de la aventura artística que debían conducirlo a una meta inminente. Sin duda quería a Clare como la había querido siempre, pero la aguda sensación de mortalidad que había empezado a obsesionarlo hizo que sus relaciones con ella parecieran más frágiles de lo que en realidad eran. En cuanto a Clare, casi inadvertidamente en su inocencia, se había aislado en un rincón agradable y soleado de la vida de Sebastian en que el propio Sebastian no se había detenido nunca. Ahora se sentía rezagada y no sabía si apresurar el paso hasta alcanzarlo o llamarlo para que retrocediera. Se mantenía alegremente atareada, cuidando de los intereses literarios de Sebastian y ordenando su vida en general, y aunque sin duda comprendía que algo no andaba bien, que era peligroso perder contacto con la existencia imaginativa de Sebastian, quizá se consolara pensando que aquélla era una inquietud pasajera y que «todo se arreglaría poco a poco». Desde luego, no puedo llegar al fondo íntimo de esa relación, ante todo porque sería ridículo discutir lo que nadie puede afirmar resueltamente, y después porque el sonido mismo de la palabra «sexo», con su sibilante vulgaridad y el maullido de la equis, me parece tan vacuo que no puedo sino preguntarme si hay en verdad una idea real tras la palabra. Dar al «sexo» una posición importante cuando nos referimos a un problema humano o, peor aún, permitir que la «idea sexual», si existe semejante cosa, se extienda y «explique» todo lo demás es un grave error de razonamiento. «La ruptura de una ola no puede explicar el mar entero, desde su luna a su serpiente; pero un estanque, en un hoyo abierto en la roca, y el camino de centelleo diamantino hacia Catai son, ambos, agua » (La otra faz de la luna).
«El amor físico no es sino otro modo de decir la misma cosa y no una nota especial de saxofón que, una vez oída, tiene eco en todas las demás regiones del alma » (El bien perdido,página 82). «Todo pertenece al mismo orden de cosas, pues tal es la unicidad de la percepción humana, la unicidad de la individualidad, la unicidad de la materia, sea lo que fuere la materia. El único número verdadero es el uno: los demás son mera repetición » (ibid.,pág. 83). Aun de haber sabido yo por alguna fuente digna de crédito que Clare no se ajustaba a los requisitos amatorios de Sebastian, no se me habría ocurrido escoger esa insatisfacción como motivo para su nerviosismo y excitación generales. Pero así como todo lo dejaba insatisfecho, el tono de sus amores también pudo decepcionarlo. Advierto que uso la palabra insatisfacción muy genéricamente, pues el estado de ánimo de Sebastian en ese período era algo mucho más complicado que un simple Weltschmerz. Sólo podemos reconstruirlo a través de su último libro, El extraño asfódelo.Ese libro era por entonces sólo una bruma distante. Al fin se volvió el perfil de una costa. En 1929 un famoso cardiólogo, el doctor Oates, aconsejó a Sebastian que pasara un mes en Blauberg, Alsacia, donde cierto tratamiento había resultado eficaz en muchos casos similares. El viaje quedó tácitamente concertado. Antes de marcharse, Miss Pratt, Sheldon, Clare y Sebastian tomaron el té juntos. Sebastian se mostró alegre y locuaz y bromeó con Clare, que había olvidado su pañuelo arrugado entre las cosas que le había metido en la maleta. Después echó una mirada al reloj de pulsera de Sheldon (objeto que él no usaba) y empezó a moverse nerviosamente, aunque faltaba casi una hora para la partida. Clare no sugirió que podía acompañarlo al tren: sabía que eso le disgustaría. Sebastian la besó en la sien y Sheldon lo ayudó a llevar su equipaje (¿he dicho ya que, aparte una mujer que iba a limpiar periódicamente la casa y el mozo de un restaurante vecino que le llevaba las comidas, Sebastian no tenía criados?). Cuando se marchó, los tres permanecieron unos minutos sentados, en silencio.
De pronto Clare depositó sobre la mesa la tetera y dijo: —Es como si ese pañuelo hubiese querido marcharse con él... Debí tomarlo como un aviso... —No sea tonta —dijo Sheldon.
—¿Por qué no? —preguntó Clare.
—Si quieres decir que procurarás tomar el mismo tren... —empezó Miss Pratt.
—¿Por qué no? —repitió Clare—. Tengo cuarenta minutos. Correré a mi casa, tomaré un par de cosas, cogeré un taxi...
Y lo hizo. Lo que ocurrió en la estación Victoria no se sabe, pero una hora después Clare telefoneó a Sheldon, que se había marchado a su casa, y con una risilla más bien patética le dijo que Sebastian no le había permitido siquiera quedarse en la estación hasta la partida del tren. La veo muy claramente llegar a ese lugar, con su maleta, los labios a punto de abrirse en una sonrisa alegre, sus ojos miopes escudriñando a través de las ventanillas del tren, buscándolo, encontrándolo. O acaso fue él quien la vio primero... «Hola, aquí estoy», debió de decir ella jubilosa, quizá con demasiado júbilo...
Sebastian le escribió, pocos días después, para decirle que el lugar era muy agradable y que se encontraba muy bien. Después hubo un silencio y sólo cuando Clare envió un ansioso telegrama llegó una postal con la información de que acortaría su descanso en Blauberg y pasaría una semana en París antes de regresar.
Hacia finales de aquella semana Sebastian fue a visitarme. Almorzamos juntos en un restaurante ruso. No lo había visto desde 1924 y corría el año 1929. Parecía enfermo, consumido; salía de la peluquería pero su palidez destacaba la sombra de la barba. En la nuca tenía un forúnculo cubierto de pomada rosa.
Después de hacerme varias preguntas sobre mí mismo, nos costó seguir la conversación. Le pregunté por la agradable muchacha con quien lo había visto la última vez.
—¿Qué muchacha? —preguntó—. Ah, Clare... Sí, está bien. Estamos algo así como casados.
—Pareces desmejorado...
—Lo cual me trae absolutamente sin cuidado. ¿Tomarás pelmenies?
—Es curioso que todavía recuerdes qué sabor tienen.
—¿Y por qué no había de recordarlo? —dijo secamente. Comimos en silencio unos minutos. Después tomamos café.
—¿Cómo has dicho que se llamaba el lugar? ¿Blauberg?
—Sí, Blauberg.
—¿Es agradable?
—Depende de lo que llames agradable. —Los músculos de las mejillas se le pusieron tensos, como si contuviera un bostezo—. Perdona —dijo—. Espero dormir en el tren.
Echó una mirada a mi muñeca.
—Las ocho y media —dije.
—Tengo que telefonear —murmuró, y se deslizó a través del restaurante con la servilleta en la mano.
Cinco minutos después regresaba con la servilleta medio metida en el bolsillo de la chaqueta. Se la saqué.
—Mira —dijo—, lo siento mucho, pero tengo que irme. He olvidado que tenía una cita.
«Siempre me ha angustiado —escribe Sebastian Knight en El bien perdido—que en los restaurantes la gente no advierte nunca los misterios animados que les llevan la comida y les retiran los abrigos y les abren las puertas. Una vez recordé a un hombre de negocios con quien había almorzado pocas semanas antes, que la mujer que nos había alcanzado los sombreros tenía algodones en las orejas. El hombre pareció sorprendido y dijo que no había visto a ninguna mujer... Una persona que no ve el labio leporino de un conductor de taxi porque tiene prisa por llegar a alguna parte es para mí un monomaniaco. Muchas veces me he sentido como sentado entre ciegos y locos, al pensar que era el único en la multitud que se daba cuenta de que la chocolatera era ligeramente coja.»
Al salir del restaurante, mientras nos dirigíamos hacia la fila de taxis, un viejo de ojos legañosos se humedeció el pulgar y ofreció a Sebastian o a mí o a ambos, uno de los anuncios impresos que distribuía. Ninguno de los dos lo tomó; seguimos mirando adelante: tétricos soñadores ignorantes de la oferta.
—Bueno, adiós —dije a Sebastian, que llamaba un automóvil.
—Ven a visitarme algún día a Londres —dijo él, mirando por encima de su hombro—. Un momento —agregó—. No está bien... He ignorado a un mendigo...
Me dejó y luego volvió con una hoja de papel en la mano. La leyó cuidadosamente antes de tirarla.
—¿Quieres que te acerque? —preguntó.
Sentí que estaba ansioso por librarse de mí.
—No, gracias —dije. No retuve la dirección que dio al chófer, pero recuerdo que le pidió que marchara con rapidez.
Cuando volvió a Londres... No, el hilo de la narración se rompe y debo acudir a otros para que lo reanuden.
¿Advirtió Clare que algo había ocurrido? ¿Sospechó qué era ese algo? ¿Debemos conjeturar qué preguntó a Sebastian y qué respondió él y qué dijo ella entonces? Creo que no debemos hacerlo... Sheldon los vio poco después del regreso de Sebastian y encontró extraño a Sebastian. Pero ya antes lo había encontrado extraño...
—Al fin empezó a preocuparme —dijo Sheldon. Se entrevistó a solas con Clare y le preguntó si ella pensaba que Sebastian estaba bien.
—¿Sebastian? —dijo Clare con una sonrisa lenta y terrible—. Sebastian está loco. Completamente loco —repitió, abriendo desmesuradamente sus ojos pálidos—. Ha dejado de hablarme —agregó con voz muy tenue.
Entonces Sheldon fue a ver a Sebastian y le preguntó qué le pasaba.
—¡Qué te importa! —dijo Sebastian con una especie de perversa frialdad.
—Quiero a Clare —dijo Sheldon—, y quiero saber por qué anda como un alma en pena.
(Clare iba todos los días a casa de Sebastian y se sentaba en rincones donde nunca se había sentado. A veces le llevaba dulces o una corbata. Los dulces permanecían intactos y la corbata colgaba sin vida del respaldo de una silla. Parecía pasar a través de Sebastian como una sombra. Después se desvanecía tan silenciosamente como había llegado.)
—Bueno, suéltalo ya —le apremió Sheldon—. ¿Qué le has hecho?
12
Lo cierto es que Sheldon no le arrancó nada. Todo cuanto supo provino de la propia Clare, y fue muy poco. Desde su regreso a Londres Sebastian recibía cartas en ruso de una mujer que había conocido en Blauberg. Habían vivido en el mismo hotel. Y eso era todo.
Seis semanas después (en septiembre de 1929), Sebastian salió otra vez de Inglaterra y estuvo ausente hasta enero del año siguiente. Nadie supo dónde había estado. Sheldon sugiere que debió de estar en Italia, «que es donde suelen ir los amantes». Pero nada autoriza esa suposición.
Ignoramos si hubo alguna explicación entre Sebastian y Clare o si él le dejó una carta al partir. Clare se marchó apaciblemente, como había llegado. Se mudó de casa: vivía demasiado cerca de Sebastian. Cierta triste tarde de noviembre, Miss Pratt la encontró en medio de la niebla, mientras regresaba de una compañía de seguros, donde había encontrado trabajo. A partir de entonces, ambas muchachas se vieron a menudo, pero el nombre de Sebastian se pronunció muy pocas veces en sus conversaciones. Cinco años después, Clare se casó.
El bien perdido,que Sebastian había empezado por entonces, aparece como una especie de alto en su viaje literario de descubrimiento: es un resumen, un recuerdo de las cosas y almas perdidas en la travesía, una actualización de las posiciones, el ruido de los cascos de los caballos que pastan en la oscuridad, los fuegos de un campamento, estrellas en lo alto. Hay en el libro un breve capítulo que se refiere a la caída de un avión (mueren el piloto y todos los pasajeros, menos uno). El superviviente, un anciano inglés, es descubierto por un granjero a cierta distancia del accidente. Está sentado en una piedra, acurrucado, la imagen misma del dolor y la desgracia. «¿Está muy herido?», pregunta el granjero. «No —responde el inglés—; dolor de muelas. Lo he tenido durante todo el viaje.» En un campo se encuentran media docena de cartas: restos del correo aéreo. Dos de ellas son cartas de negocios, muy importantes; la tercera está dirigida a una mujer, pero empieza: «Estimado Mr. Mortimer: En respuesta a su atenta del 6 del corriente...»; la cuarta es un saludo de cumpleaños; la quinta es la carta de un espía, con su terrible secreto escondido en un montón de vana cháchara; la última es un sobre dirigido a una compañía mercantil y lleva dentro una carta equivocada, una carta de amor: «Esto te dolerá, pobre amor mío. Nuestro paseo ha terminado; el oscuro camino está lleno de baches y en el coche el niño más pequeño está a punto de caer enfermo. Un tonto del montón te diría: sé valiente. Pero cuanto pueda decirte yo para consolarte o sostenerte no puede ser sino un flan..., ya sabes qué quiero decir. Siempre has sabido qué quiero decir yo. La vida contigo ha sido tan encantadora... y cuando digo encantadora, quiero decir palomas y lirios, y terciopelo, y esa suave "r" rosada en el medio, y el modo con que tu lengua se ahuecaba para pronunciar la larga, lenta "1". Nuestra vida en común estaba hecha de aliteraciones, y cuando pienso en todas las cosas menudas que morirán, ahora que no podemos compartirlas, siento como si también nosotros estuviéramos muertos. Y quizá lo estemos. Cuanto mayor era nuestra felicidad, tanto más brumosos eran sus bordes, como si su silueta se diluyera. Ahora se ha diluido por completo. No he dejado de quererte; pero algo ha muerto en mí, y no puedo verte en la bruma... Esto es pura poesía. Estoy mintiéndote. Cándidamente. No hay nada más cobarde que un poeta que se anda por las ramas. Supongo que habrás adivinado la verdad: la maldita fórmula de "otra mujer". Soy muy desgraciado con ella... y esto es verdad. Y creo que no hay más que decir desde este punto de vista. Siento que hay algo esencialmente equivocado en el amor. Los amigos pueden enfadarse o apartarse, y esto ocurre en las amistades más firmes, pero no con este dolor, este pathos, esta fatalidad que es propia del amor. La amistad nunca tiene este aire de condena. ¿Por qué?, ¿qué pasa? No he dejado de quererte, pero como no puedo seguir besando tu amado rostro en sombras debemos separarnos, debemos separarnos. ¿Por qué ha de ser así? ¿Qué es esta misteriosa exclusividad? Podemos tener centenares de amigos, pero sólo un amante. Los harenes nada tienen que ver con el amor: hablo de la danza, no de la gimnasia. ¿O es imaginable un turco que ama a cada una de sus cuatrocientas mujeres como yo te amo a ti? Porque si digo "dos" habré empezado a contar y ya no habrá fin para la cuenta. No hay sino un número: uno. Y el amor parece el mejor exponente de tal singularidad. Adiós, pobre amor mío. Nunca te olvidaré ni te reemplazaré. Sería absurdo por mi parte intentar convencerte de que tú eras el amor más puro y de que esta otra pasión no es sino una comedia de la carne. Todo es carne y todo es pureza. Pero algo es indudable: he sido feliz contigo y ahora soy desgraciado con otra. Así ha de seguir la vida... Bromearé con mis compañeros en la oficina y disfrutaré de mis comidas (hasta que tenga dispepsia), y leeré novelas, y escribiré versos, vigilaré las acciones y en general me portaré como me he portado siempre. Pero esto no significa que seré feliz sin ti... Cada objeto que me recuerde tu presencia —la mirada de desaprobación a la habitación donde has esponjado los almohadones y hablado al atizador, todas las cosas pequeñas que hemos descubierto juntos– me parecerá siempre la mitad de un caparazón, la mitad de una novela; y eres tú quien tiene la otra mitad. Adiós. Vete, vete. No escribas. Cásate con Charlie o con un buen hombre con una pipa entre los dientes. Olvídame ahora, pero recuérdame después, cuando haya pasado la parte amarga. Esta mancha no se debe a una lágrima. Se me ha roto la estilográfica y uso una pluma inmunda en esta inmunda habitación de hotel. Hace un calor terrible y no he sido capaz de pescar el negocio que, se suponía, "habría de llegar a un término feliz", como dice el asno de Mortimer. Creo que te habrán llegado un par de libros míos. Pero eso tiene poca importancia. Por favor, no escribas. L.»
Si quitamos a esta carta ficticia todo cuanto se relaciona con su presunto autor, creo que Sebastian pudo sentir mucho de lo que se dice en ella y aun escribírselo a Clare. Tenía el curioso hábito de atribuir a sus personajes, incluso los más grotescos, tal o cual idea o impresión o deseo que hubieran podido ser suyos. La carta de su héroe quizá sea un código en que expresó unas cuantas verdades sobre sus relaciones con Clare. No sé de otro escritor que haya empleado su arte de manera tan misteriosa (misteriosa para mí, que deseo ver al hombre real detrás del autor). La luz de la verdad personal es difícil de percibir en el centelleo de una naturaleza imaginativa, pero es todavía más difícil de entender el hecho asombroso de que un hombre que escribe cosas que siente realmente en el momento de escribir pueda tener el poder de crear simultáneamente —y a partir de las cosas mismas que lo angustian– un personaje ficticio y ligeramente absurdo.
Sebastian volvió a Londres a comienzos de 1930 y se metió en cama después de un grave ataque al corazón. De algún modo se las ingenió para seguir trabajando en El bien perdido,que me parece su libro más fácil. Es necesario tener presente, para leer las líneas que siguen, que Clare había tenido a su cargo exclusivo la dirección de los negocios literarios de Sebastian. Con su partida, las cosas se convirtieron en una maraña. En muchos casos Sebastian no tenía la menor idea del estado de sus asuntos e ignoraba cuáles eran sus relaciones con tal o cual editor. Estaba confundido, era tan ineficaz, tan absolutamente incapaz de recordar un solo nombre o una dirección o lugar donde había dejado algo, que se encontró en las dificultades más absurdas. Cosa curiosa, la distracción infantil de Clare había sido reemplazada por una claridad perfecta y una firmeza inquebrantable en cuanto se refería a los asuntos de Sebastian. Ahora todo cayó en desorden. Sebastian no había aprendido a escribir a máquina y estaba ahora demasiado nervioso para intentarlo. La montaña cómicase publicó simultáneamente en dos revistas norteamericanas y Sebastian era incapaz de explicar cómo había vendido el libro a dos personas diferentes. Después hubo una confusión con un hombre que deseaba filmar Éxitoy que había pagado de antemano a Sebastian (sin que éste reparara en ello, tal era la distracción con que leía sus cartas) una versión reducida e «intensificada» que nunca había pensado hacer. Caleidoscopiose puso nuevamente a la venta, pero Sebastian lo ignoraba. Las invitaciones no encontraban respuestas. Los números telefónicos eran fuente de dudas y la busca de tal o cual sobre donde había garabateado un número era más agotadora que la elaboración de un capítulo. Y además... su mente estaba en otra parte, tras las huellas de una amante lejana, aguardando su visita y la visita se habría producido y él no habría sido capaz de esperar y habría ocurrido lo mismo que aquella vez en que Roy Carswell lo vio: un hombre escuálido envuelto en un gran abrigo, en pantuflas y subiendo a un coche-cama.








