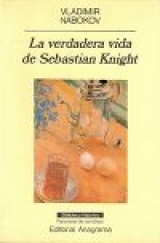
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Un momento después volví a mi trabajo; examiné y clasifiqué sumariamente el contenido de los cajones. Había muchas cartas. Las aparté para revisarlas después. Recortes de diarios en un libro llamativo, con una mariposa imposible en la cubierta. No, no se trataba de reseñas sobre sus libros; Sebastian era demasiado orgulloso para recogerlas y su sentido del humor no bastaba para pegarlas cuando daba con ellas. Pero lo cierto es que había un álbum de recortes, todos ellos relativos (como descubrí después, observándolos con más detenimiento) a incidentes incongruentes o absurdos, ocurridos en los lugares y condiciones más triviales. Las metáforas abigarradas también merecían su aprobación, según comprobé; acaso las incluía en la misma categoría de pesadillas. Entre algunos documentos legales encontré un pedazo de papel en el cual había empezado a escribir un relato. Sólo había un párrafo que se cortaba bruscamente, pero me dio ocasión de comprobar el curioso hábito que Sebastian tenía —en el proceso de escribir– de no tachar las palabras reemplazadas por otras. Así, por ejemplo, el párrafo que encontré decía: «Como tenía el sueño pesado Roger Rogerson tenía el sueño pesado El viejo Rogerson compró El viejo Roger compró, tan asustado como dormilón que era, el viejo Rogers temía perder la mañana siguiente. Tenía el sueño muy pesado. Tenía un miedo terrible de perder los grandes acontecimientos del día siguiente, el primer tren de la mañana siguiente, de modo que compró y llevó a su casa esa noche y no uno sino muchos despertadores de varios tamaños y fuerza nueve ocho once despertadores de diversos tamaños que colocó que dieron a su cuarto el aspecto de un.»
Por desgracia, eso era todo.
Monedas extranjeras en una caja de chocolates: francos, marcos, chelines, coronas, y su cambio pequeño. Varias estilográficas. Una amatista oriental, sin engaste. Una banda elástica. Un tubo con pastillas para el dolor de cabeza, la postración nerviosa, la neuralgia, el insomnio, el dolor de muelas, las pesadillas. Lo de dolor de muelas inspiraba algunas dudas. Un viejo cuaderno de notas (1926) lleno de números de teléfonos caducados. Fotografías.
Pensé que encontraría montones de chicas. Del tipo habitual: sonriendo al sol, instantáneas estivales, juegos de sombra, sonrientes, de blanco, sobre el pavimento, la arena o la nieve. Pero me equivocaba. Las dos docenas, más o menos, de fotografías que saqué de un gran sobre (en el cual había escrita de mano de Sebastian la lacónica inscripción «Mr. H.») mostraban a la misma persona en diferentes etapas de su vida: primero un chiquillo con cara de luna llena, con un traje de marinero de corte vulgar, después un muchacho feo, con gorra de cricket, después un joven de nariz respingona y así sucesivamente, hasta llegar a una serie de Mr. H., plenamente desarrollado: un tipo repelente con algo de bulldog que iba engordando sobre fondos fotográficos o en jardines de verdad. Me enteré de quién era el hombre al leer un recorte de diario unido a una de las fotografías.
«Autor biografías ficticias busca fotografías de caballero aspecto eficiente, sencillo, aplomado, abstemio, preferiblemente soltero. Pagará por fotos de niñez, juventud, madurez, para publicar en obra mencionada.»
Era un libro que Sebastian nunca escribió, pero que acaso contemplara en el último año de su vida, pues la última fotografía de Mr. H., de pie junto a un coche flamante, tenía la fecha «marzo de 1935» y Sebastian había muerto sólo un año después.
De pronto me sentí cansado, desdichado. Lo que yo deseaba era el rostro de su corresponsal rusa. Quería retratos del propio Sebastian, quería muchas cosas... Después, mientras paseaba la mirada por el cuarto, advertí un par de fotografías enmarcadas, envueltas en la sombra difusa sobre las estanterías.
Me puse de pie y las examiné. Una de ellas era una instantánea ampliada de una china atada por la cintura, en el acto de ser vigorosamente decapitada; la otra era un trivial estudio fotográfico de un niño con rizos que jugaba con una muñeca. El gusto de su yuxtaposición me pareció dudoso, pero quizá Sebastian tenía sus razones para conservarlas y colgarlas así.
Eché una mirada a los libros. Eran muchos, variados y desordenados. Pero un estante se veía más ordenado que el resto y allí advertí esta serie, que durante un momento me pareció formar una vaga frase musical, curiosamente familiar: Hamlet, La muerte de Arturo, El puente de San Luis Rey, El doctor Jekyll y Mr, Hyde, Viento Sur, La dama del perro, Madame Bovary, El hombre invisible, El tiempo recobrado, Diccionario anglo-persa, El autor de Trixie, Alicia en el país de las maravillas, Ulises, Sobre el modo de adquirir un caballo, El rey Lear,..
La melodía tuvo una breve interrupción y se desvaneció. Volví al escritorio y empecé a examinar las cartas que había apartado. Eran casi todas cartas comerciales y me sentí autorizado a revisarlas. Algunas no tenían relación con el oficio de Sebastian, otras sí. El desorden era considerable y muchas alusiones me eran ininteligibles. En unos pocos casos, había hecho copias de sus propias cartas. Así conocí todo un largo y sabroso diálogo entre él y su editor acerca de un libro. Después había un tipo absurdo en Rumania, nada menos, que clamaba por una opción... También me enteré de las ventas en Inglaterra y los Dominios... Nada muy brillante, pero en un caso, al menos, realmente satisfactorio. Unas cuantas cartas de autores amigos. Un amable corresponsal, autor de un libro único y famoso, reprochaba a Sebastian (4 de abril de 1928) que fuera conradish(por la afinidad de su inglés con el de Conrad) y le sugería que dejara el «con» y cultivara el radish(rábano) en obras futuras. Me pareció una soberana tontería.
Por fin, en el fondo mismo del montón, llegué a las cartas de mi madre y a las mías propias, mezcladas con varias de sus camaradas de universidad. Y mientras luchaba un poco con sus páginas (las cartas viejas no se dejan desplegar fácilmente) comprendí de pronto cuál sería mi nuevo ámbito de indagación.
5
Los años que Sebastian Knight pasó en la universidad no fueron particularmente felices. Sin duda, mucho de lo que encontró en Cambridge no dejó de entusiasmarlo: al principio lo embriagó cuanto olía y veía y sentía en el país largamente anhelado. Un simón de verdad lo llevó desde la estación al Trinity College; el vehículo parecía haber esperado especialmente su llegada, luchando a duras penas con su desaparición hasta ese momento.
La untuosidad de las calles brillantes de humedad en la oscuridad brumosa, con la compensación prometida —una taza de té fuerte, un fuego generoso—, formaban una armonía que de algún modo Sebastian conocía de memoria. El puro carillón de los relojes de las torres, ya flotando sobre la ciudad, ya diluyéndose en un eco lejano de una manera extraña, hondamente familiar, se mezclaba con los gritos agudos de los vendedores de periódicos. Y al entrar en la imponente tiniebla de Great Court, donde sombras con túnicas atravesaban la niebla, al ver inclinarse ante él el sombrero del portero, Sebastian sintió que reconocía cada sensación, el olor saludable del césped húmedo, la antigua sonoridad de las lajas de piedra bajo los tacones, la silueta confusa de las paredes..., todo. Aquella peculiar exaltación duró, acaso, largo tiempo, pero había en ella otra cosa que fue predominando. A pesar de sí mismo, Sebastian comprendió —quizá con una suerte de desolado estupor, pues había esperado de Inglaterra más de lo que podía encontrar– que por más que hiciera su nuevo ambiente por satisfacer su viejo sueño, él mismo, o más bien la parte mejor de él mismo, permanecería tan solo como siempre lo había estado. La nota dominante en la vida de Sebastian era la soledad, y cuanto más gentilmente procuraba el destino hacerlo sentir en su casa, suministrándole cuanto creía necesitar, tanto más advertía él su incapacidad para encontrar su lugar en ese cuadro... y en cualquier cuadro. Cuando al fin lo comprendió y empezó, sombríamente, a cultivar la conciencia de sí como si hubiera sido algún raro talento o pasión, sólo entonces encontró placer Sebastian en su monstruoso desarrollo y dejó de preocuparse por su angustiosa incompatibilidad. Pero eso fue mucho después.
En apariencia, al principio estaba aterrado por no hacer lo que debía, o por hacerlo con torpeza. Alguien le dijo que la punta dura del gorro académico debía romperse o arrancarse del todo, para mostrar sólo la tela negra. No bien lo hizo descubrió que había caído en la peor vulgaridad estudiantil: el mejor gusto consistía en ignorar el gorro y la túnica, otorgándoles así el aspecto fortuito de las cosas insignificantes a las que, de otro modo, se habría atribuido demasiada importancia. Con cualquier tiempo, sombreros y paraguas estaban prohibidos y Sebastian se empapaba y atrapaba resfriados hasta que un día conoció a un tal D. W. Gorget, un muchacho delicioso, indolente, locuaz y llano, renombrado por su turbulencia, su elegancia y su ingenio: y Gorget se pavoneaba con sombrero y paraguas. Quince años después, cuando visité Cambridge y el mejor amigo de Sebastian (ahora un eminente erudito) me contó todo eso, observé que todos parecían llevar...
—Naturalmente —me dijo—: el sombrero de Gorget se ha reproducido.
—Dígame usted —le pregunté—: ¿y en cuanto a los deportes? ¿Era un buen jugador Sebastian?
Mi informante sonrió.
—Lamento decirle que, salvo un poco de tenis liviano, en una cancha mojada, con una o dos margaritas en las peores partes, ni Sebastian ni yo nos sentíamos muy entusiasmados por esa clase de diversiones. Recuerdo que su raqueta era muy cara y sus pantalones muy favorecedores. En general, él siempre estaba irreprochable. Pero su servicio era una caricia femenina y corría de un lado a otro sin acertar con la pelota. Yo no lo superaba mucho: nuestro juego consistía sobre todo en recoger pelotas mojadas del suelo o en arrojarlas a los jugadores de las pistas adyacentes..., todo ello bajo una llovizna persistente. Sí, no hacía figura muy brillante en los deportes.
—¿Eso lo preocupaba?
—En cierto modo. En los primeros tiempos se sentía amargado por la idea de su inferioridad en ese sentido. Cuando conoció a Gorget, fue en mi cuarto, el pobre Sebastian habló tanto de tenis que el muchacho acabó preguntándole si para ese juego se utilizaba un palo. Eso tranquilizó a Sebastian y le hizo pensar que Gorget no era mejor que él en el deporte.
—¿Era así, en efecto?
—Oh, bueno... Era campeón de rugby, pero quizá no se preocupara mucho por el tenis. De todos modos, Sebastian no tardó en olvidar el complejo del tenis. Y hablando en general...
Estábamos sentados en la penumbra, en un cuarto con paneles de roble. Nuestros sillones eran tan bajos que era muy fácil alcanzar las tazas de té, humildemente posadas sobre la alfombra. El espíritu de Sebastian parecía fluctuar sobre nosotros con el centelleo del fuego, reflejado en los pomos de bronce de la chimenea. Mi interlocutor lo había conocido tan íntimamente que lo creí acertado cuando me sugirió que el complejo de inferioridad de Sebastian provenía de su afán de anglicizarse sin lograrlo y de persistir en ello hasta comprender que no eran esas formas extrínsecas las que lo traicionaban, sino el hecho mismo de luchar por ser y conducirse como los demás, cuando estaba definitivamente condenado al solitario confinamiento de su propia personalidad.
Con todo, había hecho lo posible por ser un estudiante corriente. Envuelto en una bata marrón y con viejas pantuflas, salía en las mañanas de invierno, con la jabonera y la esponja, rumbo a los baños, a la vuelta de la esquina. Desayunaba en el refectorio, el porridge gris y mortecino como el cielo sobre Great Court, y mermelada de naranja, de matiz idéntico a la enredadera de las paredes. Montaba su bicicleta y con la túnica echada sobre los hombros pedaleaba hacia tal o cual sala de conferencias. Almorzaba en Pitt (que, según entendí, era una especie de club, quizá con retratos de caballos en las paredes y mozos antiquísimos que planteaban el eterno dilema: ¿espeso o líquido?). Jugaba a los fives(sea esto lo que fuere) o a cualquier otro juego parecido, y después tomaba el té con dos o tres amigos. La conversación se prolongaba entre pipas y bizcochos, evitando cuidadosamente cosas ya dichas por los demás. Acaso había una o dos conferencias antes de comer, y después otra vez el refectorio, un lugar muy interesante que no dejaron de enseñarme. En ese momento estaban barriéndolo y era como si hiciera cosquillas a las gordas y blancas pantorrillas de Enrique VIII.
—¿Dónde se sentaba Sebastian? —Allí, contra la pared.
—Pero ¿cómo conseguía llegar hasta ese lugar? La mesa parece medir kilómetros...
—Solía encaramarse al banco y pasar sobre la mesa. A veces se pisaba algún plato, pero ésa era la costumbre.
Después, terminada la comida, volvía a sus habitaciones, o quizá iba con algún compañero silencioso al cine de la plaza del mercado, donde pasaban una película del Oeste o salía Charlie Chaplin huyendo del malo y desapareciendo por la esquina.
Dos o tres períodos transcurrieron de ese modo, hasta que ocurrió un cambio curioso en Sebastian. Dejó de entusiasmarse por lo que suponía que debía entusiasmarle y volvió serenamente a cuanto le preocupaba realmente. En lo exterior ese cambio redundó en un abandono del ritmo de vida universitario. No veía a nadie, salvo a mi informante, quizá el único hombre en su vida con el que se había mostrado franco y natural. Comprendo que los uniera una hermosa amistad, pues ese apacible estudioso me impresionó como el ser más dulce que pudiera imaginarse. A los dos les interesaba la literatura inglesa, y el amigo de Sebastian ya planeaba por entonces su primera obra, Las leyes de la imaginación literaria,que dos o tres años después le valió el premio Montgomery.
—Debo confesar —dijo mientras acariciaba a un suave gato azulino de ojos verdes, aparecido quién sabe de dónde y que se había acomodado en su regazo– que sentía lástima por Sebastian en ese primer período de nuestra amistad. Cuando no lo encontraba en la sala de conferencias, iba a sus habitaciones y lo encontraba en la cama, acurrucado como un niño dormido, pero fumando con aire sombrío, con la almohada cubierta de ceniza y las sábanas, que colgaban hasta el suelo, manchadas de tinta. Un gruñido respondía a mi enérgico saludo y no se dignaba siquiera cambiar de posición. Yo daba unas vueltas y, cerciorado de que no estaba enfermo, me marchaba a almorzar. Después volvía a visitarlo, sólo para comprobar que no había hecho más que cambiar de posición y utilizar una pantufla como cenicero. Le preguntaba si quería algún alimento, pues su despensa estaba siempre vacía, y cuando le llevaba unas bananas, se alegraba como un mono y empezaba a fastidiarme con una serie de afirmaciones oscuramente inmorales, relativas a la Vida, la Muerte o Dios. Lo hacía sencillamente porque sabía que me fastidiaba, aunque nunca supuse que creyera de veras cuanto decía. Al fin, a eso de las tres o cuatro de la tarde, se ponía la bata y se arrastraba al salón, donde, disgustado, lo dejaba hecho un ovillo junto al fuego y rascándose la cabeza. Al día siguiente, mientras yo trabajaba en mi agujero, oía un estrépito en la escalera y Sebastian irrumpía en el cuarto, limpio, fresco, excitado, con un poema que acababa de escribir.
Todo eso es muy verosímil, y un detalle del relato me pareció especialmente patético. Parece que el inglés de Sebastian, aunque fluido y correcto, era decididamente el de un extranjero. Arrastraba las erres iniciales y cometía curiosos errores, por ejemplo «he cazado un resfriado» o «es un tipo gracioso» (por «un tipo simpático»). Acentuaba mal palabras como «interesante» o «laboratorio». Pronunciaba equivocadamente palabras como «Sócrates» o «Desdémona». Una vez corregido, nunca repetía el error, pero el hecho mismo de su inseguridad con algunas palabras lo atormentaba y solía enrojecer vivamente cuando, a causa de una falta de pronunciación, algún interlocutor no muy despierto no entendía una expresión suya. En aquella época escribía mucho mejor de lo que hablaba, pero en sus poemas también había algo vagamente no inglés. Yo no conocía ninguno de ellos. Claro que su amigo pensaba que sólo uno o dos...
Dejó el gato sobre la alfombra y durante un rato escudriñó entre los papeles de un cajón, pero no encontró nada.
—Quizá en alguno de mis baúles, en casa de mi hermana —dijo vagamente—. Pero no estoy del todo seguro... Estas cosillas acaban siempre olvidadas, tanto más cuanto que el propio Sebastian se habría alegrado de su pérdida.
—A propósito —dije—, el pasado que usted recuerda es siempre sombrío, meteorológicamente hablando: tan sombrío como el día de hoy (era un lluvioso día de febrero). Dígame usted, ¿nunca había días tibios y soleados? ¿No habla Sebastian de «los rosados candeleros de los grandes nogales en las márgenes de un río hermoso»?
Sí, tenía razón, la primavera y el verano se presentaban en Cambridge casi todos los años (ese «casi» era singularmente delicioso). Sí, a Sebastian le encantaba pasear en bote por el Cam. Pero lo que más le gustaba era andar en bicicleta en la oscuridad por un determinado sendero, en la pradera. Después se sentaba en una valla para contemplar las nubes rosadas, que se volvían de un oscuro tono cobrizo en el pálido cielo crepuscular, y pensaba en cosas. ¿En qué cosas? ¿En aquella muchacha barriobajera, de pelo aún partido en trenzas, que había seguido una vez para hablarle y besarla, pero que nunca había vuelto a ver? ¿En la forma de una nube? ¿En algún brumoso ocaso más allá de un negro bosque de abetos en Rusia (ah, cuánto habría dado por que hubiese tenido ese recuerdo)? ¿En el significado recóndito de la hierba y las estrellas? ¿En el desconocido lenguaje del silencio? ¿En el peso terrible de una gota de rocío? ¿En la belleza desgarradora de un guijarro entre millones y millones de guijarros, cada uno con su propio sentido?, pero ¿qué sentido? ¿En el viejo interrogante «¿Quién eres?»? ¿En el propio yo, extrañamente evasivo en el crepúsculo, en el mundo de Dios a su alrededor, al que nadie ha tenido nunca acceso? O bien, acaso nos acerquemos más a la verdad si suponemos que Sebastian, sentado en esa valla, dejaba que su mente se perdiera en un tumulto de palabras e imaginaciones, imaginaciones incompletas y palabras insuficientes; tal vez supiera ya que ésta y sólo ésta era la realidad de su vida, y que su destino estaba más allá de ese campo de batalla fantasmal que atravesaría en el momento oportuno.
—¿Si me gustaban sus libros? Oh, muchísimo. No lo vi mucho después de Cambridge, y nunca me mandó uno solo de sus libros. Los escritores? como usted sabe, son olvidadizos. Pero un día compré tres de ellos en una librería y pasé muchas noches leyéndolos. Siempre había estado seguro de que escribiría algo bueno, pero nunca llegué a suponerlo capaz de algo tan bueno. Durante su último año aquí... No sé qué le pasa a este gato, es como si fuera la primera vez que ve leche...
Durante su último año en Cambridge, Sebastian había trabajado intensamente; su tema, la literatura inglesa, era vasto y difícil. Pero ese mismo período se caracterizó por repentinos viajes a Londres, por lo común sin permiso de la superioridad. Su profesor, el difunto Mr. Jefferson, era un viejo señor tremendamente obtuso, según me informaron, pero a la vez un excelente lingüista que insistía en considerar ruso a Sebastian. En otras palabras, llevaba a Sebastian al límite de la exasperación diciéndole cuantos términos rusos conocía —un hermoso conjunto recogido durante un viaje a Moscú, años antes– y pidiéndole que le enseñara algunos más. Un día, por fin, Sebastian estalló y dijo que había un error: él no había nacido en Rusia, a decir verdad, sino en Sofía. Después de lo cual el anciano, encantado, empezó a hablar en búlgaro. Sebastian arguyó confusamente que no era ése su dialecto y, emplazado a suministrar un ejemplo, presentó un nuevo idioma que dejó perplejo al viejo lingüista, hasta que se le ocurrió que Sebastian...
—Bueno, creo que ha agotado usted mis reservas —dijo mi informante con una sonrisa —. Mis reminiscencias son cada vez más superficiales y baladíes... y apenas me parece necesario añadir que Sebastian obtuvo un primer premio y nos tomaron una fotografía para la posteridad... La buscaré y se la enviaré, si le interesa. ¿De veras tiene usted que marcharse ya? ¿No le gustaría ver la parte posterior? Acompáñeme, quiero mostrarle los azafranes, que Sebastian llamaba «los hongos del poeta», si entiende usted la alusión...
Pero llovía demasiado. Nos quedamos uno o dos minutos bajo el pórtico, y al fin dije que prefería marcharme.
—Ah, oiga —me llamó el amigo de Sebastian cuando ya me alejaba, evitando los charcos—. Había olvidado un detalle. El rector me dijo el otro día que alguien le había escrito para preguntarle si Sebastian Knight había pertenecido realmente al Trinity. ¿Cómo se llamaba el tipo?... Hmmm, qué lástima... Mi memoria está cada vez peor. Bueno, de todos modos la hemos exprimido, ¿eh? Lo cierto es que entiendo que alguien recoge materiales para escribir un libro sobre Sebastian Knight. Qué divertido, no me parece que tenga usted...
—¿Sebastian Knight? —dijo repentinamente una voz en la niebla—. ¿Quién habla de Sebastian Knight?
6
El extraño que había dicho esas palabras se acercó. Ah, cómo suspiro a veces por el movimiento fácil de una novela bien acabada. Qué cómodo habría sido que la voz perteneciera a un viejo y alegre profesor de orejas velludas con grandes lóbulos y un destello en los ojos revelador de la malicia y el saber... Un personaje cercano, un transeúnte bienvenido que también hubiese conocido a mi héroe, aunque desde otro ángulo diferente. «Pues bien —habría dicho—, voy a contarle la verdadera historia de los años universitarios de Sebastian Knight.» Y se habría sumergido de lleno en el relato. Por desgracia, no ocurrió nada de eso. Esa Voz en la Niebla resonó en el ámbito más oscuro de mi mente. No era sino el eco de alguna verdad posible, un aviso oportuno: guárdate de las personas de buena fe. Recuerda que cuanto te dicen llega a través de tres metamorfosis: construido por el narrador, reconstruido por el oyente, oculto a ambos por el protagonista, ya muerto, del relato. ¿Quién habla de Sebastian Knight?, repite la voz en mi conciencia. ¿Quién? Su mejor amigo y su hermanastro. Un apacible estudioso, alejado de la vida, y un viajero aturdido que visita una tierra distante. ¿Y dónde está el tercer personaje? Se pudre tranquilamente en el cementerio de St. Damier. Vive una vida radiante en sus cinco volúmenes. Atisba invisible por encima de mi hombro mientras escribo esto (aunque me atrevo a decir que recelaba demasiado del lugar común de la eternidad para creer siquiera en su propio espectro).
De todos modos, en mis manos tenía el botín que la amistad había podido ofrecerme. Le sumé los pocos datos ocasionales tomados de las brevísimas cartas de Sebastian escritas en ese período y las referencias fortuitas a la vida universitaria espigadas en sus libros. Después volví a Londres, donde ya había proyectado mi próxima gestión.
Durante nuestro último encuentro Sebastian había aludido a una especie de secretario que empleaba de cuando en cuando, entre 1930 y 1934. Como muchos autores en el pasado y muy pocos en la actualidad (¿o quizá no reparamos en quienes no consiguen arreglar de manera brillante sus negocios?), Sebastian era ridículamente inexperto en asuntos pecuniarios. Cuando daba con un consejero (que al fin se revelaba un necio o un estafador o ambas cosas a la vez) confiaba enteramente en él, con el mayor alivio. Cuando por casualidad le preguntaba yo si tal o cual persona que se encargaba de sus asuntos no era un granuja entrometido, cambiaba rápidamente de tema: a tal punto lo atemorizaba descubrir la mala fe ajena y tener que abandonar su pereza para actuar. En una palabra, prefería el peor de los administradores a su esfuerzo personal y se convencía a sí mismo y a los demás de que estaba plenamente satisfecho de su elección. Después de decir esto debo apresurarme a destacar enérgicamente el hecho de que ninguna de mis palabras es —desde un punto de vista legal– calumniosa, y que el nombre que estoy a punto de consignar no ha aparecido en este párrafo determinado.
Lo que yo deseaba de Goodman no era tanto un relato de los últimos años de Sebastian —cosa que no necesitaba, ya que mi propósito era rastrear su vida paso a paso, sin interrupciones—, sino apenas obtener algunas sugerencias sobre las personas a quienes debería visitar para saber algo sobre el período posterior a Cambridge.
Así, el primero de marzo de 1936 fui a la oficina de Goodman, en Fleet Street. Pero ha de permitírseme una breve digresión antes de que describa esa entrevista.
Entre las cartas de Sebastian encontré, como he dicho, alguna correspondencia entre él y su editor relativa a la publicación de una novela. Parece que en el primer libro de Sebastian, Caleidoscopio(1925), uno de los personajes secundarios es un remedo burlón y cruel de cierto autor vivo al que Sebastian juzgó necesario castigar. Desde luego, el editor lo supo en seguida y la cosa lo incomodó tanto que aconsejó a Sebastian modificar el pasaje entero, a lo cual Sebastian se negó de lleno, diciendo que imprimiría el libro en otra parte..., cosa que hizo, en efecto.
«Parece usted preguntarse —escribió en una carta– por qué diantres un escritor como yo, "en capullo" {expresión absurda, porque un autor "en capullo", como el que usted imagina, sigue siéndolo toda la vida, mientras que otros, como yo, florecen instantáneamente), parece usted preguntarse, permítame repetirlo (lo cual no significa que me excuso por ese paréntesis proustiano), por qué diablos he de tomar yo la delicada porcelana azul contemporánea (¿no recuerda X esas baratijas de porcelana que nos incitan a una orgía de destrucción), para dejarla caer desde la torre de mi prosa al arroyo. Me dice usted que es un autor ampliamente estimado; que sus ventas en Alemania son casi tan tremendas como aquí; que Obras maestras de nuestros díasha escogido uno de sus viejos cuentos; que juntamente con Y y Z es considerado uno de los escritores más prominentes de la generación de "posguerra"; y por fin, aunque no lo menos importante, que es peligroso como crítico. Parece usted insinuar que todos debemos mantener el oscuro secreto de su éxito, que es viajar en segunda clase con billete de tercera o, si mi imagen no es bastante clara, cultivar el gusto de la peor categoría de lectores: no los que se deleitan con historias policiacas, benditos sean, sino los que compran las peores trivialidades porque los sacuden con moderneces, una pizca de Freud o de "monólogo interior", sin llegar a comprender nunca que los verdaderos cínicos de hoy son las sobrinas de Marie Corelli [3] 1 y los sobrinos de Mrs. Grundy. [4] 2 ¿Por qué debemos guardar este secreto vergonzoso? ¿Qué masonería de vulgaridad, o más bien de triteísmo [5] 1, es ésta? ¡Abajo los ídolos de cartón! Y me sale usted con que mi "carrera literaria" quedará seriamente comprometida en sus comienzos por mi ataque a un escritor estimado e influyente. Pero aun cuando existiera eso que llama usted "carrera literaria" y yo quedara descalificado por cabalgar mi propio caballo, me negaría a modificar una sola palabra en lo que he escrito. Créame usted, ningún castigo inminente puede ser bastante violento para hacerme abandonar la busca de mi placer, sobre todo cuando ese placer es el pecho joven y firme de la verdad. No existen, en verdad, muchas cosas comparables en la vida al deleite de la sátira. Y si imagino la cara del farsante cuando lea (cosa que no dejará de hacer) ese pasaje y sepa tanto como nosotros que es la verdad, el deleite llegará a su climax. Permítame agregar que si he retratado fielmente no sólo el mundo interior de X (que no es más que una estación de metro en horas punta) sino también los ardides de su estilo y su conducta, niego con energía que él o cualquier otro lector pueda encontrar el menor rasgo vulgar en el pasaje que tanto lo alarma. Deje usted de preocuparse, pues. Recuerde, además, que me atribuyo toda la responsabilidad moral y comercial, en el caso de que tenga usted de veras "dificultades" con mi inocente librito.»
Cito esta carta (aparte de su importancia para mostrar el brillante estilo juvenil de Sebastian, que habría de subsistir después como un arco iris tendido sobre la tremenda lobreguez de sus cuentos más oscuros) para plantear una cuestión harto delicada. Dentro de un minuto o dos, Goodman aparecerá en carne y hueso. El lector sabe ya hasta qué punto desapruebo el libro de ese señor. Sin embargo, durante nuestra primera (y última) entrevista nada sabía yo sobre su obra (si puede llamarse obra una compilación tan apresurada). Me acerqué a Goodman sin prevenciones; ahora estoy muy prevenido y, desde luego, tal circunstancia no puede sino influir en mi descripción. Al mismo tiempo, no veo muy bien cómo presentaré mi entrevista con él sin aludir, siquiera tan discretamente como en el caso del amigo universitario de Sebastian, a las maneras, si no al aspecto, de Goodman. ¿Seré capaz de detenerme aquí? ¿No irrumpirá en estas páginas la cara de Goodman, con justa indignación de su propietario, que sin duda leerá estas líneas? He estudiado la carta de Sebastian para llegar a la conclusión de que lo que Sebastian Knight podía permitirse con respecto a Mr. X me está negado con respecto a Goodman. La franqueza del genio de Sebastian no puede equipararse a la mía, y yo sólo hubiese logrado parecer grosero donde él habría podido resultar brillante. Al entrar en el estudio de Goodman me siento, pues, como andando sobre una capa delgadísima de hielo y debo ir con mucho tiento.
—Siéntese usted, por favor —me dijo, señalándome cortésmente un sillón de piel, junto a su escritorio.
Iba vestido con mucha elegancia, aunque en estilo demasiado londinense. Una máscara negra le escondía el rostro.








