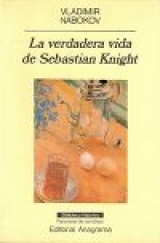
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Le hice otras preguntas. Respondió con el mismo tono pero la evocación había muerto. ¡Tenía que ver a Clare! Una mirada, una palabra, el mero sonido de su voz bastaría (y era necesario, absolutamente necesario) para animar el pasado. No entendía por qué, así como nunca he entendido por qué, en cierto día inolvidable, unas semanas antes, me había sentido tan seguro de que si podía encontrar aún vivo y consciente a un hombre moribundo aprendería algo que ningún ser humano había aprendido hasta entonces.
Al fin, la mañana de un lunes, fui a visitarla.
La criada me guió hasta una salita. Clare estaba en casa: fue cuanto me informó la rubicunda y rústica muchacha. (Sebastian dice en alguna parte que los novelistas ingleses nunca se apartan de un tono consabido cuando describen a las criadas.) Por otro lado, sabía por Miss Pratt que Mr. Bishop estaba ocupado en la City durante la semana. Cosa extraña..., se había casado con un hombre con su mismo apellido sólo por pura coincidencia. ¿Se negaría a recibirme? Bastante agradable la casa, aunque no demasiado... Quizá un salón en forma de L en el primer piso y sobre él un par de dormitorios. La calle entera estaba formada por casitas parecidas, muy apretadas. Tardaba en decidirse... ¿Había debido telefonearla antes? ¿La habría prevenido Miss Pratt acerca de las cartas? De pronto oí suaves pisadas en la escalera y un hombre inmenso, con una bata negra de solapas rojas, entró cuidadosamente en la habitación.
—Discúlpeme usted si me presento así —dijo—, pero tengo un resfriado terrible. Me llamo Bishop y supongo que quiere usted ver a mi mujer.
¿Le habría contagiado ese resfriado, pensé en un curioso relámpago de mi fantasía, la Clare de nariz roja y voz ronca que había visto doce años antes?
—Pues sí... —dije—, si no me ha olvidado. Nos conocimos en París.
—Oh, recordó muy bien su nombre —dijo Mr. Bishop, mirándome directamente a la cara—, pero lamento decirle que no puede recibirlo.
—¿Puedo llamarla después? —pregunté.
Hubo un corto silencio. Después Mr. Bishop preguntó:
—¿Me equivoco al suponer que su visita se relaciona con la muerte de su hermano?
Estaba de pie ante mí, hundidas las manos en los bolsillos de su bata, mirándome, el pelo rubio empujado hacia atrás por un cepillo feroz, un buen tipo, un tipo decente..., y espero que no le incomode que lo diga aquí. Debo explicar que hace muy poco hemos intercambiado cartas en circunstancias muy tristes: se ha disipado así por completo la sensación de malestar que pudiera haber flotado durante nuestra primera conversación.
—¿Le impediría eso verme? —pregunté a mi vez. Admito que fue una pregunta tonta.
—No podrá verla en ningún caso —dijo Mr. Bishop—. Lo siento —agregó, dulcificándose un poco al verme desconcertado—. Estoy seguro de que en otras circunstancias... pero comprenderá usted que mi mujer no se siente muy inclinada a recordar amistades pasadas. Y perdóneme si le digo con toda franqueza que, en mi opinión, no debió usted venir...
Regresé con la sensación de que había cometido una estupidez. Me imaginé qué le habría dicho a Clare, de haberla encontrado a solas. Me las compuse para convencerme de que, si hubiera estado Clare sola, me habría recibido: así, un obstáculo imprevisto anula aquellos que imagináramos. Yo le habría dicho: «No hablemos de Sebastian. Hablemos de París. ¿Lo conoce bien? ¿Recuerda aquellas palomas? Dígame qué ha leído últimamente... ¿Y qué películas ha visto? ¿Sigue perdiendo guantes y paquetes?» O bien habría empleado un método más audaz, un ataque directo. «Sí, comprendo lo que siente, pero por favor, por favor, hábleme de él. Por amor a su retrato. Por amor a las cosas insignificantes que desaparecerán y morirán si se niega usted a decírmelas para mi libro.» Oh, estaba seguro de que no se habría negado.
Y dos días después, con la misma intención firme en mi mente, hice un nuevo intento. Esta vez estaba decidido a ser mucho más cauteloso. Era una mañana muy hermosa a pesar de lo poco avanzado de la estación, y estaba seguro de que Clare no se quedaría en su casa. Me situaría de modo que no me descubrieran en la esquina de su calle, esperaría a que su marido se marchara a la City, después aguardaría a que ella saliera y entonces me acercaría. Pero las cosas no resultaron como yo esperaba.
No había llegado todavía a mi puesto cuando Clare Bishop apareció repentinamente. Acababa de cruzar la calle, pasando de mi acera a la opuesta. La reconocí de inmediato, a pesar de que la había visto sólo durante media hora, cuatro años antes. La reconocí aunque estaba muy demacrada y su cuerpo se había redondeado de manera curiosa. Caminaba lenta, pesadamente, y cuando me dirigí hacia ella comprendí que estaba en avanzado estado de gestación. Mi índole impetuosa, que suele llevarme más allá de los límites convenientes, me hizo avanzar con una sonrisa de bienvenida. Pero en aquellos brevísimos instantes me disuadió la nítida conciencia de que no podía hablarle ni saludarla de ninguna manera. Y eso nada tenía que ver con Sebastian, o con mi libro, o con mi conversación con Mr. Bishop; se debía únicamente a su solemne abstracción. Supe que ni siquiera debía darme a conocer. Pero, como he dicho, mi ímpetu me había llevado a cruzar la calle de tal manera que casi tropecé con ella al llegar a la acera opuesta. Clare levantó hacia mí sus ojos miopes. No, gracias a Dios, no me reconoció. Había algo conmovedor en la expresión solemne de su rostro pálido y estragado. Los dos nos detuvimos de repente. Con una presencia de ánimo ridícula tomé de mi bolsillo lo primero que encontré y le dije:
—Perdone, ¿ha perdido usted esto?
—No —dijo ella, con una sonrisa impersonal. Acercó un instante el objeto a sus ojos—. No —repitió, y se marchó después de devolverme la llave.
Me quedé con ella en la mano, como si acabara de cogerla del suelo. Era la llave del apartamento de Sebastian. Con una extraña punzada de dolor advertí que Clare Bishop la había tocado con sus inocentes dedos ciegos...
9
La relación entre Sebastian y Clare duró seis años. Durante ese período, Sebastian publicó sus dos primeras novelas, Caleidoscopioy Éxito.Le llevó unos siete meses componer la primera (abril-octubre de 1924) y veintidós la segunda (julio de 1925-abril de 1927). Entre el otoño de 1927 y el verano de 1929, escribió los tres relatos que se reeditaron después (1932) con el título de La montaña cómica.En otras palabras, Clare fue una testigo íntima de las tres primeras quintas partes de su producción total (descarto las obras de juventud, los poemas de Cambridge, por ejemplo, que él mismo destruyó); y como en los intervalos entre los libros mencionados Sebastian conformaba, desechaba o reformaba tal o cual esquema argumental, puede suponerse que durante esos seis años estuvo incesantemente ocupado. Y Clare amaba su trabajo.
Clare entró en su vida sin llamar, como nos metemos en un cuarto ajeno por un parecido vago con el nuestro. Se quedó allí, olvidada de salir, habituada a las extrañas criaturas que encontró y tratándolas con cariño, a pesar de sus figuras sorprendentes. No tenía el designio peculiar de ser feliz o de hacer feliz a Sebastian, ni se preguntaba qué ocurriría en el futuro. Se limitaba a aceptar naturalmente la vida con Sebastian porque sin él la vida era menos imaginable que una tienda de campaña de un habitante de la tierra en la luna. Es muy posible que, de haber tenido un niño, ambos se habrían inclinado por el matrimonio, puesto que ésa habría sido la solución más simple para los tres; pero como ése no fue el caso, no se les ocurrió ajustarse a las vacuas formalidades que quizá habrían encontrado agradables si las hubieran considerado imprescindibles. No había en Sebastian ninguna actitud insolente ante los prejuicios, como podría suponerse. Sabía muy bien que alardear de desdeñoso ante un código moral no es otra cosa que necia presunción y una forma de prejuicio al revés. Solía elegir el camino ético más fácil (así como elegía el camino estético más atormentado) sólo porque era el atajo más corto hacia el objeto elegido; era demasiado perezoso en su vida cotidiana (así como era demasiado laborioso en su vida artística) para preocuparse por problemas planteados y resueltos por los demás.
Clare tenía veintidós años cuando conoció a Sebastian. No recordaba a su padre; también su madre había muerto y su padrastro había vuelto a casarse, de modo que la vaga noción de hogar que la pareja le ofrecía podía compararse al viejo sofisma del mango cambiado al que se cambia la hoja, aunque desde luego no podía alimentar la esperanza de encontrar y unir las partes originales..., al menos a este lado de la Eternidad. Vivía sola en Londres, asistiendo más bien esporádicamente a una escuela de arte y tomando lecciones de lenguas orientales, nada menos. Gustaba a los demás porque era apaciblemente atractiva con su encantadora cara seria y su voz suave y ronca: subsistía de algún modo en el recuerdo, como si la hubieran agraciado con el don de ser recordada. Se destacaba maravillosamente en cada memoria, era mnemogénica. Hasta sus manos, más bien anchas y nudosas, tenían un encanto singular, y era una buena bailarina, silenciosa y leve. Pero lo mejor de todo es que era una de esas pocas, poquísimas mujeres que no dan el mundo por sentado y que ven las cosas de cada día no simplemente como espejos familiares de su propia femineidad. Tenía imaginación —el músculo del alma– y su imaginación tenía una energía especial, casi masculina. También poseía ese sentido real de la belleza que tiene menos que ver con el arte que con la constante prontitud a discernir la aureola en torno a una sartén o la semejanza entre un sauce llorón y un skye terrier. Y por fin estaba dotada de un agudo sentido del humor. No es de extrañar que armonizara tan bien con la vida de Sebastian.
Ya durante el primer período de su relación se vieron con gran frecuencia; en otoño, ella viajó a París y él la visitó allí más de una vez, imagino. Por entonces ya estaba listo su primer libro. Clare aprendió a escribir a máquina y las noches del verano de 1924 fueron para ella otras tantas páginas que se deslizaron por el rodillo y salieron vivas de palabras negras y violetas. Me complazco en imaginarla golpeteando las teclas brillantes, con el rumor de un tibio chubasco abatiéndose sobre los olmos oscuros, más allá de la ventana abierta, con la voz lenta y seria de Sebastian (no se limitaba a dictar, según Miss Pratt: oficiaba) yendo y viniendo por la habitación. Sebastian solía pasar casi todo el día escribiendo, pero su avance era tan laborioso que apenas podía darle un par de páginas nuevas para pasar a máquina por la noche, y aun éstas debían rehacerse, pues Sebastian se entregaba a una orgía de correcciones. Y a veces hacía lo que, me atrevo a decir, ningún autor hizo nunca: recopiaba la página escrita a máquina con su letra inclinada, tan poco inglesa, y después volvía a dictarla. Su lucha con las palabras era insólitamente dolorosa, y eso por dos razones. Una de ellas es muy frecuente en escritores de su índole: el paso del abismo que media entre la expresión y el pensamiento; la sensación enloquecedora de que las palabras justas, las únicas palabras valederas, esperan en la orilla opuesta, en la brumosa lejanía, mientras el pensamiento aún desnudo y estremecido clama por ellas desde este lado del abismo. No recurría a las frases hechas porque lo que se proponía decir eran cosas de factura excepcional y sabía, además, que ninguna idea verdadera puede decirse sin palabras hechas a su medida. De modo que —para usar una imagen aún más parecida– el pensamiento que aparecía desnudo no hacía sino clamar por las vestiduras que lo harían visible, mientras que las palabras que acechaban a lo lejos no eran caparazones vacíos, como parecía: esperaban que el pensamiento ya latente en su interior las caldeara y animara. A veces Sebastian se sentía como un niño al que dan una maraña de hilos eléctricos y ordenan que haga la maravilla de la luz. Y él la hacía; y unas veces no tenía conciencia de cómo lo conseguía, y otras disponía durante horas y horas los hilos eléctricos en lo que parecía el modo más racional... sin conseguir nada. Y Clare, que no había escrito una sola línea de prosa o poesía en su vida, comprendía tan bien (y ése era su milagro privado) cada detalle de la lucha de Sebastian que las palabras que escribía no eran para ella el mero receptáculo de su sentido natural, sino las curvas y abismos y tortuosidades que mostraban el avance a tientas de Sebastian por una línea ideal de expresión.
Pero eso no era todo. Lo sé, lo sé tan nítidamente como sé que tuvimos el mismo padre: sé que el ruso de Sebastian era mejor y más natural en él que su inglés. Creo que el no hablar ruso durante cinco años pudo forzarlo a creer que lo había olvidado. Pero una lengua es algo físico y vivo, que no puede abandonarse tan fácilmente. Debe recordarse, además, que cinco años antes de su primer libro —o sea por la época en que salió de Rusia– su inglés era tan pobre como el mío. Años después yo lo mejoré artificialmente (estudiándolo con encono en el exterior); él trató de que el suyo progresara de manera natural en su propio medio. Progresó maravillosamente, pero sostengo que si Sebastian hubiera empezado a escribir en ruso se habría ahorrado esos tormentos lingüísticos. Permítaseme agregar que poseo una carta de Sebastian escrita no mucho antes de su muerte. Esa carta breve está concebida en un ruso más puro y rico de lo que haya podido serlo nunca su inglés, a pesar de la belleza expresiva que sus libros alcanzaron.
Sé además que cuando Clare escribía las palabras descifradas en su manuscrito, se detenía a veces y decía frunciendo ligeramente el ceño y levantando un poco la hoja aprisionada para releer la línea: «No, querido. Esto no se puede decir en inglés.» Sebastian la miraba unos instantes y después cogía su manuscrito, reflexionando lleno de recelo sobre la observación de Clare, mientras ella, inmóvil, esperaba, cruzadas las manos sobre el regazo.
—No hay otra manera de decirlo —murmuraba al fin Sebastian.
—Y si por ejemplo... —decía ella, e insinuaba una sugerencia exacta.
—Bueno, como quieras —respondía Sebastian.
—No insisto, querido. Como quieras tú, si piensas que los errores de gramática no son ofensivos...
—Oh, sigue de una vez —exclamaba él – , tienes toda la razón, sigue...
En noviembre de 1924, Caleidoscopioquedó terminado. Se publicó en el siguiente mes de marzo y fue todo un fracaso. He revisado cuantos periódicos de esa época cayeron entre mis manos y sólo lo he visto mencionado una vez. Cinco líneas y media en un periódico dominical, entre otras líneas sobre otros libros. «Caleidoscopioparece una novela primeriza y, como tal, no debe juzgarse con la misma severidad que (el libro de Fulano, mencionado previamente). Su comicidad me parece oscura, y sus oscuridades, cómicas, pero quizá exista una especie de novelística cuya exquisitez siempre ha de escapárseme. Sin embargo, en bien de lectores que gustan de esta especie de obras puedo agregar que Mr. Knight es tan hábil para partir pelos en cuatro como para partir infinitivos.»
Esa primavera fue acaso el período más feliz de la existencia de Sebastian. Se había librado de un libro y ya sentía la urgencia del segundo. Su salud era excelente. Tenía una compañera deliciosa. No lo aquejaba ninguna de esas ínfimas preocupaciones que lo habían asaltado en otras épocas, con la perseverancia con que una oleada de hormigas se extiende sobre una hacienda. Clare se encargaba de la correspondencia y revisaba los envíos de la lavandería, comprobaba si estaba bien abastecido de hojas de afeitar, tabaco y almendras fritas, por las cuales tenía especial debilidad. A Sebastian le gustaba salir a cenar con ella y después ir al teatro. Invariablemente, la pieza lo hacía refunfuñar pero sentía el placer morboso de disecar los lugares comunes. Una expresión de codicia, de perversa avidez agitaba las aletas de su nariz, mientras sus dientes posteriores rechinaban en un paroxismo de asco al lanzarse contra alguna mísera trivialidad. Miss Pratt recordaba una ocasión en que su padre, que había tenido intereses en la industria cinematográfica, invitó a Sebastian y a Clare a la exhibición privada de una película muy cara y pretenciosa. El protagonista era un joven actor muy apuesto que llevaba un lujoso turbante y el argumento era poderosamente dramático. En el punto más alto de tensión, con gran sorpresa y disgusto de Mr. Pratt, Sebastian empezó a sacudirse de risa, mientras Clare también gorgojeaba, pero le tiraba de la manga en un inútil esfuerzo para obligarlo a callar. Debieron de pasarlo muy bien los dos juntos. Y es difícil creer que la tibieza, la ternura, la belleza de su relación no se haya recogido, no haya sido atesorada en alguna parte, de algún modo, por algún testigo inmortal de la vida mortal. Alguien debió verlos vagabundeando en Kew Gardens o en Richmond Park (por mi parte nunca estuve allí, pero los nombres me atraen), o comiendo huevos con jamón en alguna bonita posada durante una excursión estival al campo, o leyendo en el vasto diván del estudio de Sebastian, ante el fuego alegre, flotando en el aire una Navidad inglesa y llenando la atmósfera con un tenue olor a especias, sobre un fondo de lavanda y cuero... Y Sebastian debió de ser escuchado por alguien mientras contaba a Clare las cosas extraordinarias que trataría de expresar en su próximo libro, Éxito.
Un día, en el verano de 1926, agotado después de luchar con un capítulo particularmente rebelde, se le ocurrió a Sebastian que podía tomarse un mes de vacaciones en el extranjero. Como Clare tenía que arreglar algunos asuntos en Londres, decidió reunirse con él una o dos semanas después. Cuando al fin llegó a la playa alemana elegida por Sebastian, la informaron en el hotel de que Sebastian se había marchado hacia un lugar que ignoraban, pero que estaría de regreso al cabo de dos días. Eso dejó perpleja a Clare, aunque —como después dijo a Miss Pratt– no se sintió demasiado ansiosa o angustiada. Podemos imaginárnosla: una figura alta y delgada, con impermeable azul (el tiempo era poco grato), errando por el paseo, por la playa arenosa en que sólo se veían algunos niños aguerridos, las banderas tricolores flameando lúgubremente en la brisa glacial y un mar de acero cuyas olas rompían en crestas de espuma. Más allá había un bosque de hayas, hondo y oscuro, sin vegetación baja, salvo las correhuelas que matizaban el pardo suelo ondulado. Una extraña calma parecía aguardar entre los troncos rectos y lisos: Clare pensaba que en cualquier instante podía encontrar un gnomo alemán de roja caperuza atisbándola con ojos brillantes desde las hojas muertas de un hoyo. Cogió sus enseres de baño y pasó un día agradable, aunque vacío, sobre la arena blanda y blanca. La mañana siguiente también fue lluviosa y Clare se quedó en su habitación hasta la hora de almorzar, leyendo a Donne, que desde entonces quedó para siempre asociado a la pálida luz gris de ese día húmedo y brumoso y al llanto de un niño que quería jugar en el pasillo. Al fin llegó Sebastian. Se alegró de verla, sin duda, pero había en su actitud algo que no era del todo natural. Parecía nervioso y turbado y desviaba la cara cada vez que ella trataba de encontrar sus ojos. Dijo que había dado con cierto hombre que conocía desde antes, en Rusia, y que se habían marchado con su coche —nombró un lugar de la costa, a varios kilómetros de allí.
—Pero ¿qué te pasa, querido? —preguntó ella, clavándole los ojos en el rostro sombrío.
—Oh, nada, nada... —exclamó él con fastidio—. No puedo sentarme sin hacer nada..., necesito mi trabajo —agregó, mirando a otra parte.
—Me pregunto si me dices la verdad —dijo Clare.
Él se encogió de hombros y deslizó el filo de la mano por la hendidura del sombrero que sostenía.
—Vamos —dijo—. Almorcemos y regresemos a Londres.
Pero no había ningún tren adecuado antes de la noche. Como el tiempo había mejorado, salieron a dar un paseo. Sebastian trató una o dos veces de mostrarse con su brillo habitual, pero no tuvo éxito y entonces permaneció callado. Llegaron al bosque de hayas. Había en él la misma suspensión vaga y misteriosa y Sebastian dijo (aunque Clare no le había explicado que ya conocía el bosque):
—¡Qué sitio tan divertido! Es fantástico... Casi esperaría uno ver un elfo entre esas hojas secas y las correhuelas...
—Mira, Sebastian —exclamó ella de pronto, poniéndole las manos sobre los hombros—. Quiero saber qué pasa. Quizá hayas dejado de quererme. ¿Es eso?
—Oh, querida, qué tontería... —dijo él con sinceridad absoluta—. Pero... si quieres saberlo... has de comprender... No soy capaz de ocultarlo y, en fin..., es mejor que lo sepas. La verdad es que siento un maldito dolor en el pecho y en un brazo, de modo que decidí ir a Berlín y consultar a un médico. Y me metió en cama, allí... ¿Serio?... No, espero que no. Hablamos de arterias coronarias, de circulación de la sangre, de los senos de Salva y parecía, en general, un viejo que sabía mucho. Consultaré a otro doctor en Londres para tener una segunda opinión, aunque hoy me siento como un pez...
Creo que Sebastian ya conocía su enfermedad. Su madre había muerto del mismo mal, una variedad más bien rara de angina de pecho, llamada por algunos médicos «enfermedad de Lehmann». Sin embargo, parece que después de su primer ataque tuvo por lo menos un año de tregua, aunque de cuando en cuando sintió un estremecimiento, como una comezón interna, en el brazo izquierdo.
Volvió a sentarse a su escritorio y trabajó con firmeza durante el otoño, la primavera y el invierno. La composición de Éxitose reveló aún más ardua que la de su primera novela y le llevó mucho más tiempo, aunque ambos libros tienen poco más o menos la misma extensión. Gracias a una feliz casualidad tengo una descripción directa del día en que acabó Éxito,Se la debo a alguien que conocí después; lo cierto es que muchas de las impresiones que he ofrecido en este capítulo se han formado corroborando las declaraciones de Miss Pratt con las de otro amigo de Sebastian, aunque la casualidad que me suministró todos los detalles pertenece, de algún misterioso modo, a la imagen que tuve de Clare Bishop caminando pesadamente por una calle londinense.
La puerta se abre. Sebastian está tendido, con los brazos abiertos, en el suelo de su estudio. Clare apila en orden las hojas escritas a máquina. La persona que entra se detiene bruscamente.
—No, Leslie —dice Sebastian desde el suelo—. No estoy muerto. Acabo de construir un mundo, y este es mi descanso del sábado.
10
El verdadero valor de Caleidoscopiosólo fue dignamente apreciado cuando el primer éxito de Sebastian hizo que lo reimprimiera otra editorial (Bronson). Pero ni siquiera entonces se vendió tanto como Éxitoo El bien perdido.Aunque es una novela primeriza, revela una fuerza notable de voluntad artística y de autodominio literario. Como es muy frecuente en él, Sebastian Knight emplea la parodia como una especie de trampolín para llegar a las zonas más altas de la emoción seria. J. L. Coleman lo llamó «un clownque desarrolla alas, un ángel que remeda a un saltimbanqui», y la metáfora me parece muy adecuada. Basado hábilmente en una parodia de ciertos ardides del tráfico literario, Caleidoscopiose eleva muy alto. Con algo muy semejante al odio fanático, Sebastian Knight acechaba siempre las cosas que habían gastado hasta la urdimbre: cosas muertas entre las vivas; cosas muertas que imitaban la vida, pintadas y repintadas, reaceptadas por espíritus perezosos serenamente inconscientes de la trampa. El decadentismo puede ser en sí muy inocente y hasta puede argüirse que no es pecado demasiado grave el seguir explotando tal o cual tema o estilo gastado, si aún gusta y divierte. Pero para Sebastian Knight, la cosa más baladí, como por ejemplo el método consabido de un relato policiaco, se convertía en un cadáver hinchado y hediondo. No pensaba en «los novelones de un penique» porque la moral común no le interesaba; lo que invariablemente le fastidiaba era la primera imitación, no la segunda ni las demás, porque en la etapa aún legible empezaba la vergonzosa y eso era, en un sentido artístico, inmoral. Pero Caleidoscopiono es sólo una brillante parodia de una novela policiaca. Es también una pérfida imitación de muchas otras cosas: por ejemplo cierto hábito literario que Sebastian Knight, con su aguda percepción del decadentismo secreto, advirtió en la novela moderna: el habitual ardid de agrupar una mezcolanza de personas en un espacio limitado (un hotel, una isla, una calle). También diferentes especies de estilos están satirizados en el libro, así como el problema de fundir el discurso directo con la narración y la descripción, que una pluma elegante resuelve utilizando cuantas variaciones de «él dijo» pueden encontrarse en el diccionario entre «accedió» y «voceó».
Pero todo esa oscura diversión es, lo repito, sólo un trampolín para el autor.
Doce personas viven en una pensión; la casa está cuidadosamente descrita, pero sólo para destacar su carácter de «ínsula»: el resto de la ciudad se muestra incidentalmente durante un cruce secundario a través de la niebla natural y durante un cruce primario entre ambientes teatrales y la pesadilla de un agente inmobiliario. Como observa el autor (indirectamente), este método se relaciona de algún modo con la práctica cinematográfica de mostrar a la protagonista, en sus imposibles años de colegiala, maravillosamente distinta de una multitud de compañeras poco agraciadas y violentamente realistas. Uno de los inquilinos, un tal G. Abeson, comerciante de objetos de arte, aparece asesinado en su cuarto. El comisario local, descrito únicamente por sus zapatos, llama a un detective de Londres y le pide que acuda de inmediato. Debido a una combinación de equívocos (su automóvil atropella a una anciana y después toma un tren que va a otra parte), tarda mucho en llegar. Mientras tanto, los habitantes de la pensión, más un visitante ocasional, el viejo Nosebag —que estaba en el vestíbulo cuando se descubrió el crimen—, son cuidadosamente examinados. Todos ellos, salvo el último, un anciano y suave caballero de barba amarillenta en torno a la boca y una inocente pasión por las cajas de rapé, son más o menos susceptibles de sospecha. Y uno de ellos, un estudiante pisciforme, parece especialmente sospechoso: bajo su cama han aparecido media docena de pañuelos manchados de sangre. Hay que observar que para simplificar y «concentrar las cosas» no se menciona un solo criado o empleado de la pensión, y nadie se preocupa por su inexistencia. De pronto, con un rápido viraje, algo empieza a complicarse en el relato (el detective, recordémoslo, todavía está en camino y el cuerpo tieso de G. Abeson yace sobre la alfombra). Poco a poco va deduciéndose que los huéspedes están de diversa manera relacionados entre sí. La anciana de la N° 3 resulta la madre del violinista de la N° 11. El novelista que ocupa el dormitorio del frente es en realidad el marido de la joven del tercer piso, al fondo. El estudiante pisciforme es nada menos que el hermano de esta señora. El solemne personaje con cara de luna llena que se muestra tan cortés con todos es mayordomo del coronel, padre a su vez del violinista. El proceso de interfusión continúa con el compromiso del estudiante pisciforme con la gorda mujercilla de la N° 5, hija de un matrimonio anterior de la anciana. Y cuando el campeón de tenis aficionado de la N° 6 se revela como hermano del violinista, y el novelista como tío de ambos, y la dama de la N° 3 como la mujer del viejo coronel, es como si los números en las puertas desaparecieran y el tema de la pensión se reemplaza tranquilamente, sin esfuerzo, por el tema de una casa de campo, con todas sus implicaciones naturales. Y aquí el cuento adquiere una belleza extraña. La idea del tiempo, que bordeaba lo ridículo (el detective se pierde..., encallado en algún lugar en medio de la noche), se reabsorbe y desaparece. Ahora la vida de los personajes brilla con significación humana y real, y la puerta sellada de G. Abeson no es sino la de un desván olvidado. Una nueva trama, un nuevo drama profundamente desvinculado con el principio de la historia, que ha sido rechazado a la región de los sueños, parece luchar por adquirir vida y conocer la luz. Pero en el momento mismo en que el lector se siente a salvo en una atmósfera de realidad placentera y la gracia y la gloria de la prosa del autor parecen indicar alguna intención especialísima, se oye un grotesco golpe en la puerta y aparece el detective. Nos hundimos nuevamente en el pantano de la parodia. El detective, un hombre astuto, pronuncia mal las erres: detalle que procura mostrarlo como un tipo del común, ya que no se trata de un remedo del auge de Sherlock Holmes, sino de la moderna reacción contra él. Los inquilinos son examinados por segunda vez. Se elaboran nuevas hipótesis. El suave y anciano Nosebag va y viene, con aire ausente e inocuo. Explica que había pasado por allí en busca de un cuarto desocupado. El detective se interesa de pronto por las cajas de rapé. «¿Dónde está Hart?», pregunta. Súbitamente entra un policía de cara llameante: el cadáver ha desaparecido, informa. El detective: «¿Qué quiegue usted decig pog desapaguecido?» «Desaparecido, señor: el cuarto está vacío.» Un momento de ridículo suspenso. «Yo creo —dice tranquilamente Nosebag– que puedo explicarlo todo.» Lenta, cuidadosamente, se quita la barba, la peluca gris, las gafas negras, y aparece la cara de G. Abeson. «¿Comprenden ustedes? —dice con una sonrisa de excusa—. A nadie le gusta que lo asesinen.»
He hecho lo posible por mostrar los procedimientos del libro, o por lo menos algunos de sus procedimientos. Su encanto, su humorismo, su patetismo sólo pueden apreciarse en la lectura directa. Pero con el objeto de iluminar a quienes se sienten burlados por las continuas metamorfosis o se disgustan al encontrar algo incompatible con la idea de «un buen libro» al encarar un libro como éste, absolutamente nuevo, me gustaría destacar que Caleidoscopiosólo puede dar placer cuando se ha entendido que los héroes de la obra son lo que puede llamarse de modo general «métodos de composición». Es como si un pintor dijera: aquí estoy yo para mostrarles no la imagen de un paisaje, sino la imagen de los diferentes modos de pintar un paisaje determinado, y confío en que su fusión armoniosa revelará el paisaje como procuro que lo vean ustedes. En el primer libro Sebastian llevó ese experimento hasta una conclusión lógica y satisfactoria. Probando ad absurdumtal o cual estilo literario y descartando uno tras otro, dedujo su estilo y lo explotó plenamente en su novela siguiente, Éxito.En ella parece haber pasado de un plano a otro, situado un poco más alto, pues si su primera novela se basa en los métodos de la composición literaria, la segunda se relaciona principalmente con los métodos del destino del hombre. Con precisión científica en la sistematización, el examen y el descarte de una cantidad inmensa de datos (cuya acumulación se hace posible mediante la premisa esencial de que un autor puede descubrir cuanto necesite saber acerca de sus personajes y de que tal capacidad sólo está limitada por el estilo y el propósito de su selección, en el sentido de que no se trata de un fárrago arbitrario de pormenores triviales sino de una indagación precisa y metódica), Sebastian Knight consagra las trescientas páginas de Éxitoa uno de los estudios más complicados que haya intentado nunca un escritor. Se nos informa así de que cierto viajante de comercio, Percival Q., conoce en determinada época de su vida y en determinadas circunstancias a una muchacha, ayudante de un prestidigitador, con la cual inicia una feliz relación. El encuentro es o parece accidental: ambos utilizan el automóvil de un amable desconocido un día en que hay huelga de transportes. Esta es la fórmula: totalmente desprovista de interés si la consideramos como un suceso real, pero fuente de intenso placer y excitación mental si la examinamos desde un ángulo especial. La tarea del autor consiste en descubrir cómo se ha llegado a esa fórmula, y toda la magia y la fuerza de su arte procura revelar el modo exacto en que dos líneas de vida se ponen en contacto: el libro entero no es, en verdad, sino una exultante partida de casualidades o, si preferimos, la demostración del secreto etiológico de los acontecimientos fortuitos. Las probabilidades parecen ilimitadas. Se siguen con éxito diversas líneas de indagación. En su camino de retroceso, el autor descubre por qué la huelga había sido fijada para ese día determinado y la inveterada predilección de un político por el número nueve se presenta como la raíz misma de todo el asunto. Lo cual no nos lleva a ninguna parte y la pista es abandonada (no sin ofrecernos la oportunidad de presenciar un animado debate político). Otra falsa huella es el automóvil del extraño. Procuramos descubrir quién era y qué lo hizo pasar en un momento dado por una calle dada; pero cuando sabemos que ha pasado por ella, camino de su oficina, todos los días a la misma hora durante diez años, volvemos al punto de partida. Así, debemos suponer que las circunstancias exteriores del encuentro no son manifestaciones de la actividad del destino con relación a los dos sujetos, sino una entidad dada, un punto fijo, sin significado causal. Y de este modo, con nítida conciencia, llegamos a plantearnos el problema de por qué Q. y Anne, entre todas las demás personas, estuvieron durante un instante detenidos el uno junto al otro en ese lugar preciso. Trazamos, pues, la línea del destino de la muchacha, después la del hombre, comparamos las notas y finalmente rastreamos de nuevo ambas vidas.








