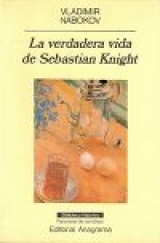
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Annotation
“La verdadera vida de Sebastian Knight” comienza como el intento de escribir una biografía acerca del personaje del título por parte de su hermanastro, V. Este Sebastian se nos revela como un escritor de éxito, autor de varias novelas complejas y extrañas, que fallece debido a una enfermedad cardíaca a los 36 años. Tras su muerte, el narrador decide recopilar datos acerca de él para ilustrar el libro que le dedicará (y que llevará por título “La verdadera vida de Sebastian Knight”), ya que perdieron contacto cuando Sebastian marchó a Londres. A través de antiguos amigos y viejas amantes, V. irá formando la imagen de ese hermanastro escritor: extraño, oscuro, complejo, atormentado por su búsqueda insaciable de la imagen perfecta. Al igual que Nabokov, Sebastian cambia el ruso por el inglés y ese cambio es doloroso: le cuesta escribir Caleidoscopio, su primera novela, cuya redacción se convierte en un tour de force emocional (y casi físico). Ayudado por Claire, la mujer que le entregará —casi literalmente– su vida, ese primer libro representa el primer paso en pos de una expresión ideal, liberada de lugares comunes, de palabras comunes, que alcance a describir lo más profundo de una existencia.
Vladimir Nabokov
La verdadera vida de Sebastian Knight
Traducción de Enrique Pezzoni

EDITORIAL ANAGRAMA
BARCELONA
Título de la edición original:
The Real Life of Sebastian Knight
New Directions
Norfolk, 1941
Portada:
Julio Vivas
Ilustración: «Naturaleza muerta matinal» (detalle), Kouzma Petrov-Vodkine.
© Herederos de Vladimir Nabokov
© EDITORIAL ANAGRAMA, S.A., 1988
Pedro de la Creu, 58
08034 Barcelona
ISBN: 84-339-3145-8
Depósito Legal: B. 41191-1988
Printed in Spain
Libergraf, S.A., Constitució, 19 – 08014 Barcelona
1
Sebastian Knight nació el 31 de diciembre de 1899 en la antigua capital de mi patria. Una vieja dama rusa me mostró una vez, en París —suplicándome, por algún misterioso motivo, que no divulgara su nombre—, un diario que había llevado en el pasado. Tan ocres (en apariencia) habían sido esos años, que los detalles recogidos día tras día (¡pobre método de alcanzar la perduración!) apenas iban más allá de un sucinto informe sobre las condiciones climatológicas. En ese sentido, es curioso observar que los diarios personales de los reyes —por más conmociones que sacudan sus reinos– tienen ese motivo como preocupación esencial. Así es la suerte: en esa ocasión se me ofreció algo cuyas huellas nunca habría seguido, de haber tenido que planear yo mismo la cacería. Estoy, pues, en condiciones de afirmar que la mañana en que nació Sebastian Knight no soplaba viento, la temperatura era de doce grados (Réaumur) bajo cero... y eso es cuanto la buena dama juzgó digno rememorar. A decir verdad, no encuentro ninguna razón valedera para mantener su anonimato. Me parece harto improbable que lea alguna vez este libro. Su nombre era y es Olga Olegovna Orlova: ¿no habría sido una pena omitir esa aliteración ovoide?
El magro relato de la dama no puede sugerir a un lector que no haya viajado los deleites propios de un día invernal en San Petersburgo: el puro lujo de un cielo sin nubes, cuyo fin no es entibiar la carne, sino apenas agradar la mirada; el resplandor de las huellas de los trineos sobre la nieve hollada, en calles espaciosas, con un matiz pardo en el centro, debido a una pingüe mezcla de estiércol de caballo; el abigarrado racimo de globos pregonados por un vendedor ambulante con delantal; la suave curva de una cúpula —su oro ofuscado por la tenue floración de la escarcha—; en los abedules de las plazas hasta la más frágil de sus ramillas contorneada de blanco; el estridor, el tañido del tránsito invernal... A propósito: qué extraño es mirar una vieja postal —como la que he puesto en mi escritorio para divertir un instante al niño de la memoria– y recordar la anarquía de los cabriolés rusos, que viraban cuando se les antojaba, donde se les antojaba y como se les antojaba, de modo que en vez de la corriente recta y consciente del tránsito actual se veía —como en esta fotografía coloreada– una calle ancha como un sueño, con carruajes torcidos bajo cielos de un azul increíble que, en la lejanía, van diluyéndose automáticamente hasta un relumbre rosado de mnemónica trivialidad.
No he podido obtener una fotografía de la casa donde nació Sebastian, pero la conozco muy bien: yo mismo nací en ella, unos seis años después que él. Teníamos el mismo padre: había vuelto a casarse poco después de su divorcio de la madre de Sebastian. Cosa extraña, este segundo casamiento no se menciona en la Tragedia de Sebastian Knight,de Goodman (aparecida en 1936 y a la cual he de referirme con detalle). Para los lectores del libro de Goodman estoy condenado a pasar por un ser inexistente, por un falso pariente, por un gárrulo impostor. Pero el propio Sebastian, en su obra más autobiográfica (El bien perdido),encuentra unas cuantas palabras amables para referirse a mi madre, y creo que ella las merecía. Tampoco es exacto, como sugirió la prensa británica después de la muerte de Sebastian, que su padre muriese en un duelo librado en 1913; la verdad es que se recobraba rápidamente de la herida de bala recibida en el pecho cuando —un mes después– atrapó un resfriado que no podía permitirse su pulmón a medio curar.
Soldado aguerrido, hombre afable, ocurrente, ingenioso, lo agitaba esa inquietud aventurera que Sebastian heredó como escritor. El invierno pasado, durante un almuerzo de literatos en South Kensington, se oyó decir a un viejo crítico muy celebrado —por cuyo brillo y erudición siempre he sentido respeto—, al dirigirse la conversación hacia la prematura muerte de Sebastian Knight: «¡Pobre Knight! Tuvo dos períodos: en el primero fue un hombre mediocre que escribía en un inglés estropeado; en el segundo fue un hombre estropeado que escribía en un inglés mediocre.» Observación maligna, y en más de un sentido: es demasiado fácil hablar de un autor muerto a espaldas de sus libros. Quisiera creer que el chistoso no se siente orgulloso al recordar ese chiste, tanto más cuanto que había revelado una contención mucho mayor al estudiar, pocos años antes, la obra de Sebastian Knight.
Sin embargo, ha de admitirse que en cierto sentido la vida de Sebastian, aunque lejos de ser mediocre, carecía del tremendo vigor de su estilo literario. Cada vez que abro uno de sus libros me parece ver a mi padre precipitándose en el cuarto, con ese peculiar modo suyo de abrir de golpe la puerta para arrojarse un segundo después sobre la cosa que buscaba o la persona que quería. Mi primera impresión de él es siempre ésta: súbitamente algo me levanta, sin aliento, del suelo, todavía con el tren de juguete colgando de mi mano y con los caireles de la araña peligrosamente cerca de mi cabeza. Me bajaba tan de repente como me había izado, tan de repente como la prosa de Sebastian levanta al lector para dejarlo caer, bruscamente, en el alegre bathosdel enmarañado párrafo que sigue. Algunas bromas favoritas de mi padre también parecen haber florecido en relatos tan típicos de Knight como Albinos de negroo La montaña cómica,acaso el mejor, un cuento deliciosamente extraño que me hace pensar en un niño que ríe en sueños.
Fue en el extranjero, en Italia si no recuerdo mal, donde mi padre —por entonces un joven soldado de la guardia con licencia– conoció a Virginia Knight. Ese primer encuentro se relaciona con una cacería del zorro en Roma, a principios de la década de los noventa; pero no puedo precisar si el detalle me fue mencionado por mi madre o si es el recuerdo subconsciente de una borrosa instantánea. Mi padre la cortejó durante mucho tiempo. Era hija de Edward Knight, caballero de cierta posición. Eso es cuanto sé de él, pero el hecho de que mi abuela, una mujer austera y obstinada (recuerdo su abanico, sus mitones, sus dedos fríos, blancos), se opusiera enérgicamente a la boda y repitiera el texto de sus objeciones mucho después del segundo casamiento de mi padre, me hace deducir que la familia Knight (sea cual fuere su índole) no alcanzaba el nivel (sea cual fuere este nivel) exigido por los cánones del antiguo régimen en Rusia. Tampoco estoy seguro de si el primer matrimonio de mi padre alarmaba de algún modo las tradiciones de su regimiento: lo cierto es que sus verdaderos éxitos militares no empezaron hasta la guerra con Japón, o sea después de que su mujer lo abandonara.
Todavía era yo un niño cuando perdí a mi padre. Mucho después, en 1922, pocos meses antes de la última y fatal operación de mi madre, me dijo ella varias cosas que, pensaba, yo debía conocer. El primer matrimonio de mi padre no había sido feliz. Una mujer extraña, un ser inquieto y desasosegado, pero no con la inquietud de mi padre. La de mi padre era una busca incesante que sólo cambiaba su objeto cuando lo alcanzaba. La de ella era una persecución un tanto desapasionada, caprichosa, oscilante, que unas veces la hacía apartarse de lo común y otras veces quedaba olvidada a mitad de camino, así como olvidamos el paraguas en un coche de alquiler. En cierto modo quería a mi padre —un modo harto antojadizo, para decirlo de alguna forma– y cuando un día se le ocurrió que podía enamorarse de otro (cuyo nombre nunca pudo obtener mi padre de sus labios) abandonó marido e hijo con la rapidez con que una gota de lluvia empieza a resbalar hacia la punta de una hoja de lila. Ese salto hacia arriba de la hoja abandonada por su reluciente carga debió de causar un dolor muy intenso a mi padre. No me gusta demorarme en el recuerdo de aquel día en un hotel de París: Sebastian, de cuatro años, mediocremente atendido por una niñera perpleja; mi padre encerrado en su habitación, «esa peculiar habitación de hotel que es el escenario ideal para las peores tragedias: el reloj inanimado y brillante (el tieso bigote de las dos menos diez) bajo su cúpula de cristal, sobre una chimenea infame; la ventana francesa con su mosca aturdida entre el vidrio y la muselina; una hoja con membrete del hotel sobre el secante cubierto de manchas». Esta es una cita de Albinos de negro;en verdad, no tiene relación con ese desastre concreto, pero conserva el recuerdo distante del malhumor de un niño tendido sobre una raída alfombra de hotel, sin nada que hacer, frente a una extraña expansión de tiempo, tiempo extraviado, derramado...
La guerra en el Lejano Oriente ofreció a mi padre esa dichosa actividad que le ayudó, si no a olvidar a Virginia, por lo menos a sentir otra vez que la vida era digna de vivirse. Su vigoroso egotismo no era sino una forma de vitalidad viril y, como tal, plenamente afín a su naturaleza esencialmente generosa. Un dolor permanente —sin mencionar ya el suicidio– habría sido para él algo mezquino, una entrega vergonzosa. En 1905, cuando volvió a casarse, sin duda tuvo la satisfacción de haberse impuesto al destino.
Virginia reapareció en 1908. Era una viajera inveterada, siempre en movimiento; sentíase tan en su casa en una pensión modesta como en un hotel lujoso: el hogar sólo representaba para ella el goce del cambio constante. De ella Sebastian heredó esa pasión extraña, casi romántica, por los coches-cama y los Grandes Trenes Expresos Europeos, «el dulce traqueteo de paneles brillantes en las noches azules; el largo, angustioso suspiro de los frenos en estaciones vagamente entrevistas; una cortinilla de cuero repujado que, al levantarse, deja ver un andén; un mozo de estación que empuja el carro de los equipajes; el globo lácteo de una lámpara con una pálida mariposa revoloteando a su alrededor; el tañido de un martillo invisible que comprueba las ruedas; el deslizarse en las tinieblas; la fugaz visión de una mujer sola que hurga entre objetos de brillo argénteo en su neceser, sobre la felpa azul de un compartimiento iluminado».
Virginia llegó en el Expreso del Norte un día invernal, sin el menor aviso, y envió un billete lacónico en que manifestaba su deseo de ver a su hijo. Mi padre se había marchado al campo para una cacería del oso; fue mi madre, pues, quien llevó tranquilamente a Sebastian al Hotel d'Europe, donde Virginia se había detenido por una sola tarde. Allí, en el vestíbulo, conoció a la primera mujer de su marido: una mujer esbelta, ligeramente angulosa, de carita nerviosa bajo un inmenso sombrero negro.
Se levantó el velo para besar al niño: apenas lo tocó se echó a llorar, como si la sien tibia y suave de Sebastian hubiera sido la fuente misma y el solaz de su dolor. Inmediatamente después se puso los guantes y empezó a contar a mi madre, en pésimo francés, una historia insignificante e inconexa sobre una polaca que había intentado robarle su bolso en el coche-restaurante. Después puso en la mano de Sebastian un paquetillo de pastillas azucaradas, sonrió nerviosamente a mi madre y partió en pos del mozo de cuerda, que llevaba su equipaje. Eso fue todo. Al año siguiente murió.
Se ha sabido, por medio de un primo suyo, Mr. H. F. Stainton, que durante los últimos meses de su vida vagabundeó por el sur de Francia, deteniéndose durante uno o dos días en calurosas ciudades de provincias muy pocas veces frecuentadas por turistas, sola, febril —había abandonado a su amante– y sin duda muy desdichada. Ese ir y venir sobre sus propios pasos habrían hecho pensar que huía de alguien, de algo; por otro lado, para quien conocía su idiosincrasia, esa vehemencia de tísica no era sino la exacerbación definitiva de su inquietud habitual. Murió de insuficiencia cardíaca (enfermedad de Lehmann) en la pequeña ciudad de Roquebrune, en el verano de 1909. No resultó fácil enviar el cadáver a Inglaterra: sus parientes habían muerto tiempo antes y sólo Mr. Stainton asistió a su entierro en Londres.
Mis padres vivían dichosos. Era la suya una unión tranquila y tierna, inexpugnable por los malévolos chismes de algunos parientes que murmuraban que mi padre, aunque marido enamorado, se dejaba tentar de cuando en cuando por otras mujeres. Un día, en las vísperas de la Navidad de 1912, una conocida suya, muchacha encantadora e inconsciente, le mencionó, mientras paseaban junto al Nevsky, que el prometido de su hermana, un tal Palchin, había conocido a su primera mujer. Mi padre dijo que recordaba al hombre: se habían conocido en Biarritz, unos diez años antes, o quizá nueve...
—Oh, pero siguió viéndola después —dijo la muchacha—. ¿Sabes? Le ha confesado a mi hermana que vivió con Virginia después de tu separación... Al final ella lo plantó en algún lugar de Suiza... ¿No es divertido? Nadie lo sabía.
—Bueno, si no se supo en su momento, no veo el motivo para que la gente empiece a hablar del asunto diez años después —dijo mi padre tranquilamente.
Una coincidencia poco feliz, al día siguiente, hizo que un buen amigo de nuestra familia, el capitán Belov, preguntara casualmente a mi padre si era cierto que su primera mujer era originaria de Australia. El, el capitán, había creído siempre que era inglesa. Mi padre contestó que los padres de su primera mujer habían vivido algún tiempo en Melbourne, pero que ella había nacido en Kent; eso era cuanto sabía.
—¿Qué te hace preguntarme eso? —agregó.
El capitán respondió evasivamente que su mujer había asistido a cierta reunión en que alguien había dicho algo...
—Me temo que tendré que acabar con ciertas cosas —dijo mi padre.
A la mañana siguiente visitó a Palchin, que lo recibió con una jovialidad más efusiva de lo imprescindible. Dijo que había pasado muchos años en el extranjero y le encantaba volver a ver a viejos amigos.
—Se ha difundido una sucia mentira —dijo mi padre sin sentarse– y creo que sabe usted de qué se trata.
—Al grano, mi querido amigo —dijo Palchin—: es inútil que pretenda ignorar adonde quiere usted llegar. Lamento que la gente se haya puesto a murmurar, pero en verdad no veo motivo para que nos exaltemos... Nadie tiene la culpa de que en una ocasión nos embarcáramos en la misma nave.
—En ese caso, señor —dijo mi padre—, recibirá usted la visita de mis padrinos.
Palchin era un necio, un hombre vulgar, por cuanto deduje del relato de mi madre (que empleó en su narración la vivida forma directa que he procurado reproducir aquí). Pero, precisamente por ser Palchin un hombre necio y vulgar, me es difícil comprender por qué un hombre de la calidad de mi padre arriesgó su vida para satisfacer... ¿qué? ¿El honor de Virginia? ¿Su propio deseo de venganza? Así como el honor de Virginia había quedado irremediablemente mancillado por el hecho mismo de su fuga, toda idea de venganza hubiese debido perder su acre urgencia en los felices días del segundo matrimonio. ¿O era tan sólo el sonido de un nombre, la visión de un rostro, la aparición súbita y grotesca de unos rasgos individuales en lo que había sido un espectro sojuzgado y sin cara? Todo ello sumado, ese eco de un pasado distante (y los ecos no suelen ser más que un ladrido, por armoniosa que sea la voz de quien habla), ¿compensaba la ruina de nuestro hogar y el dolor de mi madre?
El duelo se libró en medio de una tempestad de nieve, a orillas de un arroyo helado. Se oyeron dos disparos antes de que mi padre se desplomara boca abajo sobre una chaqueta militar tendida en la nieve. Palchin encendió un cigarrillo con manos trémulas. El capitán Belov llamó a los cocheros, que esperaban discretamente, a cierta distancia, en el camino cubierto de nieve. Toda esa escena absurda había durado tres minutos.
En El bien perdido,Sebastian da sus propias impresiones sobre ese lúgubre día de enero. «Ni mi madrastra —escribe– ni ninguna otra persona de la casa tenía conocimiento de lo que habría de ocurrir. La víspera, durante la comida, mi padre me arrojó pelotillas de pan a través de la mesa: trataba de alegrarme, pues yo había estado de mal humor el día entero a causa de unas endiabladas prendas de lana que el médico me obligaba a llevar. Pero yo fruncía el ceño y me volvía hacia otra parte. Después de comer nos sentamos en el estudio; sorbiendo su café, mi padre escuchó las quejas de mi madrastra: Mademoiselle tenía la fea costumbre de dar dulces a mi hermanastro después de acostarlo. En el extremo opuesto del cuarto, sentado en el sofá, yo volvía las páginas de Chums:"Atención con la próxima cuota de la pianola." Chistes al pie de las grandes páginas delgadas. "El huésped de honor ha visitado la escuela: ¿Qué le ha impresionado más? Un garbanzo lanzado con una cerbatana." Trenes expresos rugientes a través de la noche. El equipo de cricket que devolvió el cuchillo arrojado por un enconado malayo a un jugador... La serie "sensacional" de los tres muchachos, el primero de los cuales era un contorsionista capaz de mover a su antojo la nariz, el segundo un prestidigitador y el tercero un ventrílocuo... Un jinete saltando sobre un automóvil a toda marcha...
»A la mañana siguiente, en la escuela, me hice un barullo con el problema de geometría que en nuestra jerga llamábamos "los pantalones de Pitágoras." La mañana era tan oscura que en el aula estaban encendidas las luces, cosa que me producía siempre un molesto zumbido en la cabeza. Regresé a mi casa a eso de las tres y media de la tarde, con la viscosa sensación de suciedad que siempre tenía al salir de la escuela y que ahora aumentaba la ropa interior de lana. El asistente de mi padre sollozaba en el vestíbulo.»
2
En su apresurado y erróneo libro, Goodman presenta en unas cuantas frases poco logradas una imagen ridículamente falsa de la niñez de Sebastian Knight. Una cosa es ser el secretario de un autor, y otra escribir su biografía. Y si semejante tarea ha sido sugerida por el deseo de lanzar al mercado un libro mientras aún puede cambiarse con éxito el agua de las flores sobre una tumba recién abierta, no es asunto fácil combinar la prisa comercial con la investigación exhaustiva, la imparcialidad y la agudeza. No intento arruinar ninguna reputación. No estoy calumniando si afirmo que sólo el ímpetu de la máquina de escribir pudo persuadir a Goodman de que «la educación rusa había sido impuesta a la fuerza en un niño siempre consciente de la poderosa corriente inglesa de su sangre». Esa influencia foránea, prosigue Goodman, «produjo hondos sufrimientos en el niño, a tal punto que en sus años de madurez no podía sino recordar con un estremecimiento a los barbados muyiks, los iconos, el estrépito de las balalaikas y cuanto había desplazado su saludable educación inglesa».
Es de todo punto innecesario observar que el concepto de Goodman sobre el ambiente ruso no es más exacto que, por ejemplo, la noción de un calmuko sobre Inglaterra como un negro lugar donde maestros de bigotes rojos azotan a los niños hasta hacerles saltar la sangre. Lo que es imprescindible observar, en cambio, es que Sebastian se educó en una atmósfera de refinamiento intelectual, que fusionaba la espiritualidad de un hogar ruso con los tesoros de la cultura europea, y que sea cual fuere la reacción de Sebastian ante sus recuerdos rusos, su índole compleja y peculiar nunca se rebajó a la vulgaridad insinuada por su biógrafo.
Recuerdo a Sebastian de niño, seis años mayor que yo, embadurnando papeles con acuarelas en el aura doméstica de una majestuosa lámpara de kerosene cuya pantalla de seda rosa —ahora que brilla en mi recuerdo– parece pintada por el pincel demasiado mojado de mi hermano. Me veo a mí mismo, un niño de cuatro o cinco años, de puntillas, tenso y agitado por el esfuerzo de ver mejor la caja de pinturas tras el codo en movimiento de mi hermano: rojos y azules pegajosos, tan lamidos y gastados que brillaba la loza de sus cavidades. Se oye un ruido muy leve cada vez que Sebastian mezcla sus colores en el reverso de la fina tapa, y el agua del vaso que tiene ante sí se anubla con mágicos tintes. Su pelo negro, muy corto, hace visible sobre la oreja diáfana y rosada una pequeña marca de nacimiento – acabo de encaramarme sobre una silla—, pero sigue sin prestarme atención hasta que, con un gesto torpe, intento tocar el panecillo más azul de la caja: entonces, con un movimiento del hombro, me rechaza sin volverse, silencioso y distante como siempre es conmigo. Me recuerdo atisbando a través de los barrotes, mientras él subía las escaleras al regreso de la escuela, vestido con el uniforme negro reglamentario, con aquel cinturón de cuero que yo codiciaba en secreto. Subía lentamente, inclinando el cuerpo, arrastrando tras de sí la cartera de colegial, palmoteando el pasamanos y asiéndose, de cuando en cuando, para subir dos o tres escalones a la vez. Yo apretaba los labios y lanzaba un blanco hilo de saliva que caía y caía sin acertar jamás a Sebastian: no lo hacía para molestarlo, sino en un vano intento de hacerle reparar en mi existencia. Conservo también un vivido recuerdo: Sebastian anda en una bicicleta de manubrio muy bajo por un camino soleado en el parque de nuestra casa de campo; avanza lentamente, con los pedales inmóviles, y yo troto tras él. Me apresuro cuando sus pies, calzados con sandalias, hacen presión sobre los pedales. Hago lo posible para no alejarme de la zumbante rueda trasera, pero Sebastian no repara en mí y de pronto se aleja definitivamente, dejándome sin aliento y aún al trote.
Después, cuando Sebastian tenía dieciséis años y yo diez, solía ayudarme en mis tareas escolares, explicándome algunos puntos con tal apresuramiento e impaciencia que de nada me servía su auxilio: al rato de empezar se guardaba el lápiz en el bolsillo y se precipitaba fuera del cuarto. Por entonces era alto y pálido; sobre el labio superior tenía una sombra oscura. Llevaba el pelo brillante, partido en dos, y escribía en un cuaderno de notas negro versos que guardaba en el cajón de su escritorio.
Una vez descubrí dónde escondía la llave (en una grieta de la pared, junto a la blanca estufa holandesa de su cuarto) y abrí el cajón. Encontré el cuaderno negro; también encontré la fotografía de la hermana de un compañero de escuela, algunas monedas de oro y un saquito de muselina con pastillas azucaradas. Los poemas estaban en inglés. Habíamos recibido lecciones de inglés en nuestra casa, no mucho antes de la muerte de mi padre, y aunque yo no podía hablar con fluidez esa lengua, la escribía y leía con relativa facilidad. Recuerdo confusamente que los versos eran románticos, llenos de rosas oscuras y estrellas y llamadas del mar; pero un detalle se destaca nítido en mi memoria: al pie de cada poema, la firma era un caballo negro de ajedrez, dibujado con tinta china.
He procurado dar una imagen coherente de cuanto vi de mi hermanastro en aquellos días infantiles, entre 1910 (el año en que empecé a tener conciencia) y 1919 (el año en que partió para Inglaterra). Pero la tarea es superior a mis medios. La imagen de Sebastian no aparece como parte de mi adolescencia, un objeto de selección y desarrollo incesantes, ni se muestra como una serie de visiones familiares: llega hasta mí en unos pocos vislumbres brillantes, como si no hubiera sido un miembro constante de mi familia, sino algún visitante ocasional que atravesara un cuarto iluminado para sumirse durante un largo intervalo en la noche. Todo ello no puede explicarse por el hecho de que mis propios intereses infantiles impidieran cualquier relación consciente con alguien demasiado crecido para ser mi compañero, aunque no lo bastante para ser mi guía, sino por el constante retraimiento de Sebastian, que, aunque yo lo quería entrañablemente, nunca agradeció o alentó mi afecto. Quizá podría describir su modo de caminar, de reír, de estornudar; pero todo ello no formaría sino un abigarrado montón de fragmentos de película cinematográfica cortados, sin conexión con el drama esencial. Y allí había un drama. Sebastian nunca pudo olvidar a su madre, ni pudo olvidar que su padre había muerto por ella. Que su nombre no se pronunciara nunca en nuestra casa rodeaba de una morbosa fascinación el encanto recordado que impregnaba su alma impresionable. Yo no sé si recordaba con nitidez la época en que su madre era la mujer de su padre; acaso conservaba ese recuerdo como un suave resplandor en el fondo de su vida. Tampoco puedo decir qué sintió al volver a ver a su madre cuando tenía nueve años. Dice mi madre que a partir de entonces se mostró ausente y taciturno, y nunca mencionó esa entrevista fugaz y patéticamente incompleta. En El bien perdidoSebastian alude a un sentimiento amargo hacia su padre, que se mostraba feliz en su segundo matrimonio. Tal sentimiento se convirtió en culto extático cuando supo la razón del duelo fatal de su padre.
«Mi descubrimiento de Inglaterra —escribe Sebastian (El bien perdido)—insufló nueva vida a mis recuerdos más íntimos... Después de Cambridge, inicié un viaje por Europa y pasé dos semanas apacibles en Montecarlo. Creo que hay allí un casino de juego, pero lo ignoré, pues el trabajo de mi primera novela se llevaba casi todo mi tiempo: un intento harto presuntuoso que, me alegra decirlo, fue rechazado por tantos editores como lectores tuvo mi segundo libro. Un día salí a dar un paseo y encontré un lugar llamado Roquebrune. Era en Roquebrune donde había muerto mi madre, trece años antes. Recuerdo claramente el día en que mi padre me informó de su muerte y me dio el nombre de la pensión donde ocurrió. El nombre era "Les Violettes". Pregunté a un chófer si conocía la casa, pero no pudo guiarme. Después me dirigí a un vendedor de fruta, que me indicó el camino. Al fin llegué a una villa rosada, con el techo cubierto de las típicas tejas provenzales; en el portal advertí un ramo de violetas pintado con torpeza. Conque aquélla era la casa... Atravesé el jardín y hablé con la patrona. Me dijo que acababa de hacerse cargo de la pensión y no sabía nada del pasado. Le pedí permiso para sentarme un rato en el jardín. Un viejo —desnudo hasta donde yo podía verlo– me atisbo desde un balcón; salvo él, no había otra persona en el lugar. Me senté en un banco azul, bajo un gran eucalipto que tenía casi toda la corteza desprendida, como siempre parece ocurrir con esos árboles. Después procuré ver la casa rosada, el árbol, la escena toda con los ojos con que mi madre la habría visto. Lamenté no saber cuál era la ventana de su cuarto. A juzgar por el nombre de la villa, supuse que también ella habría tenido ante sus ojos el mismo macizo de pensamientos violetas. Poco a poco fui sumergiéndome en tal estado que durante un instante el rosa y el verde parecieron estremecerse y flotar, como vistos a través de un velo de bruma. Mi madre, una figura esbelta y borrosa, con un sombrero inmenso, subió lentamente los escalones que parecían diluirse en agua. Un tremendo topetazo me devolvió a la conciencia: había rodado una naranja del envoltorio que tenía en mi regazo. La recogí y salí del jardín. Unos meses después, en Londres, trabé conocimiento con un primo de mi madre. La conversación me llevó a mencionar mi visita al lugar donde ella había muerto. "Oh, pero fue en la otra Roquebrune —me dijo—, la que está en el Var..."»
Es curioso constatar que Goodman, al citar el mismo pasaje, se contenta con observar que «Sebastian Knight estaba prendado del lado cómico de las cosas y era tan incapaz de tomarlas por el lado serio, que se las compuso, sin ser de naturaleza cínica o insensible, para jugar con las emociones íntimas que el resto de la humanidad considera sagradas». No es de asombrarse que este solemne biógrafo no acierte nunca al interpretar cualquier rasgo de su héroe.
Por razones ya mencionadas no intentaré describir la niñez de Sebastian con la metódica continuidad que habría observado de haber sido Sebastian un personaje ficticio. En ese caso, habría informado y divertido al lector narrando el lento desarrollo de mi héroe, de la infancia a la juventud. Pero si lo hubiese hecho con Sebastian, el resultado habría sido una de esas «biographies romancees» que son con mucho la peor clase de literatura inventada hasta ahora. Dejemos cerrada, pues, la puerta, y que apenas se vea un tenue hilo de luz; que se apague la lámpara en el cuarto vecino donde Sebastian ha ido a acostarse; que la hermosa casa olivácea en la ribera del Neva se disuelva poco a poco en la helada noche gris y azulada, mientras los copos de nieve que caen suavemente fluctúan en el halo lunar del alto farol de la calle y espolvorean los poderosos miembros de las dos cariátides barbadas que sostienen, con esfuerzo de Atlante, el mirador de la habitación de mi padre. Mi padre ha muerto, Sebastian está dormido, o al menos inmóvil, en la habitación vecina, y yo estoy en la cama, despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad.








