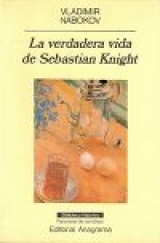
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Unos veinte años después emprendí un viaje a Lausanne para ver a la vieja señora suiza que había sido institutriz de Sebastian y después mía. Debía de tener casi cincuenta años al dejarnos en 1914; había cesado la correspondencia que nos unía, de modo que no estaba seguro de encontrarla viva en 1936. Pero la encontré. Había allí, como pude descubrir, una unión de viejas damas suizas que habían sido institutrices en Rusia, antes de la revolución. Vivían «en su pasado», como me explicó el amabilísimo caballero que me guió; aguardaban la muerte —y muchas de esas damas eran decrépitas o estaban chochas– comparando notas, riñendo entre sí y demostrando las condiciones de Suiza, que habían descubierto después de los muchos años vividos en Rusia. Su tragedia consistía en el hecho de que durante todos aquellos años pasados en un país extraño se habían mantenido totalmente inmunes a su influjo (hasta el punto de no aprender la más simple palabra rusa). Hostiles, en cierto modo, al mundo que las rodeaba —cuántas veces había oído a Mademoiselle lamentarse por su exilio, quejarse del abandono y la incomprensión en que se la tenía, anhelar su tierra natal—, cuando esos pobres seres errabundos regresaron a su patria se encontraron como extranjeros en un país cambiado, y un capricho de los sentimientos hizo que Rusia (que había sido para ellas un abismo arcano, un retumbar remoto, más allá del rincón iluminado de un cuarto apartado, con fotografías en marcos de madreperla y una acuarela con la vista del castillo de Chillón), la desconocida Rusia, adquiriera ahora el aspecto de un paraíso perdido, un lugar vasto e incierto, pero —retrospectivamente– acogedor, poblado de pensativas fantasías. Encontré muy gris a Mademoiselle, pero tan llena de energía como siempre, y después de los primeros y efusivos abrazos empezó a recordar menudencias de mi niñez, tan deformadas o tan ajenas a mi memoria que dudé de su pasada realidad. Ignoraba la muerte de mi madre; tampoco sabía que Sebastian había muerto tres meses antes. Entre paréntesis, tampoco había llegado a su conocimiento que había sido un gran escritor. No hacía más que lloriquear, y sus lágrimas eran sinceras; pero parecía incomodarla que no me uniera a su llanto.
—Siempre has sido muy dueño de ti —me dijo.
Le conté que estaba escribiendo un libro sobre Sebastian y le pedí que me hablara de su niñez. Ella había entrado en nuestra casa poco después del segundo matrimonio de mi padre, pero en su mente el pasado se confundía y desplazaba a tal punto que hablaba de la primera mujer de mi padre (cette horrible Anglaise)como si la hubiese conocido tan bien como a mi madre (cette femme admirable).
—Mi pobrecito Sebastian —gimoteó—, tan bueno conmigo, tan noble... Ah, cómo recuerdo aquel modo tan suyo de echarme los bracitos al cuello y decirme: «Odio a todos, menos a ti, Zelle, tú eres la única que comprendes mi alma.» Y el día en que di una palmada en su mano, une toute petite tape,por haber sido descortés con tu madre... la expresión de sus ojos... casi me hizo llorar... y su voz cuando dijo: «Te lo agradezco, Zelle; no volverá a ocurrir.»
Siguió en el mismo tono durante largo rato, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Después de varios intentos infructuosos, me las compuse para desviar la conversación. Por entonces ya estaba completamente ronco, pues la dama había perdido quién sabe dónde su trompetilla. Después habló de su vecina, una gorda criatura aún más vieja que ella, con quien me había topado en el pasillo.
—La buena mujer está completamente sorda —se quejó—; es una mentirosa terrible. Sé muy bien que no hizo más que dar lecciones a los hijos de la princesa Demidov... pero nunca vivió en su casa.
Cuando me marché, gritó:
—Escribe ese libro, ese hermoso libro. Hazlo como un cuento de hadas, y que Sebastian sea el príncipe. El príncipe encantado... Muchas veces le dije yo: «Sebastian, ten cuidado, las mujeres te adorarán.» Y él me respondía riendo: «Bueno, también yo las adoraré...»
Yo iba retrocediendo. Me dio un sonoro beso, me palmeó la mano, volvió a lloriquear. Miré sus ojos viejos y nublados, el brillo muerto de sus dientes falsos, el prendedor de granates —que recordaba tan bien– en su pecho... Nos despedimos. Llovía con violencia y me sentí avergonzado y molesto por haber interrumpido mi segundo capítulo para tan inútil peregrinación. Pero algo me había impresionado especialmente. No me había preguntado un solo detalle sobre la vida de Sebastian en todos esos años, no me había hecho una sola pregunta sobre su muerte: nada.
3
En noviembre de 1918 mi madre decidió huir con Sebastian y conmigo de los peligros de Rusia. La revolución estaba en pleno ímpetu, las fronteras estaban cerradas. Se puso en contacto con un hombre cuya profesión era pasar refugiados por la frontera y quedó concertado que por cierta suma —la mitad de la cual se pagó de antemano– nos llevaría a Finlandia. Dejaríamos el tren en la frontera misma, en un lugar al que podía llegarse legalmente, y después seguiríamos por senderos ocultos, tanto más escondidos a causa de las abundantes nevadas de aquella región silenciosa. En el punto de partida del tren mi madre y yo nos encontramos aguardando a Sebastian, que, con la heroica ayuda del capitán Belov, acarreaba el equipaje de casa a la estación. El tren debía partir a las 8.40 de la mañana. Eran ya las 8.30 y Sebastian no aparecía. Nuestro guía ya estaba en el tren, leyendo tranquilamente un diario; había advertido a mi madre que por ningún motivo le hablaría en público, y a medida que pasaba el tiempo y el tren estaba próximo a partir, una sensación de pánico empezó a invadirnos. Sabíamos que el hombre, de acuerdo con las tradiciones de su profesión, no volvería a intentar una operación fracasada en su principio mismo. Sabíamos, asimismo, que nunca más podríamos permitirnos los gastos de la huida. Pasaban los minutos y yo sentía que algo gorgoteaba desesperadamente en el hueco de mi estómago. La idea de que al cabo de uno o dos minutos el tren partiría y deberíamos volver al frío y oscuro desván (habían nacionalizado nuestra casa meses antes) era horrible. Durante el camino a la estación nos habíamos adelantado a Sebastian y a Belov, que empujaban el carricoche cargado sobre la nieve crujiente. Esa imagen permanecía inmóvil ante mis ojos (tenía entonces trece años y era muy imaginativo) como una visión encantada, inmóvil para siempre. Mi madre, con las manos metidas en las mangas y un mechón de pelo gris asomando bajo el pañuelo de lana, iba y venía, tratando de encontrar los ojos de nuestro guía cada vez que pasaba ante su ventanilla. Las 8.45, las 8.50... La partida del tren se demoraba, pero al fin sonó el silbato, una nubécula de cálido humo blanco dibujó su sombra sobre la nieve parda del andén y al mismo tiempo Sebastian apareció a la carrera, con las orejeras de su gorra de piel flameando en el viento. Los tres subimos al tren en movimiento. Pasó algún tiempo antes de que pudiera contarnos que el capitán Belov había sido arrestado en la calle, precisamente al pasar frente a la casa donde había vivido antes, y que, abandonando el equipaje a su destino, él, Sebastian, había emprendido una carrera desesperada hacia la estación. Pocos meses después supimos que nuestro pobre amigo había sido fusilado con otras personas, hombro con hombro junto a Palchin, que murió tan valientemente como Belov.
En su último libro, El extraño asfódelo(1936), Sebastian pinta un personaje secundario que acaba de escapar de un innominado país de terror y miseria. «¿Qué puedo deciros sobre mi pasado, caballeros? —escribe—. Nací en una tierra donde la idea de libertad, la noción de derecho, el hábito de la bondad humana eran cosas fríamente despreciadas y brutalmente descartadas. De cuando en cuando, en el curso de la historia, un gobierno hipócrita pintaba los muros de la prisión nacional con un matiz más vistoso de amarillo y proclamaba ruidosamente la garantía de los derechos, familiar en estados más felices; pero tales derechos eran el patrimonio exclusivo de los carceleros, o bien implicaban una degradación oculta que los hacía aún más amargos que las formas de la tiranía abierta... En esa tierra todo hombre era un esclavo o un matón. Puesto que el espíritu y cuanto le es afín estaba negado al hombre, la imposición del dolor corporal llegó a considerarse más que suficiente para gobernar la naturaleza humana... De cuando en cuando ocurría algo llamado revolución: los esclavos se hacían matones, y viceversa. Siniestro país, lugar infernal, caballeros; si de algo estoy seguro en la vida, es de que nunca cambiaré la libertad de mi exilio por la vil parodia de hogar...»
Como este personaje hace una referencia marginal a los «grandes bosques y las llanuras cubiertas de nieve», Goodman supone precipitadamente que el pasaje entero se relaciona con la actitud del propio Sebastian Knight hacia Rusia. Error absurdo: cualquier lector sin prejuicios advertirá fácilmente que las palabras citadas se refieren más bien a una amalgama antojadiza de iniquidades tiránicas que a una nación o realidad histórica determinadas. Y si traigo a colación esas palabras en la parte de mi relato que describe la huida de Sebastian desde la Rusia revolucionaria, es porque quiero introducir en seguida algunas frases tomadas de su libro más autobiográfico: «Siempre he pensado —escribe en El bien perdido—que una de las emociones más puras es la del hombre que recuerda su patria. Me habría gustado mostrarlo en un penoso esfuerzo de la memoria para mantener viva y resplandeciente la imagen de su pasado: las azules colinas recordadas, las alegres carreteras, el cerco con su rosa silvestre, el campo con sus conejos, la cúpula lejana, la campánula inmediata... Pero como el tema ya ha sido tratado por autores que me superan —y también porque siento un recelo innato por lo que me es fácil expresar – , he negado acceso a todo viajero sentimental en la roca de mi áspera prosa.»
Sea cual fuere la interpretación de este pasaje, es evidente que sólo quien ha sabido qué es huir de un país amado se sentirá atraído por esa imagen de nostalgia. Me es imposible creer que Sebastian, por tétrico que fuera el aspecto de Rusia cuando huimos de ella, no sintiera el desgarramiento que todos experimentábamos. En suma: Rusia había sido su hogar, la sede de personas bondadosas, comprensivas, de buenas maneras, condenadas al exilio por el único crimen de existir. Y ése era el grupo al que también él pertenecía.
Después de haber penetrado silenciosamente en Finlandia, pasamos algún tiempo en Helsingfors. Luego nuestros caminos se bifurcaron. Mi madre cedió a la sugerencia de un viejo amigo y me llevó a París, donde seguí mi educación. Y Sebastian se marchó a Londres y Cambridge. Su madre le había dejado una renta nada despreciable: no serían monetarias las preocupaciones que lo estorbarían en el futuro. Antes de que partiera, los tres nos sentamos un minuto en silencio, según la tradición rusa. Recuerdo cómo estaba sentada mi madre, con las manos en el regazo, haciendo girar el anillo de bodas de mi padre (como solía hacerlo cuando estaba inactiva), que llevaba en el mismo dedo que el suyo, los había atado con un cordel negro porque el de mi padre le iba demasiado grande. También recuerdo la actitud de Sebastian; iba vestido con un traje azul oscuro, tenía las piernas cruzadas y mecía apenas el pie en el aire. Fui el primero en incorporarme; me siguieron Sebastian y después mi madre. Nos hizo prometerle que no iríamos a despedirlo al puerto, de modo que fue allí, en ese cuarto de paredes blanqueadas, donde nos dijimos adiós. Mi madre hizo una rápida señal de la cruz sobre la cara inclinada de Sebastian y un momento después lo vimos por la ventana, mientras subía a un taxi con su equipaje, en la actitud curvada y final de la partida.
No sabíamos de él con demasiada frecuencia ni eran sus cartas muy largas. Durante sus tres años en Cambridge, sólo nos visitó dos veces en París..., aunque en verdad no fue más que una visita, ya que la segunda vez asistió al entierro de mi madre.
Ella y yo hablábamos a menudo de él, sobre todo en los últimos años de su vida, cuando estaba segura de que su fin se acercaba. Fue ella quien me contó la extraña aventura de Sebastian en 1917, sobre la cual no sabía yo nada, ya que por entonces estaba de vacaciones en Crimea. Parece que Sebastian había trabado amistad con el poeta futurista Alexis Pan y con su mujer Larissa, una simpática pareja que alquilaba una cabaña vecina a nuestra casa de campo, cerca de Luga. Alexis Pan era un hombrecillo estrepitoso y fornido, que ocultaba en la intrincada oscuridad de sus versos una luz de genuino talento. Pero como hacía lo posible para alarmar a las gentes con su monstruosa promiscuidad de palabras ociosas (era el inventor del «gruñido submental», como lo llamaba), su esfuerzo parece hoy tan frívolo, falso y anticuado (las cosas demasiado modernas tienen la curiosa virtud de envejecer mucho antes que las demás) que su verdadero valor es recordado por unos pocos estudiosos que admiran sus maravillosas traducciones de poemas ingleses hechas al margen de su carrera literaria. Una de ellas es un verdadero milagro de transposición verbal: su versión rusa de La Belle Dame Sans Merci,de Keats.
Una mañana, pues, Sebastian, de diecisiete años, desapareció dejando a mi madre una nota en que le informaba que acompañaría a Pan y a su mujer en un viaje a Oriente. Al principio mi madre lo tomó por una broma (a pesar de su aire serio, Sebastian urdía a veces bromas feroces, como cuando en un tren atestado hizo que el guarda entregara a una muchacha situada en el extremo opuesto del vagón un mensaje que decía: «No soy más que un pobre guarda, pero la amo»). Pero cuando fue a casa de los Pan, comprobó que se habían marchado de veras. Algo después se supo que la idea de ese viaje a lo Marco Polo, sugerido por Pan, consistía en avanzar hacia Oriente, de una ciudad a otra, organizando en cada una, una «sorpresa lírica», es decir alquilando una sala (o un cobertizo, si no había sala disponible) para dar en ella un recital poético cuyo producto permitiría a los tres llegar hasta la próxima ciudad. Nunca se aclaró en qué consistían las funciones, deberes o auxilios de Sebastian, o si tan sólo le correspondía estar alerta para alcanzar cosas cuando eran necesarias y ser amable con Larissa, de genio vivo y difícil de calmar. Por lo común, Alexis Pan aparecía en escena vestido con traje de calle, perfectamente correcto, a no ser por las inmensas flores de loto que tenía bordadas. En su frente calva llevaba pintada una constelación (la Osa Mayor). Recitaba sus versos con vozarrón tonante que, en hombre tan pequeño, hacía pensar en un ratón pariendo montañas. A su lado, sobre la plataforma, estaba sentada Larissa, gorda y equina en su vestido malva: cosía botones o remendaba un par de pantalones viejos para demostrar que nunca hacía esos menesteres para su marido en la vida cotidiana. De cuando en cuando, entre dos poemas, Pan iniciaba una danza lenta, una mezcla de contorsiones javanesas y de sus propias invenciones rítmicas. Después de los recitales, se emborrachaba gloriosamente, y ésta era su ruina. El viaje a Oriente terminó en Simbirsk, con Alexis borracho perdido, sin un céntimo, en una posada mugrienta, y con Larissa y su histerismo encerrada en un calabozo por haber abofeteado a un oficial poco gentil que había desaprobado el ruidoso genio de su marido. Sebastian volvió a casa con la misma indiferencia con que partiera. «Cualquier otro muchacho —agregó mi madre– se habría mostrado más bien turbado y avergonzado por toda esa tontería», pero Sebastian hablaba de su viaje como de un incidente curioso del que hubiera sido espectador desapasionado. ¿Por qué había tomado parte en ese espectáculo irrisorio?, ¿qué lo había llevado a sumarse a esa pareja grotesca? Todo eso es un misterio completo (mi madre pensaba que acaso lo había engatusado Larissa, pero la mujer era perfectamente fea y madura, y estaba loca de amor por su extravagante marido). Pronto desaparecieron ambos de la vida de Sebastian. Dos o tres años después Pan gozó de una breve y artificial boga en ambientes bolcheviques, debida según creo a la absurda idea (basada sobre todo en una confusión de términos) de que existe una relación natural entre la política extrema y el arte extremo. Después, en 1922 o 1923, Alexis Pan se suicidó con un par de ligas.
—Siempre he sentido —decía mi madre– que no conocí de veras a Sebastian. Sabía que obtenía buenas calificaciones en la escuela, que leía un número asombroso de libros, que era muy cuidadoso en el vestir, que insistía en bañarse con agua fría todas las mañanas, aunque sus pulmones no eran demasiado fuertes... Sabía todo eso y más aún, pero él mismo se me escapaba. Y ahora que vive en un país extraño y nos escribe en inglés, no puedo dejar de pensar que siempre habrá de ser un enigma..., aunque sabe Dios cuánto he tratado de ser buena con él.
Cuando Sebastian nos visitó en París, al finalizar su primer año universitario, me impresionó su aire extranjero. Llevaba un jersey amarillo canario bajo su abrigo de tweed. Sus pantalones de franela tenían rodilleras y llevaba caídos los calcetines, desprovistos de ligas. La corbata ostentaba rayas chillonas y por algún misterioso motivo guardaba el pañuelo en la manga. Fumaba su pipa por la calle, y después la golpeaba contra el tacón. Había adquirido el hábito de volver la espalda al fuego y de hundir las manos en los bolsillos. Hablaba ruso como a saltos y pasaba al inglés si la conversación se prolongaba más allá de un par de frases. Se quedó exactamente una semana.
Cuando regresó, mi madre ya no existía. Nos sentamos juntos un largo rato después del entierro. Me palmeó torpemente el hombro cuando los lentes de mi madre, olvidados sobre un estante, me provocaron un acceso de lágrimas que hasta entonces había logrado retener. Fue muy amable y servicial, con un aire distante, como pensando siempre en otra cosa. Discutimos mi situación y me sugirió que me marchara a la Riviera y después a Inglaterra. Yo acababa de terminar mis estudios. Dije que prefería quedarme en París, donde tenía bastantes amigos. No insistió. El problema monetario también fue mencionado y Sebastian observó, con su curioso aire ausente, que podía darme cuanto dinero necesitara. Creo que usó la palabra "pasta", pero no estoy seguro. Al día siguiente se marchó al sur de Francia. Por la mañana salimos a dar un paseo corto, y como solía ocurrir cuando estábamos a solas, me sentí curiosamente turbado. De cuando en cuando me sorprendía en el penoso esfuerzo de encontrar un tema de conversación. También él callaba. Justo antes de partir, dijo:
—Bueno... Si necesitas algo, escríbeme a mi dirección de Londres. Espero que tu Sorbona [2] 1 te sirva como a mí Cambridge. Y a propósito, busca y encuentra algo que te guste, y entrégate a ello... hasta que te aburras.
Sus ojos oscuros brillaron un instante.
—Buena suerte —agregó—, hasta la vista.
Me sacudió la mano de la manera blanda y afectada que había adquirido en Inglaterra. De pronto, sin motivo explicable, le tuve una lástima infinita y quise decir algo real, algo con alas y corazón, pero los pájaros que deseaba se posaron en mis hombros y en mi cabeza sólo después, cuando estuve solo y no necesitaba palabras.
4
Cuando empecé este libro habían pasado dos meses desde la muerte de Sebastian. Bien sé cuánto habría detestado él este derretimiento sentimental, pero no puedo sino decir que mi afecto constante hacia él, de algún modo siempre contrariado y sofocado, empezó a adquirir vida con tal ímpetu emocional que todas mis demás obligaciones se convirtieron en sombras fluctuantes. Durante nuestros raros encuentros nunca hablamos de literatura y ahora, cuando la posibilidad de cualquier forma de comunicación entre nosotros quedaba impedida por el extraño hábito de la muerte humana, lamenté desesperadamente no haber dicho nunca a Sebastian cuánto me gustaban sus libros. Y hasta me pregunto, desolado, si llegó a saber que los había leído.
Pero ¿qué sabía, en verdad, sobre Sebastian? Puedo dedicar un par de capítulos a lo poco que recuerdo de su juventud y su niñez... pero ¿qué puedo decir después? Al planear mi libro se me hizo evidente que debía iniciar una paciente investigación para reconstruir su vida pedazo por pedazo y soldar los fragmentos con mi íntimo conocimiento de su carácter. ¿Conocimiento íntimo? Sí, tenía ese conocimiento, lo sentía en cada nervio mío. Y cuanto más pensaba en ello, más advertía que tenía otro instrumento en mis manos: al imaginar actos suyos conocidos sólo después de su muerte, tenía por seguro que en tal o cual caso yo mismo me habría conducido como él. Una vez vi a dos hermanos, campeones de tenis, que jugaban como adversarios; sus golpes eran del todo diferentes, y uno de los dos era mucho mejor que el otro, pero el ritmo general de sus movimientos mientras corrían por la cancha era exactamente el mismo, de tal manera que de haber sido posible dibujar ambos sistemas habrían aparecido dos diseños idénticos. Me atrevería a decir que Sebastian y yo teníamos una especie de ritmo común: esto podría explicar la curiosa impresión de lo ya sentido que se apodera de mí al seguir las huellas de su vida. Y si los motivos de sus actitudes eran siempre otros tantos enigmas, ahora, en el giro inconsciente de tal o cual frase mía, se me revela su significado. No quiere decir esto que compartiera con él su riqueza espiritual, la variedad de su talento. Lejos de ello, su genio me pareció siempre un milagro absolutamente independiente de cuanto habíamos experimentado juntos en el ámbito similar de nuestra niñez. Por más que recuerde y haya visto lo mismo que él, la diferencia entre su capacidad de expresión y la mía es comparable a la que existe entre un piano Bechstein y el organillo de un niño. Nunca le habría mostrado una sola línea de este libro, por temor a verlo fruncir el ceño ante mi deplorable inglés. Y no habría podido sino fruncir el ceño. Tampoco me atrevo a imaginar sus reacciones si hubiera sabido que antes de iniciar su biografía, su hermanastro (cuya experiencia literaria se reducía hasta entonces a una o dos traducciones al inglés encargadas por una fábrica de automóviles) había iniciado un curso «sea-usted-escritor» jubilosamente anunciado en una revista inglesa. Sí, lo confieso... y no me arrepiento de ello. El caballero que, por una remuneración conveniente, debía hacer de mi persona un escritor de éxito hizo cuanto pudo para enseñarme a ser recatado y gracioso, enérgico y ágil, y si me revelé como un discípulo sin esperanza —aunque fue demasiado amable para admitirlo– el motivo se debe a que desde el principio mismo quedé hipnotizado por la perfecta armonía de un relato breve que me indicó como ejemplo de lo que podían hacer y vender sus alumnos. Entre otros elementos contenía a un perverso chino que gruñía, una muchacha animosa con ojos color de nuez y a un tranquilo muchachón cuyos nudillos se ponían blancos cuando alguien lo fastidiaba de veras. He recordado esta penosa historia sólo para demostrar cuán poco preparado estaba para mi tarea y hasta qué extremos me llevó el recelo de mí mismo. Al fin, cuando tomé la pluma, había resuelto afrontar lo inevitable, lo cual es un modo de decir que estaba dispuesto a hacer la prueba lo mejor que podía.
Detrás de esta historia se vislumbra además una especie de moraleja. De haber seguido Sebastian el mismo curso por correspondencia sólo por divertirse, por ver qué sucedía (le gustaban esos pasatiempos), habría sido un alumno infinitamente peor que yo. Si alguien le hubiese indicado que escribiera como el señor Todo-el-mundo, habría escrito como nadie. Yo no puedo siquiera imitar su estilo, porque el estilo de su prosa era el de su pensamiento: una serie alucinante de abismos. Y no es posible remedar un abismo, sencillamente porque es necesario llenar los abismos... y suprimirlos en el proceso. Pero cuando encuentro en libros de Sebastian algún detalle estilístico que me recuerda súbitamente, por ejemplo, un determinado efecto de luz en el cielo que ambos habíamos advertido —aunque sin comunicárnoslo—, siento que, a pesar de que su talento está más allá de mi alcance, los dos poseíamos determinadas afinidades psicológicas que me ayudarán.
El instrumento estaba allí: había que usarlo. Mi primer deber después de la muerte de Sebastian era investigar entre sus objetos personales. Me lo había dejado todo y poseía una carta suya donde me indicaba que quemara algunos papeles. Estaba escrita tan oscuramente que al principio pensé que se refería a borradores o manuscritos descartados, pero no tardé en descubrir que, salvo unas cuantas páginas inconexas dispersas entre otros papeles, él mismo los había destruido mucho antes, pues pertenecía a ese curioso tipo de escritor que sólo concede validez a la realización perfecta, el libro impreso, y para quien la existencia real de éste nada tiene que ver con la de su espectro, el intrincado manuscrito que revela sus imperfecciones como un fantasma vindicador que lleva bajo el brazo su propia cabeza. Por tal motivo el desorden de su taller nunca debe exhibirse, sea cual fuere su valor comercial o sentimental.
Cuando visité por primera vez el pequeño apartamento de Sebastian en Londres —en el 36 de Oak Park Gardens– tuve la desolada sensación de haber demorado una cita hasta que fue demasiado tarde. Durante los últimos tres años de su vida no había vivido mucho tiempo allí; tampoco era en ese lugar donde había muerto. Tres habitaciones una fría chimenea, silencio. Media docena de trajes, casi todos viejos, pendían en el guardarropa, y por un segundo tuve la impresión del cuerpo de Sebastian rígidamente multiplicado en una sucesión de formas con hombros cuadrados. Una vez lo había visto con aquella chaqueta marrón; toqué la manga, pero era floja, inconsciente a aquella débil llamada de la memoria. También había zapatos; habían andado muchos kilómetros y ahora estaban al final de su viaje. Camisas plegadas, puestas de espaldas. ¿Qué podían decirme sobre Sebastian todas aquellas cosas inmóviles? Su cama. Un viejo cuadro al óleo, un poco cuarteado (camino fangoso, arco iris, hermosos charcos) contra el blanco marfil de la pared, al frente: el punto de mira a su despertar.
Miré en torno a mí: en aquel dormitorio todas las cosas parecían haber retrocedido de un salto en un abrir y cerrar de ojos, como sorprendidas de improviso, y ahora iban devolviendo mi mirada, como procurando comprobar si había advertido su fuga culpable. Esa parecía, sobre todo, la actitud del sillón bajo, enfundado de blanco, que estaba junto a la cama; me pregunté qué habría hurtado. Después, hurgando en los escondrijos de sus pliegues reacios, encontré algo duro: era una nuez del Brasil, y el sillón volvió a cruzar los brazos y a adoptar su expresión inescrutable (que podría muy bien ser de altiva dignidad).
El cuarto de baño. La repisa de cristal, sin más compañía que una cajita para polvos de talco con un ramo de violetas en la parte posterior; sola, reflejada en el espejo, parecía un anuncio coloreado.
Después revisé los dos cuartos principales. El comedor era curiosamente impersonal, como todos los lugares donde come la gente —acaso porque el alimento es nuestro vínculo principal con el caos común de la materia que rueda en torno a nosotros—. Cierto que en un cenicero de vidrio había una colilla, pero la había dejado allí un tal Mr. McMath, agente inmobiliario.
El estudio. Desde él se veía el jardín posterior o parque, el cielo extenuado, un par de olmos, no robles, a pesar de la promesa del nombre de la calle. Un diván de cuero extendido en un ángulo del cuarto. Estanterías densamente pobladas. El escritorio. Sobre él, casi nada: un lápiz rojo, una caja de ganchos para papeles... Todo parecía sombrío y distante, pero, en la punta occidental, la lámpara era adorable. Encontré la llave y el globo opalescente se disolvió en la luz: esa mágica luna había visto escribir la mano de Sebastian. Había llegado el momento de ponerme a la obra. Tomé la llave que Sebastian me había dejado en herencia y abrí los cajones.
Ante todo encontré dos mazos de cartas sobre los cuales Sebastian había escrito: para ser quemadas. Uno de ellos estaba doblado de tal modo que no pude siquiera echar una ojeada a la letra; el papel era celeste, con un ribete azul oscuro. El otro mazo consistía en un montoncito de papeles cubiertos por una enérgica escritura femenina. Me pregunté de quién sería. Durante un penoso instante luché con la tentación de examinar detenidamente ambos paquetes. Lamento decir que ganó mi parte mejor. Pero mientras quemaba aquellas cartas en la chimenea, una de las hojas azules se desprendió, curvada bajo la tortura de la llama, y antes de que el negro rugoso la cubriera por completo, unas pocas palabras se revelaron a plena luz: después se desvanecieron con todo el resto.
Me hundí en un sillón y medité unos minutos. Las palabras que había visto eran palabras rusas, parte de una frase en ruso... Eran insignificantes en sí, y no porque yo esperara que la llama de la casualidad descubriera la inspiración de un novelista. La traducción literal sería «tu manera habitual de descubrir...». No era el sentido lo que me impresionaba, pero sí el hecho de reconocer mi lengua. No tenía la más remota idea de quién sería la mujer, esa mujer rusa cuyas cartas Sebastian había tenido en estrecha vecindad con las de Clare Bishop. Y de algún modo, ello me tenía perplejo y fastidiado. Desde mi silla junto a la chimenea —de nuevo fría y negra– podía ver la débil luz de la lámpara sobre el escritorio, la brillante blancura del papel que asomaba por el cajón abierto y una hoja abandonada sobre la alfombra azul, la mitad en las sombras, cortada en diagonal por el límite de la luz. Por un instante creí ver a un Sebastian transparente en su escritorio; o más bien pensé en aquel paso por la Roquebrune equivocada: ¿quizá prefiriera escribir en la cama?








