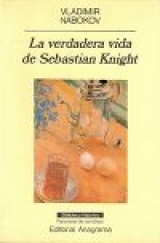
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
A Sebastian Knight siempre le había gustado hacer malabarismos con los temas, estrechándolos o armonizándolos diestramente, haciéndoles expresar ese oculto sentido que sólo podía expresarse en una sucesión de olas, como la música de una boya china sólo puede producirse por ondulación. En El extraño asfódelo,su método ha llegado a la perfección. No son las partes las que importan, sino su combinación.
Parece haber un método, asimismo, en el modo con que el autor expresa el proceso físico de la muerte: los pasos que llevan a la oscuridad; la acción que sucesivamente desarrollan el cerebro, la carne, los pulmones. Primero el cerebro sigue cierta jerarquía de ideas, ideas sobre la muerte: pensamientos de falsa profundidad escritos al margen de un libro prestado (el episodio del filósofo): «Atracción de la muerte: el crecimiento físico considerado al revés, como el afinarse de una gota suspendida; al fin el precipitarse en la nada.» Pensamientos poéticos, religiosos: «... el pantano del pútrido materialismo y el dorado paraíso de los que Dean Park llama optimistas...» «Pero el moribundo sabe que no eran ideas verdaderas; que sólo puede decirse que existe una mitad de la noción de la muerte: este lado de la cuestión; el arranque, la partida, el muelle de la vida alejándose con los pañuelos; ah, él estaba ya del otro lado, ya que podía ver alejarse la orilla. No, no del todo, si aún pensaba.» (Así alguien que acude a despedir a un amigo, puede quedarse demasiado tiempo en la cubierta sin convertirse en viajero...)
Después, poco a poco, los demonios de la enfermedad física sofocan bajo montañas de dolor toda suerte de pensamientos, filosofía, conjetura, recuerdos, esperanza, nostalgia. Tropezamos y nos arrastramos por horribles paisajes y no reparamos adonde vamos... porque todo es angustia y sólo angustia. El método se invierte. En vez de esas ideas-pensamientos que se atenuaban cada vez más, mientras las seguíamos por ciegos pasajes, es ahora el asalto de horribles visiones que nos cercan por todos lados: la historia de un niño torturado; el relato de un exiliado sobre su vida en un despiadado país de donde ha escapado; un pobre demente con un ojo en blanco; un campesino que da puntapiés a sus perros... divirtiéndose cruelmente. Después también el dolor desaparece. «Quedó tan exhausto que casi no se interesaba en la muerte.» Como «un hombre sudando ronca en un vagón de tercera; como un escolar cae dormido sobre sus deberes incompletos». Estoy cansado, cansado... un neumático que rueda y rueda por sí solo, unas veces bamboleándose, otras aminorando la marcha, otras...»
Es el momento en que una oleada de luz súbitamente inunda el libro: «...como si alguien hubiese abierto la puerta y las personas de la habitación hubieran saltado sobre sus pies, recogiendo nerviosamente sus paquetes». Sentimos que estamos al borde de una verdad absoluta, deslumbrados por su esplendor y al mismo tiempo sosegados por su sencillez perfecta. Por su increíble ardid de palabras sugestivas, el autor nos hace creer que conoce la verdad sobre la muerte y que va a contárnosla. Dentro de un instante, al fin de esa oración, en medio de la siguiente, o acaso un poco más adelante, hemos de saber algo que cambiará nuestros conceptos, como si descubriéramos que moviendo nuestros brazos de un modo simple, pero nunca ensayado, podemos volar. «El nudo más difícil no es sino un cordel que resiste a nuestras uñas, un poco por inercia, otro poco por sus graciosas revueltas. Los ojos lo disciernen, mientras los dedos inexpertos sangran. El (el moribundo) era ese nudo, y habría sido desatado de inmediato si hubieran podido ver y seguir el cordel. Y no sólo él mismo: todo habría sido resuelto, todo lo que pudiera imaginar en nuestros infantiles términos de espacio y tiempo, ambos acertijos inventados por el hombre como acertijos, y así vueltos a nosotros: los boomerangs del disparate... Ahora había aprehendido algo real, que nada tenía que ver con ninguno de los pensamientos o sentimientos o experiencias que pudiera haber tenido en el jardín de infantes de la vida.»
La respuesta a todas las cuestiones de la vida y la muerte, «la solución absoluta», estaba escrita en el mundo todo que él había conocido: era como un viajero que advierte que la salvaje región por donde caminó no es un conjunto accidental de fenómenos naturales, sino la página de un libro donde esas montañas y selvas, y campos, y ríos, están dispuestos de tal modo que forman una frase coherente: la vocal de un lago se funde con la consonante de una pendiente sibilante; las vueltas de un camino escriben su mensaje en una caligrafía redondeada, nítida como de su propio padre; árboles que conversan en su muda pantomima, que impresiona a quien ha aprendido los gestos de su lenguaje... Así el viajero deletrea el paisaje y su sentido es manifiesto. Asimismo, el intrincado dibujo de la vida humana se revela monogramático, luminoso para los ojos interiores que desentrañan las letras enlazadas. Y la palabra, el sentido que surge, es asombroso por su sencillez: la sorpresa es tanto mayor, quizá, porque en el curso de una existencia terrena con el cerebro oprimido por un anillo de hierro, por el ceñido sueño de nuestra propia personalidad, no hemos hecho el menor esfuerzo mental, que habría liberado el pensamiento prisionero y le habría otorgado infinita comprensión. Ahora el enigma estaba resuelto. «Y como el sentido de todas las cosas brillaba a través de sus formas, muchas ideas y acontecimientos que parecían de gran importancia degeneraron no convirtiéndose en cosas insignificantes, porque nada podía ser insignificante ahora, sino colocándose en el mismo nivel al que otras ideas y acontecimientos, antes desprovistos de toda importancia, han llegado ahora.» Así, estos maravillosos gigantes de nuestros pensamientos, la ciencia, el arte o la religión, cayeron del esquema familiar de su clasificación y, dándose la mano, se mezclaron gozosamente en el mismo nivel. Así, un hueso de cereza y su minúscula sombra proyectada sobre la madera pintada de un banco, o un pedazo de papel roto o cualquier otra fruslería entre millones y millones de fruslerías alcanzaba proporciones maravillosas. Remodelado, recreado, el mundo comunicaba su sentido al alma naturalmente, como ambos respiraban.
Y ahora sabemos qué es exactamente; la palabra será formulada... y ustedes, y yo, y cada ser en el mundo se dará una palmada en la frente: ¡Qué tontos hemos sido! Al final de su libro el autor parece detenerse un instante, como diciéndose si es sensato revelar la verdad. Parece levantar la cabeza, olvidar al hombre agonizante cuyos pensamientos seguía y volverse para pensar: ¿Lo seguiremos hasta el fin? ¿Susurraremos la palabra que sacudirá el silencio espeso de nuestras mentes? Lo haremos, hemos llegado demasiado lejos, la palabra ya está forjándose y surgirá. Y nos volvemos una vez más, y nos inclinamos sobre un lecho oscuro, sobre una forma gris y flotante... cada vez más abajo, más abajo... Pero ese minuto de duda ha sido fatal: el hombre ha muerto.
El hombre ha muerto y nosotros lo ignoramos. El asfódelo en la otra orilla es tan incierto como siempre. Tenemos en nuestras manos un libro muerto. ¿O estamos equivocados? A veces, cuando vuelvo las páginas de la obra maestra de Sebastian, siento que la «solución absoluta» está allí, en alguna parte, oculta en algún párrafo. Lo he leído con demasiada prisa, o está entrelazada con otras palabras cuya acepción familiar me ha despistado. No sé de otro libro que dé esa peculiar sensación y quizá ése fue el intento principal del autor.
Recuerdo vividamente el día en que vi El extraño asfódeloanunciado en un periódico inglés. Había dado con un ejemplar del periódico en un hotel de París, mientras esperaba a un hombre que la compañía para la cual trabajo necesitaba comprometer en un negocio. Mientras estaba sentado a solas en el vestíbulo de lúgubre comodidad y leía los anuncios editoriales y el hermoso nombre de Sebastian en letras capitales, envidié su suerte como nunca la había envidiado antes. No sabía dónde estaba Sebastian en esos momentos, no lo había visto en los últimos seis años, ignoraba que estuviera tan enfermo y fuera tan desgraciado. Por el contrario, el anuncio de su libro me pareció un índice de felicidad, y lo imaginé en una habitación cálida y alegre de algún club, con las manos en los bolsillos, las orejas relucientes, los ojos húmedos y brillantes, una sonrisa notándole en los labios... y todas las demás personas de la habitación de pie alrededor de él, con vasos de oporto, festejando sus bromas. Era un cuadro trivial, pero seguía brillando con los toques de las blancas pecheras de las camisas y las negras chaquetas de etiqueta y el vino color de miel y los rostros bien delineados, como una de esas fotografías iluminadas que vemos en las portadas de las revistas. Decidí comprar el libro no bien se publicara —siempre compraba sus libros en cuanto aparecían—, pero de algún modo estaba particularmente impaciente por leer este último. Al fin apareció la persona que esperaba. Era un inglés, muy instruido. Antes de abordar el negocio conversamos unos instantes sobre otros temas, y observé por casualidad que acababa de leer el anuncio en el diario y hasta le pregunté si había leído alguno de los libros de Sebastian Knight. Dijo que había leído uno o dos, Caleidoscopio«o algo así» y El bien perdido.Le pregunté si le gustaban. Dijo que sí, en cierto modo, pero que el autor le parecía terriblemente snob, al menos en el sentido intelectual. Le pedí que se explicara. Agregó que Knight le parecía constantemente embarcado en un juego de su propia invención cuyas reglas no comunicaba a sus compañeros. Dijo que prefería los libros que le hacían pensar a uno; los libros de Knight no hacían pensar: dejaban a sus lectores perplejos e irritados. Después habló de otro autor contemporáneo que juzgaba mucho mejor que Sebastian Knight. Aproveché una pausa para iniciar nuestra conversación mercantil. La conversación no resultó tan fructífera como esperaba mi compañía.
El extraño asfódelofue objeto de muchas reseñas y la mayoría de ellas resultaron muy halagüeñas. Pero aquí y allá se reiteraba la insinuación de que el autor era un autor cansado, lo cual parecía otro modo de decir que era aburrido. Y hasta percibí como un asomo de conmiseración..., como si ellos supieran ciertos tristes detalles sobre el autor que no estaban en el libro, pero que influían en la actitud con que lo consideraban. Un crítico llegó a decir que lo había leído con «sentimientos dispares, porque era una experiencia más bien desagradable para el lector sentarse junto a un lecho de muerte sin tener la certeza de si el autor es el paciente o el médico». Casi todas las reseñas dieron a entender que el libro era quizá demasiado largo y que muchos pasajes eran oscuros y oscuramente pesados. Todos elogiaban la «sinceridad» de Sebastian Knight..., sea lo que fuere tal «sinceridad». Me pregunto qué pensó Sebastian de todas esas reseñas.
Presté mi ejemplar a un amigo que pasó varias semanas sin leerlo y al final lo perdió en un tren. Compré otro y no lo presté a nadie. Sí, creo que entre todos sus libros ése era mi favorito. Ignoro si le hace «pensar» a uno y poco me importa si lo consigue o no... Me gusta por lo que es. Me gusta su estilo. Y a veces me digo que no sería demasiado difícil traducirlo al ruso.
19
He procurado reconstruir el último año de la vida de Sebastian: 1935. Murió a principios de 1936 y observando esta cifra no puedo sino decirme que hay un extraño parecido entre un hombre y la fecha de su muerte. Sebastian Knight m. 1936... Esa fecha me parece el reflejo del nombre en un estanque de agua rizada. Hay algo en las curvas de los últimos tres números que recuerda el sinuoso perfil de la personalidad de Sebastian... Como he solido hacer a lo largo de este libro, procuro expresar una idea que le hubiera agradado... Si aquí y allá no he captado siquiera la sombra de su pensamiento, o si de cuando en cuando la actividad cerebral inconsciente no me ha llevado a encontrar el camino acertado en su laberinto privado, mi libro es un fracaso total.
La aparición de El extraño asfódeloen la primavera de 1935 coincidió con el último intento de Sebastian por. ver a Nina. Cuando uno de aquellos jóvenes rufianes con pelo engominado le anunció que Nina estaba harta de él, Sebastian regresó a Londres y no se movió de allí durante un par de meses; hasta hizo un lastimoso esfuerzo para burlar la soledad mostrándose en público cuanto podía. Figura silenciosa, frágil y lúgubre, se le veía en todas partes con un pañuelo en torno al cuello, hasta en el comedor más caldeado, exasperando a los anfitriones por su distracción y su amable resistencia a las preguntas, vagabundeando en medio de una reunión o refugiado en la habitación de los niños, absorto en un rompecabezas. Un día, cerca de Charing Cross, Helen Pratt vio a Clare en una librería y pocos minutos después, mientras seguía su marcha, tropezó con Sebastian. Sebastian enrojeció ligeramente al dar la mano a Miss Pratt y la acompañó hasta la estación del metro. Miss Pratt agradeció al cielo que no hubiera aparecido un minuto antes y, más aún, que él no aludiera al pasado. En cambio Sebastian le contó una extraña historia sobre dos hombres que habían intentado engañarlo la noche anterior, jugando al poker.
—Me alegro de haberla encontrado —dijo él, cuando se despidieron—. Lo encontraré aquí, supongo...
—¿Qué encontrará usted? —preguntó Miss Pratt.
—Iba a... —nombró la librería—, pero ya veo que encontraré lo que buscaba en este quiosco.
Sebastian iba a conciertos, al teatro, bebía leche caliente en mitad de la noche, en cafés llenos de taxistas. Cuentan que fue a ver tres veces la misma película —una película increíblemente trivial, llamada El jardín encantado—.Dos meses después de su muerte, y pocos días después de enterarme de quién era en realidad Madame Lecerf, descubrí esa película en un cine francés. Entré con el solo objeto de averiguar qué le había interesado tanto. Parte de la historia pasaba en la Riviera, y se veía una rápida escena de bañistas tendidos al sol. ¿Estaría Nina entre ellas? ¿Era suya esa espalda desnuda? Creo que una muchacha que se volvió a la cámara se le parecía, pero el aceite bronceador y las gafas negras y las quemaduras del sol hacen difícil reconocer una cara que pasa. Sebastian estuvo bastante enfermo durante el mes de agosto, pero se negó a acostarse, como ordenó el doctor Oates. En septiembre visitó a unos amigos en el campo: tenía poca relación con ellos, que lo habían invitado por mera cortesía, porque él había dicho que había visto la foto de su rasa en el Prattler.Durante una semana vagabundeó por una casa fría donde los demás huéspedes se conocían íntimamente; una mañana caminó quince kilómetros hasta la estación y regresó tranquilamente a la ciudad, dejando a sus espaldas el smoking y la esponja de baño. A principios de noviembre comió con Sheldon en el círculo de este último, y se mostró tan taciturno que su amigo se preguntó por qué habría ido a la comida. Después hay un espacio en blanco. Quizá viaja al extranjero, pero no creo que hiciera planes para reencontrarse con Nina, aunque quizá una débil esperanza de esa índole fuera el origen de su inquietud.
Yo pasé casi todo el invierno de 1935 en Marsella, ocupado por algunos negocios de mi compañía. A mediados de enero de 1936 recibí una carta de Sebastian. Cosa extraña, estaba escrita en ruso:
«Como ves, estoy en París, y quizá me quede pegado (zasstrianoo)aquí por algún tiempo. Si puedes venir, ven; si no puedes, no me ofenderé. Pero sería mejor que vinieras. Estoy harto (osskomina)de un montón de cosas tortuosas, y en especial de mis mudas de piel de serpiente (vypolziny),de modo que ahora encuentro un poético solaz en lo obvio y lo corriente que, por algún motivo u otro, he desdeñado durante toda mi vida. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, qué has estado haciendo durante todos estos años y contarte de mí mismo: espero que lo hayas pasado mejor que yo. Últimamente he visto con frecuencia al doctor Starov, que trató a maman(así llamaba Sebastian a mi madre). Me lo encontré por casualidad una noche en la calle, cuando yo tomaba un respiro forzoso en el estribo de un automóvil estacionado. Me pareció que suponía que yo había vegetado en París desde la muerte de maman,y no contradije esa versión de mi existencia de emigrado porque (eeboh)cualquier explicación parecía demasiado complicada. Algún día tendrás entre manos ciertos papeles míos; los quemarás de inmediato; en verdad, han oído voces en (una o dos palabras indescifrables: dot chetu?},pero ahora han de sufrir el tormento. Los he conservado y les he dado albergue nocturno (notchleg)porque es más seguro dejar que esas cosas duerman, sin que nos acosen como espectros cuando las matamos. Una noche en que me sentí particularmente mortal, firmé su sentencia de muerte, y por ella los reconocerás. He vivido en el hotel de siempre, pero acabo de mudarme a un sanatorio lejos de la ciudad. Anota la dirección. He empezado esta carta hace una semana, y hasta la palabra "vida" estaba destinada (prednaznachalos)a otra persona. Después, por algún motivo, la dirigí a ti, como un invitado tímido en una casa extraña hablaría con insólita extensión con el pariente que lo ha acompañado a la reunión. Perdóname si te abrumo (dokoochayou),pero no me gustan esas ramas desnudas que veo desde mi ventana.»
Esa carta me impresionó, desde luego, pero no despertó en mí la ansiedad que hubiera sido natural de haber sabido que Sebastian padecía una enfermedad incurable desde 1926 y que había empeorado durante los últimos cinco años. Debo hacer la vergonzosa confesión de que mi alarma natural se apaciguó por la idea de que Sebastian era muy sensible y nervioso y que siempre se había mostrado inclinado a un pesimismo injustificado en cuanto se refería a su salud. Repito que no tenía la menor sospecha de su enfermedad cardíaca, de modo que me las compuse para convencerme de que sufría un exceso de trabajo. Sin embargo, me suplicaba que me reuniera con él en un tono nuevo para mí. Nunca parecía haber necesitado mi presencia, pero ahora la buscaba explícitamente. Eso me conmovió, me asombró; me habría metido en el primer tren si hubiera sabido toda la verdad. Recibí la carta un jueves y decidí partir hacia París el sábado, para regresar la noche del domingo, ya que a mi compañía le habrían sorprendido unas vacaciones en el peor momento de mi negocio, que debía atender en Marsella. Decidí que en vez de escribir explicándoselo, le enviaría un telegrama el sábado por la mañana, cuando supiera si podía tomar el primer tren.
Aquella noche tuve un sueño particularmente desagradable. Soñé que estaba sentado en una habitación grande y en penumbra, que mi sueño había amueblado con piezas recogidas en diferentes casas que conocía vagamente, pero con vacíos o extrañas sustituciones, como por ejemplo aquella repisa que era al mismo tiempo un camino polvoriento. Tenía la borrosa sensación de que la habitación estaba en una granja o en una posada en el campo —era una impresión general de paredes y techos de madera—. Esperábamos a Sebastian, que regresaría de un largo viaje. Yo estaba sentado en una caja o cosa parecida, y también mi madre estaba en la habitación. Había otras dos personas tomando té en la mesa redonda a la cual estábamos sentados: un hombre de mi oficina y su mujer, ambos desconocidos de Sebastian y puestos allí por el director del sueño sólo porque alguien debía llenar la escena.
Nuestra espera era incómoda, cargada de oscuros presentimientos. Yo notaba que todos sabían más que yo, pero temía preguntar a mi madre por qué se preocupaba tanto por una bicicleta enfangada que no podían meter en el guardarropa: sus puertas estaban abiertas. Había un cuadro de un buque de vapor en la pared, y las olas del cuadro se movían como una procesión de orugas, y el buque se mecía, y todo eso me molestaba... hasta que recordé que colgar una pintura así era una vieja costumbre cuando se espera a un viajero. Sebastian podía llegar en cualquier momento, y habían echado arena en el piso de madera, junto a la puerta, para que no resbalara. Mi madre se marchó con los estribos enfangados que no podía esconder, y la brumosa pareja desapareció tranquilamente: quedé solo en la habitación, cuando se abrió una puerta en el balcón del primer piso y apareció Sebastian. Bajó lentamente una escalera desvencijada que desembocaba en la habitación. Tenía el pelo revuelto y no llevaba chaqueta. Comprendí que había dormido la siesta después de su viaje. Mientras bajaba, deteniéndose un poco en cada escalón, empezando siempre con el mismo pie y agarrándose del pasamanos de madera, mi madre regresó y lo ayudó a levantarse cuando tropezó y cayó de espaldas. Rió cuando se acercó a mí, pero comprendí que se avergonzaba de algo. Tenía la cara pálida, sin afeitar, pero parecía muy alegre. Mi madre, con una taza de plata en la mano, se sentó en lo que resultó ser una camilla, pues se la llevaron dos hombres que dormían los sábados en la casa, como Sebastian me dijo con una sonrisa. De pronto advertí que Sebastian tenía un guante negro en la mano izquierda, y que los dedos de esa mano no se movían, y que nunca la usaba... Me asusté terriblemente, hasta sentir náuseas; pensé que podía tocarme con eso sin darse cuenta, porque comprendí que era una cosa postiza unida a la muñeca, que lo habían operado o había sufrido un accidente espantoso. También comprendí por qué su aspecto y toda la atmósfera de su llegada había sido tan irreal, pero aunque quizá él advirtió mi estremecimiento, siguió tomando su té. Mi madre regresó un instante para recoger el dedal que había olvidado y desapareció rápidamente, pues los hombres tenían prisa. Sebastian me preguntó si había llegado la manicura, porque estaba ansioso por prepararse para el banquete. Traté de cambiar de conversación, porque la idea de su mano mutilada me era insoportable, pero al fin llegué a ver la habitación toda en términos de uñas cortadas, y una muchacha que conocía (pero estaba extrañamente envejecida) llegó con su estuche de manicura y se sentó en un banquillo, frente a Sebastian. El me pidió que no mirara, pero yo no pude evitarlo. Vi que se quitaba lentamente el guante negro y después dejaba caer su contenido: un montón de manos minúsculas, como las patas delanteras de un ratón, rosadas y suaves. Había montones de ellas y cayeron al suelo, y la muchacha vestida de negro se arrodilló. Me incliné para ver qué hacía bajo la mesa y vi que recogía las manos y las ponía en un plato. Me incorporé pero Sebastian había desaparecido, y cuando volví a inclinarme, también la muchacha había desaparecido. Sentí que no podía quedarme un momento más en aquella habitación. Pero cuando me volví y busqué el picaporte, oí la voz de Sebastian a mis espaldas: parecía provenir del rincón más oscuro y remoto de lo que era un enorme granero: el grano surgía de un saco agujereado a mis pies. No podía verlo y estaba tan deseoso de escapar que los latidos de mi corazón parecían encubrir las palabras que él decía. Sabía que me llamaba y decía algo muy importante, que prometía decirme algo aún más importante si iba al rincón donde estaba sentado, atrapado por los pesados sacos que habían caído sobre sus piernas. Avancé y su voz me llegó en una última e insistente llamada. Una frase que me pareció absurda cuando salí de mi sueño, pero que, en el sueño mismo, resonó cargada con tan absoluto sentido, tan decidida a resolverme un monstruoso acertijo, que habría corrido hacia Sebastian de no estar ya casi fuera del sueño.
Sé que el guijarro común que encontramos en nuestra mano después de hundirla en el agua, donde parecía relumbrar una alhaja sobre la pálida arena, es realmente la soñada gema, aunque parezca un guijarro mientras se seca al sol. Por eso sentía que la frase absurda que resonaba en mi cabeza al despertar era la traducción insensata de una sorprendente revelación; y mientras yacía de espaldas, oyendo los ruidos familiares de la calle y la musiquilla vacua de una radio que alegraba el temprano desayuno de alguien en el piso de arriba, el frío pegajoso de una aprensión terrible me produjo un dolor casi físico y decidí enviar un telegrama a Sebastian diciéndole que iría ese mismo día. Un absurdo acceso de buen sentido (que nunca ha sido mi fuerte) me hizo pensar que acaso fuera conveniente averiguar en mi oficina si podían prescindir de mí. Descubrí no sólo que era imposible, sino también que era dudoso que pudiera marcharme el fin de semana. Aquel viernes regresé muy tarde a mi casa, después de un día abrumador. Me esperaba un telegrama desde el mediodía (pero es tan extraña la soberanía de las trivialidades cotidianas sobre las delicadas revelaciones de un sueño que había olvidado por completo su honesto susurro y sólo esperaba noticias mercantiles cuando abrí el telegrama).
«Sevastian estado desesperado venga inmediatamente Starov.» Estaba escrito en francés. La «v» del nombre de Sebastian era la transcripción de su pronunciación rusa; por algún motivo desconocido entré en el cuarto de baño y permanecí en él un momento, frente al espejo. Después cogí el sombrero y corrí escaleras abajo. Eran las doce menos cuarto cuando llegué a la estación; había un tren a las 0.02, que llegaba a París a las 14.30 del día siguiente.
Después descubrí que no tenía bastante dinero para tomar un billete de segunda, y durante un minuto me pregunté si no era mejor regresar en busca de más dinero y tomar el primer avión. Pero la presencia inmediata del tren era demasiado tentadora. Me decidí por la oportunidad más barata, como suelo hacer en la vida. En cuanto el tren se movió recordé con sobresalto que había dejado la carta de Sebastian en mi escritorio y no recordaba la dirección indicada.
20
El compartimiento era oscuro, sofocante y lleno de piernas. Gotas de lluvia corrían por los cristales: no eran líneas rectas, sino inciertas, zigzagueantes, con algunas pausas. La luz de la noche violeta se reflejaba en el cristal negro. El tren se mecía y gemía mientras atravesaba la noche. ¿Cuál sería el nombre de ese sanatorio? Empezaba con «M». Empezaba con «M». Empezaba con... Las ruedas se confundían en su movimiento impetuoso y recobraban su ritmo. Desde luego, preguntaría la dirección al doctor Starov. Lo llamaría desde la estación en cuanto llegara. Durante el sueño, un par de pesados zapatos trató de deslizarse entre mis piernas, y se retiró lentamente. ¿Qué habría querido decir Sebastian con aquello del «hotel de siempre»? No podía recordar ningún lugar de París donde hubiera residido. Sí, Starov tenía que saber dónde era. Mar... Man... Mat... ¿Llegaría a tiempo? La cadera de mi vecino rozó la mía, y sus ronquidos cambiaron de tono, se hicieron más tristes. Llegaría a tiempo para verlo vivo, llegaría... llegaría... llegaría... Tenía algo que decirme, algo de infinita importancia. El oscuro, oscilante compartimiento, atestado de muñecos tendidos, parecía parte de mi sueño anterior. ¿Qué querría decirme antes de morir? La lluvia tamborileaba en los vidrios y un copo de nieve espectral quedó fijo en un rincón hasta disolverse. Alguien, frente a mí, volvió lentamente a la vida; oí que restregaban papeles y mascullaban en la oscuridad, después se encendió un cigarrillo y su redonda lumbre me miró como un ojo ciclópeo. Debo, debo llegar a tiempo... ¿Por qué no me había precipitado al aeródromo al recibir la carta? ¡Ya estaría con Sebastian! ¿De qué se moría? ¿De cáncer? ¿Angina de pecho... como su madre? Como suele ocurrir con muchas personas que no se preocupan por la religión en su vida habitual, inventé rápidamente un Dios suave, tierno, lacrimoso, y susurré una plegaria personal. Permíteme llegar a tiempo, permítele resistir hasta que llegue, permítele decirme su secreto. Ahora todo era nieve: el vidrio era una barba gris. El hombre que había mascullado y fumado dormía nuevamente. ¿Podría estirar las piernas y poner los pies sobre algo? Tanteé con los dedos de mis pies ardientes, pero la noche era todo huesos y carne. Anhelé un sostén de madera bajo mis pantorrillas. Mar... Matamar... Mar... ¿Cuánto faltaba para París? Doctor Starov. Alexander Alexandrovich Starov. El tren saltaba sobre sus ruedas. Alguna estación desconocida. Cuando el tren se detenía, llegaban voces del otro compartimiento. Alguien contaba un cuento interminable. También se oía nuestra puerta, algún triste viajero la abría para comprobar que era inútil. Inútil. Etat désesperé.Tenía que llegar a tiempo. ¡Cuánto se detenía aquel tren en las estaciones! La mano derecha de mi vecino suspiró y trató de aclarar el cristal de la ventanilla, pero el cristal siguió empañado con una débil lucecilla amarilla a través de él. El tren se movió de nuevo. Me dolía la espalda, sentía pesados los huesos. Traté de cerrar los ojos y dormitar, pero tenía los párpados llenos de imágenes flotantes, y una tenue luz, semejante a un infusorio, se deslizaba partiendo siempre del mismo rincón. Me parecía reconocer en ella la forma del farol de una estación que había dejado atrás. Después aparecían colores y una cara rosada, con grandes ojos de gacela, se volvía hacia mí y le seguían una canasta con flores y después la barbilla sin afeitar de Sebastian. Ya no podía soportar aquella caja de pinturas óptica. Con maniobras infinitas, cautelosas, semejantes a unos pasos de una bailarina a cámara lenta, salí al pasillo. Estaba brillantemente iluminado y hacía frío en él. Durante un rato fumé y después me deslicé hacia el final del vagón. Me incliné sobre un agujero sucio y rugiente en el suelo, regresé y fumé otro cigarrillo. Nunca había anhelado algo en la vida con tanta intensidad como anhelaba encontrar vivo a Sebastian e inclinarme sobre él y oír las palabras que diría. Su último libro, mi reciente sueño, el misterio de su carta..., todo me hacía creer firmemente que una revelación extraordinaria saldría de sus labios..., si los encontraba moviéndose. Si no llegaba demasiado tarde. Había un mapa entre las ventanas, pero nada tenía que ver con el trayecto de mi memoria. Il est dangereux... E pericoloso...Un soldado de ojos enrojecidos pasó rozándome y durante unos segundos me duró en la mano un horrible escozor, porque le había tocado la manga. Soñaba con un baño, soñaba con lavarme aquel mundo asqueroso y aparecer en una fría aura de pureza ante Sebastian. Sebastian se despedía de la vida mortal y no podía ofender su olfato con aquel hedor. Oh, lo encontraría vivo, Starov no habría escrito así su telegrama de haber sabido que era demasiado tarde. El telegrama había llegado al mediodía. ¡El telegrama, Dios mío, había llegado al mediodía! Habían pasado dieciséis horas, y cuando yo diera con Mar... Mat... Ram... Rat... No, no era «R», empezaba con «M». Por un momento vi borrosamente el nombre, pero desapareció antes de que pudiera atraparlo. Y podía haber otra dificultad: el dinero. Volaría desde la estación hasta mi oficina y pediría allí algún dinero. La oficina estaba muy cerca. El banco estaba más lejos. ¿Alguno de mis muchos amigos vivía cerca de la estación? No, todos vivían en Passy o en torno a la Porte St. Cloud, los dos barrios rusos de París. Encendí mi tercer cigarrillo y busqué un compartimiento menos atestado. Por fortuna ningún equipaje me retenía en el que acababa de abandonar. Pero el coche estaba repleto y no me quedaban fuerzas para seguir recorriendo el tren. Ni siquiera estaba seguro de si el compartimiento en que me había deslizado era otro o el anterior: estaba igualmente lleno de pies y rodillas y codos, aunque tal vez el aire era menos espeso. ¿Por qué no había visitado nunca a Sebastian en Londres? El me había invitado una o dos veces. ¿Por qué me había mantenido alejado de él con tal obstinación, si era el hombre que más admiraba en el mundo? Todos aquellos asnos inmundos que desdeñaban su genio... Había especialmente un viejo tonto cuya nariz brillante deseaba retorcer... ferozmente. Ah, aquel monstruo voluminoso que se mecía a mi izquierda era una mujer; el agua de colonia y el sudor luchaban por obtener la primacía, y perdía la primera. En aquel vagón ni una sola persona sabía quién era Sebastian Knight. Aquel capítulo de El bien perdido,tan mal traducido en Cadran...¿O fue en La Vie Littéraire?Quizá fuera demasiado tarde, demasiado tarde, quizá Sebastian ya estaría muerto mientras yo estaba sentado en aquel maldito banco, con una irrisoria almohadilla de cuero que no engañaba mis doloridas nalgas. Más rápido, por favor, más rápido. ¿Para qué demonios paran en esta estación? ¿Y por qué dura tanto la parada? Adelante, adelante, así, rápido...








