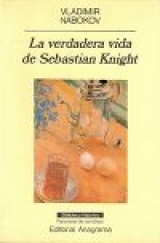
Текст книги "La verdadera vida de Sebastian Knight"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
—¿Qué puedo hacer por usted?
Seguía mirándome a través de sus lentes, aún con mi tarjeta en la mano. De pronto comprendí que mi nombre no le decía nada. Sebastian había adoptado el nombre de su madre.
—Soy hermanastro de Sebastian Knight —respondí. Hubo un corto silencio.
—Espere..., empiezo a comprender —dijo Goodman—. ¿Se refiere usted al difunto Sebastian Knight, el conocido escritor?
—Al mismo.
Goodman se cogió la cara entre el pulgar y los demás dedos..., quiero decir la cara que tenía bajo su máscara..., y la apretó cada vez con más fuerza, mientras reflexionaba.
—Perdóneme usted —dijo—, pero ¿está seguro de que no hay aquí un error?
—Ninguno —contesté.
—Hmmm, conque así es la cosa... —dijo Goodman, cada vez más pensativo—. Debo decir que nunca llegué a entenderlo. Sabía muy bien que Knight había nacido y se había educado en Rusia. Pero nunca había reparado especialmente en su nombre. Ahora comprendo... Sí, tenía que ser un nombre ruso... Su madre...
Tamborileó unos instantes con sus finos dedos blancos sobre el papel secante, y después suspiró desmayadamente.
—Bueno, lo hecho hecho está... —observó—. Demasiado tarde para agregar un... Quiero decir —continuó precipitadamente– que siento no haber pensado antes en todo esto. ¿Conque es usted su hermanastro? Bueno, estoy encantado de conocerlo.
—Ante todo —dije—, desearía arreglar algunas cuestiones de negocios. Las cartas de Knight, sobre todo las que se refieren a sus ocupaciones monetarias, no están en orden e ignoro cómo son las cosas exactamente. No he visto todavía a sus editores, pero creo que al menos uno de ellos..., la editorial que compró La montaña cómica...,ya no existe. Y antes de meterme más en ello, me dije que sería mejor hablar con usted.
—Ha hecho usted muy bien —dijo Goodman—. En realidad, quizá no sepa usted que estoy interesado en dos libros de Knight, La montaña cómicay El bien perdido.En estas circunstancias, lo mejor será que le envíe mañana, por carta, algunos detalles y una copia de mi contrato con Knight. Quizá debiera llamarlo... —Y sonriendo bajo su máscara, Goodman trató de pronunciar nuestro simple nombre ruso.
—Hay otro asunto —dije—. He resuelto escribir un libro sobre su vida y su obra, y necesito algunos informes. Usted podría, quizá...
Me pareció que Goodman se ponía en guardia. Tosió una o dos veces y hasta llegó a tomar una pastilla de una caja sobre su distinguido escritorio.
—Estimado señor —dijo, virando juntamente con su silla y haciendo girar las gafas que colgaban de un cordón – , seamos del todo francos. Conocí al pobre Knight mejor que nadie, pero... Oiga, ¿ha empezado ya a escribir ese libro?
—No.
—Pues no lo haga. Disculpe usted mi rudeza. Es una vieja costumbre, una mala costumbre, quizá. ¿No se siente usted ofendido, verdad? Bueno, lo que quiero decir es que..., cómo explicarlo... Mire, Sebastian Knight no era lo que llamaría usted un gran escritor. Oh, sí, lo sé..., un artista exquisito y todo lo demás, pero sin atracción para el gran público. No quiero decir con esto que no pueda escribirse un libro sobre él. Sería muy posible hacerlo. Pero habría que escribirlo desde un punto de vista especial, que hiciera fascinante el tema. De lo contrario, pasará sin pena ni gloria, porque no creo, en verdad, que la fama de Sebastian Knight sea lo bastante extendida para sostener algo como la obra proyectada por usted.
Ese arranque me dejó tan perplejo que permanecí en silencio. Y Goodman siguió:
—Espero no haberlo herido con mi rudeza. Su hermanastro y yo éramos tan buenos camaradas que comprenderá usted cuáles son mis sentimientos. Pero es preferible que se abstenga, mi estimado señor, que se abstenga... Deje la cosa para algún profesional o algún experto en el mercado literario... Le explicarán cómo cualquiera que se interese en un estudio sobre la vida y la obra de Knight, tal como usted lo plantea, perdería su tiempo y el del lector. Si ni siquiera el libro de Fulano sobre el difunto (dijo el nombre de un escritor famoso) se vendió, con todas sus fotografías y facsímiles.
Agradecí a Goodman su consejo y cogí mi sombrero. Sentí que aquel hombre había resultado un fracaso y que yo había seguido una pista falsa. Sea como fuere, no me sentí inclinado a pedirle que me explicara aquellos días en que él y Sebastian habían sido tan «buenos camaradas». Me pregunto ahora cuál habría sido su respuesta. Nos dimos la mano con cordialidad y él se refugió de nuevo tras su nueva máscara, que me propuse adoptar en cuanta ocasión me fuera útil. Me acompañó hasta la puerta cristalera y allí nos separamos. Mientras bajaba la escalera, una muchacha de aspecto vigoroso que había visto escribiendo a máquina en una habitación corrió tras de mí y me detuvo. (Cosa extraña: también en Cambridge me había detenido el amigo de Sebastian.)
—Me llamo Helen Pratt —dijo—. Algo de su conversación ha llegado hasta mí y querría preguntarle una cosa. Soy muy amiga de Clare Bishop. Hay algo que ella desearía saber. ¿Podríamos hablar uno de estos días?
Dije que sí, naturalmente, y fijamos la cita.
—Conocí muy bien al señor Knight —agregó, mirándome con brillantes ojos redondos.
—¿De veras?
—Sí... Era una personalidad sorprendente —continuó—, y no tengo reparos en decirle que abomino del libro de Goodman sobre él.
—¿Qué dice usted? ¿Qué libro?
—Oh, uno que acaba de escribir. Revisé las pruebas la semana pasada. Bueno, tengo que volver al trabajo. Muchas gracias.
Volvió corriendo a su tarea y bajé muy despacio la escalera. La cara ancha, blanda, rosada de Goodman se parecía —y se parece– notablemente a una ubre de vaca.
7
El libro de Goodman, La tragedia de Sebastian Knight,tuvo mucho éxito. Los principales periódicos y semanarios lo reseñaron con gran deferencia. Se dijo que era un libro «importante y convincente». Se alabó en el autor la «honda penetración» en un temperamento «esencialmente moderno». Se citaron pasajes para demostrar su diestro manejo de la brevedad. Un crítico llegó a quitarse el sombrero ante Goodman —que, permítaseme la acotación, se había valido del suyo sólo para hablar a través de él—. En una palabra, palmearon la espalda de Goodman cuando en realidad hubiesen debido golpearle los nudillos.
Por mi parte, habría ignorado totalmente el libro si sólo se hubiera tratado de otro mal libro, condenado con los demás de su especie a ser olvidado en la estación siguiente. La Biblioteca del Olvido, con todos sus incalculables volúmenes, está incompleta sin el conato de Goodman. Pero, además de malo, el libro es otra cosa. Su tema mismo lo convierte mecánicamente en el satélite de la perdurable fama de otro hombre. Mientras se recuerde el nombre de Sebastian Knight habrá un erudito investigador que trepará una escalerilla hasta el estante donde La tragedia de Sebastian Knightdormite entre La caída del hombrede Godfrey Goodman y Recuerdos de una vidade Samuel Goodrich. Si insisto en ello, pues, lo hago por Sebastian Knight.
El método de Goodman es tan simple como su filosofía. Su único objeto es mostrar al «pobre Knight» como producto y víctima de lo que él llama «nuestro tiempo» —aunque siempre ha sido un misterio para mí el que algunas personas sean tan dadas a hacer partícipes a los demás de sus conceptos cronométricos—. «Angustia de posguerra», «generación de posguerra» son para Goodman como rótulos mágicos que abren cualquier puerta. En cualquier caso hay una especie de «ábrete sésamo» que parece menos un encantamiento que una llave maestra, y me temo que éste sea el caso de Goodman. Pero se equivoca por completo al pensar que una vez forzada la puerta, encuentra algo. No sugiero que Goodman piense. No podría hacerlo aunque se empeñara. Su libro sólo se relaciona con las ideas que (comercialmente) han probado su atracción sobre los espíritus mediocres.
Para Goodman, el joven Sebastian Knight «recién salido de la cincelada crisálida de Cambridge» es un muchacho de aguda sensibilidad en un mundo cruel y frío. En este mundo, las «realidades exteriores se introducen con tal brutalidad en los sueños individuales más íntimos» que el espíritu de un joven se siente como asediado antes de encontrarse definitivamente frustrado. «La guerra —dice Goodman sin sombra de rubor– ha cambiado el rostro del universo.» Y sigue describiendo con brío los aspectos peculiares de la vida de posguerra que encuentra un joven «en el atormentado amanecer de su carrera»: sentimiento de gran decepción, agotamiento del alma, febril excitación física (como la «insulsa disolución del foxtrot»), sensación de futilidad. Y su resultado: inmundo libertinaje. También crueldad: el vaho de la sangre todavía en el aire; cines deslumbrantes; borrosas parejas en Hyde Park; las glorias de la estandarización; el culto a la máquina; la degradación de la Belleza, el Amor, el Honor, el Arte..., etcétera. Es realmente asombroso que Goodman, contemporáneo de Sebastian si no me equivoco, se las arreglara para vivir en años tan terribles.
Pero Sebastian no podía soportar lo mismo que Goodman. Se nos ofrece así una imagen de Sebastian que va y viene inquieto por las habitaciones de su apartamento de Londres, en 1923, después de un corto viaje al continente, el continente que «lo había rechazado de manera indescriptible con el brillo vulgar de sus infiernos de juego». Sí, «yendo y viniendo... cogiéndose la cabeza... en un arranque de conformismo... enfurecido con el mundo... solo... dispuesto a hacer cualquier cosa, pero débil, débil...». Los puntos suspensivos no indican trémolos de Goodman, sino partes de frases que he tenido la amabilidad de suprimir. «No —sigue Goodman—, no era ése un mundo para que un artista viviera en él. Estaba bien alardear de una altiva impasibilidad y dar muestras de ese cinismo que tanto nos irrita en las primeras obras de Knight y tanto nos duele en sus últimas creaciones..., estaba muy bien mostrarse desdeñoso y ultra sofisticado, pero la espina estaba allí: la espina afilada y ponzoñosa.» No sé por qué, pero la presencia de esa espina, perfectamente mítica, parece dar a Goodman una oscura satisfacción.
Sería injusto por mi parte insinuar que el primer capítulo de La tragedia de Sebastian Knightconsiste exclusivamente en un espeso flujo de melaza filosófica. Reconstrucciones ambientales y anécdotas que forman el cuerpo de la obra (o sea el momento en que Goodman llega a la etapa de la vida de Sebastian en que lo conoce personalmente) también aparecen aquí como rocas de torta emergiendo del jarabe. Goodman no era Boswell; sin embargo, llevó sin duda un cuaderno de notas donde anotaba algunas observaciones de su jefe... y aparentemente algunas de ellas relativas al pasado de su jefe. En otros términos, debemos imaginar que Sebastian solía decir en medio de su trabajo: Sabe usted, mi querido Goodman, esto me recuerda cierto día, hace varios años, en que... Y así empezaba la historia. Media docena de esas anécdotas le parecen bastante a Goodman para llenar lo que es para él un vacío: la juventud de Sebastian en Inglaterra.
El primero de esos relatos, que Goodman considera muy típico de la «vida del estudiante de posguerra», pinta a Sebastian mostrando a una joven amiga de Londres los aspectos de Cambridge. «Y ésta es la ventana del decano», dice Sebastian. Y agrega, arrojando una piedra a la ventana: «Y ése es el decano.» Es innecesario decir que Sebastian le tomaba el pelo a Goodman: la historia es tan vieja como la universidad misma.
Pasemos a la segunda. Durante un corto viaje de vacaciones a Alemania (¿1921?, ¿1922?), molesto una noche Sebastian por el estrépito callejero, empezó a arrojar a los perturbadores toda clase de objetos, hasta un huevo. Al fin llamó a su puerta un polizonte que le devolvió todos los objetos, salvo el huevo.
La historia proviene de un viejo (o, como diría Goodman «de preguerra») libro de Jerome K. Jerome. Una nueva tomadura de pelo.
Tercer relato: Sebastian habla de su primera novela (no publicada y destruida) y explica que se refiere a un joven y gordo estudiante que viaja de regreso a su hogar para encontrar a su madre casada con su tío; este tío, especialista en enfermedades del oído, ha asesinado al padre del estudiante.
Goodman no captó el chiste.
Cuarta historia: en el verano de 1922 Sebastian había trabajado en exceso y padecía alucinaciones: solía ver una especie de espectro óptico, un monje de hábito negro que descendía rápidamente hacia él desde el cielo.
Esto es un poco más difícil: es un relato breve de Chéjov.
Quinto:
Pero creo que será mejor detenerse aquí, pues Goodman amenaza con volverse un centípedo. Que no pase de cuadrúpedo. Lo siento por él, pero no podemos remediarlo. ¡Si por lo menos no hubiese recordado y comentado esos «curiosos incidentes y fantasías» con tanto interés, con tal abundancia de deducciones! Descortés, arbitrario, enloquecido, Sebastian se debate en un perverso mundo de demonios, aeronautas, nulidades... Bueno, quizá hubiera algo de cierto en todo ello.
Quiero ser matemáticamente preciso. No me perdonaría perder el fragmento más pequeño de verdad sólo porque en cierto punto de mi indagación un montón de desechos me cegó de rabia. ¿Quién habla de Sebastian Knight? Su antiguo secretario. ¿Fueron amigos? No..., como hemos de verlo más adelante. ¿Hay algo real o posible en el contraste entre un Sebastian frágil y anheloso y un mundo perverso y fatigado? En modo alguno. ¿Había acaso otra especie de abismo, de falla, de ruptura? Sí, la había.
Basta apenas volver las primeras treinta páginas de El bien perdidopara comprobar hasta qué punto equivoca Goodman (que, entre paréntesis, nunca ofrece citas que puedan oponerse a la idea central de su falaz libro) la actitud interior de Sebastian frente al mundo exterior. Para Sebastian nunca existió el año 1914 ni el año 1920 ni el año 1936..., siempre se movió en el año 1. Titulares de periódicos, teorías políticas, ideas en boga no significaban para él más que la gárrula literatura (en tres idiomas, con errores en dos de ellos por lo menos) en el envase de algún jabón o alguna pasta dentífrica. La espuma podía ser abundante y el anuncio convincente, pero todo acababa allí. Sebastian podía comprender muy bien que pensadores sensibles e inteligentes no pudieran dormir a causa de un terremoto en la China, pero su naturaleza le impedía comprender por qué esas mismas personas no sentían el mismo espasmo de dolor rebelde ante alguna calamidad semejante ocurrida tantos años antes como kilómetros los separaban de la China. Tiempo y espacio eran para él medidas de la misma eternidad de modo que la idea de reaccionar de algún modo especialmente «moderno» ante lo que Goodman llama «la atmósfera de la Europa de la posguerra» es del todo absurda. Sebastian se sentía unas veces feliz y otras incómodo en el mundo en que le había tocado vivir, así como un viajero puede entusiasmarse por determinados aspectos de su travesía y al mismo tiempo padecer las náuseas del mareo. Nacido en cualquier época, Sebastian se habría mostrado igualmente dichoso e infeliz, alegre y aprensivo, como un niño en una pantomima que de cuando en cuando piensa en el dentista del día siguiente. Y la razón de su inquietud no era que fuese moral en un mundo inmoral, o inmoral en un mundo moral, ni el tormento de su juventud pujante en un mundo que era un sucederse demasiado rápido de funerales y fuegos de artificio. Era sencillamente su conciencia de que el ritmo de su ser íntimo era tanto más brioso que el de otros espíritus. Ya durante el fin de su período de Cambridge, y quizá antes aún, sabía que su sensación o su pensamiento más ínfimo tenía por lo menos más dimensión que los de sus vecinos. Pudo jactarse de ello, si en su naturaleza hubiese existido algo de exhibicionista. Pero como no era así, no le quedaba sino la extrañeza de ser un cristal en medio del vidrio, una esfera entre círculos. Pero todo eso no era nada comparado con lo que sintió al sumergirse definitivamente en su labor literaria.
«Era tan tímido —escribe Sebastian en El bien perdido—que siempre me las arreglaba de algún modo para cometer la falta que estaba ansioso por evitar. En mi desastrosa tentativa de armonizar con el color de mi ambiente sólo podía compararme a un camaleón ciego ante los colores. Mi timidez habría sido más fácil de sobrellevar —para mí y para los demás– si hubiese pertenecido a la especie habitual de los fofos y granujientos: más de un muchacho pasa por esta etapa y nadie se asombra. Pero en mí, la timidez adquiría una forma morbosa y secreta que nada tenía que ver con las perturbaciones de la adolescencia. Entre las invenciones más frecuentes de la casa de las torturas hay una que consiste en prohibir el sueño al prisionero. Muchas personas viven sus días con tal o cual parte de su mente en un dichoso estado de somnolencia: un hombre hambriento que come su bistec está concentrado en su alimento y no, por ejemplo, en el recuerdo de un sueño con ángeles que llevan los sombreros de copa que vio por casualidad siete años antes. Pero en mi caso, todas las persianas, tapaderas y puertas de mi mente estaban simultáneamente abiertas a cualquier hora del día. Muchos cerebros tienen sus domingos, pero al mío le estaba negado siquiera medio día de descanso. Ese estado de constante vigilia era muy penoso, no sólo por sí mismo, sino también por sus resultados inmediatos. Cualquier acto ordinario que debiera llevar a cabo adquiría un aspecto tan complicado, provocaba tal multitud de asociaciones de ideas en mi mente, y esas asociaciones eran tan oscuras y tortuosas e inútiles para su aplicación práctica, que yo olvidaba el asunto que traía entre manos, o bien me metía en un lío a causa de mi nerviosismo. Una mañana fui a visitar al director de una revista que, pensaba, podía publicar algunos de mis poemas de Cambridge: cierto peculiar tartamudeo del individuo, unido a una determinada combinación de ángulos en el diseño del techo y la chimenea, todo ello ligeramente deformado por un bollo en un vidrio de la ventana (sumado al extraño olor a moho de la habitación: ¿rosas pudriéndose en la papelera?), hizo que mis pensamientos se extraviaran por caminos tan largos e intrincados que, en vez de decir lo que me había propuesto, súbitamente empecé a hablar a aquel hombre a quien veía por primera vez sobre los proyectos literarios de un amigo mutuo que, según recordé demasiado tarde, me había pedido que mantuviera el secreto...
»...Como conocía muy bien los peligrosos altibajos de mi conciencia temía ver a la gente, herir su sensibilidad o ponerme en ridículo ante ella. Pero esa misma cualidad o defecto que tanto me atormentaba cuando me enfrentaba con lo que se llama el lado práctico de la vida (si bien, y quede esto entre nosotros, quienes llevan o venden libros me parecen extrañamente irreales), se volvía un instrumento de exquisito placer no bien me abandonaba a mi soledad. Estaba profundamente enamorado del país que era mi hogar (en la medida en que mi naturaleza podía concebir la noción de hogar); tenía mis estados de ánimo a lo Kipling, a lo Rupert Brooke y a lo Housman. El perro del ciego en las vecindades de Harrods o las tizas coloreadas de un artista de la acera; las hojas pardas durante un paseo por New Forest o una bañera de hojalata colgada sobre la negra pared de ladrillos en un suburbio; una fotografía en Puncho un pasaje flamígero en Hamlet,todo formaba una armonía nítida en la que también a mí me correspondía un discreto lugar. Mi recuerdo del Londres de mi juventud es el recuerdo de infinitos, vagarosos paseos, de una ventana incendiada por el sol que súbitamente atraviesa la bruma azul de la mañana o de hermosos hilos eléctricos con gotas de lluvia suspendidas en ellos. Me parece que atravieso con pasos inmateriales tierras espectrales y salones de baile que tiemblan al son de la música hawaiana... Me deslizo por encantadoras callejas míseras, de bonitos nombres, hasta llegar a un hueco cálido donde algo muy parecido a la esencia más íntima de mi ser está acurrucado en la oscuridad.»
Lástima que Goodman no tuviera tiempo para estudiar este pasaje, aunque es harto dudoso que hubiera sido capaz de entender su sentido.
Tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar de su libro. En la carta con que lo acompañaba me explicaba en tono bastante zumbón —que era el equivalente epistolar de un guiño– que si no había mencionado el libro durante nuestra entrevista era porque quería presentármelo como una maravillosa entrevista. Su tono, sus risotadas, su pomposo ingenio, todo ello sugería la imagen de un viejo gruñón amigo de la familia que se hiciera presente con un precioso regalo para el más pequeño. Pero Goodman no es un buen actor. No pensó siquiera un instante que yo me alegraría con su libro o con el hecho de que se había excedido en sus poderes dando publicidad al nombre de un miembro de mi familia. Sabía muy bien que su libro era una basura, sabía que ni su tapa, ni la faja, ni la solapa del libro, ni las reseñas o resúmenes de la prensa podían engañarme. No es muy claro el motivo por el cual juzgó más prudente mantenerme en la ignorancia. Quizá me creyera capaz de sentarme a escribir en un dos por tres mi libro y tenerlo listo justo a tiempo para hacerlo competir con el suyo.
Pero no se limitó a enviarme su libro. Me obsequió, además, con el informe que me había prometido. No es éste el lugar para discutir tal cuestión. He remitido todo a mi abogado, que me ha hecho llegar sus conclusiones. Me limitaré a decir que sacó el partido más indigno del candor de Sebastian en asuntos prácticos. Goodman nunca fue un verdadero agente literario. No pertenece de veras a esa profesión inteligente, honrada y laboriosa. No seguiré con este tema; pero no he acabado todavía con La tragedia de Sebastian Knighto más bien con La farsa de Goodman.
8
Pasaron dos años después de la muerte de mi madre antes de que volviera a ver a Sebastian. Una tarjeta postal es cuanto tuve de él durante ese tiempo, además de los cheques que insistía en mandarme. Una mustia y gris tarde de noviembre o diciembre de 1924, mientras caminaba por los Campos Elíseos hacia la Etoile, vi súbitamente a Sebastian a través de los cristales de un café muy popular. Recuerdo que mi primer impulso fue seguir mi camino, tanto me apenó el brusco descubrimiento de que había llegado a París sin comunicarse conmigo. Pero un segundo pensamiento me hizo entrar. Vi la nuca oscura y brillante de Sebastian y el rostro inclinado, con gafas, de la muchacha que estaba sentada frente a él. Leía una carta que, mientras me acercaba, tendió a Sebastian con una sonrisa tenue al tiempo que se quitaba sus gafas de concha.
—¿No es increíble? —preguntó Sebastian justo cuando yo apoyaba una mano sobre su frágil espalda—. Oh, cómo estás, V. —me dijo—. Este es mi hermano, Miss Bishop. Siéntate, ponte cómodo.
La muchacha era guapa, con un aire apacible, piel pecosa, mejillas ligeramente hundidas, ojos grises y miopes, boca fina. Llevaba un traje sastre gris, un chal azul y sombrerito de tres picos. Creo que tenía el pelo rizado.
—Estaba a punto de llamarte —dijo Sebastian, me temo que sin demasiada sinceridad—. Apenas voy a estar aquí medio día: mañana me marcho a Londres nuevamente. ¿Qué quieres tomar?
Ellos bebían café. Clare Bishop, batiendo las pestañas, escudriñó en su bolso, encontró su pañuelo y se sonó sucesivamente las rojas aletas de su nariz.
—Mi resfriado empeora —dijo, y cerró el bolso.
—Oh, magníficamente —dijo Sebastian como respuesta a una pregunta obvia—. En realidad, acabo de escribir una novela, y al editor que he elegido debe de gustarle, a juzgar por su alentadora carta. Hasta parece aprobar el título, Petirrojo devuelve el golpe,que Clare no aprueba.
—Me parece tonto —dijo Clare—; además, un pájaro no puede devolver ningún golpe...
—Es una alusión a una conocida canción de cuna —me explicó Sebastian.
—Una alusión muy tonta —dijo Clare—. El primer título era mucho mejor.
—No sé... El prisma... El prismático... El caleidoscopio —murmuró Sebastian—. No es exactamente lo que quiero... Lástima que Petirrojosea tan impopular...
—Un título debe sugerir el color del libro, no su tema —dijo Clare.
Fue aquella la primera y también la única vez que Sebastian discutió en mi presencia una cuestión literaria. Además, muy pocas veces lo había visto tan alegre. Parecía vestido de punta en blanco. Su cara pálida, de rasgos finos, con su sombra leve en las mejillas —era de esos desdichados que tienen que afeitarse dos veces cuando han de comer fuera de casa—, no mostraba ni una huella de aquel tinte enfermizo que era tan habitual en él. Sus orejas anchas y ligeramente puntiagudas estaban encendidas, como le ocurría cuando se sentía agradablemente excitado. Yo, por mi parte, estaba mudo y tenso. De algún modo, comprendía que era inoportuno.
—Vayamos al cine o a cualquier parte —dijo Sebastian, hurgando con dos dedos en el bolsillo del chaleco.
—Como quieras —dijo Clare.
– Gah-song-llamó Sebastian.
Ya había advertido antes que procuraba pronunciar el francés como un verdadero inglés.
Durante unos instantes buscamos bajo la mesa y las sillas un guante de Clare. Clare usaba un perfume agradable y fresco. Al fin encontramos su guante, era de cabritilla gris, con forro blanco y manopla a rayas. Se puso los guantes con parsimonia, mientras Sebastian y yo empujábamos la puerta giratoria. Era más bien alta, muy erguida, con caderas firmes y zapatos sin tacones.
—Escuchad... —dije—. Lo siento, pero no puedo acompañaros al cine. Lo siento muchísimo, pero tengo cosas que hacer esta noche... Quizá... Pero ¿cuándo te marchas, exactamente?
—Oh, esta noche —contestó Sebastian—. Pero volveré pronto... Siento no habértelo hecho saber antes. De todos modos, podemos andar juntos un trecho.
—¿Conoce usted bien París? —pregunté a Clare. —Mi paquete —dijo ella, parándose dé golpe. —Oh, iré a buscártelo —dijo Sebastian. Regresó al café.
Los dos seguimos muy lentamente por la amplia acera. Repetí tímidamente mi pregunta.
—Sí, bastante bien —dijo ella—. Tengo amigos aquí... Me quedaré con ellos hasta Navidad.
—Sebastian tiene un aspecto magnífico —dije.
—Sí, creo que sí —dijo Clare, mirando por encima de su hombro y haciéndome un guiño—. Cuando lo conocí parecía un condenado a muerte.
—¿Cuándo fue eso? —debí de preguntar, porque ahora recuerdo su contestación:
—Esta primavera, en Londres, durante una reunión espantosa; pero él siempre tiene un aire tétrico en las reuniones.
—Aquí tienes tus bongs-bongs-dijo Sebastian detrás de nosotros.
Les dije que iba hacia la estación de metro de la Etoile y giramos hacia la izquierda. Cuando íbamos a cruzar la Avenue Kleber, una bicicleta estuvo a punto de derribar a Clare.
—Tontuela —dijo Sebastian, tomándola del brazo.
—Demasiadas palomas —dijo ella cuando alcanzamos el bordillo.
—Sí. Y huelen —agregó Sebastian.
—¿A qué huelen? Tengo la nariz tapada —dijo ella, husmeando el aire y escrutando la densa multitud de gordas aves que pululaban a nuestros pies.
—A lirios y goma —dijo Sebastian.
El estrépito de un gran camión en el acto de evitar a un camión de mudanzas dispersó en el cielo las aves. Se posaron en el friso gris-perla y negro del Arco de Triunfo y cuando algunas de ellas se movieron de nuevo pareció que se animaban los bajorrelieves. Pocos años después encontré esa imagen, «piedra transformada en alas», en el tercer libro de Sebastian.
Cruzamos más avenidas y al fin llegamos a la balaustrada blanca de la estación. Allí nos despedimos, muy alegremente... Recuerdo el impermeable de Sebastian que se alejaba y la figura gris azulada de Clare. Lo cogió del brazo y ajustó su paso al de él.
Ahora he sabido por Miss Pratt ciertas cosas que me han instado a averiguar si habían quedado cartas de Clare Bishop entre las cosas de Sebastian. Subrayó que no la enviaba Clare Bishop, que en realidad Clare Bishop ignoraba su intromisión. Se había casado tres años antes y era demasiado orgullosa para hablar del pasado. Miss Pratt la había visto una semana, poco más o menos, después de que los periódicos anunciaron la muerte de Sebastian, pero aunque las dos eran antiguas amigas (o sea que cada una sabía de la otra más de lo que cada una imaginaba), Clare no se demoró en ello.
—Espero que no haya sido demasiado infeliz —dijo tranquilamente—. Me pregunto si habrá conservado mis cartas —agregó.
Por la manera en que lo dijo, entrecerrando los ojos, por el rápido suspiro que precedió al cambio de conversación, su amiga quedó persuadida de que la habría aliviado mucho saber destruidas sus cartas. Pregunté a Miss Pratt si podía ponerme en contacto con Clare y si sería posible convencerla de que hablara conmigo sobre Sebastian. Miss Pratt respondió que, conociendo a Clare, no se atrevería a transmitirle mi petición. «Imposible», fue cuanto dijo. Durante un instante, tuve la vil tentación de insinuar que las cartas estaban en mi poder y que sólo las entregaría a Clare si me concedía una entrevista personal: tan apasionado era mi deseo de encontrarla, sólo para ver cruzar por su rostro la sombra del nombre que yo pronunciaría. Pero no..., no podía hacer un chantaje con el nombre de Sebastian. Era algo inconcebible.
—Las cartas han sido quemadas —dije.
Seguí abogando por mi causa, repitiendo una y otra vez que sin duda nada se perdía por intentarlo. ¿No podía Miss Pratt convencer a Clare, al narrarle nuestra conversación, de que mi visita sería muy breve, muy inocente?
—¿Qué es exactamente lo que quiere saber usted? —preguntó Miss Pratt—. Porque yo misma puedo decirle muchas cosas.
Habló durante largo rato de Clare y Sebastian. Lo hizo muy bien, aunque como muchas mujeres se mostró inclinada a ser algo didáctica en sus recuerdos.
—¿Quiere usted decir —la interrumpí en determinado momento de su evocación– que nadie supo nunca cuál fue el nombre de esa otra mujer?
—No —dijo Miss Pratt.
—Pero ¿cómo podré encontrarla? —exclamé.
—Nunca podrá encontrarla.
—¿Cuándo dice usted que empezó la cosa? —la interrumpí de nuevo, al referirse ella a la enfermedad de Sebastian.
—Bueno..., no estoy segura. El que yo presencié no fue su primer ataque. Salíamos de un restaurante. Hacía mucho frío y no encontrábamos un taxi. Sebastian se puso nervioso, irritado. Echó a correr tras un automóvil que acababa de ponerse en marcha. De pronto se detuvo y dijo que no se encontraba bien. Recuerdo que cogió una píldora de una cajita y la rompió bajo su pañuelo blanco de seda; después se la llevó a la cara. Debió de ser en el veintisiete o el veintiocho.








