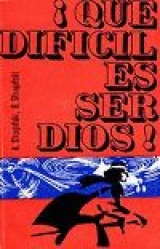
Текст книги "Que difícil es ser Dios"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Dicho esto, sujetó al barón por su ancha cintura y le dijo en voz baja:
– Olvidáis una cosa muy importante, mi noble amigo. La espada que tenéis en vuestras manos tan sólo fue utilizada por vuestros antepasados en acciones nobles, y este es el motivo de su inscripción: Nunca me sacarás en las tabernas.
A la cara del barón, que seguía remolineando su espada, afloraron síntomas de duda.
– Pero no tengo otra espada a mano – arguyó con incertidumbre.
– ¡Tanto peor para vos!
– ¿Lo creéis realmente?
– ¡Por supuesto! ¡Aunque vos deberíais saberlo mejor que yo!
– Sí – dijo finalmente el barón -. Lleváis razón. – Luego prestó atención al movimiento de sus manos y agregó -: Pero sabed, Don Rumata, – que puedo permanecer así tres o cuatro horas, dándole vueltas a la espada, sin cansarme en absoluto. ¡Oh, si ella me viese ahora!
– No os aflijáis – le consoló Rumata -. Os prometo que se lo contaré todo.
El barón suspiró y bajó el mandoble. Los Grises se apresuraron a buscar el camino hacia la salida, encogidos. El barón siguió con la vista su retirada.
– No sé, no sé – murmuró, indeciso -. ¿Os parece que he hecho bien no despidiéndolos a puntapiés?
– Habéis actuado correctamente – aseguró Rumata.
– Bueno, ¿qué le vamos a hacer? – se lamentó el barón, envainando de nuevo la espada -. Ya que no hemos conseguido reñir, por lo menos comeremos y beberemos un poco.
El teniente Gris al que Rumata había tendido sobre el plato seguía allí, sin recobrar el conocimiento. El barón lo cogió por una pierna y lo echó a un lado como si fuera un trapo. Luego gritó:
– ¡Eh, tabernera! ¡Trae más vino y más comida!
Los jóvenes aristócratas se acercaron al barón y lo felicitaron respetuosamente por su victoria.
– Esto no es nada – dijo él amablemente -. Seis blandos y ruines bravucones, cobardes como todos los tenderos. En La Herradura de Oro fueron más de veinte los que puse en fuga. Y tuvieron suerte – prosiguió, dirigiéndose a Rumata – de que no llevara en aquel momento mi espada de combate. Si no, me hubiera olvidado de todo y la habría desenvainado… Claro que La Herradura de Oro no es una taberna, sino tan solo un albergue…
– En algunas espadas puede leerse también: Nunca me sacarás en los albergues. – Dijo Rumata.
La sirvienta trajo nuevos platos de carne y más jarras de vino. El barón se preparó a reanudar su tarea. – Por cierto – dijo Rumata -, ¿quiénes eran aquellos tres prisioneros que decís liberasteis en La Herradura de Oro?
– ¿Que yo liberé? – el barón dejó de comer y miró a Rumata -. Mi querido amigo, por lo visto me he expresado mal. Yo no liberé a nadie. Su arresto es cuestión de Estado, de modo que ¿por qué tenía yo que liberarles? Pero uno de ellos era un noble Don y evidentemente bastante cobarde, y los otros dos eran un criado y con toda evidencia un instruido…
– Sí, entiendo… – dijo Rumata, sintiéndose apesadumbrado.
De pronto, el barón se puso rojo y sus ojos se desencajaron.
– ¿Otra vez? – bramó.
Rumata se giró para ver lo que ocurría. En la puerta estaba Don Ripat. El barón se puso en pie y derribó el banco y uno de los platos. Don Ripat miró significativamente a Rumata y salió.
– Perdonad, barón – dijo Rumata, levantándose -. Se trata del servicio al Rey.
– ¡Oh! – exclamó el barón, desilusionado -. Lo siento. Os juro que por nada del mundo entraría en este servicio.
Rumata salió de la parte «limpia». Don Ripat estaba esperando al lado mismo de la puerta.
– ¿Qué hay de nuevo? – preguntó Rumata.
– Hace dos horas – comunicó diligentemente Don Ripat -, y por orden del Ministro de Seguridad de la Corona, Don Reba, he arrestado y conducido a Doña Okana a la Torre de la Alegría.
– ¿Y? – inquirió Rumata.
– Doña Okana fue sometida a la prueba del fuego. No la pudo resistir. Hace una hora que ha muerto.
– ¿Algo más? – Se la acusaba de espionaje. Pero… – Don Ripat vaciló y bajó la vista -… creo que…
– Entiendo – dijo Rumata.
Don Ripat lo miró con ojos culpables.
– No pude hacer… – empezó a decir.
– Eso no es cosa vuestra – interrumpió Rumata con voz ronca.
Los ojos de Don Ripat volvieron a empañarse. Rumata se despidió de él y volvió a la mesa. El barón estaba dando fin al primer plato de sepia rellena.
– ¡Estoria! – pidió Rumata -. ¡Traed más estoria! ¡Vamos a divertirnos, diablos! ¡Vamos a…!
Cuando Rumata volvió en sí estaba tirado en medio de un gran solar baldío. Despuntaba una mañana gris. A lo lejos cantaban unos gallos. Una bandada de cornejas volaba describiendo círculos y graznando sobre un montón de desperdicios. Olía a humedad y a carroña. El embotamiento de la cabeza se le iba pasando rápidamente, y entraba en un estado de percepción clara y precisa que le era bien conocido. Sentía desvanecerse en su lengua un agradable amargor de menta. Los dedos de la mano derecha le escocían enormemente. Rumata levantó el puño y vio que tenía la piel de los nudillos desollada, y en la mano un frasco vacío de kasparamida. El específico era un poderoso antídoto contra las intoxicaciones alcohólicas con el que la Tierra proveía a sus exploradores destacados en los planetas atrasados. Por lo visto, cuando llegó hasta aquel solar y antes de convertirse completamente en un cerdo, se metió en la boca de un modo inconsciente y casi instintivo todo el contenido del frasco.
El lugar no le era desconocido. A lo lejos y delante de él destacaban las negras ruinas de la incendiada torre del observatorio, y – un poco más a la izquierda se vislumbraban las torres de vigilancia, esbeltas como minaretes, del palacio real. Rumata aspiró profundamente el aire fresco y húmedo de la mañana, se levantó y se dirigió hacia su casa.
El barón de Pampa se había expansionado de lo lindo aquella noche. Acompañado por los nobles arruinados, que iban perdiendo rápidamente su fisonomía humana, realizó una memorable gira por todas las tabernas de Arkanar. Se gastó todo lo que llevaba, e incluso empeñó su magnífico cinturón. Consumió una cantidad inconcebible de bebidas alcohólicas y de comida, y por el camino organizó como mínimo ocho riñas. En cualquier caso, Rumata recordaba perfectamente al menos ocho riñas, en las cuales él había intervenido procurando separar a los contendientes y evitar víctimas. Pero podían haber sido más. Luego, sus recuerdos se perdían entre la niebla. De esta niebla emergían ocasionalmente rostros feroces con cuchillos entre los dientes, o el rostro inexpresivo y avinagrado del último de los nobles, al que el barón de Pampa intentó vender como esclavo en el puerto, y otras un irukano narigudo que, enfurecido, exigía malévolamente que los nobles Dones le devolvieran los caballos.
Al principio, Rumata se comportó como un buen explorador. Bebía, al igual que el barón, vinos irukanos, estorianos, soanos y arkareños, pero antes de cambiar de vino se colocaba disimuladamente una pastillita de kasparamida bajo la lengua. Así conservaba la cabeza despejada y se iba dando cuenta, como de costumbre, de la concentración de patrullas Grises en los cruces de las calles y en los puentes, y del grupo de bárbaros de caballería apostado en la carretera de Soán, donde era casi seguro que hubieran asaetado al barón a no ser por él, que conocía el dialecto de aquellos bárbaros. Rumata recordaba perfectamente cómo le había llamado la atención el ver alineados ante la Escuela Patriótica unos extraños soldados, con largas capas negras y capuchones. Resultó ser la milicia monástica. ¿Qué tenía que ver allí la iglesia?, pensó en aquel momento. ¿Desde cuándo, en Arkanar, se mezcla la iglesia en las cuestiones civiles?
Los efectos que el vino causaba en Rumata eran lentos, pero llegó un momento en que la borrachera llegó de golpe. Y cuando en un minuto de lucidez vio ante sí una mesa de roble partida por la mitad, en una habitación desconocida para él, y que tenía en la mano la espada desenvainada, y que los nobles arruinados le aplaudían, pensó que ya era tiempo de marcharse a casa. Pero era demasiado tarde. Una ola de rabia y de indecente alegría al sentirse libre de todo lo humano se había adueñado de él. Aún seguía sintiéndose terrestre, explorador, descendiente de los hombres del fuego y del acero que, en aras de un gran ideal, ni tenían piedad de sí mismos ni daban cuartel a nadie. Seguía sin poderse identificar con el Rumata de Estoria, sangre de la sangre de veinte generaciones de antepasados guerreros, famosos por sus saqueos y sus borracheras. Pero tampoco era ya el miembro del Instituto. Había dejado de sentirse responsable del experimento. Lo único que le preocupaba eran sus obligaciones para consigo mismo. Ya no tenía la menor duda. Todo estaba absolutamente claro. Sabía perfectamente quién era el culpable de todo y lo que tenía que hacer: cortar de un revés, quemar, lanzar desde lo alto de las escaleras de palacio sobre la punta de las picas y las horcas de la muchedumbre rugiente a la… Rumata se estremeció y desenvainó su espada. El acero, aunque mellado, estaba limpio. Luego recordó que se había batido con alguien, pero no sabía con quién ni cómo había terminado aquello.
Para seguir la juerga tuvieron que vender los caballos. Los nobles arruinados desaparecieron sin saber por dónde. Rumata recordaba también cómo había llevado a su casa, medio a rastras, al barón. Cuando llegaron, Pampa, el señor de Bau, estaba muy animado, su cabeza funcionaba bastante bien, y estaba dispuesto a seguir divirtiéndose. Pero sus piernas se negaban a continuar sosteniéndole. Además, se le metió en la cabeza que acababa de despedirse de su querida baronesa, y que ahora se hallaba en campaña contra su eterno enemigo, el barón de Kasko, que había perdido completamente la vergüenza. («Haceos cargo, amigo mío. Este miserable ha parido a un niño de seis dedos por la cadera, y ha tenido la ocurrencia de llamarle Pampa»). El sol se está poniendo, dijo el barón, contemplando un tapiz que representaba un amanecer. Podríamos divertirnos toda la noche, nobles Dones, pero las hazañas militares exigen dormir. Y durante la campaña, ¡ni una sola gota de vino! De lo contrario, la baronesa se enfadará.
¿Qué? ¿Una cama? ¿Qué cama puede haber al cielo raso? ¡Nuestra cama es la manta del caballo! Y diciendo esto arrancó un tapiz de la pared, se arrebujó en él hasta la cabeza, y se desplomó en un rincón, debajo de un candil. Rumata le ordenó a Uno que pusiera junto al barón un balde con salmuera y una tinaja con escabeche. El muchacho tenía cara de sueño y de disgusto. ¡Cómo se ha puesto!, refunfuñó. Sus ojos miran cada uno por su lado. Calla, imbécil, le dijo Rumata. Y luego ocurrió algo. Algo muy desagradable que le persiguió por toda la ciudad, hasta llegar a aquel solar baldío. Algo horrible, imperdonable, vergonzoso.
Recordó lo que había ocurrido cuando estaba llegando a su casa. Recordó, y se detuvo.
…empujando a Uno, había subido por las escaleras, había abierto al puerta del gabinete y se había echado en la cama como su dueño que era. A la luz de la lamparilla de noche, vio una carita blanca y unos ojos enormes, llenos de espanto y repugnancia. En aquellos ojos había visto reflejada su propia imagen, tambaleándose, el labio inferior caído y babeante, los nudillos desollados y la ropa sucia como un infame e imprudente plebeyo de sangre azul. Aquella visión lo había hecho retroceder, bajar las escaleras, atravesar corriendo el vestíbulo, abrir la puerta, salir a la oscura calle y huir lejos, muy lejos…
Rumata encajó los dientes y, sintiendo que se le helaban las entrañas, abrió la puerta sin hacer ruido y, andando de puntillas, entró en el vestíbulo. En un rincón, el barón, que seguía durmiendo tranquilamente, resoplaba como un ballenato.
– ¿Quién anda ahí? – preguntó Uno, que dormitaba en un banco con una ballesta en las rodillas.
– Silencio – susurró Rumata -. Vamos a la cocina. Prepara agua, vinagre y un traje nuevo. ¡Anda, date prisa!
Uno, contra su costumbre, no dijo una palabra, y se afanó en ayudar a su amo. Este se detuvo echando agua durante mucho rato, frotándose enérgica y placenteramente, y luego completó su aseo frotándose con el vinagre hasta arrancarse toda la suciedad que le quedaba de la noche pasada. Mientras le abrochaba las hebillas traseras de sus absurdos calzones color lila, Uno dijo:
– Anoche, cuando vos os fuisteis, bajó Kira y me preguntó si habíais vuelto. Creía haber soñado. Le dije que, desde que os fuisteis por la tarde a hacer la guardia, no habíais regresado,
Rumata suspiró, pero no se sintió aliviado.
– Me he pasado toda la noche con la ballesta al lado del barón, por si se le ocurría irse para arriba.
– Muchas gracias, muchacho – dijo Rumata, sintiéndose avergonzado.
Finalmente, se puso los zapatos, salió al vestíbulo y se miró en un oscuro espejo metálico. La kasparamida era infalible. En el espejo se reflejaba la imagen de un noble elegante, con el rostro un poco pálido por el cansancio de la pesada guardia nocturna, pero sumamente decoroso. Sus húmedos cabellos, sujetos por la diadema de oro, caían suave y graciosamente a ambos lados del rostro. Rumata se centró en el objetivo que relucía en su frente. Buenas escenas habrán captado hoy en la Tierra, pensó sombríamente.
Ya había amanecido. El sol entraba a través de las polvorientas ventanas. Empezaban a abrirse los postigos. Afuera se oía cómo los vecinos se saludaban en la calle. «¿Cómo has dormido, hermano Kiris?». «Bien, gracias a Dios, hermano Tika». «Pues en nuestra casa alguien intentó entrar por la ventana. Dicen que el noble Don Rumata ha estado de juerga esta noche.» «Sí, dicen que ha tenido invitados.» «¿Pero acaso eso que hay ahora son juergas? Cuando el Rey era joven sí que se divertía la gente. En una ocasión quemaron media ciudad sin saber cómo.» «¿Y qué quieres que te diga hermano Tika? Hay que darle gracias a Dios por tener un vecino como el noble Don. Como máximo se corre una juerga una vez al año.»
Rumata subió al gabinete, llamó y entró. Kira, sentada en el sillón lo mismo que el día anterior, levantó los ojos y le miró sobresaltada.
– Buenos días, pequeña – dijo Rumata. Se acercó a ella, le besó la mano y se sentó en el sillón que estaba enfrente.
Ella siguió mirándole, como si quisiera asegurarse de algo, y luego preguntó:
– ¿Estás cansado?
– Sí, un poco. Y debo irme de nuevo.
– ¿Quieres que te prepare algo?
– No es necesario, gracias. Uno me lo preparará. Si quieres, ponme un poco de perfume en el cuello.
Rumata sintió cómo entre ambos se iba levantando un muro de falsedad. Al principio era una pared delgada, pero cada vez se iba haciendo más gruesa y resistente. ¡Durará toda la vida!, pensó Rumata apesadumbrado. Estaba sentado con los ojos cerrados, mientras ella iba humedeciendo con diversos perfumes su amplio cuello, sus mejillas, su frente y su cabello. Kira dijo entonces:
– Ni siquiera me has preguntado cómo he dormido.
– Es cierto, perdóname. ¿Cómo has dormido?
– He tenido un sueño horrible.
El muro se iba haciendo cada vez más grueso, ya era como la muralla de una fortaleza.
– Cuando se duerme en un sitio nuevo siempre ocurren esas cosas – dijo Rumata -. Además, el barón debe haber armado mucho ruido abajo.
– ¿Ordeno que traigan el desayuno?
– Sí, por favor.
– ¿Qué vino te gusta tomar por las mañanas?
Rumata abrió los ojos.
– Por las mañanas no bebo, gracias. Prefiero agua.
Ella salió, y Rumata pudo escuchar como hablaba con Uno con voz tranquila y sonora. Al cabo de unos minutos volvió, se sentó en el brazo del sillón, y empezó a contarle el sueño que había tenido. Rumata la escuchaba enarcando las cejas y sintiendo cómo el muro continuaba ensanchándose y separándolo para siempre de la única persona a la que quería de verdad en aquel mundo indecente. De pronto, se rebeló y arremetió con todas sus fuerzas contra el muro.
– Kira – dijo -, todo eso no fue un sueño.
Le contó lo que había ocurrido, y no pasó nada de particular.
– Pobrecito mío – dijo Kira -. Espera, te traeré un poco de escabeche.
V
Hasta hacía muy poco tiempo, la corte de los reyes de Arkanar había sido una de las más cultas del Imperio. En ella existían sabios, que en su mayoría eran simples charlatanes, aunque entre ellos destacaban algunos, como Baguir Kissenski, que descubrió la esfericidad del planeta; el galeno Tata, que concibió la teoría de que las epidemias eran producidas por unos gusanillos muy pequeños, invisibles al ojo humano, arrastrados por el viento y el agua; y el alquimista Sinda, que como todos los alquimistas buscaba el procedimiento para transformar la arcilla en oro, pero que descubrió la ley de la conservación de la materia. También había en la corte poetas, en su mayoría lameplatos y aduladores; pero algunos eran como Pepín el Bueno, autor de la tragedia histórica La Campaña del Norte; Tsurén el Sincero, que había escrito más de quinientas baladas y sonetos a los que el pueblo había puesto música; y Gur el Escritor, creador de la primera novela laica que registra la historia literaria del Imperio, novela que relata los amores desafortunados de un príncipe que se enamoró de una bárbara bellísima. La corte tenía magníficos artistas, bailarines y cantantes. Pintores de talento cubrieron las paredes con frescos de brillo imperecedero, y buenos escultores adornaron con sus obras los jardines de palacio. No se puede decir que los reyes de Arkanar fueran defensores de la cultura y amantes del arte; simplemente, consideraban que las ciencias y las artes eran cosas que daban esplendor a la corte, lo mismo que las ceremonias matutinas de tocador o la presencia de la engalanada guardia real a la puerta de palacio. La tolerancia aristocrática llegó hasta el extremo de que algunos sabios y poetas pasaron a ser ejes importantes del aparato del Estado. Por ejemplo, no hacía más de medio siglo, el doctor alquimista Botsa ocupó el puesto, hoy suprimido por innecesario, de Ministro de Minas, empezó la explotación de varios yacimientos, e hizo que Arkanar fuera famoso por sus magníficas aleaciones, cuyo secreto cayó en el olvido tras la muerte de Botsa. Y Pepín el Bueno dirigió la instrucción pública hasta que, hacía relativamente poco tiempo, fue eliminado el Ministerio de Historia y Bellas Artes, que él dirigía, por considerar que su labor era peligrosa y corrompía las mentes.
Claro está que antes también se habían dado casos en que un pintor o un sabio no del agrado de la favorita real, que generalmente era alguna dama voluptuosa y estúpida, había sido vendido al extranjero o envenenado con arsénico. Pero hasta Don Reba nadie se había dedicado verdaderamente a ello. Durante los años que Don Reba llevaba ejerciendo el cargo de Ministro omnipotente de Seguridad de la Corona, había hecho tales estragos en el mundo cultural de Arkanar que incluso algunos grandes nobles habían expresado su disgusto manifestando que la corte estaba aburrida, y que durante los bailes tan sólo se oían chismes idiotas.
Baguir Kissenski, acusado de enajenación mental capaz de producir delitos de Estado, fue encerrado en un calabozo, del que pudo salir y ser trasladado a la metrópoli gracias a los enormes esfuerzos realizados por Rumata. Su observatorio fue quemado, y sus discípulos que quedaron con vida huyeron cada cual a donde pudo. Tata, el galeno de la corte, al igual que cinco colegas suyos, resultó ser un envenenador que, por instigación del duque de Irukán, conspiraba contra la Real persona, de todo lo cual se reconoció culpable tras ser sometido a tortura, y, por supuesto, fue ahorcado en la Real Plaza. Rumata gastó treinta kilos de oro tratando de salvarle, perdió cuatro agentes (nobles que no sabían lo que hacían realmente), y poco faltó para que cayese él mismo, ya que fue herido en uno de los intentos por liberar a los condenados. Aquella fue su primera derrota, tras la que comprendió que Don Reba no era un simple figurante. Una semana más tarde Rumata se enteró de que el alquimista Sinda iba a ser acusado de ocultación al tesoro del secreto de la piedra filosofal. Rumata, que estaba aún furioso por su reciente derrota, preparó entonces una emboscada cerca de la casa del alquimista, y él mismo, con la cara tapada por un trapo negro, desarmó a los milicianos que debían arrestar a Sinda, los ató y los encerró en un sótano. Y aquella misma noche el alquimista, que no se había enterado de nada, fue acompañado hasta la frontera de Soán, donde se encogió de hombros y continuó sus experiencias en busca de la piedra filosofal, vigilado de cerca por Don Kondor. Pepín el Bueno decidió inesperadamente meterse a fraile, e ingresó en un lejano monasterio. Tsurén el Sincero, que una vez desenmascarado el doble sentido y la tolerancia a los gustos del vulgo de que adolecían sus composiciones poéticas fue deshonrado y privado de sus bienes, intentó presentar batalla y comenzó a recitar en las tabernas baladas abiertamente destructivas. Elementos patrióticos lo apalearon por dos veces, dejándolo por muerto. Finalmente, tras estos incidentes, el poeta decidió seguir los consejos de su buen amigo y admirador Don Rumata, y marchó a la metrópoli. A Rumata le quedó un recuerdo imperecedero del instante en que Tsurén, estando ya en la cubierta del barco a punto de zarpar, se aferró, con sus finas manos a unos obenques y, pálido como estaba V. por la borrachera, comenzó a recitar con una voz joven y sonora su soneto de despedida: Cual hoja marchita cae sobre él alma…
En cuanto a Gur el Escritor, se sabía que fue llamado al despacho de Don Reba y que, tras hablar con él, había comprendido que un príncipe de Arkanar no podía enamorarse de una escoria enemiga, y había llevado personalmente sus libros a la Real Plaza y los había arrojado uno por uno a la hoguera. Ahora, cada vez que el Rey realizaba una salida, se veía a un Gur encorvado y con rostro cadavérico entre una multitud de cortesanos, esperando una disimulada seña de Don Reba para dar un paso adelante y recitar versos ultrapatrióticos que aburrían a todo el mundo.
Los actores representaban ahora una única obra: La Aniquilación de los Bárbaros o el Mariscal Totz, Rey Pisa I de Arkanar. Los cantantes preferían los conciertos con acompañamiento de orquesta. Los pintores que aún conservaban el pellejo pintaban letreros. Es cierto que dos o tres de estos pintores seguían siendo pintores de la corte, y se dedicaban a pintar retratos del Rey en compañía de Don Reba, en los cuales este último sujetaba al Monarca por el codo (no se alentaban otras variantes). En estos retratos, el Rey aparecía como un hermoso joven de unos veinte años, con la armadura puesta, y Don Reba como un hombre ya maduro de rostro importante. Sí, la corte de Arkanar se había vuelto aburrida. No obstante, los grandes señores, los nobles desocupados, los oficiales de la guardia y las frívolas beldades, los unos por vanidad, los otros por costumbre y los terceros por miedo, cada mañana, al igual que en los mejores tiempos, hacían acto de presencia en las recepciones de palacio. Hablando honestamente, muchos de estos nobles ni siquiera se habían dado cuenta del cambio, porque en los conciertos y en los certámenes poéticos de antaño lo que más les importaba eran los descansos, durante los cuales podían discutir los méritos de sus sabuesos y contarse chistes picantes. También podían comentar las cualidades de las almas del otro mundo, pero consideraban que los temas como la forma del planeta o las causas de las epidemias eran indecorosos. Entre los oficiales de la guardia produjo sin embargo cierta melancolía la desaparición de los pintores, entre los cuales no faltaban maestros en el arte del desnudo.
Rumata llegó a palacio con un cierto retraso. La recepción matinal había ya comenzado. Los salones estaban repletos, y se oían la voz irritada del Rey y las melodiosas órdenes del Ministro de Ceremonias disponiendo el vestido de Su Majestad. Los palaciegos hablaban de lo ocurrido la noche pasada. Un bandido con rostro de irukano y armado con un estilete había penetrado por la noche en palacio y, tras asesinar a un centinela, entró en la alcoba real, donde había sido desarmado y detenido personalmente por Don Reba. Cuando el magnicida era conducido a la Torre de la Alegría, una muchedumbre de enfurecidos y fieles patriotas había caído sobre él y lo había literalmente despedazado. Aquel era el sexto atentado en el último mes, por lo que el hecho en sí no llamó demasiado la atención. De lo que se hablaba era de los pormenores del mismo. De este modo pudo saber Rumata que cuando Su Majestad vio al criminal, se incorporó en el lecho, cubrió con su cuerpo el de la hermosa Doña Midara, y pronunció estas históricas palabras: «¡Vete de aquí, canalla!». La mayoría de los presentes explicaba estas palabras suponiendo que el Rey confundió al criminal con uno de sus lacayos. Y en lo que todos coincidían era en opinar que Don Reba siempre estaba alerta, y en que era invencible en la lucha cuerpo a cuerpo. Rumata dio a entender con buenas palabras que estaba de acuerdo con esta opinión, y además refirió la historia, que acababa de inventar, de cómo Don Reba fue agredido en una ocasión por doce bandidos, de los cuales tres quedaron tendidos en el suelo, y los demás se dieron a la fuga. La historia fue escuchada con gran interés y credulidad, en vista de lo cual Rumata insinuó que él la supo a través de Don Sera; y como éste era conocido por todos como un gran embustero, la desilusión fue enorme. Sobre Doña Okana nadie comentaba nada. O no estaban enterados de ello, o lo disimulaban.
Estrechando manos, repartiendo cumplidos y algún que otro codazo, Rumata fue abriéndose paso entre aquella multitud emperifollada, perfumada y sudorosa, Los cortesanos charlaban a media voz. «Sí, sí, esa misma yegua. Tenía las manos rozadas y, que el diablo se la lleve, aquella misma noche la perdí adrede jugando con Don Keu.» «Y hablando de muslos… ¡señor mío, qué muslos! Como decía Tsurén: Montañas de espuma fresca… n-no, no… esto… Cerros de espuma fresca… Bueno, no importa: unos muslos descomunales.» «Entonces abro de pronto la ventana, me pongo el puñal entre los dientes y, figuraos, amigo mío, siento que la reja se doblega bajo de mí.» «Le di en los dientes con la empuñadura de mi espada, de tal modo que el asqueroso perro Gris dio dos vueltas de campana. Si quiere puede ir a verlo: ahora está así, con los labios de esa manera…», «…y Don Tameo vomitó en el suelo, resbaló, y fue a caer de cabeza en la chimenea…», «…y el fraile le dijo: Cuéntame, hija mía, cuéntame el sueño que has tenido… ¡ja, ja, ja!».
Qué desgracia, pensó Rumata. Si me matan ahora, esta colonia de protozoos será lo último que vea en mi vida. Lo único que me puede salvar es la sorpresa. Tan sólo la sorpresa me puede salvar a mí y a Budaj. Hay que encontrar el momento oportuno y atacar. Hay que cogerle desprevenido, no dejarle que abra la boca y no dejar que me maten. ¿Por qué he de morir?
Así llegó a la puerta de la alcoba donde, sujetando la espada con la mano, hizo la flexión de piernas prevista por la etiqueta y se aproximó al lecho real. En aquel momento le estaban poniendo las medias al Rey. El Ministro de Ceremonias seguía con la vista los ágiles movimientos de los dos ayudas de cámara que realizaban la operación. A la derecha de la revuelta cama estaba Don Reba, conversando en voz muy baja con un hombre alto y huesudo con uniforme militar de terciopelo gris. Aquel personaje era el padre Tsupik, uno de los jefes de las Milicias Grises y coronel de la guardia de palacio. Don Reba, como buen cortesano, sabía hablar de modo que, a juzgar por la expresión de su rostro, lo mismo podía estar alabando las virtudes de una yegua que el buen comportamiento de la sobrina del Rey. Pero el padre Tsupik era militar y antes había sido tendero de ultramarinos, y no sabía disimular. Así que el coronel palidecía, se mordía los labios, apretaba y aflojaba los dedos que sujetaban la espada, y finalmente contrajo una mejilla, dio bruscamente media vuelta y, faltando a todas las reglas de etiqueta, salió de la alcoba. Todos los que contemplaban la escena se quedaron helados ante tamaña falta de educación. Don Reba siguió su marcha con una indulgente sonrisa, mientras Rumata, que conocía los roces que se habían producido entre Don Reba y el alto mando Gris, se hacía una tajante reflexión: «Ahí va otro difunto.» La historia del capitán pardo Ernst Rem estaba a punto de repetirse.
El Rey tenía ya las dos medias puestas. Los ayudas de cámara, atendiendo a una melodiosa orden del Ministro de Ceremonias, cogieron con las puntas de sus dedos, con veneración, los zapatos del Soberano. En aquel momento el Monarca apartó a los ayudas de cámara con los pies y se volvió hacia Don Reba con tanta energía que su vientre se montó sobre una de sus piernas lo mismo que un saco bien repleto.
– ¡Ya estoy harto de atentados! – gritó el Rey histéricamente -. ¡Atentados! ¡Atentados! ¡Ya es hora de que yo pueda dormir por las noches sin tener que luchar con asesinos! ¿Por qué no lo arreglas para que los atentados se produzcan de día? ¡Eres un mal ministro, Reba! ¡Otra noche así y daré orden de que se encarguen de ti! – en aquel momento Don Reba hizo una reverencia, con la mano derecha puesta sobre su corazón -. Oh, tras estos atentados me duele terriblemente la cabeza.
El Rey calló de repente y prestó atención a su vientre. El momento era propicio. Los ayudas de cámara no sabían qué hacer. Había que atraer la atención del Rey. Rumata le arrebató el zapato derecho al criado que lo sostenía, hincó una rodilla en el suelo y empezó a calzar respetuosamente el grueso pie enfundado en una media de seda que le ofreció el monarca. Este era uno de los remotos privilegios de que gozaba la casa de los Rumata: el de calzar el pie derecho de las personas coronadas del Imperio. El Rey lo miró turbiamente, pero de pronto en sus ojos brilló un relámpago de interés.
– ¡Ah, eres Rumata! – exclamó -. ¿Todavía estás vivo? Reba prometió que te estrangularía. – Se echó a reír -. Este Reba es un ministro de pacotilla. No hace más que prometer y prometer y prometer. Prometió desarraigar el movimiento sedicioso, pero la sedición sigue desarrollándose. Ha metido en palacio a un montón de patanes Grises… y mientras yo sigo enfermo ha colgado a todos los galenos de la corte.








