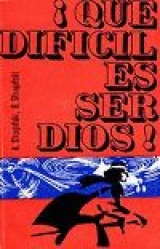
Текст книги "Que difícil es ser Dios"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Y, naturalmente, Arata el Hermoso tenía dos ojos. El ojo derecho se lo saltaron de un mazazo cuando el ejército campesino de veinte mil hombres que perseguía por la metrópoli a las milicias de los barones se topó, en campo abierto, con cinco mil soldados de la guardia Imperial, y fue rápidamente dividido, cerrado y pateado por las claveteadas herraduras de los camellos de combate.
Y Arata el Hermoso debía ser esbelto como un junco. Porque su joroba y su actual apodo databan de la insurrección plebeya que tuvo lugar en el ducado de Ubán, que se encontraba a dos mares de allí, cuando tras siete años de pestes y sequías cuatrocientos mil esqueletos vivientes armados de horcas y pértigas mataron a los nobles y pusieron cerco al duque de Ubán en su propia morada. El duque, cuya débil inteligencia se vio fortalecida por el peligro que lo amenazaba, dictó un perdón general para sus subditos, bajó cinco veces el precio de las bebidas alcohólicas, y prometió dar libertades. Arata se dio cuenta de que aquello era el fin, y empezó a explicar y a exigir a todos que no cayeran en el engaño; pero fue cogido por sus propios cabecillas, que pensaban que la ambición puede romper el saco, y apaleado con barras de hierro hasta que lo dieron por muerto y lo echaron a un albañal.
El fuerte anillo de hierro que llevaba en la muñeca derecha sí lo tenía cuando le llamaban Árala el Hermoso. Aquel anillo era la manilla que lo encadenaba al remo de una galera pirata. Arata rompió la cadena, le dio al capitán Egu el Amable un golpe en la sien con aquel mismo anillo, se apoderó de la nave y luego de toda la escuadra pirata, e intentó crear una república libre en el mar. Pero aquella empresa terminó en una orgía de sangre y borracheras, porque Arata era aún muy joven, no sabía odiar y pensaba que la libertad por sí misma era suficiente para que los esclavos se sintieran semejantes a dioses.
Arata era un sedicioso profesional, vengador por la gracia de Dios, un personaje bastante extraño en aquella edad media. La evolución histórica crea a veces lucios como aquél, y los arroja a los remolinos sociales para que las gordas carpas no puedan vivir tranquilas a costa del plancton. Árala era la única persona en aquel mundo por la que Rumata no sentía odio ni lástima, y en sus sueños febriles de hombre de la Tierra que había tenido que vivir allí cinco años entre sangre y hedor, Rumata se veía a sí mismo como Arata, que después de pasar por todos los infiernos del universo tenía el gran derecho de matar a los asesinos, torturar a los verdugos y traicionar a los traidores.
– Hay ocasiones en que me parece que todos somos impotentes – dijo Arata -. Soy el eterno cabecilla de los rebeldes, y sé que toda mi fuerza está en mi extraordinaria vitalidad. Pero esta fuerza no puede con mi impotencia. Mis victorias se transforman como por arte de magia en derrotas. Mis amigos de armas se tornan en mis enemigos, los más valientes huyen y los más fieles me traicionan o mueren. Y como no tengo más que mis manos, no puedo alcanzar los ídolos dorados que se ocultan en las fortalezas.
– ¿Cómo has llegado a Arkanar? – preguntó Rumata.
– He venido con los monjes.
– ¿Estás loco? ¿No comprendes lo fácil que es identificarte?
– Sí, pero no entre un montón de monjes. Entre los oficiales de la Orden, la mitad están tan chiflados y mutilados como yo. Los inválidos son los preferidos de Dios.
– ¿Y qué piensas hacer ahora?
– Lo de siempre. Conozco bien a la Orden Sacra. Antes de un año la gente de Arkanar no tendrá más remedio que salir de sus escondrijos y luchar por las calles con el hacha en la mano. Entonces los acaudillaré para que sepan a quién tienen que golpear y no persigan a todos sin distinción o se maten entre sí.
– ¿Necesitas dinero?
– Siempre necesito dinero. Y armas… – hizo una pausa, y luego añadió con voz insinuante -: Don Rumata, no sabéis la desilusión que me llevé cuando supe quién erais. Odio a los curas. Por eso, fue muy amargo para mí saber que sus mentirosos cuentos eran verdad. Pero el pobre rebelde tiene que sacar partido de todo lo que puede. Los curas dicen que los dioses son dueños de los rayos. Don Rumata, necesito desesperadamente esos rayos para poder derribar las murallas de las fortalezas.
Rumata suspiró profundamente. Cuando salvó a Arata con el helicóptero, éste le pidió explicaciones. Rumata intentó entonces contarle algo de su vida, y una noche incluso le mostró una pequeñísima estrella que apenas podía divisarse en el firmamento, y le dijo que aquella estrella era el Sol. Pero el rebelde tan sólo sacó en claro una cosa: que los malditos curas llevaban razón, que más allá del sólido mundo real viven dioses, felices y omnipotentes. Y desde entonces, cada vez que Arata hablaba con Rumata le planteaba el mismo argumento: tú eres un dios, y puesto que existes, lo mejor que puedes hacer es darme algo de tu fuerza.
Y cada vez Rumata tenía que callar o desviar la conversación.
– Don Rumata – dijo el rebelde -, ¿por qué no queréis ayudarnos?
– Espera un poco. Antes querría saber cómo has entrado aquí.
– Eso no tiene importancia. Soy el único que conoce ese camino. No eludáis mi pregunta. ¿Por qué no queréis darnos algo de vuestra fuerza?
– No hablemos de eso.
– Creo que precisamente debemos hablar de eso. Yo no os llamé. Nunca he rezado a nadie. Fuisteis vos quien vino a mí. ¿O lo hicisteis tan sólo por distraeros?
Qué difícil es ser dios, pensó Rumata. Impacientemente, respondió:
– No me comprendes. He intentado veinte veces explicarte que no soy ningún dios. Pero tú no me crees. Además, nunca podrás comprender por qué no te puedo ayudar con armas…
– ¿Acaso no tenéis rayos?
– No puedo darte rayos.
– Eso ya me lo habéis dicho veinte veces. Quiero saber por qué no me los podéis dar. – No lo entenderías.
– Eso depende de cómo me lo explicarais.
– ¿Qué piensas hacer con los rayos?
– Quemar a toda esa dorada canalla, lo mismo que se queman los chinches, hasta que no quede ni uno de esa maldita estirpe. Barrer de la faz del planeta sus castillos. Destruir sus ejércitos y a todos los que los defienden y apoyan. Podéis estar seguro de que vuestros rayos tan sólo servirán para el bien. Y cuando no queden más que esclavos liberados y reine la paz, os devolveré vuestros rayos y no volveré a pedíroslos.
Tras esto, Rumata guardó silencio. Su respiración era pesada, su rostro se había vuelto más oscuro por la afluencia de sangre. Seguramente estaba viendo ya con la imaginación ducados y reinos devorados por las llamas, montones de cuerpos carbonizados entre las ruinas, y enormes ejércitos victoriosos gritando entusiásticamente: «¡Libertad! ¡Libertad!»
– No – dijo Rumata -. No te daré rayos. Si lo hiciera, cometería un error. Intenta creerme. Veo más lejos que tú – Arata lo escuchaba con la cabeza hundida en el pecho -. Te diré solamente un motivo, que aunque no es el más importante creo que podrás comprender. Tienes una gran vitalidad, Arata, pero a pesar de eso eres mortal. Si perecieras y los rayos pasaran a otras manos menos limpias que las tuyas… hasta a mí me horroriza pensar en lo que ocurriría.
Siguió un largo silencio. Rumata trajo una jarra de estoria y comida, e invitó a su huésped. Arata, sin levantar los ojos, empezó a comer pan y a beber vino. Rumata tenía la sensación de sufrir un doloroso desdoblamiento. Por una parte sabía que llevaba razón, pero por la otra comprendía que aquella misma razón lo humillaba de una extraña manera ante Arata. Aquel hombre superaba tanto a él como a todos los demás que habían llegado al planeta sin que nadie los llamara, y observaban llenos de impotente piedad el horrible bullir de su vida desde las enrarecidas alturas de unas hipótesis impasibles y de una moral extraña. Y Rumata pensó por primera vez: sin pérdidas no se puede conseguir nada. Nosotros somos infinitamente más fuertes que Arata en nuestro reino de bondad, pero somos infinitamente más débiles que él en su reino de maldad.
– No debíais haber bajado del cielo – dijo de pronto Árala -. Volved a él. Aquí no hacéis más que perjudicarnos.
– No es cierto – rechazó Rumata -. Nosotros, al menos, no dañamos a nadie.
– Sí, lo hacéis. Las esperanzas que nos dais son infundadas.
– ¿A quién le hacemos daño?
– A mí, por ejemplo. Antes, Don Rumata, yo tenía confianza en mí mismo. Vos habéis debilitado mi voluntad y habéis hecho que sienta vuestra fuerza a mis espaldas. Antes, en cada batalla que libraba, me comportaba como si fuera mi última batalla. Ahora me he dado cuenta de que procuro reservarme para las futuras batallas, que serán las decisivas porque vos tomaréis parte en ellas. Iros, Don Rumata; volved a vuestro cielo y no regreséis más. O dadnos vuestros rayos o al menos vuestro pájaro de hierro, o desenvainad vuestra espada y poneos a la cabeza de todos nosotros.
Arata calló y volvió a tomar el pan. Rumata observó sus dedos sin uñas. Hacía dos años que el propio Don Reba le había arrancado las uñas con un aparato especial. Todavía no lo sabes todo, pensó. Crees que el único que está condenado al fracaso eres tú. Todavía no sabes que tu causa está perdida, porque el enemigo no está únicamente frente a tus soldados, sino también dentro de ellos. Es posible que puedas echar a la Orden, y que el empuje de la insurrección campesina te remonte al trono de Arkanar, y quizás puedas arrasar los castillos señoriales y arrojar a los barones al estrecho, y tal vez el pueblo en armas te rinda los honores de un gran libertador. Y tú serás bueno y sabio, posiblemente el único hombre bueno y sabio de tu reino, y como tal empezarás a repartir tierras entre tus compañeros de lucha. ¿Pero qué van a hacer ellos con esas tierras si no disponen de siervos? Y desde ese momento la rueda comenzará a girar hacia atrás. Y lo mejor que podrá ocurrir es que tu muerte sea natural y no veas cómo aparecen nuevos condes y barones entre tus antiguos y fieles soldados. Eso ya ha ocurrido antes, mi buen Arata; en la Tierra y aquí mismo, en tu planeta.
– ¿No me decís nada? – dijo Arata, al tiempo que retiraba su plato y limpiaba con la manga de su sotana las migajas que habían caído sobre la mesa -. Hace tiempo, yo tenía un amigo. Tal vez hayáis oído hablar de él: se llamaba Vaga Kolesó. Empezamos a luchar juntos, pero luego se pasó al bandidaje y se convirtió en el rey de la noche. Nunca le perdoné esta traición. Y él lo sabía. Me ha ayudado mucho, por miedo y por interés, pero nunca ha querido regresar a su puesto: su objetivo era otro. Sus hombres fueron quienes, hace dos años, me entregaron a Don Reba – Arata se miró los dedos y apretó los puños -. Esta mañana me encontré con Vaga en el puerto de Arkanar… En nuestras cosas no se puede ser amigo a medias, porque eso es lo mismo que ser enemigo a medias. – Se levantó, y se echó el capuchón sobre los ojos -. ¿El oro está en el mismo sitio?
– Sí – dijo Rumata, muy despacio -. En el mismo sitio.
– Entonces me voy. Muchas gracias, Don Rumata.
Arata cruzó el gabinete, y desapareció tras la puerta. Al cabo de un rato se oyó como abajo sonaban débilmente los cerrojos.
Una nueva preocupación, pensó Rumata. ¿Cómo habrá podido entrar Arata en la casa?
X
La Guarida del Borracho estaba relativamente limpia, el suelo barrido, la mesa fregada, y unos manojos de hierbas y ramas de pino que había por los rincones aromatizaban el aire. El padre Kabani, pulcro, sereno y callado, estaba sentado en un banco con las manos sobre las rodillas. Mientras esperaban a que Budaj se quedara dormido, hablaron de cosas sin importancia. Budaj, que estaba sentado a la mesa junto a Rumata, escuchaba la charla de los nobles Dones con una sonrisa benévola, mientras se estremecía de vez en cuando a medida que iba adormilándose. Sus flacas mejillas parecían arder debido a la dosis brutal de tetraluminal que habían mezclado en su bebida. El anciano estaba muy excitado y no acababa de quedarse dormido. Don Gug entretenía su impaciencia doblando y enderezando una herradura de camello, con las manos ocultas bajo la mesa, pero su rostro tenía una expresión alegre y despreocupada. Rumata hacía migas de pan y miraba con atención de hombre cansado cómo a Don Kondor le iba subiendo la bilis. El Custodio de los Sellos de Soán iba a llegar tarde a una reunión nocturna extraordinaria de la Conferencia de los Doce Negociantes convocada con motivo del golpe de Estado en Arkanar, y él era precisamente el presidente. – ¡Nobles amigos! – dijo finalmente Budaj con voz sonora; se puso en pie, y se desplomó sobre Rumata.
Rumata lo sostuvo cuidadosamente por los hombros.
– ¿Listo? – preguntó Don Kondor.
– No se despertará hasta mañana – dijo Rumata, mientras tomaba a Budaj en brazos y lo llevaba hasta el lecho del padre Kabani.
– Esto no está bien – profirió éste con envidia -. Quién es doctor tiene derecho a emborracharse, mientras que el padre Kabani debe abstenerse, porque esto le perjudica.
– Me queda un cuarto de hora de tiempo – dijo Don Kondor en ruso.
– Con cinco minutos tengo bastante – respondió Rumata, conteniendo a duras penas su irritación -. Os he hablado tanto de este asunto que ahora con unos minutos sobra. De acuerdo con la teoría básica del feudalismo – sus ojos se fijaron furiosos en Don Kondor -, este movimiento ordinario de los ciudadanos contra los barones – Rumata desvió la mirada hacia Don Gug – se ha convertido en una intriga provocadora de la Orden Sacra que ha transformado Arkanar en una base de agresión feudal – fascista. Y mientras nosotros nos rompemos la cabeza intentando inútilmente situar una figura tan contradictoria, compleja y enigmática como la de nuestro águila Don Reba a la altura de Richelieu, Necker, Tokugawa leyasu y Monk, resulta que no es más que un patán imbécil que ha vendido y traicionado todo lo que podía vender y traicionar, se ha enredado en sus propias empresas, se ha visto abrumado por un miedo cerval y se ha puesto en manos de la Orden Sacra para que lo salve. Dentro de medio año lo matarán, pero la Orden seguirá aquí. Las consecuencias que puede traer esto para los territorios de más allá del estrecho y para todo el Imperio son difíciles de imaginar. En cualquier caso, todo el trabajo que hemos realizado durante veinte años dentro de los límites del Imperio se ha derrumbado. Bajo el poder de la Orden no será fácil moverse. Lo más probable es que Budaj sea la última persona a la que yo pueda salvar. En adelante, no vamos a tener a quién ayudar. Eso es todo.
Don Gug partió la herradura, miró unos instantes, asombrado, los dos trozos, y terminó arrojándolos a un rincón.
– Efectivamente, no nos hemos dado cuenta – dijo -. Pero tal vez no sea tan horrible como tú imaginas, Antón.
Rumata lo miró fijamente, pero no dijo nada.
– Debías haber quitado de en medio a Don Reba – dijo Don Kondor.
– ¿Qué significa eso de «quitar de en medio»?
El rostro de Don Kondor se llenó de manchas púrpuras.
– ¡Quitarlo de en medio físicamente! – exclamó con acento brusco.
– ¿Quieres decir matarlo?
– ¡Sí, si es necesario! ¡Raptarlo! ¡Desplazarlo! ¡Encerrarlo! Debías haber hecho algo y no buscar el consejo de dos idiotas que no entendían ni palabra de lo que estaba pasando.
– Yo tampoco lo entendía.
– Pero al menos lo presentías.
Hubo un corto silencio.
– ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Algo como la matanza de Barkán? – preguntó Don Kondor, a media voz y mirando hacia otra parte.
– Sí, algo parecido. Aunque mejor organizado.
Don Kondor se mordió los labios.
– ¿Es tarde ya para quitarlo de en medio?
– Ya no tiene objeto – dijo Rumata -. En primer, lugar, porque otros se encargarán de este trabajo, y en segundo lugar, porque hacerlo ahora aún sería peor. A él, por lo menos, lo tengo en mis manos.
– ¿Cómo?
– Me teme. Sospecha que detrás de mí hay otra gran fuerza. Hasta me ha ofrecido su colaboración.
– ¿Sí? – susurró Don Kondor -. Entonces no hará falta.
Don Gug dijo, tartamudeando:
– Camaradas… ¿estáis hablando seriamente?
– ¿De qué? – preguntó Don Kondor.
– De todo eso… Matar, eliminar físicamente… ¿Os habéis vuelto locos?
– El noble Don ha sido herido en el talón – dijo Rumata en voz muy baja.
Don Kondor habló marcando exageradamente las palabras:
– Cuando se presentan circunstancias extraordinarias, tan sólo las medidas extraordinarias pueden dar resultado.
Don Gug movía los labios sin decir nada y miraba sucesivamente a sus dos compañeros.
– ¿Sa… sabéis hasta dónde se puede llegar por este camino? – dijo.
– Cálmate, por favor – dijo Don Kondor -. No ocurrirá nada. Y por ahora ya basta. ¿Qué vamos a hacer con la Orden? Propongo bloquear la región de Arkanar. ¿Qué pensáis de ello, camaradas? Pero decidid aprisa: tengo que marcharme.
– Yo aún no he pensado nada – respondió Rumata -. Y Pashka aún menos. Hay que pedir consejo a la Base. Hay que esperar. Podemos reunimos dentro de una semana y tomar una determinación.
– De acuerdo – dijo Don Kondor, levantándose -. Vamos.
Rumata se echó a Budaj al hombro y salió de la isba. Don Kondor iba alumbrándole el camino con una linterna. Llegaron al helicóptero, y Rumata depositó a Budaj en el asiento trasero. Don Kondor, haciendo un tremendo ruido con la espada y enredándose en su capa, se sentó en el sillón del piloto.
– ¿Puedes llevarme hasta casa? – preguntó Rumata -. Estoy deseando dormir de una vez por todas.
– Por supuesto – gruñó Don Kondor -. Pero date prisa.
– Ahora mismo vuelvo – dijo Rumata, y corrió hacia la isba.
Don Gug seguía sentado frente a la mesa, con la mirada fija ante él y acariciándose la barbilla. El padre Kabani estaba a su lado, diciendo:
– Eso es lo que ocurre siempre, amigo mío. Uno procura hacer las cosas del mejor modo posible, y siempre resulta que es el peor.
Rumata cogió su espada y el tahalí.
– Suerte, Pashka – dijo -. Y no te preocupes. Lo único que nos ocurre es que estamos cansados e irritados.
Don Gug movió dubitativamente la cabeza.
– Ten cuidado, Antón – dijo -. Ten mucho cuidado. El tío Sasha lleva aquí muchos años y sabe lo que se hace. Pero tú…
– Yo lo único que quiero es dormir – dijo Rumata -. Padre Kabani, tened la bondad de llevar mis caballos al barón de Pampa. Decidle que iré a verle dentro de unos días.
Afuera se oyó el girar de las hélices. Rumata se despidió con un gesto de la mano y salió de nuevo de la isba. A la luz de los potentes faros del helicóptero, los matorrales de helechos gigantes y los blancos troncos de los árboles tenían un aspecto espantosamente siniestro. Rumata subió a la cabina y cerró la puerta.
La cabina olía a ozono, al plástico de la tapicería y a agua de colonia. Don Kondor hizo ascender el aparato y lo dirigió con mano segura siguiendo la carretera de Arkanar. Yo no podría pilotar así ahora, pensó Rumata con envidia. Tras él, Budaj chasqueaba tranquilamente la lengua mientras dormía.
– Antón – dijo Don Kondor -. No quisiera ser indiscreto ni mucho menos dar motivos para que creas que me quiero meter en tus cosas particulares. Sin embargo…
– Adelante – dijo Rumata, que supuso inmediatamente de qué se trataba -. Te escucho.
– Nosotros somos exploradores – dijo Don Kondor -. Por eso, todo lo que realmente queramos debemos tenerlo lejos de aquí, en la Tierra, o dentro de nosotros mismos, para que nadie pueda arrancárnoslo y llevárselo como rehén.
– ¿Te refieres a Kira?
– Sí. Y si lo que conozco de Don Reba es cierto, mantenerlo sujeto va a ser una empresa difícil y peligrosa. ¿Comprendes lo que quiero decir?
– Sí, lo comprendo. Pensaré en lo que se puede hacer.
Estaban acostados a oscuras, con las manos entrelazadas. La ciudad estaba en silencio, tan sólo de tarde en tarde se oía el piafar y el cocear de unos caballos, no muy lejos. Rumata se adormecía a ratos, pero se despertaba en seguida cuando Kira retenía la respiración. En sueños, Rumata apretaba fuertemente la mano de la muchacha.
– Estás deseando dormir – dijo Kira en voz muy baja -. Duerme.
– No, no; sigue contándome, te escucho.
– Pero te estás durmiendo a cada instante.
– No importa, sigo escuchándote de todos modos. Estoy muy cansado, pero mi deseo de estar contigo y oírte es mayor que mi cansancio. Cuéntame lo que quieras, todo lo tuyo me interesa.
Ella, agradecida, restregó su nariz contra el hombro de él, le dio un beso en la mejilla y siguió contándole como había venido a verla el chico del vecino, de parte de su padre.
– Mi padre está en cama. Lo han echado de su trabajo y. como despedida, lo han apaleado. Últimamente no come nada, no hace más que beber. Se ha puesto azulado y casi siempre está temblando. El chico me ha dicho también que mi hermano ha vuelto. Está herido, pero contento y borracho, y tiene un uniforme nuevo. Le dio dinero a mi padre, bebió con él, y amenazó con que arrastrarían a todos. Ahora es teniente de un destacamento especial, ha jurado fidelidad a la Orden, y dice que piensa hacerse monje. Mi padre me ha mandado a decir que no vaya por casa, pase lo que pase. Mi hermano a dicho que «le ajustará las cuentas a esa sucia puta pelirroja por haberse liado con un noble.»
Sí, pensó Rumata, no puede volver a su casa. Y tampoco puede seguir aquí, porque si le ocurriera algo… Rumata sintió que una mano helada le estrujaba el corazón al pensar en aquella posibilidad.
– ¿Duermes? – preguntó Kira.
Rumata se despertó y aflojó la presión de su mano.
– No, no. ¿Qué más hiciste?
– Puse orden en tus habitaciones. Tenías un desbarajuste espantoso. Y he encontrado un libro escrito por el padre Gur. En él se habla de un príncipe que se enamoró de una joven preciosa, pero salvaje, que vivía más allá de las montañas. Como ella era completamente salvaje pensaba que el príncipe era un dios, pero a pesar de todo lo quería mucho. Pero luego tuvieron que separarse, y ella murió de pena.
– Es un magnífico libro – dijo él. – A mí me hizo llorar, porque parecía que hablara de nosotros.
– Sí, se refiere a nosotros, y a todos los que se aman mutuamente. Pero a nosotros no nos separarán.
Lo más seguro sería enviaría a la Tierra, pensó Rumata. Pero, ¿qué va a hacer ella allí, sin mí? ¿Y cómo me las arreglaré yo aquí sin ella? Podríamos pedirle a Anka que fuera tu amiga allí. ¿Pero qué haré yo sin ti? No, nos iremos juntos a la Tierra. Yo mismo conduciré la nave, y tú irás sentada a mi lado y yo te iré explicando todo para que no te asustes, para que le tomes cariño a la Tierra desde el primer momento, para que nunca sientas el haber abandonado tu horrible patria. Porque ésta no es tu patria, Kira. Tu patria renegó de ti. Tú has nacido mil años antes de tu tiempo. Y eres buena, leal, abnegada, desinteresada… Personas como tú han nacido en nuestros dos planetas en todas las épocas de sus sangrientas historias. Eran almas nobles y limpias que desconocían el odio y no admitían la crueldad. Eran víctimas. Víctimas inútiles. Mucho más inútiles que Gur el Escritor o Galileo. Porque los que son como tú ni siquiera luchan. Para poder luchar hace falta saber odiar, y vosotros no sabéis. Lo mismo que nosotros ahora…
Rumata volvió a quedarse dormido, y vio a Kira con un cinturón antigravitatorio al borde del tejado plano del Soviet, y a Anka, alegre y burlona, que la empujaba impacientemente para que saltara a un precipicio de kilómetro y medio de profundidad.
– Rumata – dijo Kira -. Tengo miedo.
– ¿De qué, pequeña?
– Tú no haces más que callar. Tengo miedo.
Rumata la atrajo hacia sí.
– Tienes razón – murmuró -. Ahora hablaré yo, y tú me escucharás atentamente. Lejos, muy lejos de aquí, más allá de la saiva, hay un castillo fuerte e inexpugnable. En él vive el alegre y simpático barón de Pampa, el barón más noble y bueno de Arkanar. Pampa tiene una esposa muy bella y cariñosa, que lo ama con locura cuando está normal, pero que no lo puede soportar cuando está borracho.
Rumata calló un momento y escuchó atentamente. Se oía un ruido, como el producido por muchos cascos de monturas y por la respiración agitada de personas y caballos.
– ¿Aquí? – preguntó una voz áspera junto a la ventana.
– Sí, me parece que es aquí.
– ¡Alto!
Se oyó un taconeo por los escalones de la entrada, e inmediatamente varios puños empezaron a golpear la puerta. Kira se estremeció y se abrazó a Rumata.
– Espera, pequeña – dijo él, apartando la colcha.
– Vienen a por mí – susurró Kira -. Lo sabía.
Rumata se soltó de los brazos de Kira y corrió hacia la ventana.
– ¡En nombre del Señor! – gritaron abajo -. ¡Abrid! ¡Si derribamos la puerta será peor!
Rumata descorrió la cortina, y la luz vacilante de las antorchas penetró en la habitación. Abajo se agolpaban muchos jinetes vestidos de negro, con capuchones puntiagudos. Rumata los estuvo contemplando durante varios segundos, y luego se fijó en el marco de la ventana. Como de costumbre, era un marco fijo que no permitía abrirla. Empezaron a golpear la puerta con algo muy pesado. Rumata buscó su espada en la oscuridad y rompió los vidrios con la empuñadura. Se oyó como los trozos caían en el empedrado.
– ¡Eh! – gritó Rumata -. ¿Qué estáis haciendo? ¿Acaso estáis ya hartos de la vida?
Los golpes en la puerta cesaron.
– Siempre han de meter la pata – gruñó alguien abajo -. El noble Don está en la casa. . – ¿Y eso qué importa? – dijo otro.
– Claro que importa. Es la primera espada del mundo.
– Decían que se había marchado, y que no regresaría hasta mañana.
– ¿Acaso os habéis asustado?
– Asustado no, pero contra él no nos han ordenado nada. Y a lo mejor tenemos que matarlo.
– Lo que hace falta es que no nos hiera él a nosotros.
– Lo ataremos. Lo heriremos primero, y luego lo ataremos. ¡Hey! ¿Quién tiene por aquí una ballesta?
– No nos herirá. Todo el mundo sabe que ha jurado no matar a nadie.
– ¡Juro que os mataré a todos! – gritó entonces Rumata, y su voz tenía un tono de horrible certeza.
Kira se apretó contra él. Rumata sintió cómo su corazón latía apresuradamente.
– ¡Derribad la puerta, hermanos! – dijo alguien abajo -. ¡En nombre del Señor!
Rumata se giró y observó a Kira. La muchacha lo miraba como antes, con pánico y esperanza mezclados. En sus secos ojos danzaban los reflejos de las antorchas.
– ¿Estás asustada, pequeña? – le dijo tiernamente -. ¿De esa chusma? Ve a vestirte: aquí ya no tenemos nada que hacer – Rumata empezó a colocarse su cota de malla metaloplástica -. Ahora verás: los haré huir como conejos, y luego nos marcharemos. Iremos al castillo de Pampa.
Ella estaba junto a la ventana, mirando hacia abajo. Los rojizos reflejos de las antorchas danzaban por su rostro. Abajo seguían golpeando. Algo crujió. Rumata sintió como el corazón se le oprimía de lástima y ternura. Los echaré a palos, pensó; como si fueran perros. Se agachó para buscar a tientas su segunda espada, y cuando volvió a incorporarse Kira ya no estaba mirando por la ventana, sino aferrándose desesperadamente a la cortina para no caer. – ¡Kira! – gritó.
Corrió hacia ella. Una saeta de ballesta atravesaba su garganta, y otra estaba profundamente enterrada en su pecho. La tomó en brazos, y la llevó rápidamente a la cama.
– ¡Kira! – sollozó. Ella lanzó una mezcla de suspiro y estertor y se envaró. Notó la frenética presión de su mano -. ¡Kira! – repitió. Pero ella no respondió.
Rumata permaneció unos momentos a su lado. Había lágrimas en sus ojos. Luego se levantó penosamente, empuñó las espadas, bajó despacio las escaleras, llegó al vestíbulo, y esperó a que derribaran la puerta.
Epilogo
– ¿Y después? – preguntó Anka.
Pashka apartó los ojos de ella, se dio una palmada en la rodilla, se inclinó y cogió una fresa que crecía allí mismo, bajo sus pies. Anka aguardó.
– Después… – murmuró él -. Nadie sabe lo que pasó después, Anka. Dejó el transmisor arriba, y cuando la casa comenzó a arder los del dirigible de patrulla comprendieron que algo malo ocurría y se dirigieron a Arkanar. Previsoramente, echaron sobre la ciudad unos cuantos cartuchos de gas somnífero. De la casa ya sólo quedaban unos rescoldos, y al principio no supieron qué hacer. No sabían si estaba vivo ni dónde buscarlo. Pero entonces vieron… – Pashka se interrumpió -. Bueno, no tardaron en ver por dónde había pasado.
Pashka hizo una pausa y fue metiéndose en la boca varias fresas, una tras otra.
– Por fin llegaron a palacio… y allí estaba.
– ¿Cómo?
– Dormido por el gas somnífero. En cuanto a los demás… bueno, unos estaban dormidos, y los otros… entre ellos Don Reba. – Pashka miró por unos instantes a Anka y volvió a retirar la vista -. Recogieron a Antón y lo llevaron a la Base. Pero comprende, Anka, él no quiere contar nada. Y, en general; ahora habla muy poco.
Anka estaba sentada, pálida y envarada. Miraba, por encima de la cabeza de Pashka, el claro que había delante de la casa. Los pinos se balanceaban y susurraban suavemente. Unas vaporosas nubes recorrían perezosamente el espacio azul del cielo. – ¿Y la muchacha? – preguntó. – No sé – respondió Pashka secamente. – Oye, Pashka… ¿crees que hice mal en venir? – Al contrario. Creo que se alegrará de verte. – Me parece que debe haberse escondido tras algún matorral desde el que puede vernos sin que nosotros lo veamos a él, y está esperando a que yo me vaya. Pashka se echó a reír.
– En absoluto. Antón no es de los que se esconden en los matorrales. Simplemente, no sabe que estás aquí. Debe estar pescando, como siempre. – Y contigo, ¿cómo se comporta? – De ninguna manera. Me soporta, simplemente. Pero contigo es distinto.
Permanecieron en silencio durante un buen rato.
– Anka – dijo de pronto Pashka -, ¿recuerdas la carretera anisótropa?
Anka frunció el ceño.
– ¿Cuál?
– La anisótropa. Aquélla en que estaba colgado el «ladrillo». ¿Recuerdas? Fuimos los tres.
– Sí, lo recuerdo. Fue Antón quien dijo que era anisótropa.
– Antón siguió entonces la dirección prohibida, y cuando regresó nos dijo que había visto un puente volado y el esqueleto de un fascista encadenado a una ametralladora.
– Sí, lo recuerdo – dijo Anka -. Pero, ¿qué quieres decir con ello?
– A menudo suelo recordar esa carretera – dijo Pashka -. Como si existiera alguna relación… Aquella carretera era anisótropa, como la historia. Por ella no se podía ir hacia atrás. Pero Antón lo hizo… y tropezó con el esqueleto.
– No te comprendo. ¿Qué tiene que ver el esqueleto con esto?








