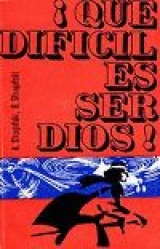
Текст книги "Que difícil es ser Dios"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– El rompehuesos tiene arriba un tornillo así, ¿no? Pues se ha roto. ¿Qué culpa tengo yo de que se haya roto? Pero él me ha echado a empujones, gritándome: «¡Eres estúpido hasta la médula de los huesos! ¡Ve a que te den cinco azotes donde corresponde, y luego vuelve!».
– Habría que saber quién es el que azota. Igual es también un estudiante que hace prácticas. Entonces podríamos ponernos de acuerdo, reunir entre todos unas monedas y dárselas.
– Las Botas del Señor se ponen en los pies, son más anchas y tienen cuñas, mientras que las Manoplas del Mártir son para las manos y tienen tornillos, ¿comprendes?
– ¡Qué risa, hermanos! Entro, miro a ver quién es el que está en las cadenas, y ¿quién pensáis que es? Pues nada menos que Fica el Pelirrojo, el carnicero de mi calle, el que me tiraba de las orejas cada vez que estaba borracho. Te caíste, pensé: ahora vas a ver como también yo sé divertirme.
– ¿Y Pékora Guba? Desde que esta mañana se lo llevaron los monjes no ha vuelto. Ni siquiera ha venido a las prácticas.
– Pues yo tenía que trabajar en la retorcedora de carne, pero… Bueno, me dio la chaladura de darle con una palanqueta en un costado, y le rompí una costilla. El padre Kin, que se da cuenta de lo ocurrido va, me coge por las patillas, y me da un sacrosanto puntapié con la bota en la mismísima punta de la rabadilla… Os juro que vi las estrellas de verdad, hermanos. ¡Cómo me dolió! Y entonces me dijo: «¿Acaso quieres estropearme el material?»
Mirad, mirad, amigos míos, pensaba Rumata, girando despacio la cabeza a uno y otro lado para que el objetivo de su frente captara todos los detalles. Esto no es la teoría. Esto aún no lo ha visto nadie en la Tierra. Mirad, mirad, grabadlo para vuestros documentales históricos… y daos cuenta de lo que vale nuestra época, y rendid homenaje a la memoria de los que tuvieron que pasar por todo esto. Mirad estas caras jóvenes, obtusas, indiferentes, acostumbradas a todas las ferocidades, y no desviéis la vista a otra parte, porque vuestros propios antepasados no eran mejores que éstos.
Una docena de pares de ojos hartos de ver se fijaron en Rumata.
– ¡Hey, mirad, un noble Don! Está blanco…
– ¡Ja!… Claro, los nobles no están acostumbrados…
– En estos casos dicen que hay que darles agua, pero la cadena es corta…
– No te preocupes, ya se le pasará.
– Si me tocara uno así… Estos contestan a todo lo que les preguntas.
– Hey, hermanos, hablad más bajo, no se vaya a irritar con nosotros. Mirad cuantos brazaletes. Y papeles…
– Nos está mirando. Vámonos de aquí, hermanos. Por lo que pueda ocurrir…
Todo el grupo empezó a retroceder, hasta fundirse en la oscuridad, desde donde siguieron mirando con sus ojos de arañas al acecho. Bueno, basta ya, pensó Rumata, y se dispuso a agarrar por la sotana al primer monje que pasase. En aquel momento vio a tres, no andando de aquí para allá sino ocupados en una tarea muy concreta: apalear a un verdugo que, por lo visto, no estaba realizando su trabajo a conciencia. Rumata se acercó a ellos.
– En nombre del Señor – dijo en voz baja, pero haciendo sonar sus brazaletes.
Los monjes bajaron sus garrotes y lo miraron.
– En nombre Suyo – respondió el más alto de los tres.
– Llevadme al carcelero de guardia – exigió Rumata. Los monjes se miraron unos a otros. El verdugo aprovechó la ocasión para desaparecer discretamente.
– ¿Y para qué lo queréis? – preguntó el monje alto.
Rumata levantó el papel sin decir palabra, lo mantuvo un buen rato ante los ojos del monje, y luego lo volvió a bajar.
– Ah, sí – dijo entonces el monje, que obviamente no había comprendido nada de lo que decía el papel -. Yo soy el carcelero de guardia.
– Perfectamente – dijo Rumata, y enrolló el papel -. Yo soy Don Rumata. Su Ilustrísima me ha entregado al doctor Budaj. Id a por él y traédmelo.
El monje se metió la mano bajo el capuchón y se rascó a placer.
– ¿Budaj? – dijo pensativo -. ¿Qué Budaj? ¿El corruptor de menores?
– No – dijo otro monje -. El corruptor es Rudaj. Además, lo sacaron anoche. El propio padre Kin le quitó los hierros y se lo llevó fuera. Yo…
– ¿Pero qué estupideces son esas? – bramó Rumata, golpeándose la cadera con el papel -. ¡Budaj! ¡El que envenenó al Rey!
– ¡Ah!… – exclamó el carcelero -. Ya sé. ¡Pero seguramente ya debe haber sido empalado! Hermano Pakka, ve al calabozo número doce y mira. ¿Os lo vais a llevar? – preguntó, dirigiéndose a Rumata.
– Por supuesto. Es mío,
– Entonces deberéis entregarme ese papel. Hay que incluirlo en el legajo.
Rumata le dio el papel. El carcelero le dio varias vueltas, mirando los sellos, y exclamó admirado:
– ¡Hay que ver cómo escribe la gente! Bien, noble Don, aguardad un momento: nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. ¡Hey! ¿Dónde se ha metido el maldito ese?
Los monjes empezaron a buscar al verdugo. Rumata se alejó de ellos. Finalmente lo encontraron, lo extrajeron de detrás del depósito de agua donde se había ocultado, lo volvieron a tender en el suelo y siguieron dándole de palos, con diligencia pero sin excesiva crueldad. Al cabo de cinco minutos apareció el monje que había ido a por Budaj. Arrastraba tras él, tirando de una cadena, a un anciano flaco, completamente cano, vestido de negro.
– ¡Aquí tenéis a Budaj! – gritó alegremente el monje, desde lejos -. Como veis, aún no lo habían empalado. Está un poco débil, es cierto, pero aún está vivo y sano. Claro que debe tener hambre desde hace no sé cuanto tiempo.
Rumata avanzó a su encuentro, arrebató la cadena de manos del monje y la soltó del cuello del anciano.
– ¿Sois Budaj el irukano?
– Sí – dijo el viejo, mirando desconcertado a su alrededor.
– Yo soy Rumata de Estoria. Seguidme. No os detengáis. – Se giró hacia los monjes y dijo -: En nombre del Señor.
El carcelero enderezó el espinazo, dejó caer una vez más el garrote y respondió con dificultad,:
– En nombre Suyo.
Rumata miró a Budaj, y vio que el pobre viejo se apoyaba en la pared y apenas si podía tenerse en pie.
– Me siento mal – dijo, haciendo una mueca dolorosa que pretendía ser una sonrisa -. Perdonad, noble Don.
Rumata lo sostuvo por debajo del brazo y se lo llevó medio a rastras. En cuanto estuvieron fuera del alcance de la vista de los monjes, sacó una pastilla de sporamina y se la dio a Budaj. Este la miró con desconfianza.
– Tragadla – dijo Rumata -. Os sentiréis mejor inmediatamente.
Budaj, sin dejar de apoyarse en la pared, cogió la tableta, la miró, la olisqueó, levantó sus peludas cejas, abrió la boca y la probó con la punta de la lengua.
– Tragadla sin temor – dijo Rumata, sonriendo.
Budaj obedeció.
– Mmmm… – dijo -. Yo pensaba saberlo ya todo acerca de medicinas. – Calló, prestando atención a las sensaciones que iba experimentando -. Interesante. ¿Qué es, bazo disecado de jabalí? Pero no, no sabe a putridez.
– Vamos – dijo Rumata.
Siguieron por el corredor, subieron una escalera, pasaron por otro corredor y subieron otra escalera. Y de repente, Rumata se detuvo como si lo hubieran clavado en el suelo. Un rugido profundo y familiar conmovió las bóvedas de la prisión. En las entrañas de la cárcel, gritando a voz en cuello, lanzando maldiciones monstruosas, blasfemando, insultando a la Orden Sacra, a Don Reba y a muchas cosas más, se hallaba su buen amigo el barón de Pampa, señor de Bau, Suruga, Gatta y Arkanar. También has caído, pensó Rumata apesadumbrado, Me había olvidado de ti. Mientras que tú, en mi caso, no te hubieras olvidado de mí. Se quitó dos brazaletes, se los puso a Budaj en sus flacas manos y le dijo:
– Id subiendo, pero no salgáis más allá de la puerta. Esperadme en algún sitio apartado. Si alguien os dice algo, mostrad estos brazaletes y comportaos insolentemente.
El barón de Pampa seguía rugiendo como un rompehielos atómico entre las nieblas polares. Su ronco eco se repetía en las bóvedas. La gente que había en los corredores se inmovilizó, escuchando con veneración aquellos improperios. Muchos se santiguaron para alejar a los espíritus del mal. Rumata bajó a toda prisa dos tramos de escalera, arrollando a los monjes que encontraba a su paso, atravesó como un rayo el montón de alumnos de la Escuela Patriótica, y de un puntapié abrió de par en par la puerta de la cámara de donde surgían los gritos. A la vacilante luz de las antorchas distinguió a su amigo Pampa. El poderoso barón estaba atado a la pared, manos y piernas en cruz, cabeza abajo. Su rostro estaba ya negro por la afluencia de sangre. Tras una destartalada mesa se hallaba sentado un funcionario, tapándose los oídos, mientras un verdugo, reluciente de sudor y con aspecto de sacamuelas, revolvía en una palangana de hierro unas rechinantes herramientas.
Rumata cerró cuidadosamente la puerta, se acercó al verdugo por detrás, y le golpeó la cabeza con la empuñadura de la espada. El verdugo dio media vuelta, se llevó las manos a la cabeza y cayó sentado en la palangana. Rumata desenvainó entonces la espada y de un tajo hendió la mesa y los papeles que tenía delante el funcionario. Tras esto, todo quedó tranquilo. El verdugo siguió sentado en su palangana, hipando en silencio, y el funcionario demostró su gran agilidad corriendo a cuatro patas hasta el rincón más alejado de la celda y acurrucándose allí. Rumata se acercó al barón, que lo estaba mirando entusiasmado desde su posición invertida, agarró las cadenas que sujetaban sus piernas, dio un par de tirones y las arrancó de la pared. Luego puso cuidadosamente los pies del barón en el suelo. El barón dejó de rugir, se quedó unos instantes inmóvil en una postura extraña, y de repente dio un fuerte tirón y liberó sus manos.
– ¿Puedo creer – bramó de nuevo, mientras sus ojos inyectados en sangre giraban locamente – que sois realmente vos, mi noble amigo? ¡Por fin os encontré!
– Sí, soy yo – dijo Rumata -. Vámonos de aquí, amigo mío. Este no es sitio para vos.
– ¡Cerveza! – rugió el barón -. Por aquí había cerveza. – Empezó a buscar por la cámara, arrastrando las cadenas y sin dejar de hacer ruido -. ¡Durante media noche estuve recorriendo la ciudad! Estos malditos me dijeron que os habían arrestado, y he matado a un montón de gente. Estaba seguro de que os encontraría en esta prisión. Y efectivamente…
Se acercó al verdugo y, de un manotazo, lo apartó a él y a la palangana como si fueran una pluma. Allí estaba el barrilito de cerveza. El barón lo desfondó de un puñetazo, lo levantó en vilo, echó hacia atrás la cabeza e inclinó el barril. Un caudaloso chorro de cerveza inundó su garganta. Un espectáculo encantador, pensó Rumata, mirando admirativamente al barón. Parece un toro, pero me estuvo buscando toda la noche, me quería salvar, y seguramente vino a esta cárcel por su propio pie creyendo que me encontraría aquí. Sí, pese a todo aún quedan en este mundo verdaderas personas, maldita sea… ¡y afortunadamente todo ha terminado bien!
El barón vació el barrilito y lo arrojó al rincón donde se hallaba el funcionario temblando estrepitosamente. Se oyó un chillido de rata.
– Como podéis ver – dijo el barón, limpiándose las barbas con una mano -, ya estoy en condición de seguiros. ¿No importa que esté en cueros?
Rumata miró a su alrededor, se fue hacia el verdugo y le quitó el mandil.
– Poneos esto por ahora.
– Lleváis razón. No estaría bien presentarme ante la baronesa en esta forma.
Por fin salieron de la cámara. No hubo nadie que se atreviera a cerrarles el paso. El corredor iba quedando vacío veinte pasos por delante de ellos.
– Los voy a hacer pedazos – iba rugiendo el barón -. ¡Han ocupado mi castillo! ¡Y han puesto allí a un tal padre Arima! No sé de quién será padre, pero juro por Dios que sus hijos van a convertirse en huérfanos muy pronto. Maldita sea… ¿No os parece, querido amigo, que estos techos son demasiado bajos? Me he desollado la coronilla. Así llegaron al último tramo de escaleras y, sin más contratiempos, lo subieron y salieron a la torre. El espía guardaespaldas se dejó ver un instante y desapareció entre el gentío. Rumata vio a Budaj y le hizo una seña para que le siguiese. La gente que había junto a la puerta se apartó como si hubiera sido cortada con el filo de una espada. Unos gritaban que había escapado un peligroso reo del Estado, otros decían: «¡Ahí va el Diablo Desnudo, el célebre verdugo descuartizador estoriano!».
El barón llegó hasta la mitad de la plaza y se detuvo. El sol le molestaba en los ojos. Había que darse prisa. Rumata echó una ojeada a su alrededor.
– Mi caballo tiene que estar por aquí – dijo el Barón -. ¡Hey! ¿Dónde está mi caballo?
Junto a los postes de amarre de la caballería de la Orden se produjo un cierto revuelo.
– ¡No, ese no! – gritó el Barón -. ¡Aquél, el gris con lunares!
– ¡En nombre del Señor! – gritó Rumata con retraso, y se sacó por la cabeza el tahalí con la espada.
Un monjecito asustado y con la sotana sucia le trajo el caballo al barón.
– Dadle algo para las ánimas, Don Rumata – dijo el barón, montando pesadamente en el animal.
– ¡Alto! – gritaron desde la torre.
Por la plaza venían ya un montón de monjes, boleando sus razas. Rumata le dio la espalda al barón.
– Daos prisa, barón.
– Sí, he de darme prisa, o de lo contrario ese Arima me va a dejar sin bodegas. Os espero mañana o pasado mañana, amigo. ¿Queréis algo para la baronesa?
– Besadle la mano de mi parte. ¡Y daos prisa, maldita sea!
Los monjes estaban ya cerca.
– ¿No corréis ningún peligro? – preguntó el barón, preocupado. – ¡Diablos, no! ¡Corred!
El barón lanzó el caballo al galope contra el grupo de monjes. Algunos cayeron y rodaron por el suelo, otros gritaron. Se formó una polvareda de considerables dimensiones. El barón desapareció tras ella, pero podía oírse aún cómo los cascos de su caballo golpeaban las losas. Rumata miró hacia una calleja donde estaban sentados y moviendo las cabezas como atontados algunos de los monjes que habían rodado por el suelo. En aquel momento una voz dijo a su oído:
– Noble Don, ¿no os parece que os estáis extralimitando?
Rumata se giró. Don Reba lo estaba mirando fijamente, con una sonrisa forzada.
– ¿Extralimitándome? – murmuró Rumata -. La palabra extralimitación no existe para mí. – Y, remedando a Don Reba, añadió -: Además, no veo por qué un noble Don no puede ayudar a otro que ha caído en desgracia.
Un grupo de jinetes, con las picas en ristre, pasó por su lado en persecución del barón de Pampa. El rostro de Don Reba sufrió un cambio.
– Bien, no hablemos de esto – dijo -. ¡Oh, veo que está también aquí el eminente doctor Budaj! ¡Tenéis un aspecto magnífico! Voy a tener que inspeccionar personalmente la prisión. Los reos del Estado, incluso cuando son puestos en libertad, no tendrían que salir de la cárcel: tendrían que ser sacados.
El doctor Budaj se lanzó hacia él como ciego, pero Rumata se interpuso.
– Decidme, Don Reba, ¿qué opinión tenéis del padre Arima?
– ¿El padre Arima? – dijo Don Reba, enarcando las cejas -. Es un magnífico militar. Ocupa un alto puesto en mi Episcopado. ¿Por qué me hacéis esa pregunta? – Porque, como fiel servidor de Vuestra Ilustrísima – dijo Rumata, inclinándose y sonriendo maliciosamente -, me apresuro a poner en vuestro conocimiento que podéis considerar este alto cargo como vacante.
– ¿Por qué?
Rumata, en vez de contestar, miró hacia la calleja, donde el polvo amarillo aún no se había asentado. Don Reba miró también hacia allá. Su rostro denotaba preocupación.
Ya era pasado mediodía cuando Kira invitó a pasar a la mesa a su noble Don y a su sabio amigo. El doctor Budaj, tras lavarse, vestirse con ropas limpias y afeitarse, tenía un aspecto impresionante. Sus movimientos eran lentos y llenos de dignidad, y sus inteligentes ojos grises miraban con bondad e indulgencia. Lo primero que hizo fue disculparse ante Rumata por el arrebato que tuvo en la plaza.
– Pero comprended – dijo -. Aquel hombre es terrible. Es un brujo cuya aparición en el mundo sólo puede explicarse por un descuido de los dioses. Soy médico, pero no me avergüenza reconocer que si se me presentara la ocasión lo mataría. He oído que han envenenado al Rey… Yo sé con qué lo han envenenado – Rumata se puso en guardia -. Ese Reba se presentó en mi celda y me exigió que le preparara un veneno cuyo efecto no se dejara sentir hasta al cabo de unas horas. Por supuesto, me negué. Me amenazó con la tortura, pero me reí en su cara. Entonces aquel miserable llamó a sus verdugos y les ordenó que trajeran de la calle una docena de niños y niñas menores de diez años. Puso a aquellos ángeles ante mí, tomó mi saco de drogas, y me dijo que iba a probar en los niños todas las drogas, sucesivamente, hasta hallar la que necesitaba. Así fue envenenado el Rey, Don Rumata – le temblaban los labios, pero supo contenerse. Rumata, que se había girado hacia un lado por delicadeza, asintió con la cabeza. Por supuesto. Todo estaba claro. El Rey no hubiera tomado ni una aceituna de manos de su ministro. Así que el canalla obró a través de un charlatán, al que seguramente le ofrecería el título de galeno de la corte si curaba al Rey. Y aquello explicaba por qué Don Reba se había alegrado tanto cuando él lo desenmascaró ante el Rey en la alcoba: porque era difícil imaginar una ocasión más propicia para ofrecerle al Soberano los cuidados de un Budaj impostor. Así toda la responsabilidad recaería sobre Rumata de Estoria, el espía irukano y conspirador. Somos como niños, pensó. En el Instituto habría que organizar unos cursos especiales para el estudio de las intrigas feudales. En esos cursos las calificaciones deberían expresarse en «rebas», o mejor todavía en «decirebas», aunque incluso estas últimas unidades resultarían demasiado grandes.
Al parecer, el hambre del doctor Budaj era considerable. Pero rehusó delicada aunque firmemente los alimentos no vegetales, y aceptó casi exclusivamente las ensaladas y unas empanadillas con confitura. Bebió un vaso de estoria, y sus ojos cobraron brillo y sus mejillas color. Rumata, por su parte, no podía comer. Ante sus ojos crepitaban y humeaban las rojizas antorchas, le parecía que todo a su alrededor hedía a carne quemada, y sentía en la garganta un nudo grande como un puño. Por esto, mientras su huésped satisfacía su apetito, lo esperó de pie junto a la ventana, hablando cortés, lenta y tranquilamente para que Budaj comiera a gusto.
La ciudad se iba animando poco a poco. Empezaba a verse gente por las calles, las voces se iban haciendo más altas, se oía como golpeaban unos martillos y crujían unas maderas. Estaban quitando de los tejados y las fachadas todas las imágenes paganas. Un tendero gordo y calvo llegó a la plaza con un barril de cerveza en un carro, y se puso a venderla a dos ochavos la jarra. Los ciudadanos se iban adaptando. En el portal de enfrente, el espía guardaespaldas estaba metiéndose los dedos en la nariz mientras charlaba con la flaca vecina. Más tarde pasaron unas carretas cuya carga llegaba hasta el segundo piso. Al principio Rumata no se dio cuenta de la clase de carga que era aquélla, pero después vio que por debajo de la estera que la cubría sobresalían manos y pies amoratados o negros, y se retiró apresuradamente de la ventana.
– Lo esencial del hombre – decía Budaj en aquel momento, sin dejar de comer lentamente – es la maravillosa facilidad con que se acostumbra a todo. No hay nada en el mundo a lo que no pueda acostumbrarse. Ni el caballo, ni el perro, ni la rata, tienen esta facilidad de adaptación. Es posible que Dios, cuando creó al hombre, comprendiera las penalidades a las que iba a verse encadenado y por eso le diera una enorme reserva de fuerza y de paciencia. No es fácil decir si esto es bueno o malo. Si el hombre no tuviera esta paciencia y resistencia, todas las personas buenas hubieran muerto ya, y en el mundo no quedarían más que los malvados y los inservibles. Por otra parte, la costumbre de resistir y adaptarse convierte a las personas en animales mudos, que no se distinguen de los demás más que en su anatomía y por poseer menos medios de defensa. Y cada día que pasa engendra nuevo espanto, maldad y violencia.
Rumata miró a Kira. Estaba sentada frente a Budaj, y lo escuchaba atentamente con la mejilla apoyada en las manos. Sus ojos estaban tristes. Se notaba que sentía una gran compasión por todo el mundo.
– Tal vez llevéis razón, respetable Budaj – dijo Rumata -. Pero fijaos en mí, por ejemplo. Soy un simple noble – en la alta frente de Budaj se formaron unas arrugas, y sus ojos parecieron redondearse reflejando asombro y alegría -, pero respeto enormemente a los hombres cultos porque considero que forman la nobleza del espíritu. Por eso me sorprende que, siendo vosotros los únicos poseedores y transmisores de conocimientos tan elevados, seáis tan pasivos. ¿Por qué os dejáis despreciar, encarcelar y quemar en la hoguera con tanta resignación? ¿Por qué os separáis del auténtico sentido de vuestras vidas, es decir, el de adquirir nuevos conocimientos, y de la exigencia práctica de éstas, es decir, la lucha contra el mal?
Budaj apartó un poco el plato vacío que tenía ante sí.
– Me hacéis unas preguntas algo extrañas, Don Rumata. Y es interesante constatar que estas mismas preguntas me las hizo Don Gug, el noble camarero de nuestro duque. ¿Lo conocéis? Lo suponía… ¡La lucha contra el mal! ¿Pero qué es en definitiva el mal? Cada cual entiende el mal a su manera. Para nosotros, los hombres dedicados a la ciencia, el mal es la ignorancia, pero la Iglesia dice que la ignorancia es un bien, y que todos los males provienen del saber. Para el labrador, el mal son los impuestos y las sequías, pero para los que comercian el grano la sequía es un bien. Para los esclavos e! mal es un amo borracho y cruel, para los artesanos el usurero avaro. ¿Contra qué mal hay que luchar, Don Rumata? – Budaj miró con atención a sus oyentes -. Porque el mal es indestructible. No hay hombre capaz de reducir el mal que existe en el mundo. Uno puede conseguir mejorar un poco su propia suerte, pero a costa de empeorar la suerte de los demás. Y siempre habrá Reyes más o menos crueles, y barones más o menos salvajes, y pueblos ignorantes que admiren a sus opresores y que odien a su libertador. Y esto ocurre porque el esclavo comprende mejor a su amo, aunque sea cruel, que a su libertador, puesto que cada esclavo puede imaginar lo que él haría si fuese amo, pero son muy pocos los que pueden imaginarse a sí mismos como desinteresados libertadores. Así es la gente, Don Rumata. Así es el mundo. – El mundo cambia constantemente, doctor Budaj – dijo Rumata -. Hubo tiempos en los que no había Reyes.
– El mundo no puede estar cambiando eternamente – respondió Budaj -, puesto que no hay nada eterno, ni siquiera los cambios… Nosotros desconocemos las leyes del perfeccionamiento, pero es indudable que la perfección será alcanzada, más tarde o más temprano. Observad, por ejemplo, cómo está formada nuestra sociedad. ¡Cómo se alegran nuestros ojos al ver un sistema geométrico tan exacto y regular! Abajo tenéis a los campesinos y a los artesanos, sobre ellos está la aristocracia, después el clero y, finalmente, el Rey. ¡Qué bien imaginado! ¡Qué estabilidad y qué armonioso orden! ¿Qué puede seguir cambiando en este acabado cristal salido de las manos del joyero celestial? Las construcciones más sólidas son las que tienen forma piramidal: eso es algo que sabe cualquier arquitecto – Budaj levantó sentenciosamente un dedo -. Los granos que se derraman de un saco no forman una capa plana, sino una pirámide cónica. Cada granito se adhiere a los demás, procurando no rodar hasta abajo. Lo mismo ocurre con la humanidad. Si esta quiere mantenerse como un todo único, las personas tienen que cogerse las unas a las otras y formar inevitablemente una pirámide.
– ¿Es posible que creáis realmente que este mundo es perfecto? – se sorprendió Rumata -. ¡Después de encontraros frente a Don Reba, después de haber estado en la cárcel…!
– ¡Claro que no, mi joven amigo! En este mundo hay muchas cosas que no me gustan y que querría fueran de otro modo. ¿Pero qué puedo hacer? Para las fuerzas superiores la perfección tiene un aspecto distinto que para mí. ¿Qué sentido puede tener el que un árbol se lamente de su inmovilidad? Y no obstante, lo más probable es que fuera feliz pudiendo huir del hacha del leñador. – ¿Y si fuera posible cambiar la disposición de las fuerzas superiores?
– Eso sólo pueden hacerlo las propias fuerzas superiores.
– Pero imaginad que vos sois Dios.
Budaj se echó a reír.
– Si realmente pudiera imaginármelo, sería Dios.
– Bueno, pero ¿y si pudierais aconsejar a Dios.
– Tenéis una imaginación muy rica – dijo Budaj satisfecho -. Eso es bueno. ¿Sois realmente una persona culta? ¡Magnífico! Me sentiría muy dichoso de poder estudiar con vos.
– Me estáis adulando. Pero, ¿qué le aconsejaríais vos a Dios? ¿Qué cosa pensáis que debería hacer el Todopoderoso para que pudiéramos decir: sí, el mundo ya es ahora completamente bueno?
Budaj, con una aprobadora sonrisa, se recostó en el respaldo de su sillón y cruzó sus manos sobre el vientre. Kira lo observaba con extraordinario interés.
– Bien… – dijo Budaj -. Le diría al Todopoderoso: «Creador, desconozco tus planes y es posible que en ellos no entre el hacer a los hombres buenos y felices. ¡Pero haz que sea así! ¡Es tan fácil! Haz que los hombres tengan el pan, la carne y el vino que necesitan, dales techo y vestido. Haz que desaparezca el hambre, la necesidad, y todo aquello que divide a las personas.»
– ¿Y eso es todo? – preguntó Rumata.
– ¿Os parece poco?
Rumata agitó la cabeza.
– Dios os contestaría: «Eso que me pides no beneficiaría a los hombres, porque los fuertes de vuestro mundo les quitarían a los débiles lo que yo les diera a todos, y a fin de cuentas estos últimos seguirían siendo pobres.»
– Entonces le pediría a Dios que protegiera a los débiles. «Haz que los gobernantes crueles entren en razón», le diría.
– «La crueldad es la fuerza. Si los gobernantes perdieran su fuerza, vendrían otros más crueles a sustituirles.»
Budaj dejó de sonreír.
– «Castiga a los crueles – dijo resueltamente -, para que sirva de ejemplo a los fuertes y no se atrevan a emplear la crueldad con los débiles.»
– «Pero el hombre nace débil, y solamente se hace fuerte cuando a su alrededor no hay otros más fuertes que él. Cuando hayan sido castigados los fuertes crueles, su sitio será ocupado por los débiles más fuertes, que también serán crueles. Habría que castigarlos a todos, y esto es lo que yo no quiero hacer.»
– «Tú ves las cosas más claras, Todopoderoso. Haz entonces que los hombres reciban de todo, de modo que no tengan que quitarse los unos a los otros lo que tú les des.»
– «Eso tampoco beneficiará a los hombres – suspiró Rumata -. Porque si lo reciben todo gratuitamente de mis manos, sin ningún esfuerzo, olvidarán lo que es el trabajo, perderán el gusto de vivir y se convertirán en animales domésticos, a los que tendré que vestir y alimentar eternamente.»
– «¡No se lo des todo de golpe! – dijo Budaj acaloradamente -. ¡Dáselo poco a poco!»
– «Poco a poco pueden conseguir por sí mismos todo lo que les haga falta.»
Budaj se echó a reír, acorralado.
– Sí, ya veo que la cosa no es tan fácil. Antes no se me había ocurrido pensar en todo esto. Me parece que ya lo hemos probado todo. No, aguardad – se inclinó hacia adelante – Aún queda una posibilidad. «Haz que a los hombres les guste el trabajo y el estudio más que cualquier otra cosa, que el trabajo y la sabiduría sean el único sentido de sus vidas.»
También habíamos pensado en hacer esto, pensó Rumata. La hipnoinducción en masa, la remoralización positiva de toda la humanidad. Incluso se pensó en instalar para ello tres satélites hipnoemisores en órbita ecuatorial.
– «Podría hacer eso – dijo -. Pero, ¿vale la pena quitarle toda su historia a la humanidad? ¿Vale la pena cambiar una humanidad por otra? ¿No equivaldría esto a barrer esta humanidad de la faz del planeta y crear otra nueva en su lugar?»
Budaj frunció el ceño y se puso a pensar en silencio. Rumata esperó su respuesta. En la calle volvió a oírse el soñoliento chirrido de carretas. Budaj dijo quedamente:
– «Entonces, Señor, bárrenos de la faz del planeta y crea a otros más perfectos… o déjanos así y permítenos seguir por nosotros mismos nuestro camino.»
– «Mi corazón está lleno de piedad – murmuró Rumata, despacio -. No puedo consentir ninguna de estas dos cosas.»
Y mientras decía esto vio cómo Kira lo miraba con miedo y esperanza a la vez.
IX
Rumata hizo que Budaj se acostara para descansar antes de emprender su largo camino, y se dirigió a su gabinete. El efecto de la sporamina se estaba disipando, y de nuevo empezaban a dolerle las contusiones y a inflamársele las muñecas. Hay que dormir un poco, pensó, y hay que entrar en contacto con Don Kondor. Hay que llamar también al dirigible de patrulla para que adviertan a la Base. Y hay que pensar qué podemos hacer ahora, si es que podemos hacer algo… y qué decisión tomar si ya no se puede hacer nada.
De improviso, Rumata se dio cuenta de que en el gabinete había un monje vestido de negro y con el capuchón calado hasta los ojos. Estaba sentado junto a la mesa, con las manos apoyadas en los altos brazos del sillón y muy encorvado. Bien, bien, pensó Rumata.
– ¿Quién eres y cómo has entrado aquí? – preguntó con voz cansada.
– Buenos días, Don Rumata – dijo entonces el monje, echándose hacia atrás el capuchón.
Rumata agitó la cabeza.
– ¡Vaya sorpresa! – exclamó -. Bienvenido seas, glorioso Arata? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido?
– Lo de siempre – respondió Arata -. Mi ejército se ha dispersado, la gente se ha dedicado a repartirse la tierra, nadie quiere ir hacia el sur. El duque está reagrupando a sus soldados que quedaron vivos, y muy pronto empezará a colgar a mis campesinos con los pies hacia arriba a todo lo largo de la carretera de Estoria. Lo de siempre.
– Comprendo – dijo Rumata. Se recosió en el sola, puso las manos detrás de su cabeza y miró a Árala. Hacía veinte años, cuando Antón hacía modelos y jugaba a Guillermo Tell, aquel hombre era llamado Árala e! Hermoso, y seguramente su aspecto era muy distinto del que tenía ahora.
Por aquel entonces, Árala el Hermoso no tenía en su magnífica y ancha frente aquel horrible estigma de color lila, porque aquella marca se la hicieron después de la insurrección de los navieros soanos, cuando tres mil esclavos artesanos desnudos, arrastrados hasta los astilleros de Soán desde todos los rincones del Imperio y torturados hasta perder el instinto de conservación, escaparon del puerto una noche de tormenta y pasaron por Soán como una ola, dejando tras de sí muerte y luego, y no se detuvieron hasta llegar a las afueras de la ciudad, donde se encontraron con la infantería Imperial esperándoles protegida por sus relucientes armaduras.








