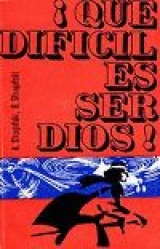
Текст книги "Que difícil es ser Dios"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Dándole vueltas a estos pensamientos, Rumata se detuvo ante una taberna. Fue a entrar, pero de pronto se dio cuenta de que no tenía su bolsa. Se quedó perplejo (no podía acostumbrarse a estas cosas, aunque no era la primera vez que le ocurrían), y durante un buen rato estuvo rebuscando por todos los bolsillos. Llevaba tres bolsitas con diez piezas de oro en cada una: la primera se la dio al procurador Kin, la segunda a Vaga, y la tercera había desaparecido. Tenía los bolsillos vacíos, le habían cortado hábilmente toda la botonadura de oro en su pernera izquierda, y del cinto le faltaba el puñal.
No lejos de él se detuvo una pareja de Grises, son – riéndole y mostrando los dientes. Al miembro del Instituto de Historia Experimental no le importaba en absoluto, pero al noble Don Rumata de Estoria lo enfureció; perdió los estribos por unos segundos y avanzó hacia ellos, alzando instintivamente su mano apretada en un duro puño. La expresión de su rostro debía ser horrible, pues los milicianos se metieron como flechas en la taberna, con la sonrisa trocada en una paralítica mueca.
Rumata se asustó de sí mismo. Se asustó como tan solo se había asustado otra vez en su vida. Por aquel entonces era piloto suplente de una astronave de línea, y sintió los efectos del primer ataque de malaria. Nadie supo dónde la había cogido, y antes de dos horas ya estaba curado. Pero le quedó un recuerdo indeleble de lo terrible que fue para él, que jamás había estado enfermo, el sentir que algo había fallado en su organismo, que empezaba a decaer y que perdía el control individual de su propio cuerpo.
Yo no quería esto, pensó. Ni siquiera se me ocurrió pensarlo. ¿Qué tuvo de particular lo que hicieron? Nada. Se detuvieron, me miraron, se rieron… Lo hicieron de una forma estúpida, es cierto, pero yo también debía ofrecer un aspecto bastante estúpido mientras rebuscaba por mis bolsillos. Los podría haber matado, pensó de repente; si no se meten en la taberna, los mato. Hacía poco tiempo que, por una apuesta, había partido en dos un maniquí vestido con una doble coraza de Soán. Se estremeció. Ahora podían estar tendidos a mis pies, lo mismo que dos cerdos degollados, y yo, con la espada en la mano, no sabría qué hacer. ¡Soy un buen dios! Me enfurecí…
Sintió que le dolían todos los músculos, al igual que si hubiera acabado de realizar un trabajo duro. Tranquilízate, se dijo a sí mismo. Afortunadamente, no ha ocurrido nada. Ya pasó. Ha sido como una explosión. Un pronto que ya se ha calmado. Soy un hombre pese a todo, y lo animal no me es extraño. Son los nervios. Los nervios y la tensión de estos días. Y, lo que es más importante, la sensación que me persigue de esa sombra que se acerca arrastrándose. No sé de quién es ni de dónde viene, pero se va acercando, se acerca de un modo inminente.
Y esta inminencia se nota por todas partes. En el hecho de que los milicianos, que hasta hace poco se apretujaban cobardemente en sus cuarteles, se pasean ahora con sus hachas por en medio de la calle, por donde antes tan sólo podían transitar los nobles Dones, y en que han desaparecido de la ciudad todos aquellos que antes cantaban, declamaban, bailaban y representaban títeres por las calles, y en que los ciudadanos ya no cantan coplas políticas y se han vuelto muy serios y saben perfectamente lo que hay que hacer para el bien del Estado, y en que de repente y sin explicaciones se ha cerrado el puerto, y en que han sido asaltadas e incendiadas «por el indignado pueblo» todas las tiendas que vendían cosas exóticas, las únicas en el reino donde se podían comprar o alquilar libros y manuscritos en todas las lenguas vivas del Imperio y en las arcaicas, ahora ya muertas, de los aborígenes de los territorios de más allá del estrecho, y en que la reluciente torre del observatorio astrológico, que embellecía la ciudad, se destaca ahora sobre el cielo azul como un diente solitario, negro y podrido, a causa de un «incendio fortuito», y en que el consumo de bebidas alcohólicas se ha cuadruplicado en los últimos años (¡en Arkanar, que desde tiempos inmemoriales ha sido célebre por sus borracheras!), y en que los campesinos, acostumbrados a los malos tratos y a las bofetadas, se han refugiado en lo más profundo de sus aldeas Bienabiertas, Frondas del Paraíso y Villasbesos, y no se atreven a salir de sus chabolas ni a cultivar la tierra, y finalmente en que el viejo buitre Vaga Kolesó se ha trasladado a la ciudad, donde olfatea una mejor presa. Mientras tanto, en las entrañas de palacio, en uno de los suntuosos salones en que el gotoso Rey lleva veinte años sin vez la luz del sol por miedo a todo el mundo y, carcajeando como un idiota, firma decretos y más decretos condenando a espantosas muertes a los hombres más honrados y desinteresados del reino, madura un tumor monstruoso que puede reventar de un momento a otro. Rumata resbaló al pisar una corteza de melón y levantó la cabeza. Estaba en la calle del Agradecimiento Infinito, en el reino de los grandes comerciantes, cambistas y maestros joyeros. A ambos lados se veían buenas casas antiguas con tiendas y almacenes. Las aceras eran anchas, y la parte central de la calle estaba pavimentada con adoquines de granito. Por aquella calle solían pasar tan sólo los nobles y las personas más acomodadas, pero ahora una multitud de exaltados plebeyos acudía al encuentro de Rumata. Lo dejaron pasar mirándolo servilmente, algunos lo saludaron por si acaso. En las ventanas de los pisos altos se divisaban redondas caras en las que la curiosidad se iba apaciguando lentamente. Más adelante se oían voces imperiosas gritando:
– ¡Vamos, vamos!… ¡Circulad!… ¡Más aprisa! – y entre la multitud se intercambiaban comentarios:
– Esos son los peores, a los que hay que temer más que a nada en el mundo. Parecen modestos, educados, respetables. Los miras y… parecen un comerciante como otro cualquiera. Pero dentro llevan el peor veneno.
– ¡Hay que ver lo que hicieron con él, diablos! Estoy acostumbrado a esas cosas pero créeme, se me revolvió el estómago al verlo.
– Y ellos como si nada. ¡Vaya chicos! Da gusto verlos. Uno puede contar con ellos.
– ¿Y no sería mejor no tener que llegar a eso? A pesar de todo es una persona, un ser vivo. Si es culpable… que se le castigue, que se le dé una lección, pero… ¿para qué hacer eso?
– ¡Calla, imbécil! ¿Estás loco? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿No te das cuenta de la gente que tenemos alrededor?
– ¡Patrón, hey, patrón! Aquí hay un buen paño y, si aprieta las clavijas, se lo darán barato. Pero tiene que ser rápido, o se lo llevarán los dependientes de Pakín.
– Tú, hijo mío, no debes tener ninguna duda. Esto es lo principal. Cuando la autoridad da un paso, sabe lo que se hace.
Han debido apalear a alguien, pensó Rumata. Quiso volverse y dar un rodeo para no pasar por el lugar de donde venía el gentío y se oían las voces de que circulasen y se dispersasen. Pero finalmente no lo hizo. Se limitó a pasarse una mano por los cabellos para que el mechón que le caía sobre la frente no ocultara la piedra de su diadema de oro. En realidad no era tal piedra, sino el objetivo de un transmisor de televisión, al igual que la diadema en sí no era otra cosa que la caja de un transmisor de radio. Así, los investigadores del Instituto de Historia Experimental podían ver y oír desde la Tierra todo lo que veían y oían los doscientos cincuenta exploradores destacados en los nueve continentes de aquel planeta, y por esto dichos exploradores tenían la obligación de ver y oír.
Rumata adelantó la barbilla, sujetó su espada de modo que estorbara lo más posible a la gente que pasaba, y echó a andar recto por en medio de la calle. Los que venían a su encuentro se apresuraban a dejarle paso. Cuatro hombretones, llevando a cuestas un palanquín plateado, pasaron junto a él. A través de las cortinillas podía verse una cara pequeñita, hermosa y fría, con las pestañas muy pintadas. Rumata se quitó el sombrero y esbozó una reverencia. Era doña Okana, la actual favorita de nuestro águila Don Reba, que al ver al apuesto noble Don le dedicó una lánguida y significativa sonrisa. Se podían nombrar más de dos docenas de nobles Dones que, tras merecer parecidas sonrisas, habían corrido a dar a sus esposas y amantes la buena nueva: «¡Que se preparen todos, ahora ya puedo comprarlos y venderlos! ¡Se van a acordar de mí!». Aquellas sonrisas eran poco frecuentes, y a veces extraordinariamente caras. Rumata se detuvo y siguió con la vista al palanquín. Hay que decidirse, pensó. Pero se le erizaron los cabellos al pensar en lo que aquello le iba a costar. Y, no obstante, era necesario. Hay que hacerlo, y punto final, pensó. No hay otra salida. Iré a verla esta misma tarde.
Distraído con aquellos pensamientos, llegó a la armería que visitaba de tarde en tarde para probar los puñales y escuchar poesías, y volvió a detenerse. Ahora todo estaba claro. Esta vez te ha tocado a ti, mi buen padre Gauk…
La muchedumbre se iba disolviendo. La puerta de la armería había sido arrancada de los goznes, y los escaparates estaban destrozados. En el umbral, y con un pie apoyado en el quicio, se hallaba un enorme miliciano. Otro, canijo, estaba de cuclillas, pegado a la pared. El viento arrastraba a lo largo de la calle arrugadas hojas de papel llenas de una apretada escritura.
El gigantesco miliciano se metió un dedo en la boca, lo chupó amorosamente, volvió a sacarlo, y lo contempló con atención. Había sangre en él. Entonces se dio cuenta de que Rumata lo estaba mirando y dijo apaciblemente:
– El muy infame me mordió. Igual que un hurón…
Su compañero soltó una rápida y aguda carcajada. Era un hombre de apariencia débil, pálido, indeciso y con la cara llena de granos. Se apreciaba inmediatamente que era un novato, una pequeña víbora, un cachorro.
– ¿Qué ha pasado aquí? – preguntó Rumata.
– Nada de importancia: vinimos a coger a uno de esos sabihondos camuflados – dijo nerviosamente el cachorro.
El gigante volvió a chuparse el dedo, sin cambiar de postura.
– ¡Fir… més! – ordenó Rumata en voz baja.
El cachorro se cuadró inmediatamente, sosteniendo el hacha. El otro se lo pensó, pero finalmente bajó el pie y se cuadró ligeramente.
– ¿Quién era ese ilustrado? – interrogó Rumata.
– No lo sé – dijo el pequeño -. Nos dio la orden el padre Tsupik.
– ¿Y lo prendisteis?
– Por supuesto, noble Don. Lo prendimos.
– Eso está bien – dijo Rumata.
Efectivamente, no era malo, pues al menos daba tiempo para hacer algo. No hay nada que valga tanto como el tiempo, pensó. Una hora puede valer toda una vida, un día no tiene precio.
– ¿Dónde lo llevaron? ¿A la Torre?
– ¿Eh? – murmuró el pequeño, sin comprender.
– Pregunto si ahora estará en la Torre.
El rostro lleno de granos del cachorro se iluminó con una vacilante sonrisa. El otro emitió una especie de relincho. Ambos miraron al otro lado de la calle. Rumata se giró rápidamente.
Allí, colgando como un saco de trapos del montante de una puerta, se mecía el cadáver del padre Gauk. Un grupo de chiquillos desharrapados lo contemplaban desde lejos, con las bocas abiertas.
– Ahora no todos van a la Torre – dijo tranquilamente el gigante -. Las cosas se hacen más deprisa. Se les echa el lazo al cuello y… ¡arriba!
El cachorro volvió a soltar una risita. Rumata lo miró sin verlo, y cruzó despacio la calle. El triste rostro del poeta estaba negro e irreconocible. Lo único aún identificable eran sus manos, con los largos y débiles dedos manchados de tinta.
Nadie se va ahora de esta vida, es la propia vida la que nos es robada. Y si alguno por ventura intenta poner fin a tantas amarguras, cansará inútilmente su mano, puesto que nadie sabe todavía dónde tiene el corazón el pulpo, si es que el pulpo tiene corazón.
Rumata se giró y se alejó de allí. Pobre padre Gauk. Sí, el pulpo tiene corazón, y sabemos dónde. Pero esto es lo más horrible, amigo mío. Sabemos dónde lo tiene, pero para arrancárselo tendremos que derramar la sangre de millares de personas aterrorizadas, idiotizadas, cegadas, que no conocen la duda. Estas personas son muchas y tan ignorantes, tan distanciadas, tan irritadas por el eterno trabajo ingrato, y tan humilladas, que son incapaces de elevar el pensamiento por encima de sus pequeñas monedas de cobre. Y por ahora no hay modo de enseñarlas, de unirlas, de dirigirlas, de hacer que se liberen de sí mismas. Pronto, demasiado pronto, siglos antes del tiempo previsto, se ha presentado en Arkanar este cenagal Gris, y no hay quien se le oponga. Lo único que podemos hacer es salvar a los pocos que aún tengamos tiempo: a Budaj, a Tarra, a Nanín, a una o dos docenas más.
Pero la simple idea de que millares de personas (quizá de menos talento, pero también honradas y nobles) están condenadas fatalmente, produce un frío de muerte en el pecho y una horrible sensación de propia vileza. Algunas veces esta sensación se hacía tan fuerte que a Rumata se le nublaba el sentido, e imaginaba ver las espaldas de las hordas Grises iluminadas por los fogonazos de los disparos, y a Don Reba crisparse de terror bestial, y a la Torre de la Alegría derrumbarse lentamente sobre sí misma. Esto sería estupendo. Sería una verdadera acción. Una auténtica macrointervención. Pero, ¿y después? En el Instituto tenían razón. Después sobrevendría lo inevitable. Un sangriento caos se adueñaría del país. El ejército nocturno de Vaga, con sus diez mil bandidos excomulgados por todas las iglesias, violadores, criminales, estupradores, emergería a la superficie; las hordas de los bronceados bárbaros bajarían de las montañas y pasarían a cuchillo a todos, desde los niños de pecho hasta los ancianos; enormes multitudes de campesinos y ciudadanos, ciegos de horror, huirían a los bosques, a los montes y a los desiertos. Y mientras, tus partidarios, gentes alegres y decididas, se rajarían mutuamente la barriga luchando cruelmente por el poder y por la posesión de la única ametralladora, tras tu inevitable muerte violenta. Una muerte absurda que podría llegar en el vaso de vino que te ofreciera tu mejor amigo, o en la flecha disparada por un ballestero oculto tras una cortina. Y ante Rumata aparecía el rostro petrificado del que vendría de la Tierra a sustituirle, que se encontraría con un país despoblado, ensangrentado, humeante aún por los incendios, donde habría que empezarlo todo, absolutamente todo, de nuevo.
Cuando Rumata abrió la puerta de su casa y entró en el magnífico vestíbulo, sus pensamientos eran tan negros como una presagiante nube tormentosa. Muga, su viejo criado, un hombre cargado de espaldas y pelo blanco que llevaba más de cuarenta años sirviendo de lacayo, se encogió ligeramente al verlo y, con la cabeza hundida entre los hombros, contempló cómo su joven amo se quitaba furiosamente el sombrero, la capa y los guantes, arrojaba el tahalí con la espada sobre el banco, y subía las escaleras hacia sus habitaciones particulares. Arriba en la sala le esperaba Uno.
– Di que me sirvan la comida – medio gritó Rumata -. En mi gabinete.
El muchacho no se movió de su sitio.
– Os están esperando – dijo con aire sombrío.
– ¿Quién?
– Una doncella. O tal vez sea una Doña. Por la forma de comportarse parece más bien una doncella. Es cariñosa, lleva un vestido elegante y… y… es hermosa.
Debe ser Kira, pensó Rumata, sintiendo un gran alivio. ¡Oh, cómo lo ha presentido mi pequeña! Cerró los ojos y permaneció así unos instantes, procurando concentrar sus pensamientos.
– ¿La echo? – preguntó resueltamente el muchacho.
– ¡Cernícalo! ¡A ti te voy a echar! ¿Dónde está?
– En el gabinete – el muchacho intentó sonreír.
Rumata se dirigió apresuradamente al gabinete.
– Di que sirvan comida para dos – ordenó por encima del hombro, sin detenerse -. ¡Y no recibáis a nadie! Ni al Rey, ni al diablo, ni al mismísimo Don Reba.
Kira estaba en el gabinete, sentada en un sillón, con las piernas recogidas, hojeando distraídamente el Tratado sobre los rumores. Quiso levantarse al entrar Rumata, pero él se le acercó corriendo, la abrazó, hundió su rostro en su abundante y perfumada cabellera y murmuró:
– ¡Qué oportunamente, Kira! ¡Qué oportunamente!
Kira no tenía nada de particular. Era una muchacha de dieciocho años como otra cualquiera. Tenía la nariz un poco respingona. Su padre era ayudante de escribano en el juzgado, su hermano sargento de los milicianos. No se había casado aún porque era pelirroja, y en Arkanar las pelirrojas tenían poco partido. Quizá por esa misma razón era extraordinariamente tranquila y tímida, en lo cual se diferenciaba de las mujeres triviales, ostentosas y vocingleras que tanto se. cotizaban en todas las clases sociales. Tampoco se parecía a las lánguidas bellezas palaciegas, que tan prematuramente llegaban a comprender el destino de las mujeres. Pero sabía amar como se amaba en la Tierra, tranquila y confiadamente.
– ¿Por qué has llorado?
– Y tú, ¿por qué estás tan serio?
– Primero dime: ¿por qué has llorado?
– Luego te lo contaré todo. Tus ojos están muy cansados. ¿Qué te ha ocurrido?
– Ya hablaremos luego de ello. ¿Te ha ofendido alguien?
– No, nadie. Quiero que me saques de aquí, Rumata.
– Por supuesto.
– ¿Cuándo nos vamos?
– No puedo decírtelo, Kira. Pero nos iremos.
– ¿Muy lejos?
– Sí, muy lejos.
– ¿A la metrópoli?
– Sí. Conmigo.
– ¿Se está bien allí?
– Estupendamente. Nadie llora.
– Eso es imposible.
– Sí, es imposible. Pero allí tú no llorarás nunca.
– ¿Cómo es allí la gente?
– Igual que yo.
– ¿Todos como tú?
– No, no todos. Los hay mejores.
– Eso también es imposible.
– Te equivocas. Es así.
– ¿Por qué te creo tan fácilmente? Mi padre no cree a nadie, mi hermano dice que todos son unos cerdos, algunos más sucios, otros menos. Yo no los creo. A ti, en cambio, te he creído siempre.
– Porque yo te quiero, Kira.
– Entonces quítate la diadema. En una ocasión me dijiste que eso era pecado.
Rumata se echó a reír. Era feliz. Se quitó la diadema, la puso sobre la mesa y la cubrió con un libro.
– Este es el ojo de Dios – dijo, y la tomó entre sus brazos -. Cerrarlo es un grave pecado. Pero mientras esté contigo, puedo pasarme sin Dios.
– Tienes razón – dijo ella, muy bajito.
Cuando se sentaron a la mesa, el asado estaba ya frío y el vino templado. Uno entró y, andando tan silenciosamente como le había enseñado el viejo Muga, fue encendiendo los candiles, aunque todavía había bastante luz.
– ¿Ese chico es esclavo tuyo?
– No, es libre. Es un buen muchacho… aunque bastante tacaño.
– Al dinero le gusta que lo cuenten – dijo Uno sin volverse.
– ¿Has comprado ya las sábanas nuevas? – preguntó Rumata.
– ¿Para qué? – exclamó el muchacho -. Las viejas todavía sirven.
– Escucha, Uno – dijo Rumata -. Comprende que yo no puedo dormir un mes seguido en las mismas sábanas.
– ¡Je! – profirió el muchacho -. Su Majestad duerme en las mismas sábanas medio año, y no se queja.
– Y el aceite de los candiles – dijo Rumata, guiñándole un ojo a Kira -, ¿acaso lo regalan?
Uno se inmovilizó.
– Como hoy tenéis visita… – dijo finalmente.
Rumata se echó a reír.
– ¿Ves cómo es?
– Es un buen chico – dijo Kira seriamente -. Se ve que te quiere. Tiene que venirse con nosotros.
– Ya veremos – respondió evasivamente Rumata.
Al escuchar esto, el muchacho se apresuró a protestar:
– ¿Dónde hay que ir? Yo no voy a ir a ninguna parte.
– Nos iremos a un sitio donde todos son como Don Rumata – le cortó Kira.
El muchacho se lo pensó unos instantes.
– ¿A un paraíso de los nobles? – preguntó por fin, desdeñosamente. Luego se echó a reír y salió chancleteando del gabinete. Kira lo siguió con la mirada.
– Es un buen muchacho – dijo -. Parece insociable como un osezno, pero en él tienes a un buen amigo.
– Mis amigos son todos buenos.
– ¿Incluido el barón de Pampa?
– ¿De qué lo conoces? – se sorprendió Rumata.
– No hablas de otra persona. No se te oye decir más que el barón de Pampa eso, el barón de Pampa aquello…
– El barón de Pampa es un magnífico camarada.
– ¿Qué quieres decir con que el barón es un camarada?
– Quiero decir que es una buena persona; que es bondadoso y alegre, y que quiere mucho a su esposa.
– Me gustaría conocerlo. ¿Te avergonzaría presentármelo?
– No me avergonzaría en absoluto. Pero tienes que pensar que, aún siendo bueno, sigue siendo barón.
– ¡Oh!
Rumata apartó su plato.
– Bien, y ahora dime: ¿por qué lloraste, y por qué viniste sola? ¿Crees que la situación está como para andar sola por las calles?
– Lloré y vine porque ya no podía permanecer más en mi casa. No pienso volver allí. Si quieres seré tu sirvienta, pero no me hagas que vuelva.
Rumata sonrió, aunque se le había formado un nudo en la garganta.
– Mi padre está copiando cada día confesiones y denuncias – prosiguió Kira con desesperación -. Los papeles que copia están manchados de sangre. Se los entregan en la Torre de la Alegría. ¿Para qué me enseñaste a leer, Rumata? Cada tarde copia los informes de las torturas y bebe. ¡Qué cosa tan horrible! «Mira Kira», me dijo ayer, «nuestro vecino el calígrafo enseñaba a la gente a escribir. ¿Y sabes? Bajo tortura ha declarado ser un brujo y un espía irukano. ¿A quién vamos a creer ahora? El fue quien me enseñó a escribir a mí». Y mi hermano viene cada día de patrullar más borracho que el vino, con las manos sucias de sangre, y empieza a decir: «Los mataremos a todos, hasta la duodécima generación». Y luego le pregunta a padre por qué sabe leer. Hoy trajo a casa, con sus amigos, a un pobre hombre. Le estuvieron pegando hasta que dejó de gritar. No puedo seguir viviendo así. ¡Es una pesadilla! No volveré. Prefiero que me mates.
Rumata estaba junto a ella, y le acariciaba suavemente los cabellos. Kira miraba fijamente a un punto indeterminado. Sus ojos brillaban, pero estaban secos. ¿Qué podía decir él? La tomó en sus brazos, la condujo al diván, se sentó a su lado y empezó a hablarle de los palacios de cristal y de los preciosos jardines donde no hay mosquitos ni basura, de los manteles mágicos y de las alfombras volantes, y de una ciudad encantadora que se llama Leningrado, y de sus amigos, apuestos, alegres y bondadosos, y de un país maravilloso que está más allá de los mares y las cordilleras y que se llama Tierra. Ella lo escuchaba silenciosa y atenta, y cada vez que se oía en la calle el resonar de las botas claveteadas se apretaba contra él.
Kira tenía la virtud de creer firmemente en todo lo bueno. Si aquellas mismas cosas se las contaran a un siervo de la gleba, se reiría incrédulamente, se restregaría la nariz con la manga de la camisa y se marcharía sin decir palabra, aunque tal vez se volviera de vez en cuando para mirarle, como diciendo: «No parece mal hombre ni está borracho, pero… ¡qué desgracia! Debe estar mal de la cabeza este pobre noble Don». Acude con estas historias a Don Tameo o a Don Sera, y no te escucharán hasta el final. El uno se dormirá y el otro, tras un eructo, dirá: «Todo esto es per(¡hic!)fecto, pero ¿qué me dices de las mujeres?». Don Reba no. Don Reba escucharía atentamente hasta el final, y luego llamaría a sus milicianos para que se encargaran de retorcerle los brazos al noble Don y esclarecieran quién le había contado esas cosas tan peligrosas, y quien había tenido tiempo de contárselas a él.
Al cabo de un rato, Kira se tranquilizó y se quedó dormida. Le dio un beso en la frente, la cubrió con su capa de invierno con vueltas de piel y, andando de puntillas, salió de la habitación y entornó la puerta, que rechinó como de costumbre. Rumata bajó a oscuras hasta el cuarto de la servidumbre, echó una mirada por encima de las cabezas que se inclinaban ante él y dijo:
– He tomado un ama de llaves. Se llama Kira. Vivirá arriba, en la habitación que está detrás del gabinete. Mañana mismo hay que preparar esta habitación como es debido. Al ama hay que obedecerla al igual que a mí – al decir esto miró atentamente a ver si alguien sonreía, pero se convenció de que todos escuchaban respetuosamente -. Y si me entero de que alguien de vosotros empieza a cotorrear por ahí al respecto, ¡le arrancaré la lengua!
Tras aquellas palabras, aguardó unos instantes para causar un mayor efecto, y luego volvió a subir a sus habitaciones particulares. Entró en el salón, adornado con panoplias de mohosas armas y muebles carcomidos, se acercó a la ventana, apoyó su frente en el oscuro y frío vidrio y miró a la calle. Oyó el toque de la primera guardia. En las ventanas de enfrente encendieron las luces y cerraron los postigos, para no llamar la atención a las personas y a los espíritus malignos. Todo estaba en silencio. De pronto, un borracho gritó desaforadamente. Quizá intentaran robarle algo, o tal vez era él mismo que intentaba meterse en casa ajena.
Aquellas noches solitarias, odiosas, desesperantes, eran lo peor de todo. Nosotros pensábamos que esto sería una lucha eterna, dura y victoriosa, razonó Rumata, que tendríamos siempre una idea clara de lo que es bueno y de lo que es malo, y de quién es el amigo y quién el enemigo. Y todo lo que pensábamos entonces era exacto, pero no tuvimos en cuenta muchos factores. No pudimos prever por ejemplo estas noches, a pesar de que suponíamos que las habría.
Abajo se oyó un chirriar de hierros. Por lo visto ya era tarde y estaban echando los cerrojos. La cocinera le estaría rezando a San Miki, pidiéndole un marido serio y comprensivo. El viejo Muga bostezaría, golpeándose la boca con el pulgar. Los criados estarían dándole los últimos sorbos a su cerveza de la noche y chismorreando. Y Uno, cuyos ojos brillarían en la penumbra, diría como una persona mayor:
– Basta ya de darle a la sinhueso. Parecéis…
Rumata se apartó de la ventana y dio unos pasos por el salón. Esto es desesperante, siguió pensando. No hay fuerza capaz de arrancarlos del estrecho círculo de sus preocupaciones e ideas. Se les puede dar todo: se les puede acomodar en las más modernas casas de espectroglás y acostumbrarles a los tratamientos iónicos, pero por las noches seguirán reuniéndose en la cocina, jugarán a las cartas y se reirán a carcajadas cuando a algún vecino le zurre su mujer. Para ellos no hay otra forma mejor de pasar el tiempo. En este sentido lleva razón Don Kondor: Don Reba es algo absurdo, una insignificancia comparado con este cúmulo de tradiciones y reglas gregarias santificadas por los siglos, inmutables, comprensibles hasta para el más torpe de los torpes y que, además, no obliga a pensar ni a molestarse. Don Reba no figurará ni en los libros de historia que se estudien en la escuela: será simplemente»un aventurero de poca monta de la época en que se fortaleció el absolutismo».
¡Don Reba! Don Reba no es ni alto ni bajo, ni grueso ni excesivamente delgado, ni tiene mucho pelo ni se puede decir que sea calvo. Sus movimientos no son bruscos ni calmados. Su rostro es imposible de recordar, porque se parece a miles de otros rostros. Es cortés, galante con las damas, y sabe escuchar a sus interlocutores, aunque jamás brille por sus ideas propias.
Don Reba emergió hacía tres años, procedente de uno de los mohosos sótanos de las oficinas de palacio, como un empleadillo insignificante, obsequioso, pálido y con reflejos azulados. Poco después, el que era entonces presidente del Consejo de Ministros fue arrestado y ajusticiado inesperadamente, y días más tarde varios altos funcionarios murieron torturados, sin comprender nada, tras enloquecer de terror. Y sobre sus cadáveres creció, al igual que un monstruoso hongo pálido, aquel implacable genio de la mediocridad. Sí, Don Reba no es nadie ni viene de ninguna parte. No es la inteligencia privilegiada que destaca al lado de un monarca débil, como conocemos algunos casos en la historia, ni el hombre grande y temible que consagra su vida a la causa de la unificación de su país en aras de la autocracia. Tampoco es un favorito ambicioso, ávido de oro y de mujeres, capaz de matar a derecha e izquierda con tal de mantenerse en el poder y de gobernar para seguir matando. Circulan rumores que dicen que ni siquiera es Don Reba, que Don Reba es otra persona, y que no sabe nadie quien es éste, un brujo, un sosia o un impostor. Todo lo que don Reba piensa es un fracaso. Pensó enemistar entre sí a las dos familias más importantes del Reino, para debilitarlas y empezar así una gran ofensiva contra los barones. El resultado fue que las dos familias hicieron las paces, chocaron sus copas en señal de alianza eterna, y acto seguido arrebataron al Rey un buen pedazo de tierras que pertenecían a los Totz de Arkanar desde tiempos inmemoriales. Don Reba declaró la guerra a Irukán: él mismo condujo sus ejércitos hasta la frontera, los vio hundirse en los pantanos y perderse en los bosques, y por fin los abandonó a su suerte y huyó a Arkanar. Gracias a los esfuerzos de Don Gug, del cual no podía ni siquiera sospechar, consiguió que el duque de Irukán firmase la paz a cambio de dos ciudades fronterizas. Tras esto, el Rey tuvo que rascar hasta el fondo las ya exhaustas arcas del tesoro para sofocar las sublevaciones campesinas que se produjeron en todo el país. Tales errores hubieran bastado para colgar por los pies de lo más alto de la Torre de la Alegría a cualquier ministro, pero Don Reba siguió en el poder. Suprimió los Ministerios encargados de la Educación y del Fomento del Bienestar Público, y creó en cambio el Ministerio de Seguridad de la Corona; desplazó de sus puestos gubernamentales a los aristócratas de abolengo y a los pocos sabios que había en ellos; desorganizó por completo la economía; escribió un tratado: Sobre la esencia animal de los labradores; y finalmente, hacía un año, organizó la «Guardia de Seguridad», o Milicias Grises. Hitler estaba respaldado en su tiempo por los grandes monopolios. Pero Don Reba no tiene a nadie tras él, y está claro que los milicianos terminarán comiéndoselo como si fuera un conejo. No obstante, por ahora es él quien manda, el que hace y deshace, el que para enmendar una equivocación comete otra como si quisiera engañarse a sí mismo o como si para él no existiera más que el paranoico problema de destruir la civilización. Don Reba, lo mismo que Vaga Kolesó, no tiene pasado. Hace dos años cualquier noble bastardo hablaba de él como de «un plebeyo despreciable que ha engañado al Rey»; en la actualidad, todos los aristócratas se consideran parientes del Ministro de Seguridad de la Corona por línea materna.








