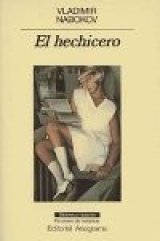
Текст книги "El hechicero"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Rechazó el té, diciendo que de un momento a otro llegaría el coche que había alquilado en la estación, y en el que ya se encontraba su equipaje (este detalle, como ocurre en los sueños, tuvo para él cierto brillo de significado), y que «pronto estaremos tú y yo en una playa», frase que pronunció casi a voz en grito en dirección hacia la niña que, volviéndose a mitad de un paso, a punto estuvo de tropezar con un taburete, parra al instante recobrar ágilmente el equilibrio, volverse de el todo, y dejarse caer sobre el taburete, que su falda, al posarse, ocultó.
—¿Qué? —preguntó, apartándose el cabello hacia atrás al tiempo que miraba de soslayo a la señora (el taburete ya se había roto una vez).
El repitió la frase, y ella enarcó alegremente las cejas: no tenía ni idea de que hoy sería así.
Y yo que esperaba —mintió la anfitriona– que se quedase usted a dormir aquí esta noche.
¡No, no! —gritó la niña, precipitándose sobre él por medio de un alegre deslizamiento por el parquet, y luego añadió con inesperada rapidez—: ¿Aprenderé a nadar pronto? Dice una amiga mía que se puede aprender enseguida, que basta con perder el miedo, pero me parece que necesitaré un mes entero para perderlo...
Pero la mujer ya estaba empujándola con el codo, apremiándola a que fuese, con María, a terminar de meter en la maleta las cosas que aún quedaban en la parte izquierda del armario.
—Le confieso que no le envidio —dijo luego la mujer, volviéndose hacia su pupila después de que la niña hubiera salido corriendo—. Últimamente, sobre todo después de la gripe, no para de tener rabietas y de armar alborotos; el otro día estuvo muy descortés conmigo... Es una edad difícil. Me parece que no sería mala idea contratar a alguna mujer joven para que cuidase de ella, ni que, en otoño, le buscase un buen internado católico. Ya habrá podido comprobar que la muerte de su madre no le ha producido ninguna gran conmoción, aunque, claro, lo que pasa es que yo no he podido enterarme de nada, porque se lo guarda todo dentro. Nuestra vida en común ha terminado... Por cierto, todavía le debo a usted... No, no, no quiero ni oír hablar de eso, insisto en que... Oh, él no vuelve del trabajo hasta las siete o así, se va a sentir muy decepcionado... Así es la vida, qué le vamos a hacer. Como mínimo, ella habrá podido encontrar la paz en el Cielo, pobrecilla, y a usted también le veo mejor... Si no hubiera sido por aquel encuentro nuestro... La verdad, me parece que no hubiese sido capaz de seguir cuidando de la hija de otra persona, y los orfanatos, bueno, ya sabe usted a dónde conducen. Por eso yo digo siempre que en esta vida nunca se sabe. ¿Se acuerda de aquel día en el banco...? ¿Se acuerda? Jamás hubiera dicho que ella acabaría casándose otra vez, pero mi intuición femenina ya me dijo que usted iba buscando precisamente esa clase de refugio.
Como por arte de magia, apareció un automóvil detrás del follaje. ¡Adentro! La ya familiar boina negra, el abrigo colgado del brazo, una maleta no muy grande, la ayuda de las rojas manos de María. Ya verás qué cosas te voy a comprar... Ella se empeñó en sentarse al lado del chófer, y él tuvo que consentírselo, ocultando su disgusto. La mujer, a la que no volveremos a ver nunca más, decía adiós agitando con la mano una rama de manzano. María asustaba a las gallinas tratando de conseguir que volvieran a entrar. Nos vamos, nos vamos.
Se sentó bien apoyado en el respaldo y, sosteniendo el bastón —un objeto antiguo y valioso, con grueso puño de coral– entre las piernas, se quedó mirando a través del cristal de separación la boina negra y los contentos hombros. Hacía un tiempo excepcionalmente caluroso para no ser más que junio, y como por la ventanilla se colaba una corriente de calor no tardó mucho en quitarse la corbata y desabrocharse el cuello de la camisa.
Al cabo de una hora la niña se volvió a mirarle (le señalaba alguna cosa que había junto a la carretera pero, aunque él, boquiabierto, se volvió, llegó tarde para verlo; y, por algún motivo, sin ninguna relación lógica con este incidente, pensó de súbito que les separaba, al fin y al cabo, una diferencia de edad de casi treinta años). A las seis pararon para tomar un helado, mientras el charlatán chófer se bebía una cerveza en la mesa vecina, y compartía con su cliente diversas consideraciones.
Y seguimos adelante. Miró el bosque que se iba aproximando en brincos ondulantes de ladera en ladera hasta que se deslizó cuesta abajo, dio un traspiés y cayó al otro lado de la carretera, para quedar allí archivado y almacenado. «¿Y si parásemos un momento aquí? —se preguntó—. Podríamos dar un paseíto. Sentarnos un rato en el musgo, entre setas y mariposas...» Pero no reunió fuerzas suficientes como para decirle al chófer que parase: había un no sé qué de insoportable en la idea de un coche sospechoso detenido y vacío en plena carretera.
Después oscureció e, imperceptiblemente, se encendieron los faros. Se pararon a cenar en la primera tasca de carretera, el filosofastro volvió a despatarrarse junto a ellos, y no pareció prestar tanta atención al bistec y los buñuelos de patata de quien le había contratado como al perfil del cabello que escondía la cara y la exquisita mejilla de la niña... Mi pequeña está cansada y acalorada, por el viaje, y por el buen plato de carne y el sorbo de vino. La noche insomne pasada al fulgor rosado del incendio en la oscuridad se está cobrando su peaje, la servilleta está cayendo poco a poco de la suave hondonada de su falda... Y ahora todo esto es mío... Preguntó si tenían habitaciones libres; no, no las tenían.
A pesar de la creciente lasitud de la niña, ésta se negó resueltamente a abandonar el asiento delantero para refugiarse en las íntimas profundidades del automóvil, diciendo que atrás se marearía. Por fin, por fin, unas luces comenzaron a madurar y estallar en mitad del caliente y negro vacío, escogió enseguida un hotel, pagó el atormentador viaje, y todo eso quedó zanjado. Ella estaba medio dormida cuando se apeó del coche se dejó caer en la acera yquedó plantada, aturdida, en la azulada y toscamente granulosa oscuridad, en el caliente olor a quemado, entre los rugidos y palpitaciones de dos, tres, cuatro camiones que se aprovechaban de lo desierta que estaba la calle nocturna para tomar a espantosa velocidad la curva tras la que se ocultaba una gimoteante, empinada y rechinante cuesta.
Un viejo paticorto y macrocéfalo con chaleco desabrochado —perezoso, lentísimo, que se puso a explicar con todo detalle y culpable bonachonería que sólo estaba reemplazando al dueño, que era su hijo mayor, el cual había tenido que salir para atender unos asuntos familiares– estuvo rebuscando largo rato en un cuaderno negro, para finalmente anunciar que no les quedaba ninguna habitación libre con dos camas individuales (se estaba celebrando una exposición de flores, había muchos forasteros), pero que había una con cama de matrimonio «que es prácticamente lo mismo, usted y su hija estarán incluso más...»
—De acuerdo, de acuerdo —le interrumpió el viajero, mientras la confusa niña se mantenía a un lado, parpadeando y tratando de enfocar su languideciente mirada en un gato doble.
Se encaminaron hacia arriba. El botones se acostaba, al parecer, muy temprano, o también había tenido que salir. De modo que el encorvado y refunfuñante enano tuvo que probar varias llaves; y una anciana de rizado pelo gris y pijama azul, con la cara tan bronceada que le había adquirido un tono avellana, emergió del vecino lavabo y dirigió una mirada de admiración hacia aquella cansada y bonita chiquilla que mantenía una dócil pose de tierna víctima, con un vestido oscuro que resaltaba contra el ocre de la pared en la que apoyaba los omóplatos, la cabeza echada ligeramente hacia atrás, y que giraba lentamente primero a un lado y luego a otro, con los párpados nerviosamente agitados, como si estuviera tratando de desenmarañar sus espesísimas pestañas.
Abra de una vez —dijo irritado el padre de la niña, un caballero de avanzada calvicie, que también era un turista.
¿Tengo que dormir ahí? —preguntó la niña con indiferencia, y cuando, mientras peleaba todavía con las persianas, que se resistían a cerrar aquellas grietas a modo de ojos, él contestó afirmativamente, ella se limitó a echarle una ojeada a la boina que sostenía en su mano y, sin fuerzas casi, la lanzó sobre la ancha cama.
—Por fin —dijo él después de que el viejo les entrara las maletas y se fuera, y en la habitación no quedaran más que los latidos de su corazón y el lejano palpitar de la noche—. Venga, ya es hora de acostarse.
Tambaleándose de sueño, la niña chocó contra el brazo de una butaca, momento en el cual él, instalándose simultáneamente en ese asiento, la enlazó por la cadera y la atrajo hacia sí. La niña se enderezó, estirándose como un ángel, tensando duramente una fracción de segundo todos y cada uno de sus músculos, dio otro medio paso, y se posó suavemente sobre las rodillas de él.
—Mi cariñito, mi pobrecita niña —dijo él, hablando en cierta suerte de confusa neblina de compasión, ternura y deseo mientras observaba la somnolencia, el aturdimiento, el lento borrarse de su sonrisa, y palpándola a través del oscuro vestido, notando, a través de la delgada lana, el elástico de la liga de la huérfana sobre su piel desnuda, pensando ahora en lo indefensa, abandonada que se encontraba, deleitándose en el animado peso de sus piernas cuando, resbalando hacia los lados, se separaron para después, con una levísima agitación corporal, volver a cruzarse en un nivel ligera mente más elevado. La niña alzó con lentitud su somnoliento brazo, calentito en el interior de la manga, hasta pasárselo por los hombros y envolverle así en la fragancia de castaño de su suave cabello, pero el brazo cayó enseguida, y con la suela de la sandalia la niña empujó la bolsa que estaba junto a la butaca... Al otro lado de la ventana, un sordo retumbar comenzó a acercarse para luego alejarse. Luego, en mitad del silencio, se hizo audible el zumbido de un mosquito, que por alguna razón le trajo a la memoria el efímero recuerdo de cosas infinitamente remotas, cierto día de su infancia en el que se acostó muy tarde, una lámpara que se desvanecía, el cabello de su hermana, que tenía casi la misma edad que él y había muerto hacía mucho, muchísimo tiempo.
—Mi cariñito —repitió, y, apartando un rizo con el hocico, abrazándola mimoso, desordenadamente, saboreó, casi sin ejercer presión, su cálido y sedoso cuello en una zona próxima al frío metal de la cadenita; luego, sosteniéndola por las sienes y haciendo así que sus ojos se rasgasen y entornasen, comenzó a besar sus entreabiertos labios, sus dientes... La niña se secó lentamente la boca con los nudillos cerrados, dejó caer la cabeza sobre el hombro de él, y entre sus párpados no asomaba más que un estrecho lustre de color crepuscular, porque estaba prácticamente dormida.
Sonó una llamada a la puerta. Él se llevó un violento sobresalto (retirando aprisa la mano del cinturón de la niña antes de haber sido capaz de adivinar lo que había que hacer para desabrocharlo).
Despierta, bájate —le dijo, dándole una sacudida apresurada. Ella abrió de par en par sus ojos vacíos y se dejó caer por encima del montículo de su rodilla.
Pase —dijo él.
El viejo echó una ojeada furtiva al interior de la habitación y anunció que esperaban al señor abajo, que había venido a verle alguien de la policía.
—¿Policía? —preguntó él con una mueca de perplejidad—. ¿Policía...? Bien, puede retirarse, ahora mismo bajo —añadió sin ponerse en pie. Encendió un cigarrillo, se sonó y volvió a doblar cuidadosamente el pañuelo mientras el humo le hacía parpadear. Mira —dijo antes de salir—, tu maleta está ahí. Yo mismo la abriré y luego coges lo que te haga falta, te desnudas, y te vas acostando. El baño es la primera puerta saliendo a la izquierda.
«¿Por qué ha venido la policía? —pensó mientras bajaba por la mal iluminada escalera—. ¿Qué pueden querer?»
¿Qué pasa? —preguntó secamente cuando llegó al vestíbulo y vio a un gendarme que ya mostraba señales de impaciencia, un gigante moreno de mentón pronunciado y ojos de cretino.
Lo que pasa —se apresuraron a contestarle– es que tendrá que acompañarme usted a la comisaría. No está lejos.
—Tanto si está cerca como si está lejos —dijo, tras una breve pausa, el viajero—, ya son más de las doce y yo estaba a punto de acostarme. Es más, permítame decirle que ponerse a hacer deducciones, sobre todo con tanta precipitación como en este caso, equivale a clamar en el desierto, al menos para un oído como el mío, que no sabe nada de las ideas antecedentes, o, por decirlo de forma más sencilla, que lo lógico puede terminar siendo interpretado como zoológico. Además, este trotamundos, que acaba de llegar, y por primera vez, a su hospitalaria villa, quisiera saber en qué se basan ustedes (quizá se trate de una costumbre local) para elegir un momento como éste, en mitad de la noche, para enviar una invitación, invitación que me resulta especialmente inaceptable debido a que no estoy solo sino que he traído conmigo a una niña cansadísima. No, espere, aún no he terminado... ¿Cuándo se ha visto que la justicia empiece por aplicar una ley, y que sólo luego exponga los motivos por los cuales la ha aplicado? ¡Prepárense ustedes, señores, a recibir una reclamación en toda regla, prepárense, porque sé de alguien que va a presentar una queja en toda regla! De momento, ni mi vecino es capaz de ver a través de las paredes, ni mi chófer de escrutar mi alma. En resumen, y esto es quizá lo más importante, tenga la amabilidad de echarle una ojeada a mi documentación.
El a estas alturas aturdido imbécil echó la ojeada, volvió en sí, y comenzó a meterse con el infortunado viejo. Resultó que no sólo había confundido éste dos apellidos similares, sino que era incluso incapaz de explicar cuándo y con qué destino había partido el buscado vagabundo.
—Bien, bien —dijo el viajero en tono pacífico, tras haber dado rienda suelta contra su precipitado enemigo a la irritación causada por el incidente, y convencido de su propia invulnerabilidad (gracias al Destino, la niña no había viajado en el asiento de atrás; gracias al Destino, no habían ido a buscar setas bajo el sol de junio; y, por otro lado, aliviado de que las persianas hubiesen estado completamente cerradas).
Tras haber subido a la carrera hasta el rellano, recordó que no había tomado nota del número de su habitación, se detuvo vacilante, escupió la colilla... Ahora, sin embargo, la impaciencia de sus emociones le impidió volver a bajar para pedir la información, que, además, no era necesaria, pues recordó la disposición de las puertas en el pasillo. Encontró la puerta que buscaba, se relamió los labios, agarró la manija, e iba a...
La puerta estaba cerrada; sintió un horrible pinchazo en el fondo del estómago. Si ella se había encerrado por dentro era para impedirle la entrada, era porque sospechaba de él... No hubiese tenido que darle aquellos besos... Seguro que la había asustado, o que la niña había notado algo... O quizá la razón fuese más tonta y más sencilla: seguramente ella había imaginado con su ingenuidad que él se había ido a dormir a otra habitación, ni siquiera se le había pasado por sus pequeñas mientes que iba a dormir en la misma habitación que un desconocido..., sí, todavía un desconocido. De modo que el caballero llamó a la puerta, apenas consciente todavía de la intensidad de su alarma e irritación.
Oyó una brusca carcajada femenina, las repulsivas exclamaciones de los muelles de una cama, y luego el palmoteo de unos pies descalzos.
—¿Quién es? —preguntó una iracunda voz masculina—... ¿Conque se ha equivocado de habitación, eh? Pues la próxima vez no se equivoque. Hay alguien aquí que está trabajando de firme, alguien que está intentando dar lecciones a una joven que aún tiene mucho que aprender, y tiene que venir usted a interrumpirle...
Se oyó otro estallido de carcajadas, algo más alejadas que esta voz.
Una vulgar equivocación, nada más. Siguió avanzando por el pasillo, y de repente comprendió que se había confundido de piso. Volvió sobre sus pasos, dobló una esquina, dirigió una mirada perpleja a un contador que colgaba de la pared, a un lavabo sobre el que goteaba un grifo, a los zapatos marrón que alguien había dejado junto a una puerta, dobló otra esquina... ¡La escalera había desaparecido! La que encontró por fin resultó ser otra: descendió sus peldaños, pero sólo para perderse en unos trasteros débilmente iluminados, con varios baúles, y, en las esquinas, un armarito aquí, un aspirador allí, un taburete roto y el esqueleto de una cama, que se interponía a su paso con aires de fatalidad. Soltó un juramento, sacado de quicio, exasperado por estos obstáculos... Llegó por fin a una puerta y la abrió con un empujón, se dio de cabeza contra un dintel bajo, y, agachándose un poco, salió a un rincón en penumbra del vestíbulo principal, en donde, mientras se rascaba las cerdas de la mejilla, el viejo estaba estudiando su libro negro al tiempo que el gendarme roncaba en un banco, a su lado, exactamente igual que si aquello fuese el cuerpo de guardia. Obtener la información necesaria fue cuestión de un minuto, ligeramente prolongado por las disculpas del viejo.
Entró. Entró, y lo primero que hizo, antes de mirar nada, furtivamente encogido, fue darle dos vueltas al cerrojo. Después vio un calcetín negro con su elástico, tirado debajo del lavamanos. Luego la maleta abierta, su contenido en incipiente desorden, y la punta de una toalla de textura granulosa colgando por el borde tras un tirón incompleto. Y, por fin, el vestido y la ropa interior formando un montón en la butaca, con el cinturón, y el otro calcetín. Sólo entonces se volvió hacia la isla de la cama.
Estaba tendida boca arriba, encima de la no estorbada colcha, con el brazo izquierdo debajo de la cabeza, vestida con un salto de cama cuya parte inferior había quedado abierta —no había conseguido encontrar el camisón– y, a la luz de la pantalla rojiza, a través de la atmósfera borrosa y cargada de la habitación, pudo llegar a vislumbrar la estrecha y cóncava curva de su vientre enmarcado por un par de inocentes y afiladas caderas. Con el estruendo de un cañonazo, un camión ascendió desde el fondo de la noche, algún cristal tintineó en el mármol de la mesilla de noche, y resultó extraño contemplar aquel tranquilo fluir de su hechizado sueño, absolutamente ajeno a todo.
Mañana, naturalmente, empezaremos por el principio, con una progresión meticulosamente medida, pero de momento duermes, estás lejos, no te mezcles con los mayores, así es como debe ser, es mi noche, son mis cosas. Se desnudó, se tendió a la izquierda de la cautiva, la acunó levísimamente, y se quedó congelado, conteniendo cautelosamente la respiración. Bien. La hora que había estado deseando con delirio a lo largo de un cuarto de siglo sonaba por fin, pero era una hora encadenada y hasta enfriada por la nube de su propio arrobamiento. El flujo y reflujo de aquel salto de cama de color claro, mezclado con las revelaciones de su belleza, seguían temblando ante sus ojos, con unas ondulaciones tan complicadas como si lo estuviera viendo todo a través de un cristal tallado. Era sencillamente incapaz de encontrar el punto focal de la felicidad, no sabía por dónde empezar, qué podía tocar, y cómo, sin sacarla del reino de su reposo, a fin de saborear de la forma más plena posible este momento. Bien. Para empezar, avanzando con cautela clínica, se quitó de la muñeca el incoloro ojo del tiempo y, extendiendo el brazo por encima de la cabeza de ella, lo colocó en la mesilla de noche, entre el vaso vacío y una brillante gota de agua.
Bien. Un original inapreciable: muchacha dormida, óleo. El rostro de la niña, inmerso en su suave marco de rizos, aquí dispersos, apretujados allí, con esas pequeñas fisuras en sus resecos labios, y ese pliegue especial en los párpados, justo encima de las apenas unidas pestañas, mostraba una tonalidad levemente rojiza, rosada, en las zonas en donde las encendidas mejillas —cuyo perfil florentino era en sí mismo una sonrisa– llegaban a asomar. Duerme, preciosa mía, no me hagas caso.
Su mirada (la mirada consciente de quien observa una ejecución o se fija en un punto del fondo de un abismo) ya comenzaba a reptar hacia abajo, siguiendo las formas de la niña, y su mano izquierda había empezado a moverse, cuando se llevó un sobresalto, tan brutal como si alguien se hubiera movido en aquel mismo cuarto, al borde de su campo de visión, pues no reconoció inmediatamente el reflejo del espejo del armario (las listas de su pijama formaban un escorzo en la sombra, y había un confuso centelleo en la madera lacada, y algo negro debajo del rosado tobillo de la niña).
Decidiéndose por fin, acarició con suavidad las largas piernas ligeramente separadas, algo pegajosas, que se enfriaban y hacían más ásperas hacia abajo, y gradualmente más cálidas a medida que subía. Recordó, con un furioso sentimiento de triunfo, los patines, el sol, los castaños, todo, mientras seguía dando caricias con las yemas de los dedos, temblando y lanzando miradas de soslayo al rollizo promontorio, con su recién estrenado vello, que, de forma independiente pero con paralelismo familiar, encarnaba un concentrado eco de cierto aspecto de sus labios y mejillas. Un poco más arriba, en la translúcida bifurcación de una vena, trabajaba con tesón el mosquito. Lo apartó celosamente, contribuyendo sin proponérselo a que se cayera un pliegue de la ropa que hacía tiempo que estaba interponiéndose en su camino, y entonces aparecieron aquellos extraños e invisiblemente pequeños pechos, casi se diría que hinchados como sendos abscesos tiernos, y luego quedó al desnudo un delgado e infantil músculo, y a su lado el abierto y lechoso hueco de la axila, con cinco o seis líneas divergentes y sedosamente oscuras, y también fluía allí oblicuamente el dorado riachuelo de la cadenilla (con un crucifijo, probablemente, o algún amuleto), y luego aparecía de nuevo el algodón, la manga de su brazo estirado de manera forzada hacia atrás.
Un nuevo camión pasó violentamente, aullando y haciendo temblar toda la habitación, e interrumpió su minuciosa exploración. Se quedó incómodamente inclinado sobre ella, escrutándola sin querer con su mirada, notando cómo se mezclaba el aroma adolescente de la piel con el del pelo rojizo hasta penetrar en su sangre como una desgarradora comezón. Qué voy a hacer contigo, que voy a...
La niña soltó un suspiro sin despertarse, abrió su cerradísimo ombligo como si fuera un ojo, y luego, lentamente, con un arrullador gemido, exhaló el aire, y bastó esto para que volviera a sumergirse hasta el fondo de su anterior modorra. Extrajo con cuidado la boina negra de debajo del talón de la niña, y volvió a quedarse congelado, latientes las sienes, bombeante el dolor de la excitación. No se atrevió a besar aquellos angulosos pezones, aquellos largos dedos de los pies coronados por uñas amarillentas. Cuando abandonaban cualquiera de esas partes sus ojos volvían siempre a converger en la misma fisura agamuzada, que daba la sensación de estar cobrando vida bajo su mirada prismática. Aún no sabía qué acción emprender, por miedo a perderse alguna cosa, a no aprovechar plenamente la firmeza feérica que poseía el sueño de la niña.
El aire cargado y su propia tensión se le hacían insoportables. Aflojó un poco el cordón del pijama, que se le había estado clavando en la barriga, y un tendón emitió un crujido cuando sus labios rozaron casi incorpóreamente el punto en el que se veía una marca de nacimiento junto a una costilla... Pero se sentía incómodo y acalorado, y la congestión de su sangre le exigía lo imposible. Entonces, dando inicio gradualmente a su hechizo, comenzó a pasar su varita mágica por encima del cuerpo de la niña, casi rozándole la piel, torturado por el atractivo que ella ejercía sobre él, por su visible proximidad, por el fantástico acercamiento que permitía el pesado sueño de esta niña desnuda, a la que, por así decirlo, estaba midiendo con un centímetro mágico..., hasta que ella se movió ligeramente y volvió el rostro hacia el otro lado con un apenas audible y somnoliento chasquido de sus labios. Todo volvió a quedar congelado, y ahora llegó a distinguir entre los rizos oscuros el borde carmesí de la oreja y la palma de la mano liberada, que había dejado olvidada en su posición anterior. Adelante, adelante. Durante ciertos destellos aislados de conciencia, como si estuviera al borde del olvido, tuvo efímeros vislumbres de recuerdos circunstanciales —un puente sobre el veloz paso de unos vagones de ferrocarril, una burbuja de aire en el cristal de alguna ventana, el guardabarro abollado de un coche, una toalla de textura granulosa que había visto en algún lugar hacía no mucho tiempo– y entretanto, con lentitud, respirando atormentadamente, se aproximó centímetro a centímetro y luego, coordinando todos sus movimientos, comenzó a amoldarse a ella, a probar el encaje... Un muelle cedió con aprensión bajo su costado; su codo derecho, crujiendo con cautela, buscó algún apoyo; se le nubló la vista a causa de su secreta concentración... Notó la llama del bien torneando muslo de la niña, notó que no podía contenerse ni un momento más, que ahora ya no importaba nada, y, en el momento en el que la dulzura llegaba al punto de ebullición y se desbordaba entre su propia maraña y la cadera de ella, cuán felizmente se emancipó su vida hasta quedar reducida a la sencillez del paraíso. Y, sin haber tenido apenas tiempo de pensar, «No, te lo ruego, ¡no te apartes!», vio que ella estaba completamente despierta y que miraba horrorizada su encabritada desnudez.
Durante un instante, en el hiato de un síncope, también vio cómo lo entendía ella: una monstruosidad, una espantosa enfermedad, a no ser que ella ya estuviese enterada, o que fueran todas esas cosas a la vez. La niña miraba y chillaba, pero el hechicero no oía aún sus chillidos; estaba ensordecido por su propio horror, de rodillas, cogiendo la colcha, tirando del cordón, tratando de frenar aquello, de ocultarlo, restallando en su espasmo oblicuo, tan insensato como un martilleo musical, descargando insensatamente cera derretida, demasiado tarde para frenarlo o esconderlo. Cómo rodó ella fuera de la cama, cómo se puso ahora a gritar, cómo salió despedida la lámpara con su capucha roja, qué fragor llegó desde el otro lado de la ventana, un fragor que hizo añicos la noche, que la destruyó, que lo demolió todo, todo...
—Calla, no es nada malo, sólo es como un juego, a veces ocurre, pero calla, calla —imploró él, viejo y sudoroso, cubriéndose con un impermeable que había entrevisto de pasada, temblando, poniéndoselo, no acertando el agujero de la manga. Como una de esas niñas de los dramas de la pantalla, ella se escudó tras su afilado codo, se soltó de sus manos sin dejar de chillar insensatamente, y alguien estaba aporreando la pared, exigiendo un silencio imposible. La niña trató de salir de la habitación, no logró abrir la puerta, él no pudo coger nada ni nadie, ella se mostraba cada vez más ligera, tan escurridiza como una inclusera de moradas nalgas, con una cara distorsionada de recién nacida que intentase saltar precipitadamente de la cuna para volver al útero de una madre tempestuosamente resucitada.
—¡A que te hago callar! —gritaba él (dirigiéndose a un espasmo, al punto final de la última gota, a la nada)– . De acuerdo, me iré, te...
Abrió la puerta, cruzó corriendo el umbral, la cerró ensordecedoramente a su espalda, y, escuchando aún los gritos, la llave agarrada en la mano, descalzo y con una mancha fría en el impermeable, se quedó paralizado, comenzó a hundirse gradualmente.
Pero de una habitación cercana habían salido ya un par de mujeres envueltas en sus batas; una de ellas – fornida, como un negro de pelo cano, con pantalones azules de pijama, una mujer que hablaba con la jadeante y espasmódica cadencia de un continente lejano, y que dejaba traslucir su pertenencia a alguna sociedad protectora de animales o a algún club femenino– se había puesto a dar órdenes (¡ahora-mismo, entlassen, et-tout-de-suite!) y,con un certero golpe de su garra en la mano de él, hizo caer la llave al suelo. Durante varios segundos elásticos él y ella trabaron un combate de caderazos, pero en cualquier caso todo había terminado; emergieron cabezas por todos lados, repicó una campana en algún lugar, una voz melodiosa pareció dar por terminado, tras una puerta, el relato de un cuento infantil (el señor Dientes Blancos en la cama, los robustísimos hermanos con sus pequeños rifles rojos), la vieja conquistó la llave, él le propinó un rápido cachete, y, con el cuerpo vibrándole de pies a cabeza, comenzó a bajar corriendo los pegajosos peldaños. Un tipo moreno con barba de chivo, con unos calzoncillos por todo vestido, subía por la escalera; una prostituta canija le seguía los pasos. Se cruzó con ellos sin detenerse. Más abajo apareció un espectro con zapatos de color marrón, y luego el viejo de las piernas estevadas, seguido por el ávido gendarme. Les dejó atrás. Olvidando a su espalda una multitud de brazos sincronizados que se extendían por encima de la barandilla en un ademán de chapoteante invitación, saltó de un brinco a la calle, porque todo había terminado, y era imperativo librarse, por medio de cualquier estratagema, de cualquier espasmo, del ya-innecesario, ya-visto y estúpido mundo, en cuya última página estaba plantada una solitaria farola con un gato oculto en las sombras de su base. Cuando ya comenzaba a interpretar la desnudez de sus pies descalzos como una zambullida en otro elemento, se precipitó hacia el cenizal de la acera, perseguido por los retumbantes pasos de su rezagado corazón. Su desesperada necesidad de un torrente, un precipicio, unas vías de ferrocarril —lo que fuera, pero al instante—, le hizo apelar por última vez a la topografía de su pasado. Y cuando, ante él, un rechinante gemido salió de detrás de la joroba de una esquina, y creció gradualmente hasta alcanzar su plenitud al superar la cuesta, dilató la noche y comenzó a iluminar el descenso con dos óvalos de luz amarillenta, a punto de precipitarse hacia abajo, justo entonces, como si se tratara de una danza, como si el ondear de esa danza le hubiera llevado hasta el centro del escenario, bajo esta creciente, rechinante, megatronadora mole, su pareja de baile en una cracoviana aplastante, este estruendoso monstruo de hierro, este cine instantáneo de desmembramiento: eso es, arrástrame bajo tus ruedas, lacera mi fragilidad; viajo arrollado, contra mi aplastada cara; eh, no me hagas dar tantas vueltas, no me despedaces; me haces trizas, ya basta... Gimnasia en zigzag del relámpago, espectrograma de la fracción de segundo de un rayo; y la película de la vida estalló por fin.








