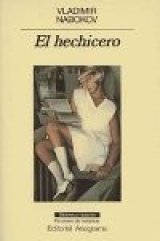
Текст книги "El hechicero"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
En cuanto averiguó que el desconocido era un comprador en potencia le condujo sin perder un instante hacia el comedor, explicándole, mientras caminaba con paso lento y cojeando ligeramente, que no necesitaba un piso de cuatro habitaciones, que en invierno pensaba mudarse a otro de dos, y que le encantaría desembarazarse de aquella mesa extensible, de las sillas sobrantes, del sofá de la salita (que había servido de cama para sus visitas), de una gran étagére,y de un pequeño baúl. Él dijo que le gustaría ver esto último, que resultó estar en la habitación que ocupaba la niña, a la que encontraron tendida en la cama, mirando al techo, acunando al unísono las rodillas, dobladas y entrelazadas por ambos brazos.
—¡Baja de la cama! ¿Se puede saber qué significa esto?
Ocultando apresuradamente la suave piel de su trasero y la diminuta cuña de sus tensas braguitas, la niña rodó al suelo (Ah, ¡cuántas libertades le toleraría yo!, pensó él).
Dijo que compraría el baúl —era un precio ridículo a cambio de haber conseguido el acceso a la casa– y posiblemente alguna otra cosa, pero tenía que decidir cuál o cuáles. Si a ella no le parecía mal, pasaría de nuevo a echar una ojeada dentro de un par de días y haría que se lo llevaran todo de una vez, y ésta, por cierto, era su tarjeta.
Cuando le acompañó a la puerta, ella mencionó, sin sonreír (era evidente que no sonreía casi nunca) pero de forma cordial, que su amiga y su hija ya le habían hablado de él, y que el esposo de su amiga estaba incluso un poco celoso.
Faltaría más —dijo este último, asomándose al vestíbulo—. Me encantaría regalarle mi media naranja al primero que se muestre dispuesto a cargar con ella.
Pues vigila —dijo su esposa, saliendo de la misma habitación que él—. ¡Cualquier día podrías arrepentirte de tus palabras!
De acuerdo, será bienvenido el día que usted quiera —dijo la viuda—. Estoy siempre en casa, y quizá le interese la lámpara, o la colección de pipas: son magníficas, y me apena tener que separarme de todo eso, pero así es la vida.
«¿Y ahora qué?», pensó el caballero mientras regresaba a su casa. Hasta este momento había tocado de oído, casi irreflexivamente, siguiendo los dictados de una intuición ciega, como el jugador de ajedrez que penetra y acomete al contrario en cuanto la posición de éste parece vacilante o acorralada. Pero, ¿y ahora qué? Pasado mañana se llevan a mi pequeña, lo cual descarta toda clase de beneficio directo a partir de mi conocimiento de la madre... Pero regresará, y quizá hasta podría quedarse a vivir definitivamente aquí, y para entonces seré un invitado muy bien recibido... Pero si a esa mujer le queda menos de un año de vida (según los indicios que me han dado), todo se irá al traste... Debo decir que no me parece especialmente decrépita, pero, si se viese obligada a guardar cama, se desmoronarían tanto el escenario como las circunstancias de una amistad potencialmente jovial, y luego, cuando muriese, todo se habría terminado: ¿cómo podría encontrar entonces a su hija, con qué pretexto? No obstante, su instinto le decía que así era como debía proceder: no pensar demasiado, mantener el acoso contra el rincón más débil del tablero.
En consecuencia, a la mañana siguiente se encaminó al parque cargado con una atractiva caja de marrons glacésy violetas de azúcar como regalo de despedida para la niña. Su razón le decía que esto era un tópico de lo más tonto, que había elegido un mal momento para reclamar su atención, aunque quien lo hiciera fuese un excéntrico desinhibido, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora —acertadamente– apenas si le había hecho caso (hacía tiempo que era un maestro en el arte de disimular relámpagos), se había abstenido de parecerse a uno de esos clásicos viejos pútridos que siempre llevan encima unos caramelos para engatusar a las chiquillas, de modo que a pesar de todo se fue para allí con su regalo, siguiendo un secreto impulso más exacto que la razón.
Pasó una hora entera en el banco, pero no llegaron. Debían de haber partido un día antes de lo previsto. Y a pesar de que un encuentro más con ella no habría en modo alguno aliviado la opresión que había estado acumulándose en su pecho durante la última semana, sufrió la misma mortificación abrasadora que un amante traicionado.
Sin dejar de seguir ignorando la voz de la razón, que le decía que estaba equivocándose otra vez, corrió a casa de la viuda y compró la lámpara. Cuando se fijó en la respiración extrañamente jadeante del caballero la mujer le invitó a sentarse y le ofreció un cigarrillo. Mientras buscaba su encendedor, el caballero tropezó con la caja rectangular y, como el personaje de un libro, dijo:
—Quizás le parezca extraño, ya que hace muy poco tiempo que nos conocemos, pero permítame de todos modos ofrecerle esta fruslería, unos dulces, creo que son bastante buenos. Me sentiría muy honrado si los aceptara.
Ella sonrió por primera vez —en apariencia se sentía más adulada que sorprendida—, y le explicó que le estaban vedadas todas las cosas dulces que ofrecía la vida y que se los daría a su hija.
Oh, creía que ya se habían...
No, mañana por la mañana —continuó la viuda, jugueteando, no sin pesar, con la cinta dorada—. Mi amiga, que la malcría horriblemente, se la ha llevado hoy a una exposición de artesanía.
Suspiró y, remilgadamente, como si fuese un objeto muy frágil, dejó el obsequio en una mesita cercana, mientras su exquisito y encantador invitado le preguntaba qué cosas podía tomar y cuáles no, y escuchaba luego la epopeya de su enfermedad, comentaba las variantes, e interpretaba con notable agudeza las más recientes distorsiones del texto.
A partir de la tercera visita (se dejó caer por allí para comunicarle que el camión de mudanzas no podría pasar antes del viernes) tomó el té con ella y le informó a su vez acerca de sí mismo y de su elegante y límpida profesión. Resultó que tenían un conocido en común, el hermano de un abogado que había muerto el mismo año que el esposo de ella. De forma objetiva y sin remordimientos insinceros la viuda habló de su marido, acerca de quien él ya conocía algunas cosas: fue un bon vivant yun experto en asuntos notariales; se llevaba bien con su esposa, pero había hecho los mayores esfuerzos por permanecer en casa lo menos posible.
El jueves compró el sofá y las dos sillas, y el sábado pasó a recogerla, según lo acordado, para llevarla a dar un tranquilo paseo por el parque. Sin embargo, ella se encontraba muy mal, estaba en la cama con una bolsa de agua caliente, y le habló, a través de la puerta cerrada, con una entonación salmódica. El le pidió a la tenebrosa vieja que aparecía periódicamente por la casa para cocinar y cuidarla que le informase en tal número de teléfono acerca de cómo había pasado la noche la paciente.
De este modo transcurrieron unas cuantas y ajetreadas semanas más, semanas de susurros, exploraciones, persecuciones, intensas reorganizaciones de aquella otra soledad tan manejable. Ahora avanzaba hacia un objetivo concreto, pues, desde el momento en el que le ofreció los dulces, comprendió de repente cuál era el lejano destino que parecía señalarle silenciosamente cierto extraño dedo sin uña (abocetado en un muro), y dónde se hallaba el verdadero escondrijo de aquella oportunidad tan auténtica como cegadora. El camino era tan escasamente atractivo como carente de dificultades, y la visión de aquella carta semanal a Mamá, escrita con una letra todavía vacilante y retozona, abandonada con descuido inexplicable en un sitio cualquiera, bastó para poner fin a toda clase de dudas.
Pudo averiguar gracias a otras fuentes que la madre había hecho sus comprobaciones acerca de él, con resultados que sólo podían haberle parecido satisfactorios, y entre los que ocupaba un lugar no desdeñable cierta generosa cuenta bancaria. Por el modo en que ella le enseñó, bajando reverencialmente la voz, antiguas y rígidas instantáneas que mostraban, en diversas poses más o menos aduladoras, a una jovencita con zapatos de tacón, rostro redondo y agradable, bello y rotundo pecho, y el cabello peinado hacia atrás desde la misma frente (también estaban las fotos de la boda, en todas las cuales salía el novio, con una expresión siempre felizmente sorprendida y unos ojos rasgados cuya inclinación le resultaba vagamente familiar), dedujo que la viuda estaba volviendo subrepticiamente el deslucido espejo del pasado hacia diversos rincones, en busca de algo que pudiera, aun ahora, conferirle el derecho a reclamar la atención masculina, y debió de decidir que la aguda vista de un tasador de facetas y reflejos sería sin duda capaz de discernir las huellas de sus pasados encantos (que, por cierto, ella había exagerado), unas huellas que resultarían más visibles incluso después de esta retrospectiva de la recién casada.
A la taza de té que le sirvió, echó la viuda un delicado terrón de confidencialidad; y consiguió insuflar tales dosis de romanticismo a sus detalladísimos informes sobre sus diversas indisposiciones que apenas si pudo él resistirse a formularle cierta grosera pregunta; y a veces ella hacía una pausa, aparentemente abstraída en sus pensamientos, y luego reanudaba la conversación con una interrogación tardía, reaccionando así a las palabras cautas, de puntillas, que él había pronunciado.
Él se sentía a la vez compadecido y repelido pero, como comprendía que la materia prima, aparte de su función específica, carecía de todo valor, se limitó a desempeñar tercamente su pesado papel, el cual exigía por lo demás tal concentración, que los aspectos físicos de esta mujer se disolvieron y desaparecieron (si se hubiese cruzado con ella por la calle en otro barrio de la ciudad no la habría reconocido), y su lugar fue ocupado fortuitamente por los protocolarios rasgos afectados de la novia abstracta de las instantáneas, tan conocidos ahora que habían acabado perdiendo todo significado (de modo que, al final, resultó que los patéticos cálculos de la viuda consiguieron su propósito).
El asunto funcionó a las mil maravillas y, una tarde lluviosa de finales de otoño, después de que ella escuchara —impasiblemente, sin ofrecer ni una sola vez sus consejos femeninos– sus vagas quejas acerca de los anhelos de un soltero que contempla con envidia el smoking y el aura neblinosa de la boda de otro, y piensa entonces sin proponérselo en la solitaria tumba que le aguarda al final de su solitario camino, el caballero terminó diciendo que había llegado el momento de llamar a los embaladores. Entretanto, sin embargo, soltó un suspiro y cambió de tema, y, un día después, qué sorpresa no se llevaría ella cuando el silencioso té para dos (él se había acercado un par de veces a la ventana, como si estuviera meditando alguna cosa) fue interrumpido por el potente timbrazo del transportista de muebles. Y así regresaron a casa las dos sillas, el sofá, la lámpara, y el baúl, como cuando, al tratar de resolver un problema de matemáticas, empezamos por dejar cierta cifra al margen para trabajar con mayor libertad, para después volver a insertarla en la matriz de la solución.
—No lo entiende usted. Esto significa solamente que la propiedad de las pertenencias de un matrimonio es compartida. En otras palabras, le ofrezco a la vez lo que esconde la manga y el as de corazones en carne y hueso.
Mientras, los dos obreros que habían devuelto los muebles andaban ruidosamente atareados no lejos de la salita, y ella se retiró castamente a una habitación contigua.
—¿Sabe qué? —dijo ella—. Váyase a casa y duerma largo y tendido.
Él intentó, con una risilla en sus labios, tomarle la mano entre las suyas, pero ella la escondió detrás de su espalda, y repitió resueltamente que todo aquello era absurdo.
Muy bien —replicó él, sacándose del bolsillo un poco de suelto y preparando la propina– . Muy bien, me iré, pero, si decide usted aceptar, tenga la amabilidad de comunicármelo. De lo contrario no se tome ninguna molestia: la libraré para siempre de mi presencia.
Espere un momento. Deje que antes se vayan. Elige usted los momentos más inoportunos para tratar de asuntos como éste.
Momentos después, tras haberse dejado caer pesada y remilgadamente en el recién recobrado sofá (mientras él se instalaba a su lado, sentándose encima de su pierna doblada y cogiendo los cordones del zapato que asomaban por debajo), ella añadió:
—Y ahora discutamos racionalmente la cuestión. En primer lugar, amigo mío, como ya sabe, soy una mujer enferma, gravemente enferma. Hace ya un par de años que mi vida ha tenido que estar rodeada de constantes atenciones médicas. La operación que me hicieron el veinticinco de abril fue, casi con absoluta seguridad, la penúltima; dicho en otras palabras, la próxima vez me llevarán directamente del quirófano al cementerio. No, no, nada de quitarle importancia a lo que le estoy diciendo. Demos incluso por supuesto que duro unos cuantos años más, ¿cambiarían mucho las cosas? Estoy condenada a sufrir hasta el día de mi muerte todos los tormentos de una dieta infernal, y tengo toda mi atención centrada en mi estómago y mis nervios. Todo esto me ha estropeado el humor hasta extremos irrecuperables. Hubo tiempos en los que me reía sin parar... Pero siempre me he quejado de todo el mundo, y ahora me quejo de todo: de los objetos materiales, del perro de mis vecinos, de cada minuto de mi existencia, que no me sirve para lo que yo querría. Ya sabe usted que estuve casada siete años. No recuerdo ningún momento que fuese especialmente feliz. Soy una mala madre, pero ya me he aceptado así, y sé que mi muerte se adelantaría si rondase por aquí una niña traviesa, pero al mismo tiempo siento una necia y dolorosa envidia de sus musculosas piernecitas, de su sonrosada tez, de su buena digestión. Soy pobre: sólo puedo dedicar la mitad de mi pensión a la enfermedad; la otra la gasto en deudas. Aun suponiendo que tuviese usted el tipo de carácter y sensibilidad..., oh, en una palabra, los diversos rasgos que podrían hacer de usted el marido que me conviene a mí, ya ve que subrayo «a mí», ¿qué clase de vida le daría una esposa así? Por muy joven que me sienta espiritualmente, y aunque no sea del todo monstruosa a los ojos de los demás, ¿no cree que acabaría hartándose de tener que cuidar permanentemente de una persona tan quisquillosa como yo, de no contradecirla nunca jamás, de respetar sus costumbres y excentricidades, su ayuno, y también todas las demás normas que rigen su vida? Y todo esto, ¿a cambio de qué? ¡Para encontrarse, a lo peor dentro de unos seis meses, viudo y cargando con la hija de otro!
—De todo lo cual deduzco —dijo él– que mi proposición ha sido aceptada.
Y, de una bolsita de chamois,sacó, para depositarla en la palma de su propia mano, una espléndida piedra sin tallar que parecía contener en su interior una llama rosácea cuyos destellos se trasluciesen a través de un molde azulado y vinoso.
La niña llegó dos días antes de la boda, con las mejillas encendidas, un abrigo azul desabrochado con los extremos del cinturón colgándole a la espalda, calcetines negros casi hasta la rodilla, y una boina sobre sus húmedos rizos.
Sí, sí, valía la pena, repetía él mentalmente mientras le cogía la fría y enrojecida mano y escuchaba con una mueca que trataba de aparentar una sonrisa los gañidos de su inevitable acompañante:
—¡Soy yo la que te ha encontrado un prometido, yo fui quien te lo trajo, lo tienes gracias a mí!
Y, a la manera del artillero que hace girar el cañón, intentó conseguir que la inamovible novia se pusiera a dar vueltas con ella.
Valía la pena, sí, por muy prolongado que fuera el tiempo durante el cual tendría que arrastrar aquella pesada y enorme carga por el cenagal del matrimonio; valía la pena aunque ella acabase viviendo más que nadie; valía la pena aunque sólo fuera porque así conseguiría que su propia presencia acabara siendo natural, porque así adquiriría los derechos propios del padrastro.
No obstante, todavía no sabía cual sería el mejor modo de sacarles partido a esos derechos, en parte por falta de práctica, y también porque ya anticipaba la increíblemente mayor libertad posterior, pero sobre todo porque nunca conseguía estar solo con la niña. Era cierto que, con la autorización de la madre, se la llevó a un café cercano y permaneció sentado, con las manos apoyadas en el bastón, viéndola adelantarse en su asiento para penetrar con los dientes hacia el núcleo de albaricoque de un pastelillo con un dibujo a modo de celosía, y proyectando hacia adelante el labio inferior para cazar al vuelo los pegajosos restos de hojaldre. Intentó hacerla reír, y charlar con ella como lo hubiera hecho con una niña cualquiera, pero sus progresos se veían constantemente obstaculizados por una idea obstructora: si el local hubiese estado más vacío y provisto de rincones más íntimos, la hubiera acariciado un poco, sin buscar ningún pretexto especial y sin miedo a las miradas de los desconocidos (más perceptivas que la confiada inocencia de la niña). Cuando regresaba caminando a casa con ella, y también cuando se rezagó un poco al subir la escalera, se sentía atormentado no sólo por la sensación de haber perdido una oportunidad sino también porque pensaba que, hasta que hubiese hecho ciertas cosas específicas al menos una vez, no podría gozar de las promesas que el destino le transmitía a través de la inocente charlatanería de la niña, de los sutiles matices de su infantil sentido común y de sus silencios (esos momentos en los cuales sus dientes, desde debajo del labio oidor, oprimían suavemente el labio pensativo), de la gradual aparición de los hoyuelos cuando escuchaba aquellos viejos chistes que a ella le parecían nuevos, y de las intuitivamente percibidas ondulaciones que se producían en las corrientes subterráneas del objeto de su atención (sin cuya existencia jamás habría podido la niña tener aquellos ojos). De modo que, ¿y si, en el futuro, su propia libertad de acción, su libertad para hacer y repetir ciertas cosas especiales, lograra que todo fuese límpido y armonioso? Mientras tanto, ahora, hoy, una errata de imprenta del deseo distorsionaba el sentido del amor. Esa mancha oscura representaba un tipo de obstáculo que había que aplastar, borrar, lo antes posible —con cualquier clase de felicidad falsificada—, para que la niña pudiese al fin captar la broma, y así podría él encontrar una recompensa: la de poder reírse a gusto con ella, la de poder cuidarla desinteresadamente, la de fundir la ola de paternidad con la ola del amor sexual.
Sí, la falsedad, la furtividad, el temor al más mínimo recelo, queja o inocente delación («Sabes, Madre, cuando estamos solos siempre me acaricia»), la necesidad de estar permanentemente en guardia para no ser presa de algún fortuito cazador en estos superpoblados valles, sí, todo esto era lo que ahora le atormentaba, y lo que dejaría de existir en la libertad de su propio coto. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo?, pensaba con desesperación, andando de un extremo a otro de las silenciosas y familiares habitaciones de su piso.
A la mañana siguiente acompañó a su monstruosa prometida a una consulta. Ella tenía que ver al médico, sin duda para formularle ciertas preguntas delicadas, puesto que le dijo al novio que fuera al apartamento de ella y la esperase allí para comer juntos al cabo de una hora. Él había olvidado ya su desesperación nocturna. Sabía que su amiga (cuyo esposo no la había acompañado) también había salido para hacer unos recados, y la anticipación del momento en el que iba a encontrarse a solas con la niña se fundía como cocaína en sus lomos. Pero cuando entró corriendo en el piso se la encontró charlando con la asistenta, rodeada de una rosa de los vientos. Él cogió un periódico (del día treinta y dos) e, incapaz de distinguir las líneas, permaneció largo rato sentado en la salita ya arreglada, escuchando la animada conversación en las pausas que dejaba el aullido del aspirador en la habitación contigua, o contemplando el esmalte de su reloj mientras asesinaba mentalmente a la asistenta y facturaba el cadáver a Borneo. Luego oyó una tercera voz y recordó que la vieja también se encontraba allí, en la cocina (le pareció que mandaba a la niña a la tienda de ultramarinos). Después terminaron los aullidos del aspirador, se cerró estrepitosamente una ventana, y cesó el ruido callejero. Permaneció esperando otro minuto, y luego se puso en pie y, tarareando bajito y lanzando miradas a todos los rincones, comenzó a explorar el piso.
No, no la habían enviado a ningún lugar. Se encontraba junto a la ventana de su habitación, mirando la calle, con las palmas de las manos apoyadas en el cristal.
Ella se volvió y, sacudiendo sus rizos y reanudando ya su observación, le dijo a toda prisa:
—¡Mire... un accidente!
Él se acercó más y más, sintió en la nuca que la puerta se había cerrado sola, fue aproximándose a la ágil concavidad de la columna vertebral de la niña, a los frunces de su cintura, a los cuadros en forma de losange de aquella tela cuya textura ya podía palpar desde dos metros de distancia, a las firmes venas azul pálido que se veían por encima del borde de sus calcetines hasta la rodilla, a la blancura de su nuca, que brillaba a la luz lateral que se colaba bajo sus rizos castaños, los cuales fueron vigorosamente sacudidos otra vez (costumbre en sus siete octavas partes, coqueteo en la restante).
—Ah, un accidente... un taxi-dente... —murmuró él, fingiendo que se asomaba a mirar por el hueco de la ventana que quedaba encima de la coronilla de ella, pero sin ver nada que no fueran los puntitos de caspa que salpicaban el sedoso vértice.
—¡La culpa es del rojo! —exclamó ella con firme convicción.
—Ah, del rojo... Daremos buena cuenta del rojo —continuó él sin pensar lo que decía y, detrás de ella, a punto de desmayarse, aboliendo el centímetro final de la derretida distancia, le cogió las manos y comenzó a, insensatamente, entreabrirlas y tironearlas, mientras ella se limitaba a girar suavemente la delgada muñeca de su mano derecha, intentando, de forma mecánica, señalar con el dedo al culpable.
—Espera —dijo él con la voz ronca—, aprieta los codos contra los costados y veamos si soy capaz, veamos si puedo levantarte.
Justo entonces les llegó desde el vestíbulo un estampido al que siguió el ominoso frufrú de una gabardina, y él dio un paso atrás con torpe brusquedad, se metió las manos en los bolsillos, se aclaró la garganta con un gruñido, y comenzó a decir en voz alta:
—... ¡por fin! Estábamos muriéndonos de hambre...
Y cuando se sentaban a la mesa aún notaba una dolorosa, frustrada y corrosiva debilidad en las pantorrillas.
Después de cenar llegaron unas señoras a tomar café, y, al anochecer, cuando se remansó el oleaje de las invitadas, y la fiel amiga de la viuda tuvo la discreción de irse al cine, la exhausta anfitriona se tendió en el sofá:
—Vete a casa, cariño —le dijo sin alzar los párpados—. Seguro que tienes asuntos que atender, probablemente no has preparado aún el equipaje, y yo tengo ganas de acostarme porque, de lo contrario, mañana seré incapaz de hacer nada.
Emitiendo un breve mugidito que pretendía simular ternura, el caballero le dio un besito en la frente, fría como el queso fresco, y luego dijo:
—Por cierto, no dejo de pensar en la pena que me da esa pobre niña. Quisiera sugerirte que, al final, le permitiéramos quedarse aquí. ¿Por qué tiene la pobrecilla que seguir viviendo con unos desconocidos? Es absolutamente ridículo que siga así ahora que ya vuelve a tener una familia. Piénsalo bien, mi amor.
—Pues sigo empeñada en que se vaya mañana —dijo ella lenta y pesadamente, con un hilillo de voz, sin abrir los ojos.
—Trata de comprenderlo, por favor —prosiguió él bajando el tono de voz, pues la niña, que había cenado en la cocina, parecía haber terminado, y se notaba su leve fulgor, muy cerca—. Trata de entender lo que te digo. Aunque les paguemos todos los gastos, e incluso suponiendo que les paguemos más de la cuenta, ¿crees que lograrán que se sienta mejor que aquí? Lo dudo. Hay en esa ciudad un colegio magnífico, podrías decirme —ella permanecía en silencio—, pero encontraremos aquí otro que sea mejor incluso, aparte de que yo he sido siempre, y lo seguiré siendo, partidario de proporcionarles a los niños una educación particular, en casa. Pero lo principal es... Mira, la gente podría pensar, y hoy mismo ya has podido escuchar una leve insinuación de lo que te digo, que, a pesar del cambio de situación, es decir que ahora que tienes mi apoyo en todo y para todo, y que podemos buscar un piso mayor que éste, alguno que nos proporcione una intimidad completa, etcétera, la madre y el padrastro siguen desatendiendo a esa criatura.
Ella no dijo nada.
—Puedes hacer, naturalmente, lo que te plazca —dijo él con nerviosismo, atemorizado por el silencio de ella (había ido demasiado lejos).
Ya te he dicho —dijo ella tan lenta y pesadamente como antes, con una vocecilla ridícula, de mártir– que lo principal para mí es mi propia paz y tranquilidad. Si cualquier cosa la perturbara, moriría... ¿Lo oyes? Ahí la tienes, arrastrando los pies o golpeando no sé qué. ¿Verdad que no era un ruido muy fuerte? Pues ya es suficiente para provocarme un espasmo nervioso y para hacerme ver las estrellas. Los niños son incapaces de caminar sin dar golpes por todas partes; aunque tuviéramos veinticinco habitaciones, las veinticinco serían ruidosas. De manera que tendrás que elegir entre ella o yo.
No, no... ¡No quiero ni oírte decir cosas así! —exclamó él con un nudo de pánico en la garganta—. ¡No se trata en absoluto de elegir..., por lo que más quieras! Se trataba solamente de unas consideraciones teóricas. Tienes razón. Es más, la tienes porque yo mismo soy partidario de la paz y la tranquilidad. ¡Sí! Defenderé el statu quo,y que la gente murmure lo que quiera. Tienes razón, mi amor. Por supuesto, no descarto que quizá más adelante, la próxima primavera..., si te has repuesto del todo...
—Jamás me repondré del todo —contestó ella en voz baja, enderezándose y, con un crujido, rodando pesadamente hasta ponerse de costado. Después apoyó la mejilla en el puño y, diciendo que no con la cabeza y lanzando una mirada oblicua, volvió a repetir la misma frase.
Tras la ceremonia civil y la comida moderadamente festiva del día siguiente, la niña partió después de haber tocado, dos veces y delante de todo el mundo, la afeitada mejilla del novio con sus fríos y no apresurados labios: en una ocasión por encima de la copa de champagne, para felicitarle, y luego junto a la puerta, cuando se despedía. Tras lo cual él llevó sus maletas a la habitación que había pertenecido a la niña, pasó un buen rato arreglando allí sus cosas, y encontró, en el último cajón de una cómoda, un trapito de la niña que le resultó mucho más significativo que aquellos dos besos incompletos.
A juzgar por el tono que aquella persona (le parecía que la palabra «esposa» era desproporcionada) utilizó para recalcar que solía ser mucho más cómodo dormir en habitaciones separadas (cosa que él se abstuvo de discutir) y que por lo que a ella se refería estaba acostumbrada a dormir sola (él se abstuvo de hacer comentarios), no tuvo más remedio que concluir que se esperaba de él que esa misma noche tomase parte activa en la primera violación de aquella costumbre. A medida que la oscuridad iba cerrándose gradualmente al otro lado de la ventana, y que él iba sintiéndose cada vez más necio por estar sentado junto al sofá que ella ocupaba en la salita, por seguir comprimiendo o llevando a su tensa quijada, siempre en silencio, aquella ominosamente dócil mano de dorso lustroso y salpicado de pecas azuladas, fue percibiendo, con mayor claridad que nunca, que había llegado el momento decisivo, que ya no había escapatoria posible de lo que él mismo había previsto desde hacía mucho tiempo, aunque sin dedicarle apenas atención (cuando llegue eso, ya me las arreglaré como sea); este momento estaba ahora llamando a la puerta y era absolutamente claro que él (el pequeño Gulliver) iba a ser incapaz, desde el punto de vista físico, de abordar los anchos huesos, las múltiples cavernas, el abultado terciopelo, los amorfos tobillos, la repulsivamente torcida conformación de la pesada pelvis, por no hablar de las rancias emanaciones de su marchita piel y los aún no vistos milagros de la cirugía..., y aquí se le quedó la imaginación como colgada de un alambre de espino.
Ya en la cena, cuando rechazó vacilando una segunda copa de vino y, luego, al aparentar que cedía a la tentación, le explicó a ella, en prevención de lo que pudiera ocurrir, que en los momentos de júbilo solía padecer variados y diversos dolores angulares. Y así, ahora comenzó a soltarle gradualmente la mano y, fingiendo de forma bastante tosca que tenía pinchazos en las sienes, dijo que saldría a respirar un poco de aire fresco.
Compréndelo —añadió, fijándose en la mirada extrañamente atenta (¿o empezaba quizás a ser víctima de su imaginación?) de aquellos dos ojos y aquella verruga– , compréndelo... La felicidad es para mí una sensación nueva... Y tu misma proximidad... No, jamás me atreví siquiera a soñar que tendría una esposa tan...
Bien, pero no tardes. Me acuesto temprano, y no me gusta que me despierten —contestó ella, echando a perder su recién estrenada permanente, y aplicando la uña al botón superior de su chaleco; luego le propinó un empujoncito, y él comprendió que no se le autorizaba a declinar la invitación.
Ahora rondaba bajo la estremecedora indigencia de la noche de noviembre, por entre la niebla de unas calles que, desde los tiempos del Diluvio, han quedado inmersas en un estado de humedad permanente. Tratando de distraerse, se concentró en su contabilidad, sus prismas, su profesión, magnificando artificialmente la importancia que todo aquello tenía en su vida, pero enseguida se le disolvían estos pensamientos en el puré flotante, en el febril frío de la noche, en el dolor de las luces ondulantes. Sin embargo, debido precisamente a que cualquier clase de felicidad quedaba descartada por ahora, comenzó a ver otra cosa con la más absoluta claridad. Midió con exactitud la distancia que había recorrido, evaluó la total inestabilidad y espectralidad de sus cálculos, toda esta locura tranquila en la que se había metido, el evidente error de su obsesión, que sólo fluía libre y auténtica en los estrechos confines de la fantasía pero que ahora se había desviado y ya se encontraba lejos de esa otra forma, la única legítima, para embarcarse (con la patética diligencia del chiflado, del tullido, del niño obtuso... ¡Sí, de un momento a otro le regañarían, le darían unos buenos azotes!) en planes y actos que se hallaban situados en otro plano, el de la vida adulta, material. ¡Y aún estaba a tiempo de salir de allí! Huir de inmediato, remitirle luego una carta urgente a esa persona, explicarle en ella que era absolutamente incapaz de toda cohabitación (cualquier razón serviría), que sólo cierto sentimiento de excéntrica compasión (desarrollar este tema) le había conducido a aceptar el compromiso de darle su apoyo, y que ahora, una vez legitimado para siempre tal compromiso (ser más concreto), había decidido retirarse de nuevo a su oscuridad de cuento de hadas.








