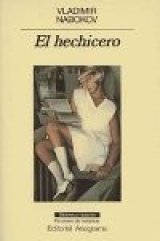
Текст книги "El hechicero"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
«Por otro lado —continuó mentalmente, creyendo que seguía desarrollando el mismo y sobrio razonamiento (y sin haberse dado cuenta de que un proscrito ser de pies descalzos se le había colado por la puerta trasera)—, qué sencillo sería todo si mamá muriese mañana mismo. Pero no, no tiene ninguna prisa, le ha hincado los dientes a la vida y resistirá, así colgada, ¿y qué podría yo ganar si se tomase todo el tiempo del mundo para morir, y quien acudiera a su funeral fuese una mírame-y-no-me-toques de dieciséis años, o una desconocida de veinte? Qué sencillo sería todo —reflexionó, haciendo una pausa, muy apropiada, a la luz del escaparate de una farmacia– si tuviera algún veneno a mano... La verdad, no necesitaría una cantidad muy grande. ¡Si una simple taza de chocolate es para ella tan mortal como la estricnina! Pero el envenenador deja la ceniza de su pitillo en el ascensor... Además, seguro que, de pura costumbre, la abrirían de arriba abajo.» Y aunque rivalizaran entre sí la razón y la conciencia (incitándole por turnos), para afirmar que, en cualquier caso, aunque encontrase un veneno ilocalizable, no era capaz de cometer un asesinato (a no ser, quizá, que el veneno fuera completa, absolutamente ilocalizable, y aun en ese caso —en esa hipótesis extrema– con el único fin de abreviar los tormentos de una esposa que, de todos modos, ya estaba condenada), dio rienda suelta al desarrollo teórico de cierto imposible plan, mientras su mirada ausente tropezaba con diversos frascos impecablemente empaquetados, y luego con la maqueta de un hígado, con un despliegue panóptico de jaboncillos, con las sonrisas recíprocas y de color espléndidamente coralino de un par de cabezas, masculina y femenina, mirándose con expresión agradecida. Después entrecerró los ojos, carraspeó, y, al cabo de un momento de vacilación, entró en la farmacia.
Cuando regresó a casa el apartamento estaba a oscuras; un rayo de esperanza le dijo que quizá ella ya se hubiese dormido, mas, ay, la puerta de su dormitorio estaba subrayada con precisión de regla por una finísima línea de luz.
«Charlatanes... —pensó con una sombría contorsión—. Habrá que atenerse a la versión original. Le daré las buenas noches a la querida difunta e iré a acostarme.» (Pero, ¿y mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y todos los días que vendrán después?)
A mitad, sin embargo, de los discursos de despedida acerca de su jaqueca que pronunció al lado del exuberante cabezal de la cama, las cosas, repentina, inesperada y espontáneamente, dieron un giro muy cerrado y la identidad de aquella persona se desvaneció, de modo que, consumados los hechos, se encontró, considerablemente asombrado, con el cadáver de la milagrosamente derrotada giganta y se quedó mirando la faja de muaré que ocultaba casi completamente su cicatriz.
En la última época ella se había encontrado tolerablemente bien (la única queja que todavía la atormentaba eran los eructos), pero, durante los primeros días de su matrimonio, reaparecieron calladamente los dolores que había conocido el invierno anterior. De forma no exenta de poesía, ella formuló la hipótesis de que el enorme y malhumorado órgano que, por así decirlo, se había adormilado «como un perro viejo» en medio de todos aquellos cuidados incesantes, sentía ahora celos de su corazón, el rival recién llegado que, por otra parte, «no había recibido más que una sola caricia». Sea como fuere, se pasó un mes largo en cama, con el oído muy atento a este alboroto interior, a los intentos de escarbar y a los cautos hociqueos; después se calmó el ambiente, llegó incluso a levantarse de la cama, hojeó las cartas de su primer marido, quemó algunas de ellas, y separó unas cuantas cosillas antiquísimas: un dedal de niña; un monedero de malla que había pertenecido a su madre; otra cosa que era un objeto delgado, dorado, fluido como el tiempo. Cuando llegaron las Navidades se puso enferma otra vez, y la proyectada visita de su hija quedó en nada.
Él se mostraba indefectiblemente atento. Emitió murmullos consoladores y aceptó las torpes caricias con disimulado odio cuando, en una ocasión, trató aquella persona de explicarle, haciendo vanos esfuerzos por sonreír, que no era ella sino éste(un dedito señaló su vientre) el responsable de su separación nocturna, y lo dijo de un modo que parecía que estuviese embarazada (una falsa preñez, la preñez de su propia muerte). Siempre ecuánime, siempre controlado, mantuvo él ese tono de calma que adoptó desde el principio, y ella se mostró agradecida por todo, por la anticuada galantería con la que la trataba; por su educado empeño en no apearle el tratamiento, lo cual, según ella, proporcionaba una dimensión de dignidad a la ternura; por su modo de satisfacer sus caprichos; por la nueva radiogramola; por la dócil aquiescencia con la que estuvo él dispuesto a cambiar dos veces las enfermeras contratadas para atenderla las veinticuatro horas del día.
Si se trataba de recados sin importancia, ella le permitía desaparecer de su vista para ir, como muy lejos, a la habitación de la esquina, mientras que, cuando le reclamaban asuntos de negocios, establecían conjuntamente y de antemano la duración exacta de su ausencia y, como su trabajo no le imponía unos horarios fijos, en cada ocasión tenía él que combatir —alegremente, pero con los dientes apretados– para ganar cada pizca de tiempo. Una rabia impotente serpenteaba dentro de él, y se ahogaba entre las cenizas de las malogradas combinaciones que había fantaseado, pero ya estaba harto de sus intentos de precipitar la defunción; la esperanza misma de que se produjera había llegado a vulgarizarse de tal modo que ahora prefería cortejar su antítesis: quizás en primavera se recobraría aquella persona hasta tal punto que le daría permiso para llevar a la niña a la playa durante unos días. Pero, ¿cómo podía preparar el terreno? Al principio había imaginado que nada sería más fácil que, con la excusa de un viaje de negocios, pasar por aquella ciudad de la iglesia negra y de los jardines reflejados en el río; pero cuando en una ocasión dijo que, gracias a un golpe de suerte, seguramente podría visitar a la hija de ella en caso de que tuviera que desplazarse a determinado lugar (y nombró una ciudad próxima), tuvo la sensación de que cierta vaga brasa de celos, muy diminuta, casi subconsciente, se avivaba de pronto en los ojos hasta entonces inexistentes de aquella persona. Cambió apresuradamente de tema, y se contentó pensando que también ella parecía haber olvidado rápidamente aquel destello de estúpida intuición, que, por supuesto, no había que atizar en modo alguno.
La regularidad de las fluctuaciones de su salud eran, para él, la encarnación misma de la mecánica de su existencia; esa regularidad se convirtió en la regularidad de la misma vida; por su parte, notó que su trabajo, la precisión de su vista, y la poliédrica transparencia de sus deducciones, habían comenzado a mermar a consecuencia de la constante vacilación de su alma entre la desesperación y la esperanza, del perpetuo ondear de sus deseos insatisfechos, del doloroso peso de su enrollada y almacenada pasión..., de todo el salvaje y entumecedor peso de la existencia que él, y sólo él, había elegido.
A veces, cuando pasaba junto a un grupo de niñas que estaban jugando, alguna de ellas, muy bonita, atraía su mirada; pero lo que sus ojos percibían era el movimiento insensatamente uniforme de una película en cámara lenta, y él mismo se maravillaba de lo insensible y ocupado que estaba, y, sobre todo, de cómo todas las sensaciones reclutadas aquí y allá —melancolía, avidez, ternura, locura– se concentraban ahora en la imagen de ese ser absolutamente único e irreemplazable que antaño corriera ante su mirada mientras el sol y la sombra luchaban por conquistar su vestido. Y a veces, por la noche, cuando todo estaba en silencio —la radiogramola, el agua del baño, las suaves pisadas blancas de la enfermera, ese sempiternamente prolongado ruido (peor que cualquier estrépito) con el que cerraba las puertas suavemente, el cauteloso tintineo de una cucharilla, el clic con el que se cerraba el armarito de las medicinas, los lamentos lejanos y sepulcrales de aquella persona– cuando todo se quedaba por fin quieto, se tendía en posición supina y evocaba la imagen única, entrelazaba a su sonriente víctima con ocho manos, que se transformaban en ocho tentáculos que hacían presa de cada uno de los detalles de su desnudez, hasta que al final se le disolvía en una niebla negra y la perdía en la negrura, y la negrura se extendía por todas partes, y ya no era más que la negrura de la noche en su solitario dormitorio.
La enfermedad pareció agravarse cuando llegó la primavera; hubo una consulta, y fue llevada al hospital. Allí, la víspera de la operación, ella le habló con toda la claridad necesaria, a pesar de sus sufrimientos, acerca de la herencia, del abogado, de lo que tenía que hacer en caso de que mañana... Le hizo jurar dos veces —sí, dos veces– que trataría a la niña como si fuese su propia... Y que cuidaría de que no alimentara ningún tipo de resentimiento contra su difunta madre.
—Quizá esta vez tendríamos que hacerla venir —dijo él, alzando la voz más de lo que pretendía– , ¿no te parece?
Pero ella ya había terminado de darle sus instrucciones, y cerró fuertemente sus ojos en un gesto de dolor; él se quedó un rato junto a la ventana, soltó un suspiro, besó el puño amarillo que reposaba sobre la sábana, y se fue.
A primera hora de la mañana siguiente le telefoneó uno de los médicos del hospital, quien le informó de que la operación acababa de concluir, que había sido en apariencia un éxito total que superaba hasta las mayores esperanzas del cirujano, pero que sería mejor que no fuera a visitarla hasta el otro día.
—Éxito, ¿eh? Total, ¿eh? —murmuró él de forma absurda mientras corría de habitación en habitación—. Pues, fantástico... Tendríamos que felicitarnos... Ahora pasaremos la convalecencia, nos recuperaremos... ¿Se puede saber qué está pasando? —exclamó bruscamente con voz gutural, mientras le propinaba a la puerta del lavabo tamaño empujón que hasta la cristalería del comedor reaccionó con pánico—. Veremos qué pasa —prosiguió, caminando entre atemorizadas sillas—. Sí señor... ¡Ya te daré yo éxito! ¡A mí con éxitos de mierda! —Y se puso a imitar los acentos del destino lacrimógeno—: Divino. Y ahora seguiremos viviendo y prosperando, y casaremos a tu hija, pronto y bien... No importa que sea una chica un poco frágil porque el novio será un tipo vigoroso que entrará a saco en su fragilidad... ¡No! ¡Estoy harto de todo esto! ¡No soporto ni una burla más! ¡También yo tengo voz en el asunto! Voy a... —y de repente su rabia dispersa encontró una inesperada presa.
Se quedó congelado, dejaron de hormiguearle los dedos, puso por un instante los ojos en blanco, y regresó de este breve momento de estupor con una sonrisa:
—Estoy harto —repitió varias veces, pero ahora en un tono diferente, casi propiciatorio.
Obtuvo de inmediato la información necesaria: había a las 12,23 un expreso perfecto que llegaba exactamente a las cuatro de la tarde. La combinación para el regreso no era tan sencilla..., tendría que alquilar un automóvil y partir enseguida; y por la noche ya estaremos de vuelta, los dos, lejos del mundo, y la pobrecilla estará cansada y adormilada, desnúdate ahora mismo, te acunaré y te dormirás, eso es todo, no será más que un abrazo cariñoso, a nadie le gusta que le sentencien a trabajos forzados (aunque, por cierto, mejor sería cumplir ahora una pena de trabajos forzados que vivir un futuro bastardo)..., el silencio, sus clavículas desnudas, los delgados tirantes, los botones en la espalda, el vello sedoso y rojizo entre sus omóplatos, sus somnolientos bostezos, sus calientes axilas, sus piernas, su dulzura; no debo perder la cabeza... aunque, ¿acaso hay algo más natural que traer a casa a mi pequeña hijastra, tomar, al fin y al cabo, esta decisión..., acaso no han rajado a su madre? El más corriente sentido de responsabilidad, el más normal celo paterno, y, además, su propia madre me ha pedido que «cuide de la niña», ¿no? Y mientras que la otra reposa tranquilamente en el hospital, ¿podría —repito—, podría haber nada más natural que traerla aquí, para que mi pequeña no tenga que molestar absolutamente a nadie? Al propio tiempo, así estará cerca, no se sabe nunca, tenemos que estar preparados para esa eventualidad... ¿Dijeron que había sido un éxito? Mejor que mejor, el carácter de estos enfermos suele mejorar cuando comienzan la convalecencia, y si la señora decide que quiere enfurecerse, ya se lo explicaremos nosotros, se lo explicaremos, queríamos hacer lo más apropiado, quizá nos pusimos un poco nerviosos, lo admitimos, pero todo fue con la mejor...
Con jubilosas prisas, cambió las sábanas de su cama (que estaba en el que había sido el cuarto de la niña); arregló sumariamente la habitación; se dio un baño; suspendió una reunión de negocios; despidió a la asistenta; se tomó un rápido tentempié en su restaurante «de soltero»; compró abastecimientos, dátiles, jamón cocido, pan de centeno, nata batida, pasas —¿se le olvidaba alguna cosa?– y, cuando llegó a su casa, se desintegró en múltiples paquetes y comenzó a visualizar el momento en el que ella entraría por aquí y se sentaría allá, con sus rizos y su piel bronceada, enlazaría los delgados brazos desnudos a su espalda para utilizarlos de muelle y saltar otra vez; y en este momento hubo una llamada del hospital en la que se le pedía, después de todo, que pasara un momento; de camino hacia la estación se detuvo allí a regañadientes, y se enteró de que aquella persona había dejado de existir.
Al principio tuvo un ataque de furiosa decepción: aquello significaba que sus planes se habían malogrado, que le habían robado esta noche de cálida y dulce intimidad, y que cuando, tras la recepción del telegrama, llegara la niña, sería sin duda en compañía de aquella bruja y del marido de aquella bruja, y que los dos se quedarían con ellos durante una semana larga. Pero la naturaleza misma de su primera reacción, la fuerza de esta miope avalancha emocional, creó un vacío, ya que no era posible pasar inmediatamente de la vejación que su muerte había traído consigo (ya que produjo un fortuito aplazamiento), al agradecimiento que llegó a sentir luego (por el curso que, en lo fundamental, había adoptado el destino). Entretanto, ese vacío se fue llenando de una alegría preliminar, agrisadamente humana. Sentado en un banco del jardín del hospital, mientras iba calmándose poco a poco, y preparándose para los diversos pasos relativos a la organización del funeral, volvió a contemplar con tristeza de circunstancias lo que acababa de ver con sus propios ojos: la bruñida frente, las translúcidas aletas nasales con la perlada verruga a un lado, el crucifijo de ébano, todo el enjoyamiento de la muerte. Dejó despectivamente a un lado la cirugía y comenzó a pensar en lo soberbio que había sido el período que había vivido aquella persona bajo su tutela, en la circunstancial y auténtica felicidad con la que él le había permitido iluminar los últimos días de su existencia vegetativa, y una vez ahí no hacía falta más que un solo paso para felicitar al destino por la inteligencia que había demostrado con su espléndido comportamiento, o para notar en su sangre el primer y delicioso latido: el lobo solitario se disponía a ponerse el gorro de dormir de la Abuela.
Les esperaba a la hora de comer del día siguiente. El timbre sonó en el momento previsto, pero la amiga de aquella ya difunta persona apareció sola en el umbral (adelantando sus huesudas manos y utilizando la excusa del fuerte resfriado para justificar el incumplimiento de los deberes de la condolencia): ni su esposo ni «la pobrecita huérfana» habían podido ir porque estaban ambos en cama, con gripe. La decepción que él sintió quedó aliviada por la idea de que era mejor así; ¿por qué malograrlo todo? La presencia de la niña en medio de los complicados estorbos del funeral le hubiera resultado tan dolorosa como lo fuera, antes, su llegada para la boda, y sería mucho más sensato dedicar los próximos días a encargarse de todas las formalidades y preparar un salto radical hacia un mundo de seguridad absoluta. Lo único que le irritó fue que la mujer dijera «ambos», que hubiera esa referencia al vínculo de la enfermedad (como si dos pacientes estuvieran compartiendo un lecho común), al vínculo del contagio (quizá aquel tipo tan ordinario tenía por costumbre cuando subía en pos de ella por una escalera empinada, lanzar sus garras contra los desnudos muslos).
Fingiendo encontrarse absolutamente abrumado —que era lo más fácil de todo, como bien saben los asesinos—, permaneció sentado como lo hubiera hecho un aturdido viudo, dejando colgar sus enormes manos, sin mover apenas los labios cuando por fin contestó al consejo que ella le dio, en el sentido de que debía esforzarse por aliviar con lágrimas el estreñimiento del dolor, y la contempló con ojos turbios cuando la mujer se sonó las narices (eran los tres quienes estaban unidos por el resfriado: no sonaba tan mal). Cuando, al tiempo que atacaba distraída pero glotonamente el jamón, ella le dijo cosas como que «Al menos sus sufrimientos no han durado mucho» o «Menos mal que aún no había vuelto en sí», dando apresuradamente por supuesto que el sufrimiento y el sueño eran el destino natural de los humanos, que los gusanos tenían caritas amables, y que la suprema flotación supina era algo que ocurría en una feliz estratosfera, a punto estuvo él de contestarle que la muerte, como tal, siempre había sido y siempre sería una obscena idiota, pero comprendió a tiempo que esto podía hacer que su consoladora abrigara desagradables dudas acerca de su aptitud para impartirle a la niña una educación religiosa y moral.
Hubo poca gente en el funeral (aunque, por motivos inexplicables, se presentó cierto amigo de tiempos remotos, un orfebre, en compañía de su esposa), y más tarde, en el coche que les devolvía a casa, una señora rolliza (que también estuvo en aquella farsa de boda) le dijo, compasiva pero inequívocamente (mientras su inclinada cabeza iba siendo sacudida por el traqueteo del coche), que ahora, por fin, había llegado el momento de hacer algo respecto a la anormal situación de la niña (entretanto, la amiga de su fallecida esposa fingía mirar a la calle por la ventanilla), y que, sin duda, las preocupaciones paternales le proporcionarían el imprescindible consuelo, y una tercera mujer (pariente infinitamente remota de la difunta) intervino a su vez para decir, «¡Y hay que ver lo bonita que es la pequeña! Tendrá que vigilarla usted como un halcón, ya está muy crecida para su edad, y en cuanto pasen otros tres años, los chicos revolotearán a su alrededor como moscas, no sabe la de preocupaciones que le traerá», y él, entretanto, se reía interiormente a carcajadas y flotaba en el lecho de plumas de la felicidad.
El día anterior, en respuesta a un segundo telegrama («Preocupado por tu salud. Besos», en donde este beso escrito en el impreso del telegrama fue sin duda el primer beso de verdad), les había llegado la noticia de que ninguno de los dos tenía ya fiebre, y antes de partir de regreso a su casa, la amiga de nariz todavía goteante le mostró una cajita y le preguntó si podía llevársela a la niña (contenía unas cuantas chucherías maternas procedentes del más remoto y sagrado pasado), tras lo cual ella quiso saber el qué y el cómo de lo que iba a ocurrir ahora. Sólo entonces, hablando de forma extremadamente lenta e inexpresiva, con frecuentes pausas, como si cada una de las sílabas tuviese que vencer la mudez impuesta por el dolor, él le anunció ese qué y ese cómo: después de darle las gracias por el año de cuidados, le informó de que en el plazo de exactamente dos semanas iría a recoger a su hija (esta fue la palabra que empleó) para llevársela al sur y luego, con toda probabilidad, al extranjero.
—Sí, me parece muy adecuado —repuso la otra con alivio (algo matizado, pero a causa solamente, o eso al menos supuso él, de que ella había estado obteniendo unos interesantes beneficios a costa de su pupila)—. Váyase, distráigase, que no hay nada como un viaje para calmar el dolor.
Él necesitaba esas dos semanas para organizar sus negocios de modo que no tuviera que pensar en ellos durante al menos un año; luego, ya vería. Se vio forzado a vender algunos artículos de su colección personal. Y mientras preparaba el equipaje encontró casualmente en su escritorio una moneda con la que había tropezado en cierta ocasión (la cual, por cierto, resultó ser falsa). Sonrió: el talismán había cumplido con su tarea.
Cuando subió al tren, sus señas de pasado mañana seguían pareciendo el perfil de una costa oculta tras una tórrida neblina, un símbolo preliminar del futuro anonimato. Lo único que trató de planear fue el sitio en donde pasarían la noche de camino hacia aquel reverberante Sur; no le pareció en cambio necesario predeterminar sus subsecuentes alojamientos. El lugar no importaba, siempre estaría adornado por un piececillo desnudo; el punto de destino daba lo mismo, con la sola condición de que pudiera esconderse con ella en un vacío azur. Los postes de telégrafos, que le recordaban el puente en el que se apoyan las cuerdas del violín, pasaban volando a su lado con espasmos de música gutural. La palpitación de los tabiques del vagón era como el crujido de unas alas tremendamente abombadas. Viviremos lejos, unas veces en las colinas, otras junto al mar, en un invernadero cálido donde la desnudez salvaje será automáticamente habitual, perfectamente solos (¡nada de criados!), sin ver a nadie, nosotros dos en un eterno cuarto de niños, y de esta manera descargaremos el golpe fatal contra cualquier resto de vergüenza que pudiera quedar. Habrá diversiones constantes, brincos, besos matutinos, peleas en la cama compartida, una única y enorme esponja derramando sus lágrimas en cuatro hombros, chorreando en medio de risas por entre cuatro piernas.
Mientras disfrutaba bajo los concentrados rayos de un sol interior, reflexionó acerca de aquella deliciosa alianza entre la premeditación y el puro azar, acerca de los edénicos descubrimientos que le esperaban a la niña, acerca de lo extraordinarios pero también naturales y familiares que acabarían siendo para ella, vistos de cerca, los graciosos rasgos propios de los cuerpos pertenecientes a sexos distintos, aunque las sutiles distinciones de la pasión más refinadamente complicada no serían para ella, durante una larga época, más que el alfabeto de las más inocentes caricias: sólo la entretendría con imágenes de libros de cuentos (el gigante juguetón, el bosque de las hadas, el saco con su tesoro), y con las divertidas consecuencias que se producirían cuando ella toqueteara con sus dedos ese juguete cuyo truco le resultaría muy pronto conocido, pero nunca tedioso. Estaba convencido de que, mientras prevaleciera la novedad y ella no volviese la vista hacia el exterior, sería fácil, por medio de nombres infantiles y bromas caseras, confirmar la esencial gratuidad de ciertas rarezas, desviar la atención que las niñas normales proyectan hacia ese futuro de comparaciones, generalizaciones y preguntas que podría provocar cierta frase mal oída con anterioridad, o cierto sueño, o su primera menstruación, a fin de preparar una indolora transición desde el mundo de semiabstracciones acerca del cual lo más probable era que ella no tuviera más que cierto pequeño grado de conciencia (cosas como la correcta interpretación del repentino abultamiento autónomo del vientre de una vecina, o la pasión de colegiala que podían haber provocado en ella los rasgos de la jeta de algún cantante de tres al cuarto), desde todo aquello que estuviera más o menos directamente relacionado con el amor adulto, a la realidad de la diversión agradable, en la medida en que el decoro y la moral, ignorantes ambos tanto de lo que estaba ocurriendo como del lugar en donde ocurría, se abstuvieran de visitarles.
Levantar los puentes levadizos sería un sistema eficaz de protección hasta que llegara el momento en el que, desde el mismo foso en flor, una rama robusta y joven alcanzara la altura de la habitación. No obstante, debido precisamente a que en el curso de los primeros dos o tres años la cautiva permanecería ignorante del temporalmente nocivo nexo existente entre el títere con el que jugarían sus manos y los jadeos del titiritero, entre la ciruela con la que jugaría su boca y el éxtasis del lejano ciruelo, tendría que ser especialmente cauto, no permitirle que saliera nunca sola, cambiar frecuentemente de domicilio (lo ideal sería un chaletito rodeado de un jardín ciego), vigilar que no trabara amistad con otros niños ni tuviera ocasión de ponerse a charlar con la verdulera o la asistenta, pues no habría modo de saber qué impúdico elfo podría escapar de los labios de la hechizada inocencia, ni qué monstruo podría llevarse consigo el oído de algún desconocido para someterlo luego al análisis y la discusión de los sabios. Aunque, ¿acaso se le podría hacer algún reproche al hechicero?
Sabía que encontraría en ella suficientes placeres como para no tener que deshechizarla prematuramente, ni que forzarla, con indebidas manifestaciones de arrobamiento, a tomar conciencia de ninguno de sus propios encantos, ni que abrirse paso con excesiva insistencia hacia algún camino sin salida en el curso de su interpretación del paseo monacal. Sabía que no trataría de forzar su virginidad en el más estrecho y rosado sentido del término hasta que la evolución de sus mutuas caricias hubiese dado cierto invisible paso. Aguantaría hasta aquella mañana en la que, sin dejar de reír, comenzara ella a prestar oído a sus propios impulsos y, enmudeciendo de repente, le exigiera que la búsqueda del oculto acorde musical fuese llevada a cabo de forma conjunta.
Mientras iba imaginando los años posteriores, seguía viéndola como una adolescente, pues ese era el postulado carnal. Sin embargo, sorprendiéndose a sí mismo en el acto de mantener esta premisa, comprendió sin dificultades que, incluso si el paso putativo del tiempo suponía una contradicción, por ahora, para ese fundamento permanente de sus sentimientos, el gradual progreso de los sucesivos placeres garantizaría las naturales renovaciones de su pacto con la felicidad, que, además, tenía en cuenta la adaptabilidad de todo amor vivo. A la luz de esta felicidad, fuera cual fuese la edad que ella alcanzara —diecisiete, veinte años—, su imagen actual seguiría transparentándose siempre a través de sus metamorfosis, alimentaría desde ese manantial interno sus estratos translúcidos. Y este mismo proceso le permitiría, sin ninguna pérdida ni mengua, saborear cada nueva inmaculada etapa de las sucesivas transformaciones que ella fuera experimentando. Además, ella misma, esbozada y prolongada en la feminidad adulta, jamás podría volver a disociar, ni en su conciencia ni en su memoria, su propio desarrollo del de su compartido amor, ni sus recuerdos infantiles del recuerdo que tendría de su masculina ternura. En consecuencia, pasado, presente y futuro aparecerían a los ojos de la niña como un único y radiante fulgor emanado, al igual que ella, sólo de él, de su vivíparo amante.
Así vivirían años y años, riendo, leyendo, maravillándose ante las doradas luciérnagas, conversando acerca del florido cerco que sería la prisión del mundo, y él le contaría cuentos, y ella, su pequeña Cordelia, le escucharía, y el mar jadearía no muy lejos bajo la luna... Y de forma extraordinariamente lenta, al principio con toda la sensibilidad de sus labios, y más adelante con todo su fervor, con todo su peso, más al fondo, sólo así —por primera vez– hasta lo más recóndito de tu inflamado corazón, así, abriéndome paso a la fuerza, así, sumergiéndome hasta el final, entre los casi derretidos bordes...
Por alguna razón desconocida, la señora que había estado sentada delante de él se levantó de repente y se fue a otro compartimiento; echó una ojeada al vacío rostro de su reloj de pulsera —ya no faltaba mucho– y poco después ya estaba subiendo una cuesta, junto a un muro blanco coronado de cegadores pedazos de cristal, justo cuando una bandada de golondrinas sobrevolaba su cabeza.
Le recibió en el porche la amiga de aquella persona recientemente fallecida, quien le explicó la presencia de un montón de cenizas y leños chamuscados en un rincón del jardín diciendo que aquella noche se había producido un incendio; a los bomberos les había costado mucho trabajo controlar las llamas, habían tenido que talar un joven manzano, y nadie, por supuesto, había podido dormir. Justo entonces salió ella,con un vestido oscuro de punto (¡con este calor!) ceñido por un reluciente cinturón de cuero, y con una cadenita en el cuello, con negros calcetines largos, la pobre, y en este preciso instante tuvo él la impresión de que ya no era tan bonita como antaño, que al crecer se le había arremangado la nariz y que ya no tenía las piernas tan bien proporcionadas. Sombría, rápidamente, con apenas un leve sentimiento de aguda ternura por su luto, le rodeó los hombros y le besó el cabello.
—¡Podría haber ardido todo! —exclamó ella, alzando su sonrosado rostro luminoso de ojos desorbitados, en los que centelleaban los líquidos reflejos transparentes del sol y el jardín.
Ella aceptó contenta la protección de su brazo cuando entraron en la casa tras los pasos de la parlanchina y vociferante anfitriona, mas la espontaneidad ya se había evaporado, ya estaba él doblando torpemente el brazo (¿o fue el de ella?), y, en el umbral de la sala, en donde resonaba el monólogo que les había precedido, acompañado ahora de aberturas de contraventanas, él liberó su mano y, fingiendo que le daba una caricia distraída (pero en realidad completamente concentrado por un instante en el sabroso y firme tacto, con hoyuelo incluido), le dio un golpecito amable en la cadera —como diciéndole, anda, niña, vete a correr– y luego ya se encontraba sentado, apoyaba su bastón, alzaba el rostro sonriente, buscaba un cenicero, pronunciaba algunas palabras en respuesta a una pregunta, rebosante en todo momento de una exultación salvaje.








