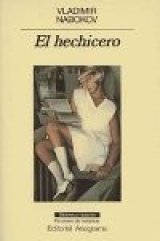
Текст книги "El hechicero"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Annotation
El hechicero comenzó a escribirse en 1939 pero no fue publicada hasta 1957. Se la considera por el propio Nabokov “como la primera palpitación de Lolita”, no sólo por la relación puramente temática sino por el gusto del escritor por las obsesiones. La novela trata la historia de un joyero que observa a una niña de doce años un día en el parque jugando al lado de su madre. Este hombre se enamora perdidamente de ella, hasta el punto de que planea casarse con la madre, una vez se ha enterado de que el padre ha muerto, sólo para estar cerca de la niña.
Vladimir Nabokov
EL HECHICERO
EDITORIAL ANAGRAMA
BARCELONA
Título del original en ruso:
Volshebnik
Título de la 1. a edición en inglés:
The Enchanter (traducción de Dmitri Nabokov)
G.P. Putnam's Sons
New York, 1986
Traducción de Enrique Murillo
Portada:Julio Vivas
Ilustración: "Kizette en rose", Támara de Lempicka, 1927
Vladimir Nabokov, 1957, por la primera nota del autor
© Article 3B Trust under the Will of Vladimir Nabokov, 1986, por el texto original y la segunda nota del autor
© Dmitri Nabokov, 1986, por el texto inglés y el postfacio
© EDITORIAL ANAGRAMA S.A., 1987
Pedro de la Creu, 58
08034 Barcelona
ISBN: 84-339-3099-0
Depósito legal: B.10 651-1987
Printed in Spain
Diagráfic, S.A., Constitució, 19 – 08014 Barcelona
PRIMERA NOTA DEL AUTOR [1]
A finales de 1939 o comienzos de 1940, [2] en París, durante una época en la que me vi obligado a guardar cama debido a un grave ataque de neuralgia intercostal, la primera y aún débil palpitación de Lolitarecorrió todo mi cuerpo. Hasta donde puedo recordarlo, este estremecimiento inicial de inspiración fue en cierto modo provocado por la lectura de una noticia acerca de un mono del Jardín des Plantes que, engatusado por un científico durante varios meses, terminó haciendo el primer dibujo que haya sido garabateado jamás por un animal. Su garabato representaba los barrotes de la jaula del pobre bicho. El impulso que registro aquí no tuvo conexión textual con el subsiguiente hilo de mis pensamientos, que, no obstante, dio como resultado un prototipo de Lolita,en forma de un relato de unas treinta páginas. [3] Lo escribí en ruso, el idioma que había utilizado para mis novelas desde 1924 (las mejores de las cuales no han sido traducidas al inglés, [4] y que están, todas ellas, prohibidas en Rusia por motivos políticos [5] ). El protagonista masculino era centroeuro-peo; la anónima nínfula, francesa; y los escenarios, París y Provenza. [Sigue aquí una breve sinopsis de la trama, en la que Nabokov se refiere al nombre del protagonista masculino; le llama Arthur, un nombre que quizá aparecía en algún boceto perdido hace mucho tiempo, pero que no se menciona ni una sola vez en el único manuscrito conocido.] Una noche empapelada de azul [6] les leí el cuento a un grupo de amigos: Mark Aldanov, dos revolucionarios sociales, [7] y una doctora; [8] pero no me gustaba, y lo destruí poco después de mi traslado a los Estados Unidos en 1940.
Hacia 1949, encontrándome en Ithaca (al norte de Nueva York), esa palpitación, que no había enmudecido, comenzó a acosarme de nuevo. La combinatoria dio nuevo impulso a la inspiración y me condujo a dar un nuevo tratamiento al tema, esta vez en inglés, el idioma de una tal Miss Rachel Home, la primera institutriz que tuve en San Petersburgo, allá por el año 1903. La nínfula, ahora con una gota de sangre irlandesa, era prácticamente la misma zagala , ytambién subsistía la idea básica del matrimonio con su madre; pero, por lo demás, todo era nuevo, y había adquirido en secreto las garras y las alas de una novela.
Vladimir Nabokov, 1956
SEGUNDA NOTA DEL AUTOR [9]
Tal como expliqué en el artículo que añadí a Lolita, enotoño de 1939, en París, escribí una suerte de nouvellepre -Lolita.Estaba seguro de haber destruido aquel manuscrito hacía mucho tiempo, pero hoy, cuando Véra y yo coleccionábamos algunos materiales para su entrega a la Biblioteca del Congreso, apareció una única copia del relato. Mi primera reacción fue la de depositarla (junto con un paquete de fichas con material para Lolitaque no llegué a utilizar) en la B. del C., pero después cambié de idea.
Se trata de un relato de cincuenta y cinco páginas mecanografiadas, en ruso, y tituladas Volshebnik(«El hechicero»). Ahora que ya se ha roto mi relación creadora con Lolita,he vuelto a leer Volshebnikcon un placer mucho más considerable que cuando lo recordaba como un simple residuo desdeñable mientras trabajaba en Lolita.Es una bella muestra de prosa rusa, precisa y lúcida, que podría ser esmeradamente vertida al inglés por los Nabokov.
Vladimir Nabokov, 1959
NOTA DE DMITRI NABOKOV
SOBRE LA TRADUCCIÓN AL INGLÉS
He redactado un breve comentario con el propósito de aclarar algunas imágenes concentradas (que, en algunos casos, también me dejaron perplejo a mí en el primer momento), y de proporcionarle al lector curioso unos cuantos detalles incidentales. A fin de que el lector pueda seguir ininterrumpidamente el relato, he colocado mis comentarios al final y, con una sola excepción, he evitado la distracción de las notas en el propio texto.
El hechicero
Vladimir Nabokov
«¿Cómo explicármelo, cómo reconciliarme conmigo mismo? —pensaba, las pocas veces que llegaba a pensar—. No puede tratarse de lascivia. La carnalidad más tosca es omnívora, mientras que la otra, la refinada, exige que haya, tarde o temprano, una satisfacción. Y si bien es cierto que he vivido cinco o seis aventuras de las corrientes, ¿acaso podría comparar su naturaleza insípidamente fortuita con esta otra llama tan singular? ¿Qué pensar de ésta? En nada se asemeja, por supuesto, a la aritmética del libertinaje oriental, en el que una pieza resulta tierna en razón inversa a su edad. Oh, no, no puede ser contemplada como un grado especial dentro de un conjunto genérico, puesto que se trata de algo que está absolutamente divorciado de lo genérico, algo que no es másvalioso sino incomparabl e. ¿Qué es, pues? ¿Enfermedad, delito? Por otro lado, ¿resulta compatible con los escrúpulos y la vergüenza, con la mojigatería y el miedo, con la continencia y la sensibilidad? Porque ni siquiera soy capaz de considerar la posibilidad de causar dolor o de provocar inolvidables repugnancias. Qué bobada, no soy ningún violador. Las limitaciones que les impongo a mis deseos, las máscaras que invento para ellos cuando, en la vida real, hago aparecer con artes de ilusionista ciertos métodos que me permiten saciar mi pasión, poseen una providencial sutileza. No soy un ladrón, sólo un ratero. Aunque, quizá, en una isla circular, con mi pequeño Viernes femenino... (y no sería sencillamente cuestión de seguridad, sino que allí me estaría permitido convertirme en un salvaje, aunque, ¿no será que ese círculo es un círculo vicioso, con una palmera en el centro?)
»Dado que sé, de acuerdo con la razón, que el albaricoque del Éufrates [10] sólo es dañino si está enlatado; que el pecado es inseparable de las costumbres cívicas; que todas las higienes tienen sus hienas; y dado que sé, también, que esta misma razón no se opone a la vulgarización de aquello cuyo acceso ella misma prohíbe en otras circunstancias... descartaré ahora todo eso y ascenderé a un plano más elevado.
»¿Qué ocurriría si el camino que conduce a la auténtica felicidad pasara, en efecto, a través de una membrana aún delicada, que no ha tenido tiempo de endurecerse, de enmarañarse, de perder la fragancia y el trémulo resplandor a través del cual podemos penetrar en la estrella palpitante de esa felicidad? Incluso dentro de estas limitaciones, mi proceder está regido por una refinada selectividad; no me atrae la primera colegiala que pasa por mi lado, todo lo contrario —cuán numerosas son las que podemos ver, en cualquier gris calle mañanera, que nos parecen demasiado fornidas, o flacuchas, o que llevan un collar de granos, o gafas—, pues todas las de esostipos me interesan tan poco, en sentido amoroso, como una vieja conocida de tipo obeso podría interesar a otros. En cualquier caso, e independientemente de esas otras sensaciones especiales, me encuentro a gusto entre los niños en general, así de sencillo; sé que yo sería un padre amantísimo en el sentido corriente de la palabra, y hasta ahora no he sido capaz de averiguar si esto es un complemento natural de lo otro, o una contradicción demoníaca.
»Llegados a este punto quiero invocar esa ley de la gradación que he repudiado en donde me parecía ofensiva: he tratado a menudo de sorprenderme a mí mismo en la transición de un tipo de ternura al otro, del simple al especial, y me gustaría muchísimo saber si son mutuamente exclusivos, si, a fin de cuentas, deben ser adscritos a géneros diferentes, o si hay uno de ellos que, nacido en la noche de Walpurgis de mi tenebrosa alma, es una extraña floración del otro; pues, si fuesen dos entes distintos, tendría que haber dos clases distintas de belleza, y el sentido estético, invitado a la mesa, se derrumbaría estrepitosamente entre dos sillas (pues tal es el destino de todo dualismo). Por otro lado, el viaje de vuelta, de la ternura especial a la simple, me parece bastante más fácil de entender: aquélla, por así decirlo, se le resta a ésta en el mismo momento en que queda saciada, lo cual parece indicar que la suma de sensaciones es efectivamente homogénea, suponiendo que puedan aplicarse aquí las reglas de la aritmética. Es una cosa extraña, muy extraña, y lo más extrañísimo de todo es, quizá, que, con el pretexto de analizar ciertos fenómenos notables, esté tratando simplemente de encontrar alguna justificación para mi culpa.»
Así, más o menos, se agitaban sus pensamientos. Tenía la fortuna de ejercer una profesión refinada, precisa, y bastante lucrativa, que le servía para refrescarle las ideas, satisfacer su sentido del tacto, y alimentar su vista con un punto resplandeciente rodeado de terciopelo negro. Entraban ahí las cifras, y los colores, y sistemas enteros de cristalización. De vez en cuando su imaginación quedaba encadenada durante varios meses, y la cadena sólo tintineaba en alguna que otra ocasión aislada. Además, tras haber, a sus cuarenta años, decidido que ya se había atormentado sobradamente con esta infructuosa inmolación de sí mismo, sabía por fin regular sus anhelos y se había resignado, con notable hipocresía, a la idea de que sólo una afortunadísima combinación de circunstancias, una mano echada de improviso por el destino, podía llegar a producir algo que tuviese un parecido, aunque sólo fuera fugaz, con lo imposible.
Su memoria atesoraba aquellos pocos momentos con melancólica gratitud (eran, al fin y al cabo, un regalo) y melancólica ironía (le había, al fin y al cabo, tomado el pelo a la vida). Así, durante sus viejos tiempos de alumno de la politécnica, mientras ayudaba a la hermana pequeña de un compañero de curso —una cría somnolienta y pálida de ojos aterciopelados y un par de negras trenzas– a empollar geometría, no la había rozado ni una sola vez, pero la misma proximidad de su vestido de lana bastó para que las líneas trazadas sobre el papel temblaran y se borraban, para que todo se desplazara, avanzando a un trote corto, tenso y clandestino, hacia otra dimensión, aunque luego volvieran a presentarse la dura silla, la lámpara, la colegiala que garabateaba apresuradamente. Sus otros momentos afortunados habían pertenecido a este mismo género lacónico: una cría nerviosa con un mechón de cabello caído sobre un ojo, en un despacho forrado de cuero en donde él esperaba el momento de ser recibido por su padre (ese martilleo en su pecho: «¿Tienes cosquillas?»); o aquella otra, la de hombros color jengibre, que le mostró, en un rincón apartado de un patio bañado de sol, una lechuga negra que estaba a punto de devorar a un conejo verde. Todos estos habían sido momentos lastimosos, apresurados, separados por años de expediciones y búsquedas, y hubiera no obstante pagado cualquier cosa por uno solo de ellos (intermediarios abstenerse).
Al recordar tan extremas rarezas, todas aquellas diminutas amantes que había tenido y que jamás llegaron a enterarse de la presencia del íncubo, se maravillaba también cuando comprobaba hasta qué punto había permanecido él misteriosamente ignorante de su posterior destino; sin embargo, cuantísimas veces, en un hirsuto césped, en un vulgar autobús urbano, o en una playa utilizable solamente como alimento de algún reloj de arena, se había sentido traicionado por una inexorable y precipitada elección, o bien había visto cómo el azar se burlaba de sus súplicas provocando una descuidada serie de acontecimientos que interrumpía el goce de sus ojos.
Flaco, de labios secos, con una incipiente calvicie y ojos siempre vigilantes, se sentó ahora en un banco de un parque. El mes de julio abolió las nubes, y al cabo de un minuto él se puso el sombrero que hasta entonces sostenía en sus blancas manos de delgados dedos. La araña hace una pausa, la pulsación se detiene.
A su izquierda estaba sentada una anciana, morena y enlutada, de frente enrojecida; a su derecha, una mujer de lacio pelo de un rubio deslucido se encontraba muy atareada con su labor de calceta. Mecánicamente, mientras su mirada seguía el revoloteo de los niños en el colorido reverbero, y pensaba de paso en otras cosas —el trabajo que le ocupaba en ese momento, la forma atractiva de su nuevo calzado—, vio por casualidad, junto al tacón de uno de sus zapatos, una gran moneda de níquel cuyo relieve estaba parcialmente borrado por el roce con la gravilla. La recogió. La mostachuda mujer de su izquierda no respondió a su lógica pregunta; la incolora de su derecha dijo:
Guárdesela. En días impares trae suerte.
¿Por qué solamente en días impares?
Eso dice la gente en mi tierra, en...
Nombró un pueblo en el que él había admirado antaño la ornamentada arquitectura de una diminuta iglesia negra.
—Vivimos al otro lado del río. Hay muchos huertos en toda la ladera, es un sitio encantador, sin polvo ni ruido...
Una charlatana, pensó él; parece que tendré que irme.
Y en este momento se alza el telón.
Una niña de doce años (sus cálculos jamás fallaban), vestida de violeta, caminaba rápida y firmemente sobre unos patines que, más que deslizarse por la gravilla, la machacaban a medida que ella iba alzándolos y dejándolos caer con pasitos japoneses, que la dirigían hacia su banco a través del variable azar del sol. Subsecuentemente (y hasta el final de todo lo que siguió), le pareció que desde el principio, a partir de aquel momento mismo, había sabido valorar a la niña de pies a cabeza: la viveza de sus rizos rojizos (recientemente cortados); el brillo de sus grandes y ligeramente vacuos ojos, que, sin saber por qué, le recordaron la piel translúcida de la grosella; su tez alegre y cálida; sus labios rosados, ligeramente entreabiertos, por donde asomaban un par de grandes incisivos apoyados apenas en la protuberancia del labio inferior; el color veraniego de sus brazos desnudos, con brillante vello rojizo en los antebrazos; la apenas insinuada blandura de su todavía estrecho pero ya no completamente plano pecho; la oscilación de los pliegues de su falda con sus concavidades sucintas y suaves; la delgadez y el brillo de sus desaseadas piernas; las toscas correas de los patines.
La niña se detuvo delante de su gárrula vecina, que se giró para revolver en el interior de algo que tenía a la derecha, y sacó luego una rebanada de pan con un pedazo de chocolate encima, y se lo dio a la niña. Ésta, mientras masticaba rápidamente, utilizó la mano que le quedaba libre para desabrocharse las correas y desprenderse de toda la pesada masa de suelas de acero y salidas ruedas. Luego, volviendo a la tierra en la que habitamos todos, se enderezó con una instantánea sensación de celestial descalzamiento, no reconocible inmediatamente como producto de la ausencia de los patines bajo los zapatos, y se fue, caminando a pasos alternativamente vacilantes y decididos, hasta que al final (debido probablemente a que se había terminado el pan), salió corriendo a toda velocidad, balanceando sus liberados brazos, apareciendo y desapareciendo de su vista, confundida con un fraternal juego de luces bajo el violeta y verde de los árboles.
Su hija —observó él insensatamente– ya es toda una moza.
Oh, no... No somos parientes —dijo la calcetera—. No tengo hijos, y no lo lamento.
La anciana de luto rompió a sollozar, y se fue. La calcetera la miró y siguió tejiendo intermitentemente, con veloces movimientos relampagueantes, y arreglando a veces la cola que arrastraba su feto de lana. ¿Valía la pena seguir la conversación?
Las chapas del talón de los patines relucían al pie del banco, y las morenas correas le miraban a los ojos. Esa mirada era la mirada de la vida. Su desesperación se había redoblado. Añadido a todas sus antiguas pero todavía vivísimas desesperaciones, un nuevo y especial monstruo se había presentado ahora... No, no debía quedarse. Inclinó su sombrero («Hasta luego», respondió en tono amistoso la calcetera) y cruzó la plaza. Aunque sabía que había actuado de acuerdo con el instinto de conservación, cierto secreto vendaval seguía empujándole de costado, y su curso, concebido originalmente como una travesía en línea recta, se desvió a la derecha, hacia los árboles. Aunque sabía por experiencia que una nueva ojeada no haría más que exacerbar sus imposibles ansias, completó su giro hacia la sombra iridiscente, buscando furtivamente con la mirada una mancha violeta entre los demás colores.
En el paseo asfaltado se oía el ensordecedor estruendo de los patines. Un grupo jugaba en el bordillo a la pata coja. Y allí, esperando su turno, con un pie extendido hacia un lado, los llameantes brazos cruzados sobre el pecho, inclinada aquella vaporosa cabeza de la que emanaba un vivo fulgor castaño, y desprendiéndose, poco a poco, desprendiéndose de la capa de violeta que se volatilizaba en cenizas bajo la terrible e inadvertida mirada del caballero... Jamás hasta entonces, no obstante, se había visto la causa subordinada de su espantable vida complementada por la principal, y siguió su camino apretando los dientes, sofocando sus exclamaciones y sus gemidos, y luego dirigió una pasajera sonrisa a un crío que apenas si sabía caminar, y que se le había metido entre las dos hojas de tijera que eran sus piernas.
«Sonrisa abstraída —pensó patéticamente—. De todos modos, sólo los seres humanosson capaces de abstraerse.»
Cuando amaneció dejó soñolientamente su libro a un lado como si fuese un pez muerto que dobla su aleta, y comenzó de repente a censurarse a sí mismo: por qué, se preguntó, sucumbiste al abatimiento de la desesperación, por qué no intentaste entablar una conversación, y luego trabar amistad con esa calcetera, la mujer del chocolate, institutriz o lo que fuera; e imaginó a un jovial caballero (que, de momento, sólo se le parecía por sus órganos internos) que por este procedimiento —y gracias a esa misma jovialidad—, propiciaba la ocasión de sentar a ay-qué-traviesa-eres en sus rodillas. Sabía que no era una persona muy sociable, pero también que era un hombre de recursos, persistente, y capaz de resultarle simpático a cualquiera; más de una vez, en otros territorios de su vida, había tenido que improvisar un tono o que emplearse tenazmente y a fondo, sin dejarse desanimar por el hecho de que su objetivo inmediato no estuviera, en el mejor de los casos, más que indirectamente relacionado con su meta más remota. Pero cuando la meta te ciega, te asfixia, te abrasa la garganta, cuando la saludable vergüenza y la enfermiza cobardía analizan cada uno de tus pasos...
La niña cruzaba ruidosamente el asfalto en medio de las demás, correctamente inclinada hacia adelante y haciendo oscilar rítmicamente sus relajados brazos, deslizándose veloz y confiada. Trazó con destreza una curva, y el aleteo de la falda le dejó el muslo al desnudo. Luego se le pegó tanto el vestido al cuerpo que llegó a perfilar una pequeña hendidura en su espalda cuando, con un casi imperceptible movimiento ondulatorio de sus pantorrillas, comenzó a patinar lentamente hacia atrás. ¿Era concupiscencia este tormento que experimentaba mientras la estaba consumiendo con los ojos, maravillado por el sonrojo de su cara y la compacta perfección de cada uno de sus movimientos (especialmente cuando, tras quedarse un instante en congelada inmovilidad, la niña se lanzó de nuevo a la carrera impulsada por el veloz vaivén de sus rodillas)? ¿O era más bien la angustia que siempre acompañaba sus desesperadas ansias de extraer alguna cosa de la belleza, de retenerla un instante, de hacer algo con ella, fuera lo que fuese, a condición de que hubiese algún tipo de contacto, de que algo, fuera como fuese, apagara esas ansias? ¿Por qué devanarse los sesos tratando de descifrar este enigma? La niña comenzaría a correr otra vez y desaparecería, y mañana aparecería otra, como un destello, y así transcurriría su vida, en una sucesión de desapariciones.
¿O sería de otro modo? Vio a la misma mujer haciendo calceta en el mismo banco y, tomando nota de la circunstancia, en lugar de una caballerosa sonrisa le dirigió una mirada maliciosa, dejó asomar bajo su labio azulado un brillante colmillo, y se sentó. No duró mucho tiempo su perturbación ni tampoco el temblor de sus manos. Trabaron una conversación que, por sí misma, le produjo a él una extraña satisfacción; se desvaneció el peso que notaba en el pecho, y comenzó a sentirse casi contento. La niña apareció, caminando pesadamente con sus patines sobre la gravilla, igual que el día anterior. Sus ojos gris claro se posaron en los de él durante un momento, a pesar de que quien hablaba no era él sino la calcetera, y, tras haberle aceptado, se volvió despreocupadamente hacia otro lado. Momentos más tarde estaba sentada al lado de él, agarrada al borde del banco con sus manos rosadas de abultados nudillos, y de repente una vena se movió bajo su piel, y luego se formó un profundo hoyuelo junto a su muñeca sin que se movieran sus hombros, encorvados por la posición, mientras sus pupilas dilatadas seguían la pelota que corría por la gravilla. Al igual que el día anterior, su vecina, tendiendo la mano por delante de él, le pasó un bocadillo a la niña, que, mientras comía, estuvo haciendo entrechocar suavemente sus peladas rodillas.
—...su salud, por supuesto; pero, sobre todo, un colegio de los más buenos —estaba diciendo una voz lejana, cuando de repente el caballero notó que la cabeza de rizos castaño rojizos que tenía a su izquierda se había inclinado silenciosamente para aproximarse a su mano.
Se le han perdido las manecillas del reloj —dijo la niña.
No —contestó él, carraspeando un poco—. Es así. Se trata de una rareza.
Extendiendo el brazo izquierdo (sostenía el bocadillo con la mano derecha), la niña le cogió la muñeca y examinó la vacía esfera sin centro bajo la cual estaban colocadas las manecillas, de las que sólo asomaban las puntas, apenas un par de gotas negras entre cifras plateadas. Una hoja marchita tembló primero en el pelo de la niña, luego junto a su cuello y cerca de la delicada protuberancia de una vértebra, y durante el posterior insomnio el caballero estuvo apartando de un golpecito el fantasma de esa hoja, cogiéndolo y apartándolo, con dos dedos, con tres, y luego con los cinco.
Al día siguiente, y durante los días posteriores, se sentó en el mismo sitio, haciendo una imitación bastante amateur pero hasta soportable del personaje del solitario: a la hora de siempre, en el lugar de siempre. Todo aquello, la llegada de la niña, su respiración, sus piernas, su cabello, lo que hacía, tanto si se rascaba el mentón y dejaba en él unas marcas blancas, como si lanzaba hacia lo alto una pelotita negra o si le rozaba con el codo desnudo en el momento de sentarse en el banco (mientras él fingía permanecer concentrado en una agradable conversación), le provocaba la insufrible sensación de estar manteniendo con ella una comunión sanguínea, epidérmica, multivascular, como si la monstruosa bisectriz que aspiraba todos los jugos de las profundidades de su ser se extendiese hacia ella, con la palpitación de una línea de puntos, como si esta niña estuviera creciéndole a él, como si, con cada uno de sus despreocupados movimientos, ella tironease y diera fuertes sacudidas a las raíces vitales implantadas en las tripas de su propio ser, de modo que, cuando la niña cambiaba bruscamente de posición o salía corriendo, él notaba un desgarramiento, un bárbaro desgaje, una momentánea pérdida de equilibrio: de repente te encuentras como si estuvieran arrastrándote de espaldas por el suelo, golpeándote la nuca, llevado así a un lugar en donde te van a colgar de tus propias tripas. Y entretanto él iba escuchando, sonriendo, asintiendo tranquilamente con la cabeza, tirando de la pernera del pantalón para liberar la rodilla, haciendo dibujitos en la gravilla con la contera de su bastón, y diciendo «¿En serio?» o «Sí, ya se sabe, son cosas que pasan...», pero enterándose de lo que le decía su vecina solamente cuando la niña no estaba cerca. Gracias a esta parlanchina mujer supo que entre ella y la madre de la niña, una viuda de cuarenta y dos años, existía una amistad que comenzó cinco años atrás (el honor de su propio esposo había sido salvado por el que fuera marido de la viuda); que la pasada primavera, tras una larga enfermedad, la viuda había sido sometida a una importante operación intestinal; que, debido a que había perdido hacía mucho tiempo a todos sus parientes, se había aferrado pronta y tenazmente al ofrecimiento de la pareja, que invitó a la niña a vivir con ellos en su ciudad provinciana; y que ahora ellos habían traído aquí a la pequeña para que viera a su madre, aprovechando la circunstancia de que el esposo de la gárrula señora tenía que atender algún complicado asunto en la capital, pero que pronto llegaría el momento de regresar a casa..., cuanto antes mejor, pues la presencia de la niña no hacía otra cosa que irritar a la viuda, una persona de honestidad a toda prueba, pero que últimamente se mostraba un tanto egoísta.
—Por cierto, ¿verdad que ha mencionado usted que esa dama tiene intención de vender no sé qué muebles?
Esta pregunta (con su continuación) la había preparado el caballero durante la noche, articulándola sotto voce en el silencio ritmado por el tic tac; tras haber logrado convencerse a sí mismo de que sonaba natural, se la repitió al día siguiente a su nueva amiga. Ella contestó afirmativamente y le dijo sin rodeos que no sería inoportuno que la viuda ganase un poco de dinero; su tratamiento médico era, y seguiría siéndolo, muy caro, sus recursos muy limitados, y, aunque se empeñaba en pagar la manutención de su hija, lo hacía de forma tan esporádica —y nosotros tampoco somos ricos– que, en una palabra, parecía como si la deuda de honor, desde el punto de vista de la viuda, ya estuviera saldada.
—De hecho —prosiguió él sin perder ni un segundo—, a mí me convendría adquirir algunos muebles. ¿Cree usted que sería correcto, que no parecería inadecuado que...?
Se había olvidado del resto de la frase pero improvisó con notable agudeza, pues comenzaba a sentirse a gusto practicando el estilo artificial del todavía incompletamente comprensible y complejo sueño en el que ya estaba tan confusa pero tan firmemente atrapado que, por ejemplo, ya no sabía qué era esto, ni de quién: su pierna o el tentáculo de un pulpo.
Ella pareció encantadísima, y se ofreció a llevarle allí en aquel mismo momento, si le iba bien a él: el apartamento de la viuda, en donde también se alojaban ella y su marido, no estaba lejos, justo al otro lado del puente del ferrocarril eléctrico.
Partieron. La niña caminaba delante, haciendo balancear enérgicamente una bolsa de lona por el extremo de una cuerda, y todo en ella era ya, para los ojos de él, aterradora e insaciablemente familiar: la curva de su estrecha espalda, la elasticidad de los dos pequeños músculos redondos situados más abajo, la forma exacta en que los cuadros de su vestido (el otro, el marrón) se estrechaban cuando ella alzaba un brazo, los delicados tobillos, los talones bastante altos. Era quizá un poco introvertida, más animada de movimientos que de conversación, ni tímida ni atrevida, con un alma que parecía estar siempre sumergida, pero en una humedad radiante. Opalescente en superficie pero translúcida en su más íntimo ser, deben de gustarle los dulces, y los perritos, y los trucos inocentes de los noticiarios cinematográficos. A las niñas de piel cálida y pelo rojizo y labios entreabiertos como ella suele venirles la regla muy pronto, y para ellas eso acostumbra a ser algo más que un juego, algo más que dedicarse a limpiar una cocina de juguete... Y la suya no había sido una infancia muy feliz, sino la de una huérfana de padre; la amabilidad de esta severa mujer no era como un chocolate con leche, sino más bien amargo; un hogar sin caricias, orden estricto, síntomas de fatiga, un favor hecho a una amiga que poco a poco empieza a ser una carga pesada... Y por todo esto, por el fulgor de sus mejillas, los doce pares de finas costillas, el vello de su espalda, su alma menuda, esa voz ligeramente ronca, los patines y el día gris, la secreta idea que debió de cruzar su mente mientras se asomaba al puente para mirar una cosa que le resultaba desconocida... Por todo esto él hubiera dado un saco lleno de rubíes, un balde lleno de sangre, todo lo que le pidieran...
Se encontraron frente al edificio con un hombre sin afeitar y provisto de un maletín, un hombre tan descarado y tan gris como su esposa, de modo que entraron los cuatro a la vez, ruidosamente. El caballero esperaba encontrarse con una mujer enferma, emaciada, sentada en una butaca, pero salió a recibirle una dama alta, pálida y de anchas caderas, con una verruga sin pelo junto a una de las aletas de su bulbosa nariz: una de esas caras acerca de cuyos ojos o labios no consigues, cuando intentas describirlas, decir nada porque cualquier mención de esos rasgos —incluso ésta– sería una contradicción involuntaria de su absoluta inexistencia.








