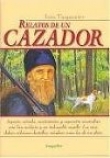Текст книги "El Jardín De Los Cerezos"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
«¡Qué bestia! -piensa-. Me convidó, me prometió obsequiarme con vino y leche, y en vez de esto me obliga a venir aquí a pie y escuchar estas gallinas…»
Lapkin está indignado; hunde la barba en el cuello, coloca la cabeza sobre su carpeta y se tranquiliza poco a poco… Vencido por el cansancio, empieza a dormirse.
-¡He encontrado la carpeta! -oye la exclamación de Cosiaokin triunfante-. No me falta sino encontrar el abrigo, y ¡a casa!
Pero en este momento óyense ladridos de un perro, y de otro, y de un tercero… El ladrar de los perros acompañado del cacareo de gallinas forman una música salvaje. Un desconocido se acerca a Lapkin y le pregunta algo…; parécele que alguien pasa sobre él para saltar por la ventana…; gritan, pegan porrazos…; una mujer con delantal encarnado y un farol en la mano le interroga…
-¡No tiene usted derecho a insultarme! -dice desde dentro Cosiaokin-. ¡Soy funcionario de la Audiencia! Aquí tiene usted mi tarjeta.
-¿Para qué quiero yo su tarjeta? -respondió una voz ronca-. Usted me ha dispersado las gallinas, pisoteado los huevos…; admiro su obra…; los pavitos tenían que salir del cascarón un día de estos, y usted les ha aplastado…; ¡qué me importa a mí su tarjeta!
-¿Usted se atreve a detenerme? ¡Eso yo no lo admitiré jamás!
«¡Qué sed tengo!…», piensa Lapkin esforzándose por abrir los ojos y sintiendo que otra vez alguien pasa por encima de él y sale por la ventana…
-¡Soy Cosiaokin; mi casa está al lado! ¡Todo el mundo me conoce!…
-¡No conocemos a ningún Cosiaokin!
-¿Qué me cuenta usted? ¡Que llamen al alcalde; él, me conoce!
-¡No se acalore usted! Ahora mismo vendrá la policía; conocemos a todos los veraneantes del lugar; a usted no lo hemos visto nunca.
-Todos me conocen; cinco años ha, sin interrupción, que veraneo en los Grili-Viselki.
-¡Caramba!; pero esto no son los Grili– Viselki; esto, es Hilovo…; los Viselki están a la derecha, detrás de la fábrica de fósforos, a cuatro kilómetros de aquí.
-¡Que el demonio me lleve!… ¡Entonces he tomado otro camino!…
Los gritos humanos, el cacareo y los ladridos se confunden en una zarabanda por entre la cual de vez en cuando se oyen las exclamaciones de Cosiaokin: «¡Usted no tiene derecho…» «Me las pagará…» «Ya sabrá usted con quién trata!…»
Por fin las vociferaciones se apaciguan, y Lapkin siente que le sacuden el hombro para despertarle…
Los simuladores
Marfa Petrovna, la viuda del general Pe– chonkin, ejerce, unos diez años ha, la medicina homeopática y recibe los martes por la mañana a los aldeanos enfermos que acuden a consultarla.
Es una hermosa mañana del mes de mayo. Delante de ella, sobre la mesa, vese un estuche con medicamentos homeopáticos, los libros de medicina y las cuentas de la farmacia donde se surte la generala.
En la pared, con marcos dorados, figuran cartas de un homeópata de Petersburgo, que Marfa Petrovna considera como una celebridad, así como el retrato del Padre Aristarco, que la libró de los errores de la alopatía y la encaminó hacia la verdad.
En la antesala esperan los pacientes. Casi todos están descalzos, porque la generala ordena que dejen las botas malolientes en el patio. Mar– fa Petrovna ha recibido diez enfermos; ahora llama al onceno:
-¡Gavila Gruzd!
La puerta se abre; pero en vez de Gavila Gruzd entra un viejecito menudo y encogido, con ojuelos lacrimosos: es Zamucrichin, propietario, arruinado, de una pequeña finca sita en la vecindad.
Zamucrichin coloca su cayado en el rincón, acércase a la generala y sin proferir una palabra se hinca de rodillas.
-¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted, Kuzma Kuzmitch? -exclama la generala ruborizándose-. ¡Por Dios!…
-¡Me quedaré así en tanto que no me muera! -respondió Zamucrichin, llevándose su mano a los labios-. ¡Que todo el mundo me vea a los pies de nuestro ángel de la guarda! ¡Oh, bienhechora de la Humanidad! ¡Que me vean postrado de hinojos ante la que me devolvió la vida, me enseñó la senda de la verdad e iluminó las tinieblas de mi escepticismo, ante la persona por la cual hallaríame dispuesto a dejarme quemar vivo! ¡Curandera milagrosa, madre de los enfermos y desgraciados! ¡Estoy curado! Me resucitasteis como por milagro.
-¡Me… me alegro muchísimo!… -balbucea la generala henchida de satisfacción-. Me causa usted un verdadero placer… ¡Haga el favor de sentarse! El martes pasado, en efecto, se encontraba usted muy mal.
-¡Y cuán mal! Me horrorizo al recordarlo – prosigue Zamucrichin sentándose-; fijábase en todos los miembros y partes el reuma. Ocho años de martirio sin tregua…, sin descansar ni de noche ni de día. ¡Bienhechora mía! He visto médicos y profesores, he ido a Kazan a tomar baños de fango, he probado diferentes aguas, he ensayado todo lo que me decían… ¡He gastado mi fortuna en medicamentos! ¡Madre mía de mi alma! Los médicos no me hicieron sino daño, metieron mi enfermedad para dentro; eso sí, la metieron hacia dentro; mas no acertaron a sacarla fuera; su ciencia no pasó de ahí. ¡Bandidos; no miran más que el dinero! ¡El enfermo les tiene sin cuidado! Recetan alguna droga y os obligan a beberla! ¡Asesinos! Si no fuera por usted, ángel mío, hace tiempo que estaría en el cementerio. Aquel martes, cuando regresé a mi casa después de visitarla, saqué los globulitos que me dió y pensé: «¿Qué provecho me darán? ¿Cómo estos granitos, apenas invisibles, podrán curar mi enorme padecimiento, extinguir mi dolencia inveterada?» Así lo pensé; me sonreí; no obstante, tomé el granito y momentáneamente me sentí como si no hubiera estado jamás enfermo; ¡aquello fue una hechicería! Mi mujer me miró con los ojos muy abiertos y no lo creía. «¿Eres tú, Kolia?», me preguntó. «Soy yo», y nos pusimos los dos de rodillas delante de la Virgen Santa y suplicamos por usted, ángel nuestro: «Dale, Virgen Santa, todo el bien que nosotros deseamos».
Zamucrichin se seca los ojos con su manga, se levanta e intenta arrodillarse de nuevo; pero la generala no lo admite y le hace sentar.
-¡No me dé usted las gracias! ¡A mí, no! -y se fija con admiración en el retrato del Padre Aristarco-. Yo no soy más que un instrumento obediente… Usted tiene razón, ¡es un milagro! ¡Un reuma de ocho años, un reuma inveterado y curado de un solo globulito de escrofuloso!
-Me hizo usted el favor de tres globulitos. Uno lo tomé en la comida y su efecto fue instantáneo, otro por la noche, el tercero al otro día, y desde entonces no siento nada. Estoy sano como un niño recién nacido. ¡Ni una punzada! ¿Y yo que me había preparado a morir y tenía una carta escrita para mi hijo, que reside en Moscú, rogándole que viniera? ¡Es Dios quien la iluminó con esa ciencia! Ahora me parece que estoy en el Paraíso… El martes pasado, cuando vine a verle, cojeaba. Hoy me siento en condiciones de correr como una liebre… Viviré unos cien años. ¡Lástima que seamos tan pobres! Estoy sano; pero de qué me sirve la salud si no tengo de qué vivir. La miseria es peor que la enfermedad. Ahora, por ejemplo, es tiempo de sembrar la avena, ¿y cómo sembrarla si carezco de semillas? Hay que comprar… y no tengo dinero…
-Yo le daré semillas, Kuzma Kuzmitch… ¡No se levante, no se levante! Me ha dado usted una satisfacción tal, una alegría tan grande, que soy yo, no usted, quien ha de dar las gracias.
-¡Santa mía! ¡Qué bondad es ésta! ¡Regocíjese, regocíjese usted, alma pura, contemplando sus obras de caridad! Nosotros sí que no tenemos de qué alegrarnos… Somos gente pequeña…, inútil, acobardada… No somos cultos más que de nombre; en el fondo somos peor que los campesinos… Poseemos una casa de mamposte– ría que es una ilusión, pues el techo está lleno de goteras… Nos falta dinero para comprar tejas…
-Le daré tejas, Kuzma Kuzmitch.
Zamucrichin obtiene además una vaca, una carta de recomendación para su hija, que quiere hacer ingresar en una pensión. Todo enternecido por los obsequios de la generala rompe en llanto y saca de su bolsillo el pañuelo. A la par que extrae el pañuelo deja caer en el suelo un pape– lito encarnado.
-No lo olvidaré siglos enteros; mis hijos y mis nietos rezarán por usted… De generación a generación pasará… «Ved, hijos, les diré, la que me salvó de la muerte, es la…»
Después de haber despachado a su cliente, la generala contempla algunos momentos, con los ojos llenos de lágrimas, el retrato del Padre Aristarco; luego sus miradas se detienen con cariño en todos los objetos familiares de su gabinete: el botiquín, los libros de medicina, la mesa, los cuentos, la butaca donde estaba sentado hace un momento el hombre salvado de la muerte, y acaba por fijarse en el papelito perdido por el paciente. La generala lo recoge, lo despliega y ve los mismos tres granitos que dió a Zamucrichin el martes pasado.
-Son los mismos… -se dice con perplejidad hasta el papel es el mismo. ¡Ni siquiera lo abrió! En tal caso, ¿qué es lo que ha tomado? ¡Es extraordinario! No creo que me engañe…
En el pecho de la generala penetra por primera vez durante sus diez años de práctica la duda…
Hace entrar los otros pacientes, e interrogándoles acerca de sus enfermedades nota lo que antes le pasaba inadvertido. Los enfermos, todos, como si se hubieran puesto de acuerdo, empiezan por halagarla, ensalzando sus curas milagrosas; están encantados de su sabiduría médica; reniegan de los alópatas, y cuando se pone roja de alegría, le explican sus necesidades. Uno pide un terrenito, otro leña, el tercero solicita el permiso de cazar en sus bosques, etc. Levanta sus ojos hacia la faz ancha y bondadosa del Padre Aristarco, que le enseñó los senderos de la verdad, y una nueva verdad entra en su corazón… Una verdad mala y penosa… ¡Qué astuto es el hombre!
Los hombres que están de más
Son las siete de la tarde. Un día caluroso del mes de junio. Del apeadero de Hilkobo, una multitud de personas que han llegado en el tren encamínase a la estación veraniega. Casi todos los viajeros son padres de familia, cargados de paquetes, carpetas y sombrereras. Todos tienen el aspecto cansado, hambriento y aburrido, como si para ellos no resplandeciera el sol y no creciera la hierba.
Entre los demás anda también Davel Ivano– vitch Zaikin, miembro del Tribunal del distrito, hombre alto y delgado, provisto de un abrigo barato y de una gorra desteñida.
-¿Vuelve usted todos los días a su casa? -le pregunta un veraneante, que viste pantalón rojo.
-No; mi mujer y mi hijo viven aquí, y yo vengo solamente dos veces a la semana -le contesta Zaikin con acento lúgubre-. Mis ocupaciones me impiden venir todos los días y, además, el viaje me resulta caro.
-Tiene usted razón; es muy caro -suspira el de los pantalones rojos-. No puede uno venir de la ciudad a pie, hace falta un coche; el billete cuesta cuarenta y dos céntimos…; en el camino compra uno el periódico, toma una copita… Todo son gastos pequeños, cosa de nada, pero al final del verano suben a unos doscientos rublos. Es verdad que la Naturaleza cuesta más; no lo dudo,… los idilios y el resto, pero con nuestro sueldo de empleados, cada céntimo tiene su valor. Gasta uno sin hacer caso de algunos céntimos y luego no duerme en toda la noche… Sí… Yo, señor mío, aunque no tengo el gusto de conocer su nombre y apellido, puedo decirle que percibo un sueldo de dos mil rublos al año, tengo categoría de consejero y, a pesar de esto, no puedo fumar otro tabaco que el de segunda calidad, y no me sobra un rublo para comprarme una botella de agua de Vichy, que me receta el médico contra los cálculos de la vejiga.
-En efecto; todo está mal -dice Zaikin después de una pequeña meditación-. ¿Quiere saber usted mi opinión? El veraneo ha sido inventado por las mujeres y el diablo. Al diablo le guiaba su maldad y a las mujeres su ligereza. ¡Usted comprenderá que esto no es una vida! ¡Esto es un presidio! Hace calor, está uno sofocado, respira con dificultad y, no obstante, tiene que zarandearse como un alma en pena y carecer casi de albergue. Allá en la ciudad no quedan ni muebles ni servidumbre… Todo se lo llevaron al campo… Hay que alimentarse pésimamente. Imposible tomar el té, porque no se encuentra quien encienda el samovar. Yo no me lavo. Vengo aquí, al seno de la Naturaleza, y me cabe el gusto de andar a pie con este calor… ¡Una porquería! ¿Está usted casado?
-Sí… Tengo tres hijos… -responde el del pantalón rojo.
-¡Abominable!… Es asombroso. Parece increíble que aun estemos vivos.
Al fin, los veraneantes llegan hasta la aldea. Zaikin se despide del de los pantalones rojos y entra en su casa, donde reina un silencio mortal. Se oye solamente el zumbido de las moscas y de los mosquitos. Delante de las ventanas cuelgan visillos de tul, ante los cuales se ven macetas con flores marchitas. En las paredes, de madera, al lado de las oleografías, dormitan las moscas. En la antesala, en la cocina, en el comedor no hay alma viviente.
En la habitación, que sirve al mismo tiempo de sala y de recibidor, Zaikin encuentra a su hijo Petia, chicuelo de seis años.
Petia está muy absorto en su trabajo. Recorta la sota de un naipe, avanza el labio inferior y sopla.
-¿Eres tú, papá? -le dice sin volver la cabeza. ¡Buenos días!
-¡Buenos días!… ¿Dónde está tu madre?
-¿Mamá? Ha ido con Olga Cirilovna a un ensayo. Habrá representación pasado mañana. Me llevarán a mí también… ¿Y tú, irás?
-Hum… ¿No sabes cuándo volverá tu madre?
-Dijo que volvería al ser de noche.
-Y Natalia, ¿dónde está?
-Mamá se la llevó para que le ayudara a vestirse en los entreactos, y Alculina se fue a buscar setas al bosque. Papá, ¿por qué cuando los mosquitos pican, el vientre se les pone encarnado?
-No sé… Porque chupan la sangre. ¿De modo que no hay nadie en casa?
-Nadie. Yo sólo estoy en casa.
Zaikin se sienta en una butaca y mira como atontado por la ventana. Transcurren algunos momentos.
-¿Quién nos servirá la comida? -pregunta.
-Hoy no han hecho comida. Mamá pensó que tú no vendrías y dispuso que no se guisara. Ella comerá con Olga Cirilovna después del ensayo.
-Muchas gracias. Y tú, ¿qué has comido?
-Tomé leche. Me compraron seis céntimos de leche. Papá, ¿por qué chupan la sangre los mosquitos?
Zaikin siente una pesadez que le encoge el hígado y lo aprieta. Experimenta tal amargura y tal ofensa que quisiera saltar, tirar algo al suelo, gritar, reñir. Pero recordando que los médicos le prohibieron toda agitación hace un esfuerzo, y para calmarse se levanta silbando un aire de Los Hugonotes.
-Papá; ¿tú sabes…? -insiste Petia.
-¡Déjame en paz con tus tonterías! -responde Zaikin enfadado-. Me fastidias. Tienes seis años y eres siempre tan sandio como cuando tenías tres. ¡Eres un chiquillo tonto y mal criado! ¿Por qué estropeas los naipes? ¿Cómo te atreves a estropearlos?
-¡Estos naipes no son tuyos! Es Natalia la que me los dio -replica Petia sin levantar la vista.
-¡Mientes! ¡Mientes, mal muchacho! – exclama Zaikin-. Tú mientes siempre. ¡Hay que darte una paliza, gaznápiro! ¡Te arrancaré las orejas!
Petia salta, alarga el cuello y mira fijamente la cara purpúrea e irritada de su padre.
Sus grandes ojos están muy abiertos, luego se llenan de lágrimas y su boca se tuerce.
-¿Por qué me riñes? -chilla con voz aguda-. ¿Por qué me fastidias? ¡Estúpido! No hago nada malo, no soy travieso, obedezco lo que me ordenan y tú todavía gritas. Di, ¿por qué me riñes?
El niño habla con tanta convicción y llora tan amargamente que Zaikin se avergüenza.
-Tiene razón -piensa-; le busco las cosquillas. ¡Basta!… ¡Basta! -le dice golpeándole en el hombro-. Anda, Petia, yo tengo la culpa; dispénsame. Tú eres un buen chico y te quiero mucho.
Petia se enjuga los ojos con la manga, vuelve a sentarse en su sitio y, con un suspiro, reanuda su tarea de recortar la sota. Zaikin se marcha a su gabinete, extiéndese en el sofá y, colocándose las manos debajo de la cabeza, se pone a reflexionar. Las lágrimas del niño calmaron sus nervios, y el hígado alivióse también. Pero el hambre y el cansancio le acosan.
-¡Papá! -dice Petia detrás de la puerta-. ¿Quieres ver mi colección de insectos?
-Sí, tráela.
Petia entra y enseña a su padre una larga caji– ta verde. Zaikin oye de lejos un zumbido desesperado y el rascar de las patitas sobre las paredes de la caja.
Al levantar la tapadera ve una multitud de mariposas, escarabajos, grillos y moscas clavadas en el fondo con alfileres. Todos, a excepción de dos o tres mariposas, están vivos y se mueven.
-El grillo vive aun -dice con asombro Petia-; ayer lo cogimos y hasta ahora no se ha muerto.
-¿Quién te enseñó a clavarlos así? -le interroga Zaikin.
-Olga Cirilovna.
-Si la clavasen a ella misma así, ¿qué tal le parecería? -añade Zaikin con repugnancia-. ¡Llévatelos! ¡Es vergonzoso martirizar así a los animales! ¡Dios mío, qué mal criado está! – piensa cuando Petia desaparece.
Povel Matreievitch olvida su cansancio y hambre y no piensa sino en el porvenir de su hijo. Entretanto, la luz del día va extinguiéndose poco a poco…; óyese cómo los veraneantes tornan de los baños por grupos.
Alguien se para delante de la ventana abierta del comedor y grita: «¿Desea usted setas?» Al cabo de un rato, no habiendo recibido contestación, adviértese el rumor de pies descalzos que se alejan… Por fin, cuando la obscuridad es casi completa y por la ventana entra el fresco de la noche, la puerta se abre ruidosamente y se oyen pasos apresurados, voces y risas…
-¡Mamá! -exclama Petia.
Zaikin mira desde su gabinete y ve a su mujer. Nodejda Steparovna está como siempre, sonrosada, rebosando salud… Acompáñala Olga Cirilovna -una rubia seca, con la cara cubierta de pecas– y dos caballeros desconocidos: uno joven, largo, con cabellos rojos rizados y la nuez muy saliente; el otro, bajito, rechoncho, con la cara afeitada.
-Natalia, ¡encienda el samovar! -grita Nodej– da Steparovna-. Parece que Povel Matreievitch ha llegado. Pablo, ¿dónde estás? ¡Buenos días, Pablo! -grita de nuevo. Entra corriendo en el gabinete-. ¿Has venido? ¡Me alegro mucho! Tengo conmigo dos de nuestros artistas aficionados… Ven, te voy a presentar. Aquél, el más alto, es Koromislof; tiene una voz magnífica; y el otro, el bajito, es un tal Smerkolof, un verdadero artista; declama que es una maravilla. ¡Ah, qué cansada estoy! Fui al ensayo… Todo está perfecto… Representaremos El huésped con el trombón y Ella le espera… Pasado mañana tendrá lugar el espectáculo.
-¿Para qué los has traído? -pregunta Zaikin.
-¡Era indispensable, lorito! Después del té hemos de repetir los papeles y cantar alguna que otra cosa. Tendremos que cantar un dúo con Koromislof… ¡No faltaría más sino que lo olvidara!
Di a Natalia que traiga aguardiente, sardinas, queso y algo más. Seguramente se quedarán a cenar… ¡Qué cansada estoy!
-¡Cáspita!… El caso es que no tengo dinero.
-¡Imposible, lorito! ¡Qué vergüenza! ¡No me hagas ruborizar!
Media hora más tarde Natalia sale a comprar aguardiente y entremeses. Zaikin, después de haber tomado el té y comido un pan entero, se va al dormitorio y se acuesta. Nodejda Stepa– rovna, con risas y algazaras, empieza a ensayar sus papeles. Povel Matreievitch escucha largo rato la lectura gangosa de Koromislof y las exclamaciones patéticas de Smerkolof. A la lectura sigue una conversación larga, interrumpida a cada momento por la risa chillona de Olga Ciri– lovna. Smerkolof, aprovechando su fama de actor, explica con aplomo los papeles. Luego se oye el dúo, y más tarde, el ruido de vajilla… Zaikin, medio dormido, oye cómo tratan de convencer a Smerkolof para que declame La pecadora, y después de hacerse rogar mucho, consiente, y declama golpeándose en el pecho, llorando y riendo a la vez… Zaikin se acurruca y esconde la cabeza bajo las sábanas para no oír.
-Tienen ustedes que andar lejos para volver a su casa -observa Nodejda Steparovna-. ¿Por qué no pernoctarían aquí? Koromislof dormirá en el sofá y usted, Smerkolof, en la cama de Petia… A Petia le pondríamos en el gabinete de mi marido… ¿Verdad? ¡Quédense ustedes!
Cuando el reloj da las dos todo queda silencioso… La puerta del dormitorio se abre y aparece Nodejda Steparovna.
-¡Pablo! ¿Duermes? -dice en voz baja.
-No. ¿Qué quieres?
-Ves, querido mío; acuéstate en el sofá, en tu gabinete; en tu cama se acostará Olga Cirilovna. La hubiera puesto a ella en el gabinete; pero tiene miedo de dormir sola. ¡Anda, levántate!
Zaikin se incorpora, vístese la bata, y cogiendo su almohada se dirige hacia su gabinete… Al llegar a tientas hasta el sofá enciendo un fósforo y ve que en el diván está Petia. El niño no duerme, y fija sus grandes ojos en el fósforo.
-Papá, ¿por qué los mosquitos no duermen de noche?
-Porque…, porque… -murmura Zaikin– porque nosotros, tú y yo, estamos aquí de más…; no tenemos ni donde dormir.
-Papá, ¿y por qué Olga Cirilovna tiene pecas en la cara?
-¡Déjame; me fastidias!
Zaikin reflexiona un poco, y luego se viste y sale a la calle a tomar el fresco… Mira el cielo gris de la madrugada, contempla las nubes inmóviles, oye el grito perezoso del rascón, y empieza a imaginarse lo bien que estará cuando vuelva a la ciudad, y, terminadas sus tareas en el Tribunal, se eche a dormir en su casa solitaria…
De repente, al volver de una esquina, aparece una figura humana.
«Seguramente el guardián», piensa Zaikin.
Pero, al fijarse, reconoce al veraneante del pantalón rojo.
-¿Cómo no duerme usted? -le pregunta.
-No puedo -suspira el del pantalón rojo-. Disfruto de la Naturaleza… Tenemos huéspedes; en el tren de la noche ha llegado mi suegra… , y con ella mis sobrinas…, jóvenes muy agraciadas. Estoy muy satisfecho…, muy contento…, a pesar de… de que hay mucha humedad… ¿Y usted también, disfruta de la Naturaleza?
-Sí… -balbucea Zaikin -. Yo también disfruto de la Naturaleza… ¿No conoce usted, aquí, en la vecindad, algún restaurante o tabernita?
El de los pantalones rojos levanta los ojos hacia el cielo y quédase reflexionando.
El camaleón
Por la plaza del mercado pasa el inspector de Policía Ochumelof, vistiendo su gabán nuevo y llevando un paquete en la mano. Detrás de él viene el guarda municipal, rojo, de pelo hirsuto, con un cedazo repleto de grosellas confiscadas.
Reina un silencio completo… En la plaza no hay un alma. Las puertas abiertas de las tiendas y de las tabernas parecen bocas de lobos hambrientos. Junto a ellas no se ven ni siquiera mendigos.
-¡Me muerdes, maldito! ¡Chicos, a cogerlo! ¡Está prohibido morder! ¡Cógelo! ¡Por aquí!…
Óyense aullidos de perro. Ochumelof mira en derredor suyo y ve que del depósito de maderas del comerciante Pickaguin se escapa un perro, con una pata encogida. Persíguelo un hombre en mangas de camisa y chaleco desabrochado. Este hombre corre a todo correr y cae, pero logra agarrar al perro por las patas de atrás. Resuenan un segundo aullido y gritos: «¡No le sueltes!» Por las puertas asoman caras somno– lientas, y al cabo de pocos minutos, una gran cantidad de gente aglomérase delante del almacén.
-Es un escándalo público -exclama el guardia municipal.
Ochumelof da una vuelta y se acerca al gentío. En el umbral de la puerta está un hombre en mangas de camisa, el cual, levantando el brazo, muestra su dedo ensangrentado a la muchedumbre. Su voz y su gesto aparecen triunfantes. Su dedo semeja una enseña victoriosa. Diríase que todo su rostro, y aun él mismo, quieren expresar «Ya me las pagaréis todas». Ochumelof reconoce al hombre. Es el joyero Hrinkin. En medio del círculo, temblando con todo su cuerpo, está sentado el culpable: un cachorro lebrel, con el hocico en punta y manchas rubias en el lomo. Sus ojos revelan su terror.
-¿Qué ocurre? -interroga Ochumelof, introduciéndose entre la gente-. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? ¿Qué ocurre con el dedo?
-Verá usted. Yo pasaba tranquilamente, sin meterme con nadie… Iba por el asunto de las maderas…, y de repente salió este maldito animal y me mordió el dedo… sin que yo le diera motivo alguno… Dispénseme, excelencia; pero yo no soy más que un trabajador… Ejecuto trabajos minuciosos. Fuerza es que se me indemnice. A buen seguro, yo no podré servirme de mi dedo en una semana entera. Ninguna ley puede obligarme a soportar los ataques de los animales… Como a todos les dé por morder, la vida será imposible…
-Hum… Está bien -dice Ochumelof con severidad, tosiendo y frunciendo las cejas-. ¿De quién es este perro? Esto no lo voy a dejar así. ¡Ya verán ustedes lo que resulta con dejar sueltos a los animales por las calles! Hora es de imponer una corrección a esos caballeros que no hacen caso de los reglamentos. Yo sabré clavar una buena multa al granuja que permitió que su perro anduviera errante. ¡Yo sabré arreglarlo! ¡Andirin -añade volviéndose hacia el municipal– averigua de quién es el perro! ¡Habrá que matarlo inmediatamente! Este perro debe de estar rabioso… ¿Me oyes? ¿De quién es el perro?…
-Creo que es del general Gigalof -replica una voz.
-¡Del general! Hum… Andirin, ayúdame a quitarme el abrigo… ¡Qué calor! ¡Habrá tormenta!… No comprendo. ¿Cómo este cuadrúpedo ha podido morderte? Ni siquiera puede alcanzar a la altura del dedo. ¡Es chiquito y tú eres un hombretón! Te habrás arañado el dedo tú mismo con un clavo, y luego echas la culpa al perro. ¡Te conozco!… ¡Sois una gentecilla!… ¡Os conozco, demonios!…
-Es que, para divertirse él, puso un cigarrillo encendido en el hocico del perro, el cual incurrió en la cólera de pegarle un mordisco… Este hombre es un pendón. ¡Quítate de nuestra presencia!
-¡Mientes, tueste! ¿No lo viste por tus propios ojos? En tal caso, ¿a qué mentir? Vuecencia es un hombre de entendimiento y dilucidará quién es el embustero y quién dice la verdad, como si la dijera ante Dios… Y si le parece que soy un farsante, vamos al Tribunal.
Las leyes lo dicen: «Ahora todos son iguales…» Además, si quieres saberlo, tengo un hermano que es gendarme…
-¡Cállate!
-No; este perro no es del general -dice con aire convencido el municipal-. Los del general son diferentes…; todos los suyos son de caza…
-¿Estás cierto?
-¡Completamente!
-¡Si yo mismo lo sé! El general tiene perros de valor, perros de raza, y éste no significa nada…; carece de aspecto y de cualidades…; ¡una porquería! Hay que ser muy idiota para poseer animales como éste. ¡Hace falta ser bruto! Si en Petersburgo o Moscú encontraran perro semejante no andarían con contemplaciones. Lo matarían sin tardanza. Y tú, Hrinkin, que eres la víctima, no dejes las cosas así… ¡Lo verán! Es tiempo…
-Y tal vez es del general -sigue pensando en alta voz el municipal-. No lo lleva escrito en el hocico…
El otro día, en su jardín, vi uno como éste…
-Naturalmente que es del general -confirma la voz del gentío.
-Hum…; trae mi abrigo, amigo Andirin…; hay viento…; siento como escalofríos… Llevarás el perro a la casa del general… Dirás que yo lo encontré y se lo mando… Aconsejarás que no lo dejen salir a la calle. Puede ser animal de precio, y si cada imbécil le metiera cigarros en la nariz pudiera desgraciarse… ¡Los perros son delicados! ¡Y tú, bruto, baja tu mano! ¡No tienes nada que mostrar en tu dedo! ¡Tú solo tienes la culpa!…
-Aquí viene el cocinero del general… Podemos interrogarle… ¡Protor, oye, amigo! Ven por aquí, mira este perro…: ¿es de ustedes?
-¿Quién te lo dijo? No tenemos semejantes animales.
-No continúes -interrumpe Ochumelof-. ¡Es vagabundo! ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Ya dije yo que es vagabundo, y así es!… ¡Matadlo inmediatamente!…
-No es nuestro -prosigue el cocinero-, es del hermano de nuestro general, que llegó anteayer… Nuestro general no es aficionado a lebreles; pero el hermano, sí…
-¡Cómo! ¿El hermano del general ha llegado? -exclama Ochumelof, mientras que toda su cara inúndase de una sonrisa de felicidad-. ¡Dios mío! ¡Yo no lo sabía! ¿Habrá venido tal vez por una temporada?
-Sí…
-¡Dios mío, de mi alma! ¿Habrá echado de menos a su hermanito? ¿Cómo es que no me enteré antes de ello? ¿De modo que el perro es suyo? Me alegro mucho… Llevátelo… Un perrito hermoso… y vivo… ¡Ah, ah, ah!… ¡Lo cogió a aquél del dedo! ¿Por qué tiemblas? ¡Estará enfadado!… ¡Animalito!
Protor llama al perro y se marcha.
La multitud ríe y se burla de Hrikin.
-¡Otra vez no te irás de rosas como ahora! -le amenaza Ochumelof con la mano, se abrocha el abrigo y sigue su camino por la plaza del mercado.
La muerte de un funcionario público
El gallardo alguacil Iván Dmitrievitch Tcherviakof hallábase en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos Las Campanas de Comeville. Miraba y sentíase del todo feliz…, cuando, de repente… -en los cuentos ocurre muy a menudo el «de repente»; los autores tienen razón: la vida está llena de improvisos-, de repente su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo…, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y… ¡pchi!, estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar.
Los aldeanos, los jefes de Policía y hasta los consejeros de Estado estornudan a veces. Todos estornudan…, a consecuencia de lo cual Tcher– viakof no hubo de turbarse; secó su cara con el pañuelo y, como persona amable que es, miró en derredor suyo, para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila, delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Tcherviakof reconoció al consejero del Estado Brischalof, que servía en el Ministerio de Comunicaciones.
-Le he salpicado probablemente -pensó Tcherviakof-; no es mi jefe; pero de todos modos resulta un fastidio…; hay que excusarse.
Tcherviakof tosió, echóse hacia delante y cuchicheó en la oreja del consejero:
-Dispénseme, excelencia, le he salpicado…; fue involuntariamente…
-No es nada…, no es nada…
-¡Por amor de Dios! Dispénseme. Es que yo…; yo no me lo esperaba…
-Esté usted quieto. ¡Déjeme escuchar!
Tcherviakof, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba; pero no sentía ya la misma felicidad: estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Brischalof, se paseó un ratito al lado suyo y, por fin, dominando su timidez, murmuró:
-Excelencia, le he salpicado… Hágame el favor de perdonarme… Fue involuntariamente.
-¡No siga usted! Lo he olvidado, y usted siempre vuelve a lo mismo -contestó su excelencia moviendo con impaciencia los hombros.