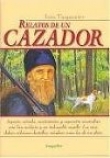Текст книги "El Jardín De Los Cerezos"
Автор книги: Антон Чехов
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
«Tú no me amas,
no…»
Al pronunciar la palabra «no», tuerce la boca hasta la oreja.
Charmant, charmant, gimen en francés las otras jóvenes. Ya llega la noche. Por detrás de los matorrales asoma una luna lamentable. Todo está en silencio. Percíbese un olor repugnante de heno cortado. Tomo mi sombrero y me voy a marchar.
-Tengo que comunicarle algo interesante – murmura Masdinka a mi oído.
Abrigo el presentimiento de que algo malo me va a suceder, y, por delicadeza, me quedo. Masdinka me coge del brazo y me arrastra hacia una avenida. Toda su fisonomía expresa una lucha. Está pálida, respira con dificultad; diríase que piensa arrancarme el brazo derecho. «¿Qué tendrá?», pienso yo.
-Escuche usted; no puedo…
Quiere decir algo; pero no se atreve. Veo por su cara que, al fin, se decide. Lánzame una ojeada, y con la nariz, que va hinchándose gradualmente, me dice a quema ropa:
-Nicolás, yo soy suya. No le puedo amar; pero le prometo fidelidad.
Apriétase contra mi pecho y retrocede poco después.
-Alguien viene, adiós; mañana a las once me hallaré en la glorieta.
Desaparece. Yo no comprendo nada. El corazón me late. Regreso a mi casa. El pasado y el porvenir del impuesto sobre los perros me aguarda; pero trabajar me es imposible. Estoy rabioso. Me siento terriblemente irritado. Yo no permito que se me trate como a un chiquillo. Soy irascible, y es peligroso bromear conmigo. Cuando la sirvienta me anuncia que la cena está lista, la despido brutalmente:
-¡Váyase en mal hora!
Una irritabilidad semejante nada bueno promete. Al otro día, por la mañana, el tiempo es el habitual en el campo. La temperatura fría, bajo cero. El viento frío; lluvia, fango y suciedad. Todo huele a naftalina, porque mi mamá saca a relucir su traje de invierno. Es el día 7 de agosto de 1887, día del eclipse de sol. Hay que advertir que cada uno de nosotros, aun sin ser astrónomo, puede ser de utilidad en esta circunstancia. Por ejemplo: cada uno puede, primero, marcar el diámetro del sol con respecto al de la luna; segundo, dibujar la corona del sol; tercero, marcar la temperatura; cuarto, fijar en el momento del eclipse la situación de los animales y de las plantas; quinto, determinar sus propias impresiones, etcétera. Todo esto es tan importante, que por el momento resuelvo dejar aislado el impuesto sobre los perros. Propóngome observar el eclipse. Todos nos hemos levantado muy temprano. Reparto el trabajo en la forma siguiente: yo calcularé el diámetro del sol y de la luna; el oficial herido dibujará la corona. Lo demás correrá a cargo de Masdinka y de las señoritas de diversos matices.
-¿De qué proceden los eclipses? -pregunta Masdinka.
Yo contesto:
-Los eclipses proceden de que la luna, recorriendo la elíptica, se coloca en la línea sobre la cual coinciden el sol y la tierra.
-¿Y qué es la elíptica?
Yo se lo explico. Masdinka me escucha con atención, y me pregunta:
-¿No es posible ver, mediante un vidrio ahumado, la línea que junta los centros del sol y de la tierra?
-Es una línea imaginaria -le contesto.
-Pero si es imaginaria -replica Masdinka-, ¿cómo es posible que la luna se sitúe en ella?
No le contesto. Siento, sin embargo, que, a consecuencia de esta pregunta ingenua, mi hígado se agranda.
-Esas son tonterías -añade la mamá de Mas– dinka-; nadie es capaz de predecir lo que ocurrirá. Y, además, usted no estuvo jamás en el cielo. ¿Cómo puede saber lo que acontece a la luna y al sol? Todo ello son puras fantasías.
Es cierto; la mancha negra empieza a extenderse sobre el sol. Todos parecen asustados; las vacas, los caballos, los carneros con los rabos levantados, corren por el campo mugiendo. Los perros aúllan. Las chinches creen que es de noche y salen de sus agujeros, con el objeto de picar a los que hallen a su alcance. El vicario llega en este momento con su carro de pepinos, se asusta, abandona el vehículo y ocúltase debajo del puente; el caballo penetra en su patio, donde los cerdos se comen los pepinos. El empleado de las contribuciones, que había pernoctado en la casa vecina, sale en paños menores y grita con voz de trueno: «¡Sálvese el que pueda!» Muchos veraneantes, incluso algunas bonitas jóvenes, lánzanse a la calle descalzos. Otra cosa ocurre que no me atrevo a referir.
-¡Qué miedo! ¡Esto es horrible! -chillan las señoritas de diversos matices.
-Señora, observad bien, el tiempo es precioso. Yo mismo calculo el diámetro.
Acuérdome de la corona, y busco al oficial herido, quien está parado, inmóvil.
-¿Qué diablos hace usted? ¿Y la corona?
El oficial se encoge de hombros, y con la mirada me indica sus dos brazos. En cada uno de ellos permanece colgada una señorita, las cuales, asidas fuertemente a él, le impiden el trabajo. Tomo el lápiz y anoto los minutos y los segundos: esto es muy importante. Marco la situación geográfica del punto de observación: esto es también muy importante. Quiero calcular el diámetro, pero Masdinka me coge de la mano y díceme:
-No se olvide usted: hoy, a las once.
Despréndome de ella, porque los momentos son preciosos y yo tengo empeño en continuar mis observaciones. Varinka se apodera de mi otro brazo y no me suelta. El lápiz, el vidrio ahumado, los dibujos, todo se cae al suelo. ¡Diantre! Hora es de que esta joven sepa que yo soy irascible, y cuando yo me irrito, no respondo de mí. En vano pretendo seguir. El eclipse se acabó.
-¿Por qué no me mira usted? -me susurra tiernamente al oído.
Esto es ya más que una burla. Convenid en que no es posible jugar con la paciencia humana. Si algo terrible sobreviene, no será por culpa mía. ¡Yo no permito que nadie se mofe de mí!
¡Qué diablo! En mis instantes de irritación no aconsejo a nadie que se acerque a mí. Yo soy capaz de todo. Una de las señoritas nota en mi semblante que estoy irritado y trata de calmarme.
-Nicolás Andreievitch, yo he seguido fielmente sus indicaciones, observé a los mamíferos y apunté cómo, ante el eclipse, el perro gris persiguió al gato, después de lo cual quedó por algún tiempo meneando la cola.
Nada resulta, pues, de mis observaciones. Me voy a casa. Llueve, y no me asomo al balconcito. El oficial herido arriésgase a salir a su balcón, y hasta escribió: «He nacido en…» Pero desde mi ventana veo cómo una de las señoritas de marras le llama, con el fin de que vaya a su casa. Trabajar me es imposible. El corazón me late con violencia. No, iré a la cita de la glorieta. Es evidente que cuando llueve yo no puedo salir a la calle. A las doce recibo una esquelita de
Masdinka, la cual me reprende, y exige que me persone en la glorieta, tuteándome. A la una recibo una segunda misiva, y a las dos una tercera. Hay que ir, no cabe duda. Empero, antes de ir, debo pensar qué es lo que habré de decirle. Me comportaré como un caballero. En primer lugar, le declararé que es inútil que cuente con mi amor; no, semejante cosa no se dice a las mujeres; decir a una mujer «yo no la amo», es como decir a un escritor: «usted escribe mal». Le expondrá sencillamente mi opinión acerca del matrimonio. Me pongo, pues, el abrigo de invierno, empuño el paraguas y diríjome a la glorieta. Conocedor como soy de mi carácter irritable, temo cometer alguna barbaridad. Me las arreglaré para refrenarme. En la glorieta, Masdinka me espera. Narinka está pálida y solloza. Al verme prorrumpe en una exclamación de alegría y agárrese a mi cuello.
-Por fin; ya abusas de mi paciencia. No he podido cerrar los ojos en toda la noche. He pensado durante la noche, y a fuerza de pensar, saqué en consecuencia que cuando te conozca mejor te podré amar.
Siéntome a su lado; le expongo mi opinión acerca del matrimonio. Por no alejarme del tema y abreviarlo hago sencillamente un resumen histórico. Hablo del casamiento entre los egipcios; paso a los tiempos modernos; intercalo algunas ideas de Schopenhauer. Masdinka me presta atención, pero luego, sin transición, me dice:
-Nicolás, dame un beso.
Estoy molesto. No sé qué hacer. Ella insiste. ¿Qué hacer? Me levanto y le beso su larga cara. Ello me produce la misma sensación que experimenté cuando, siendo niño, me obligaron a besar el cadáver de mi abuela. Varinka no parece satisfecha. Salta y me abraza. En el mismo momento, la mamá de Masdinka aparece en el umbral de la puerta. Hace un gesto de espanto; dice a alguien: «¡spch», y desaparece como Me– fistófeles, por escotillón. Incomodado, me encamino nuevamente a mi casa. En ella me encuentro a la mamá de Varinka, que abraza, con lágrimas en los ojos, a mi mamá. Ésta llora y exclama: «Yo misma lo deseaba». A renglón seguido: «¿Qué les parece a ustedes?» La mamá de Varinka se acerca a mí, me abraza y me dice: «¡Que Dios os bendiga! Tú has de amarla. No olvides jamás que ella se sacrifica por ti.»
He aquí que me casan. Mientras esto escribo, los testigos del matrimonio se encuentran cerca de mi y me dan prisa. Decididamente esta gente no conoce mi irascibilidad. Soy terrible. No respondo de mi. ¡Por vida de!… Ustedes adivinarán lo que puede ocurrir. Casar a un hombre irritado, rabioso, es igual que meter la mano en la jaula de un tigre. Veremos cuál será el desenlace final…
Estoy casado… Todos me felicitan. Varinka se apoya contra mí y me dice:
-Ahora si que eres mío. Sé que me amas, ¡dilo!
Su nariz se hincha. Me entero por los testigos de que el oficial retirado fue bastante hábil para esquivar el casamiento. A una de las señoritas le exhibió un certificado médico según el cual, a causa de su herida en la sien, no tiene sano juicio, y, por tanto, le está prohibido contraer matrimonio. ¡Qué idea! Yo también pude presentar un certificado. Uno de mis tíos fue borracho. Otro era distraído. En cierta ocasión, en lugar de una gorra, se cubrió la cabeza con un manguito de señora. Una tía mía era muy aficionada al piano, y sacaba la lengua al tropezar con un hombre. Además, mi carácter extremadamente irritable induce a sospechas. ¿Por qué las buenas ideas acuden a la mente siempre demasiado tarde?…
Un viaje de novios
Sale el tren de la estación de Balagore, del ferrocarril Nicolás. En un vagón de segunda clase, de los destinados a fumadores, dormitan cinco pasajeros. Habían comido en la fonda de la estación, y ahora, recostados en los cojines de su departamento, procuran conciliar el sueño. La calma es absoluta. Ábrese la portezuela y penetra un individuo de estatura alta, derecho como un palo, con sombrero color marrón y abrigo de última moda. Su aspecto recuerda el de ese corresponsal de periódico que suele figurar en las novelas de Julio Verne o en las operetas. El individuo detiénese en la mitad del coche, respira fuertemente, se fija en los pasajeros y murmura: «No, no es aquí… ¡El demonio que lo entienda! Me parece incomprensible…; no, no es éste el coche».
Uno de los viajeros le observa con atención y exclama alegremente:
-¡Iván Alexievitch! ¿Es usted? ¿Qué milagro le trae por acá?
Iván Alexievitch se estremece, mira con estupor al viajero y alza los brazos al aire.
-¡Petro Petrovitch! ¿Tú por acá? ¡Cuánto tiempo que no nos hemos visto! ¡Cómo iba yo a imaginar que viajaba usted en este mismo tren!
-¿Y cómo va su salud?
-No va mal. Pero he perdido mi coche y no sé dar con él. Soy un idiota. Merezco que me den de palos.
Iván Alexievitch no está muy seguro sobre sus pies, y ríe constantemente. Luego añade:
-La vida es fecunda en sorpresas. Salí al andén con objeto de beber una copita de coñac; la bebí, y me acordé de que la estación siguiente está lejos, por lo cual era oportuno beberme otra copita. Mientras la apuraba sonó el tercer toque. Me puse a correr como un desesperado y salté al primer coche que encontré delante de mí. ¿Verdad que soy imbécil?
-Noto que está usted un poco alegre -dice Petro Petrovitch-. Quédese usted con nosotros; aquí tiene un sitio.
-No, no; voy en busca de mi coche. ¡Adiós!
-No sea usted tonto, no vaya a caerse al pasar de un vagón a otro; siéntese, y al llegar a la estación próxima buscará usted su coche.
Iván Alexievitch permanece indeciso; al fin suspira y toma asiento enfrente de Petro Petro– vitch. Hállase agitado y se encuentra como sobre alfileres.
-¿Adónde va usted, Iván Alexievitch?
-Yo, al fin del mundo… Mi cabeza es una olla de grillos. Yo mismo ignoro adónde voy. El Destino me sonríe, y viajo… Querido amigo, ¿ha visto usted jamás algún idiota que sea feliz? Pues aquí, delante de usted, se halla el más feliz de estos mortales. ¿Nota usted algo extraordinario en mi cara?
-Noto solamente que está un poquito…
-Seguramente, la expresión de mi cara no vale nada en este momento. Lástima que no haya por ahí un espejo. Quisiera contemplarme. Palabra de honor, me convierto en un idiota. ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja!, ¡ja! Figúrese usted que en este momento hago mi viaje de boda. ¿Qué le parece?
-¿Cómo? ¿Usted se ha casado?
-Hoy mismo he contraído matrimonio. Terminada la ceremonia nupcial, me fui derecho al tren.
Todos los viajeros le felicitan y le dirigen mil preguntas.
-¡Enhorabuena! -añade Petro Petrovitch-. Por eso está usted tan elegante.
-Naturalmente. Para que la ilusión fuese completa, hasta me perfumé. Me he dejado arrastrar. No tengo ideas ni preocupaciones. Sólo me domina un sentimiento de beatitud. Desde que vine al mundo, nunca me sentí feliz.
Iván Alexievitch cierra los ojos y mueve la cabeza. Luego prorrumpe:
-Soy feliz hasta lo absurdo. Ahora mismo entraré en mi coche. En un rincón del mismo está sentado un ser humano que se consagra a mí con toda su alma. ¡Querida mía! ¡Ángel mío! ¡Capullito mío! ¡Filoxera de mi alma! ¡Qué pie– cecitos los suyos! Son tan menudos, tan diminutos, que resultan como alegóricos. Quisiera comérmelos. Usted no comprende estas cosas; usted es un materialista que lo analiza todo; son ustedes unos solterones a secas; al casaros, ya os acordaréis de mí. Entonces os preguntaréis: ¿Dónde está aquel Iván Alexievitch? Dentro de pocos minutos entraré en mi coche. Sé que ella me espera impaciente y que me acogerá con fruición, con una sonrisa encantadora. Me sentaré al lado suyo y le acariciaré el rostro…
Iván Alexievitch menea la cabeza y se ríe a carcajadas.
-Pondré mi frente en su hombro y pasaré mis brazos en torno de su talle. Todo estará tranquilo. Una luz poética nos alumbrará. En momentos semejantes habría que abrazar al universo entero. Petro Petrovitch, permítame que le abrace.
-Como usted guste.
Los dos amigos se abrazan, en medio del regocijo de los presentes. El feliz recién casado prosigue:
-Y para mayor ilusión beberé un par de copi– tas más. Lo que ocurrirá entonces en mi cabeza y en mi pecho es imposible de explicar. Yo, que soy una persona débil e insignificante, en ocasiones tales me convierto en un ser sin límites; abarco el universo entero.
Los viajeros, al oír la charla del recién casado, cesan de dormitar. Iván Alexievitch vuélvese de un lado para otro, gesticula, ríe a carcajadas, y todos ríen con él. Su alegría es francamente comunicativa.
-Sobre todo, señor, no hay que analizar tanto. ¿Quieres beber? ¡Bebe! Inútil filosofar sobre si esto es sano o malsano. ¡Al diablo con las psicologías!
En esto, el conductor pasa.
-Amigo mío -le dice el recién casado-, cuando atraviese usted por el coche doscientos nueve verá una señora con sombrero gris, sobre el cual campea un pájaro blanco. Dígale que estoy aquí sin novedad.
-Perfectamente -contesta el conductor-. Lo que hay es que en este tren no se encuentra un vagón doscientos nueve, sino uno que lleva el número doscientos diecinueve.
-Lo mismo da que sea el doscientos nueve que el doscientos diecinueve. Anuncie usted a esa dama que su marido está sano y salvo.
Iván Alexievitch se coge la cabeza entre las manos y dice:
-Marido…, señora. ¿Desde cuándo?… Marido, ¡ja!, ¡ja!, ¡ja! Mereces azotes… ¡Qué idiota!… Ella, ayer, todavía era una niña…
-En nuestro tiempo es extraordinario ver a un hombre feliz; más fácil parece ver a un elefante blanco.
-¿Pero quién tiene la culpa de eso? -replica Iván Alexievitch, extendiendo sus largos pies, calzados con botines puntiagudos-. Si alguien no es feliz, suya es la culpa. ¿No lo cree usted? El hombre es el creador de su propia felicidad. De nosotros depende el ser felices; mas no queréis serlo; ello está en vuestras manos, sin embargo. Testarudamente huís de vuestra felicidad.
-¿Y de qué manera? -exclaman en coro los demás.
-Muy sencillamente. La Naturaleza ha establecido que el hombre, en cierto período de su vida, ha de amar. Llegado este instante, debe amar con todas sus fuerzas. Pero vosotros no queréis obedecer a la ley de la Naturaleza. Siempre esperáis alguna otra cosa. La ley afirma que todo ser normal ha de casarse. No hay felicidad sin casamiento. Una vez que la oportunidad sobreviene, ¡a casarse! ¿A qué vacilar? Ustedes, empero, no se casan. Siempre andan por caminos extraviados. Diré más todavía: la Sagrada Escritura dice que el vino alegra el corazón humano. ¿Quieres beber más? Con ir al buffet, el problema está resuelto. Y nada de filosofía. La sencillez es una gran virtud.
-Usted asegura que el hombre es el creador de su propia felicidad. ¿Qué diablos de creador es ése, si basta un dolor de muelas o una suegra mala para que toda su felicidad se precipite en el abismo? Todo es cuestión de azar. Si ahora nos ocurriera una catástrofe, ya hablaría usted de otro modo.
-¡Tonterías! Las catástrofes ocurren una vez al año. Yo no temo al azar. No vale la pena de hablar de ello. Me parece que nos aproximamos a la estación…
-¿Adónde va usted? -interroga Petro Petrovitch-. ¿A Moscú, o más al Sur?
-¿Cómo, yendo hacia el Norte, podré dirigirme a Moscú, o más al Sur?
-El caso es que Moscú no se halla en el Norte.
-Ya lo sé. Pero ahora vamos a Petersburgo – dice Iván Alexievitch.
-No sea usted majadero. Adonde vamos es a Moscú.
-¿Cómo? ¿A Moscú? ¡Es extraordinario!
-¿Para dónde tomó usted el billete?
-Para Petersburgo.
-En tal caso le felicito. Usted se equivocó de tren.
Transcurre medio minuto en silencio. El recién casado se levanta y mira a todos con ojos azorados.
-Sí, sí -explica Petro Petrovitch-. En Balago– re usted cambió de tren. Después del coñac, usted cometió la ligereza de subir al tren que cruzaba con el suyo.
Iván Alexievitch se pone lívido y da muestras de gran agitación.
-¡Qué imbécil soy! ¡Qué indigno! ¡Que los demonios me lleven! ¿Qué he de hacer? En aquel tren está mi mujer, sola, mi pobre mujer, que me espera. ¡Qué animal soy!
El recién casado, que se había puesto en pie, desplómase sobre el sofá y revuélvese cual si le hubieran pisado un callo.
-¡Qué desgraciado soy! ¡Qué voy a hacer ahora!…
-Nada -dicen los pasajeros para tranquilizarle-. Procure usted telegrafiar a su mujer en alguna estación, y de este modo la alcanzará usted.
-El tren rápido -dice el recién casado-. ¿Pero dónde tomaré el dinero, toda vez que es mi mujer quien lo lleva consigo?
Los pasajeros, riendo, hacen una colecta, y facilitan al hombre feliz los medios de continuar el viaje.
La víspera de la Cuaresma
-¡Pawel Vasilevitch! -grita Pelagia Ivanova, despertando a su marido-. Pawel Vasilevitch, ayuda un poco a Stiopa^ que está preparando sus lecciones y llora.
Pawel Vasilevitch, bostezando y haciendo la señal de la cruz delante de la boca, contesta bondadosamente:
-Ahora mismo, mi alma.
El gato, que dormía junto a él, levanta a su vez el rabo, arquea la espina dorsal y cierra los ojos. Todo está tranquilo. Óyese cómo detrás del papel que tapiza las paredes los ratones circulan. Pawel Vasilevitch cálzase las botas, viste la bata y, medio dormido aún, pasa de la alcoba al comedor. Al verle entrar, otro gato, que andaba husmeando una galantina de pescado sita al borde de la ventana, da un salto y se oculta detrás del armario.
-¿Quién te manda oler esto? -dice Pawel Vasilevitch al gato, mientras cubre el pescado con un periódico-. Eres un cochino y no un gato.
El comedor comunica directamente con la habitación de los niños. Delante de una mesa manchada de tinta y arañada, se encuentra Stio– pa, colegial de la segunda clase. Tiene los ojos llorosos. Está sentado; las rodillas levantadas a la altura de la barbilla, y se agita como un muñeco chino, fijos los ojos en su libro de problemas.
-¿Qué? ¿Estudias? -le pregunta Pawel Vasi– levitch, sentándose junto a la mesa y bostezando siempre-. Sí, niño, sí, nos hemos dormido, nos hemos hartado de blinniS 10)y mañana ayunaremos, haremos penitencia y luego a trabajar. Todo lo bueno se acaba. ¿Por qué tienes los ojos llorosos? Se ve que, después de los blinnis, el estudiar te coge cuesta arriba. Eso es..
-¿Qué es eso? ¿Te estás burlando del niño? – pregunta Pelagia Ivanova desde el aposento vecino-. Ayúdale, en vez de mofarte de él. Si no, mañana ganará otro cero.
-¿Qué es lo que no comprendes? -añade Pa– wel Vasilevitch dirigiéndose a Stiopa.
-La división de los quebrados.
-¡Hum! Es extraño. Esto no tiene nada de particular. Coge la regla y léela atentamente. Ella te enseñará lo que has de hacer.
-La cuestión es saber cómo se debe hacer. Enséñaselo tú mismo.
-¿Que te diga cómo? Muy bien; dame tu lápiz. Imagínate que tenemos que dividir siete octavos por dos quintos… ¡Oye; el té! ¿Está listo? Me parece que ya es tiempo de tomarlo… Sigamos la operación. Imaginémonos que no son dos quintos, sino tres quintos. ¿Qué obtendremos?
-Siete por dieciséis -contesta Stiopa.
-Es así; perfectamente; pero el caso es que lo hemos hecho al revés. Ahora para corregir… ¡Me has trastornado la cabeza! Cuando yo frecuentaba el colegio, mi maestro, un polaco, equivocábame cada vez que le daba la lección. Al empezar por explicar un teorema poníase encarnado, corría por toda la clase como si lo persiguieran, tosía y acababa por llorar. Nosotros, generosos, hacíamos como si no lo comprendiéramos. ¿Qué tiene usted? ¿Le duelen acaso las muelas? -le preguntábamos-. Nuestra clase se componía de muchachos traviesos, sin duda; mas por nada en el mundo hubiéramos pecado de falta de generosidad. Alumnos como tú no los había; todos eran mocetones; por ejemplo, en la tercera clase había uno que se llamaba Mamájin. ¡Qué tronco, Dios mío!; su estatura era de más de dos metros. Sus puñetazos eran temibles. Al caminar hacía temblar el suelo. Pues esto mismo Mamájin…
Detrás de la puerta resuenan los pasos de Pelagia Ivanova. Pawel Vasilevitch guiña el ojo y dice a Stiopa:
-Tu madre viene. Sigamos… De modo que lo has comprendido bien -dice alzando la voz-. Para hacer esta operación se requiere…
Pelagia Ivanova exclama: -El té está listo.
Pawel Vasilevitch arroja el libro y van a tomar el té. En el comedor se hallan ya, en torno de la mesa, Pelagia Ivanova, una tía que jamás despegaba los labios, otra tía que es sordomuda, la abuela y la comadrona. El samovar canta y despide ondas de vapor que suben hasta el techo. De la antesala, las colas al aire, llegan los gatos, soñolientos y melancólicos.
-Bebe más té -dice Pelagia Ivanova a la comadrona-. Endúlzalo más^
; mañana es vigilia; hártate.
La comadrona toma una cucharadita de dulce, la acerca a sus labios con indecisión, pruébalo y su cara se ilumina.
-Muy bueno es este dulce. ¿Lo habéis hecho en casa?
-¡Naturalmente! Todo lo confecciono yo misma. Stiopa, hijito mío, ¿no es demasiado flojo tu té?…
¿Te lo has bebido ya?… Te voy a pone, otra tacita.
Pawel Vasilevitch, dirigiéndose a Stiopa:
-Aquel Mamájin no podía soportar al maestro de francés. «Yo soy de noble estirpe», alegaba Mamájin. «Yo no he de permitir que un francés sea mi superior; nosotros vencimos a los franceses en 1812.» A Mamájin se le propinaban palizas; pero, en general, cuando él veía que le iban a castigar, saltaba por la ventana y no se le veía más en cinco o seis días. Su madre acudía al director, suplicando que mandara a alguien en busca de su hijo y que lo reventara a palos. «Por Dios, señora, suplicaba el maestro, si hacen falta cinco auxiliares para sujetarle.»
-¡Jesús, qué pillete! -murmura Pelagia Iva– nova aterrorizada-. ¡Y qué madre más importuna!
Todos callan. Stiopa bosteza y contempla en la tetera la figura de chino que ya vio mil veces. Las dos tías y la comadrona beben el té que vertieron en los platillos. El calor que dan la estufa y el samovar es sofocante. En la fisonomía de todos revélase la pereza de quien tiene el estómago repleto y que, sin embargo, créese dispuesto a comer todavía. El samovar está vacío; retíranse las tazas; mas la familia continúa en torno de la mesa. Pelagia Ivanova levántase de cuando en cuando y encamínase a la cocina para entenderse con la cocinera respecto a la cena. Las dos tías permanecen inmóviles y dormitan sin cambiar de postura. La comadrona tiene hipo y a cada momento exclama:
-Diríase que apenas he comido y bebido.
Pawel Vasilevitch y Stiopa, sentados aparte, ojean un periódico ilustrado de 1878.
-«El monumento de Leonardo de Vinci, frente a la galería Víctor Manuel» -lee uno de ellos-. Vaya, parece un arco de triunfo. Un caballero y una señora. En perspectiva, hombrecitos.
-Aquel hombrecito -dice Stiopa– se parece a un colegial.
-Vuelve la hoja. «La trompa de una mosca vista al microscopio.» Valiente trompa. Valiente mosca. ¿Qué aspecto será el de una chinche vista al microscopio? ¡Qué feo es eso!
En el reloj suenan las diez. La cocinera entra y se prosterna a los pies de su amo (12):
-Perdóname, por Dios, Pawel Vasilevitch – dice ella levantándose en seguida.
-Y tú perdóname también -responde Pawel Vasilevitch con indiferencia.
La cocinera pide perdón en la misma forma a todos los presentes, excepto a la comadrona, que ella no considera digna de tal atención. Así transcurre otra media hora en toda calma.
El periódico ilustrado es relegado encima de un sofá, y Pawel Vasilevitch declama unos versos que aprendió en su niñez. Stiopa lo contempla, escucha sus frases incomprensibles, frótase los ojos y dice:
-Tengo sueño, me voy a acostar.
-¿Acostarte? Esto no es posible. Si no has comido nada…
-No tengo hambre.
-No puede ser -insiste la madre asustada-. Mañana es vigilia…
Pawel Vasilevitch interviene.
-Es imposible…; hay que comer. Mañana comienza la Cuaresma…; es necesario que comas.
-¡Yo tengo mucho sueño!
-En tal caso, a comer en seguida -añade Pa– wel Vasilevitch con agitación…-. ¡Pronto! ¡A poner la mesa!
Pelagia Ivanova hace un gran gesto y corre hacia la cocina, como si se hubiese declarado en la misma un incendio.
-¡Pronto! ¡Pronto! Stiopa tiene sueño. ¡Dios mío! Hay que apresurarse.
A los cinco minutos, la mesa está puesta; los gatos vuelven al comedor con los rabos erguidos, y la familia empieza a cenar. Nadie tiene hambre. Los estómagos están repletos. Sin embargo, hay que comer.
En la administración de Correos
La joven esposa del viejo administrador de Correos Hattopiertzof acababa de ser inhumada. Después del entierro fuimos, según la antigua costumbre, a celebrar el banquete funerario. Al servirse los buñuelos, el anciano viudo rompió a llorar, y dijo:
-Estos buñuelos son tan hermosos y rollizos como ella.
Todos los comensales estuvieron de acuerdo con esta observación. En realidad era una mujer que valía la pena.
-Sí; cuantos la veían quedaban admirados – accedió el administrador-. Pero yo, amigos míos, no la quería por su hermosura ni tampoco por su bondad; ambas cualidades corresponden a la naturaleza femenina, y son harto frecuentes en este mundo. Yo la quería por otro rasgo de su carácter: la quería -¡Dios la tenga en su gloria!– porque ella, con su carácter vivo y retozón, me guardaba fidelidad. Sí, señores; érame fiel, a pesar de que ella tenía veinte años y yo sesenta. Sí, señores; érame fiel, a mí, el viejo.
El diácono, que figuraba entre los convidados, hizo un gesto de incredulidad.
-¿No lo cree usted? -preguntóle el jefe de Correos.
-No es que no lo crea; pero las esposas jóvenes son ahora demasiado…, entendez vous…? sauce provenzale…
-¿De modo que usted se muestra incrédulo? Ea, le voy a probar la certeza de mi aserto. Ella mantenía su fidelidad por medio de ciertas artes estratégicas o de fortificación, si se puede expresar así, que yo ponía en práctica. Gracias a mi sagacidad y a mi astucia, mi mujer no me podía ser infiel en manera alguna. Yo desplegaba mi astucia para vigilar la castidad de mi lecho matrimonial. Conozco unas frases que son como una hechicería. Con que las pronuncie, basta. Yo podía dormir tranquilo en lo que tocaba a la fidelidad de mi esposa.
-¿Cuáles son esas palabras mágicas?
-Muy sencillas. Yo divulgaba por el pueblo ciertos rumores. Ustedes mismos los conocen muy bien. Yo decía a todo el mundo: «Mi mujer, Alona, sostiene relaciones con el jefe de Policía Zran Alexientch Zalijuatski». Con esto bastaba. Nadie atrevíase a cortejar a Alona, por miedo al jefe de Policía. Los pretendientes apenas la veían echaban a correr, por temor de que Zalijuatski no fuera a imaginarse algo. ¡Ja! ¡Ja!… Cualquiera iba a enredarse con ese diablo.
El polizonte era capaz de anonadarlo, a fuerza de denuncias. Por ejemplo, vería a tu gato vagabundeando y te denunciaría por dejar tus animales errantes…; por ejemplo…
-¡Cómo! ¿Tu mujer no estaba en relaciones con el jefe de Policía? -exclaman todos con asombro.
-Era una astucia mía. ¡Ja! ¡Ja!… ¡Con qué habilidad os llamé a engaño!
Transcurrieron algunos momentos sin que nadie turbara el silencio. Nos callábamos por sentirnos ofendidos al advertir que este viejo gordo y de nariz encarnada habíase mofado de nosotros.
-Espera un poco. Cásate por segunda vez. Yo te aseguro que no nos volverás a coger – murmuró alguien.
Un padre de familia
Lo que voy a referir sucede generalmente después de una pérdida al juego o una borrachera o un ataque de catarro estomacal. Stefan Ste– fanovitch Gilin despiértase de muy mal humor. Refunfuña, frunce las cejas, se le eriza el pelo; su rostro es cetrino; diríase que le han ofendido o que algo le inspira repugnancia. Vístese despacio, bebe su agua de Vichy y va de una habitación a otra.
-Quisiera yo saber quién es el animal que nos cierra las puertas. ¡Que quiten de ahí ese papel! Tenemos veinte criados, y hay menos orden que en una taberna. ¿Quién llama? ¡Que el demonio se lleve a quien viene!
Su mujer le advierte:
-Pero si es la comadrona que cuidaba a nuestra Fedia.
-¿A qué ha venido? ¿A comer de balde?